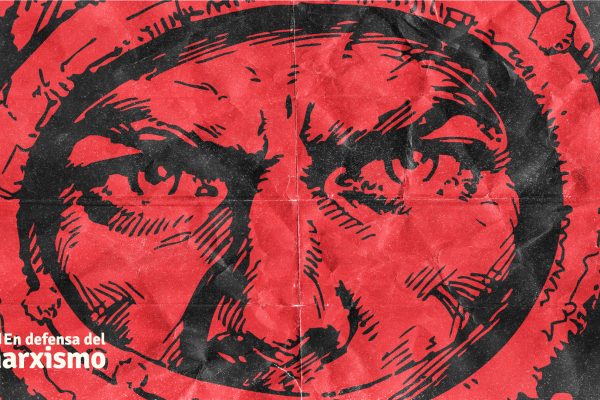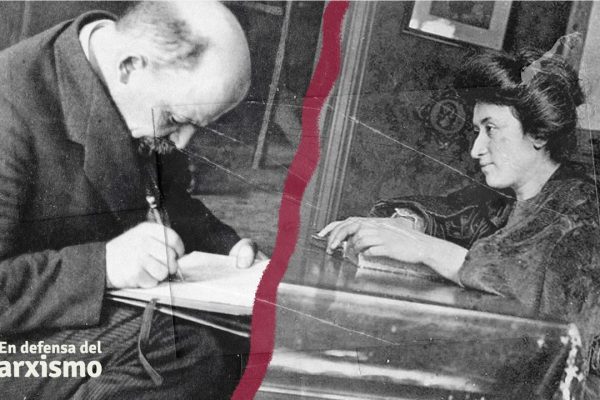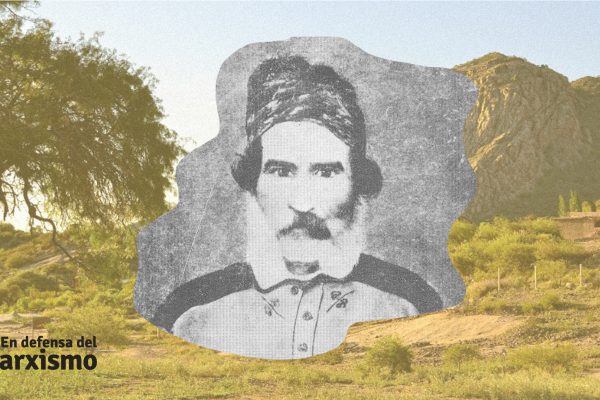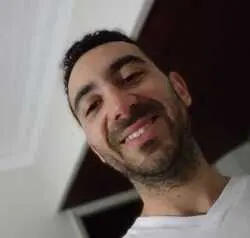Sobre la Conferencia Internacionalista convocada en Nápoles.
Escribe Guillermo Kane.
La historia argentina con el FMI
La burguesía nacional es fondomonetarista
La historia argentina con el FMI
La burguesía nacional es fondomonetarista
Hace 69 años, con el gobierno surgido de la llamada “Revolución Libertadora” -un golpe militar que destituyó al gobierno de Perón- la Argentina se incorporó formalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI). Y comenzaron las tratativas para el primer “acuerdo” de 23 en total (uno cada tres años) que tenemos hasta la actualidad.
Desde casi el nacimiento de nuestra patria, teniendo en cuenta que la primera deuda data de 1824 (empréstito Baring), el endeudamiento ha actuado como un condicionamiento frente a las posibilidades de un desarrollo pleno e independiente. Esto se profundizó con la llegada del Fondo a fines de la década del 50 del siglo XX. Argentina ha entrado en cesación de pagos (defaults) en varias oportunidades.
Los “nacionales y populares” estuvieron con Menem cuando remataba la “patria” a bajo precio, luego armaron un relato con un presunto desendeudamiento, mientras se definían como pagadores seriales y terminaron de rodillas frente al Fondo con el gobierno de Alberto-Cristina-Massa. Son tan responsables como la derecha de este proceso de sometimiento nacional, Si no fuera por el brutal ajuste del gobierno peronista –siguiendo orientaciones del FMI- es imposible explicar el triunfo electoral del derechista Milei. Mientras tanto las “fuerzas del cielo” nos quieren venir a contar que el endeudamiento es producto de una compulsión por el gasto, una especie de “populismo incurable” que nos llevó a esta situación, cuando los diferentes gobiernos anteriores también siguieron los lineamientos ajustadores del Fondo.
La deuda es un mecanismo de rescate a los capitalistas nacionales y extranjeros, frente a las sucesivas crisis del sistema capitalista que se encuentra en una fase senil de declinación. Como plantea Gabriel Solano en su libro “Porque fracasó la Democracia” (2023), en su capítulo tercero sobre la deuda externa: “La paradoja de la Argentina actual es que un estado quebrado termina siendo una carga para la clase capitalista, que lo llevó a la quiebra vaciando sus arcas y fuga de capitales. Pero esta quiebra ahora pretende ser descargada sobre la clase obrera con medidas de ajuste contra salarios, jubilaciones, puestos de trabajo y conquistas laborales”.
Perón fracasó en sus tratativas con el FMI y en su ajuste contra las masas. Después del golpe gorila la burguesía argentina profundizó una política de ajuste, represión, “apertura” económica y destrucción de las industrias nativas, que sin sonrojarse algunos denominaron como “desarrollismo”. Fue en esta etapa donde ingresó el FMI y sus planes de ajuste sistemáticos. El verso del desarrollismo se terminó con Frondizi, pero quedaron los liberales y el FMI. Tanto el dictador Ongania, como “Isabelita” Martínez de Perón, volvieron al Fondo producto de sus fracasos económicos y políticos. La dictadura videliana, fue a fondo con el endeudamiento, sumando la “nacionalización” de la gigantesca deuda de las empresas privadas. El Estado con los impuestos extraídos al pueblo trabajador pagó y sigue pagando. la deuda de los monopolios. La “democracia ajustadora” con Alfonsín y Cia., asumió esta deuda como lícita y volvió sistemáticamente al FMI, potenciando la crisis que nos ha ido llevando a la penosa situación actual.
El peronismo pidió el ingreso al FMI desde la primera hora
El FMI fue creado en julio de 1944 en la Conferencia de Bretton Woods, impulsada por el imperialismo yanqui, como parte del rediseño mundial con vistas a imponer su predominio al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pero su constitución se efectivizó en diciembre de 1945, luego de la derrota final de la Alemania Nazi.
A principios de 1946, el gobierno militar (del que había sido partícipe fundamental Perón) adhirió a las conclusiones económicas y financieras de la Conferencia de las Naciones Unidas. Y a fines de enero pidió formalmente, a través del Decreto 3185/46 su ingreso al FMI. Perón sacó un comunicado, que fue reproducido por la United Press, para que se publicará en Nueva York (pero no se distribuyó en la Argentina –aunque luego se hizo público aquí también- porque Perón estaba lanzado a la campaña de “Braden o Perón” para las elecciones del 24 de febrero de 1946). En el mismo decía: “Debe ser labor fundamental del futuro gobierno argentino, según entiendo, propiciar una alta política de inteligencia con los Estados Unidos, estableciendo una fórmula equilibrada de simpatías e intereses entre los dos países, propendiendo a una efectiva comprensión mutua y disipando las reservas que actualmente traban un entendimiento verdadero” (Hugo Gambini, en La Nación 14/3/2006).
Perón como estratega de la patronal argentina estaba preparando un cambio de frente y una transición para pasar de la órbita del imperialismo británico al yanqui. Cosa que se iría concretando en su gobierno, a partir de la década del 50 (concesiones a la Standard Oil, etc.). En el comunicado Perón reclamaba: “Debemos traer al país capitales y técnicos americanos…” (ídem).
Pero el Departamento de Estado yanqui, empeñado en apoyar en la contienda electoral a la fórmula de la Unión Democrática, no respondió al pedido. No quería darle un aval diplomático a Perón. Apenas finalizada la contienda electoral en febrero, Perón, que ganó las elecciones, volvía, ahora directamente, a la carga. El Boletín Oficial (26/6/1946) vuelve a plantear su ingreso al FMI, planteando “El gobierno de la Nación Argentina no puede permanecer indiferente a la reorganización financiera internacional de la comunidad de naciones de que forma parte, ha sido su norma de conducta cooperar con los organismos internacionales que tienden a realizar una acción conjunta de interés general en beneficio de todos los pueblos de la comunidad internacional”.
Como el FMI no contestó el pedido, dos años más tarde se canceló el mismo y el decreto fue cajoneado.
Pero el manejo de la deuda externa (que debiera ser análisis de otra nota) de estos primeros gobiernos de Perón fue entreguista. Habiendo contado con un superávit comercial que lo convertía en acreedor (por las exportaciones a “crédito” que realizó la Argentina durante la guerra) entregó el mismo. En 1952, le pagó a Gran Bretaña las últimas dos cuotas que quedaban de un préstamo tomado en 1933 en oportunidad del Pacto Roca-Runciman. Fue el iniciador del “pago serial” de las deudas externas, de las que décadas más tarde se jactaría Cristina Kirchner. Otra gran parte, fue “invertida” por Perón, en el pago de abultadas indemnizaciones por las “nacionalizaciones” (Ferrocarriles, etc.) de las que querían desprenderse los ingleses y que eran material rodante con más de treinta años de antigüedad. En lugar de expropiar sin pago a los que durante décadas saquearon el país y usar ese dinero para impulsar la industrialización nacional, se les retribuyó como nunca antes. Aún así a la caída del gobierno de Perón, por el golpe de 1955, la Argentina debía unos 800 millones de dólares (en una época en que las exportaciones llegaban a duras penas a los 1000 millones).
A principios de la década de los años 50, el modelo económico del segundo gobierno de Perón comenzó a mostrar signos de agotamiento. La disminución en los precios internacionales de granos y carnes tuvo un impacto negativo en el comercio exterior. “El IAPI, que inicialmente apoyaba la industria y las acciones sociales con fondos provenientes del excedente agropecuario, comenzó a transferir esos recursos a los sectores terratenientes” (1955/1969: Las crisis políticas y la izquierda. Christian Rath. Revista En defensa del Marxismo, N° 49). Los industriales, con la excusa del reequipamiento, solicitaron “mayor apertura” a las inversiones extranjeras, para asociarse al capital imperialista. Lo que llevó al gobierno peronista a buscar acercamiento a los Estados Unidos. La ley de inversiones extranjeras de 1953 atrajo a empresas como Fiat y Kaiser, seguida por un acuerdo con Eximbank y un contrato con Standard Oil. En paralelo a la apertura económica, el gobierno peronista implementó un "Plan de Estabilización" que marcaba el inicio de un plan de ajuste, reemplazando las negociaciones salariales a través de las paritarias, por aumentos decretados por el Poder Ejecutivo.
Las movilizaciones fabriles lograron modificar esta política y permitieron un leve incremento en los salarios. Posteriormente, los trabajadores consiguieron la reapertura de las negociaciones colectivas en abril de 1954. La burguesía concluyó que para revertir las concesiones realizadas por el régimen peronista era necesario terminar con el gobierno de Perón, que en este contexto se mostraba incapaz de llevar adelante estos objetivos de ajuste, imponiéndose a la resistencia de las masas obreras. Cuando estalló el golpe de 1955, Perón impidió toda acción independiente de los trabajadores y llamó a confiar en las Fuerzas Armadas (golpistas), mientras la CGT respaldó esta orientación con llamados a "mantener la calma". Perón, frente al golpe de septiembre de 1955, conocido como la Libertadora-Fusiladora, renunció y abandonó rápidamente el país.
El golpe de la “Libertadora” sanciono el ingreso formal al FMI
El gobierno golpista de Aramburu, retomó abiertamente, el camino del endeudamiento. Solicitó, en 1956, un préstamo de 700 millones de dólares al FMI para cumplir con los “compromisos” pendientes y “reactivar” la economía, mientras reiniciaba los trámites para incorporarse a la institución financiera imperialista. La Argentina burguesa retomaba el camino de la oligarquía que había transformado al país en “la gran deudora del Sur”. Lógicamente, Aramburu no pudo devolver ese dinero.
“La Argentina ingresó formalmente al FMI el 20 de septiembre de 1956. Mediante un decreto, el entonces presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu dispuso que el país iniciara las gestiones para sumarse al organismo multilateral” (La Nación 11-4-25).
Con el gobierno posterior del radical intransigente, Arturo Frondizi (58-62), llegaría el primer acuerdo entre la Argentina y el FMI. Frondizi llegó al gobierno ganando unas elecciones con el peronismo proscripto y con un pacto con Perón que se encontraba en el exilio. En vez de rechazar la deuda del gobierno dictatorial prosiguió este camino de sometimiento y entrega. El 4 de diciembre, junto a su primer ministro de economía Donato del Carril, concretaron un préstamo que implicó unos US$75 millones de entonces, equivalente a un 0,5% del PBI de esa época. Como en la totalidad de los acuerdos con el Fondo, los resultados no fueron los esperados y durante la presidencia de Frondizi se firmaron otros tres acuerdos stand by (1959, 1960, 1961), que elevaron el monto de la deuda a US$100 millones.
El supuesto desarrollismo de Frondizi se basaba en una entrega, cada vez más importante, a los capitales norteamericanos. La misma se llevaba adelante a partir de una apertura económica que permitía el ingreso de estos capitales a la industria automotriz (entre otras), con el consiguiente sabotaje y hundimiento del sistema ferroviario en manos del Estado. Alsogaray (antecesor liberal de Cavallo), como segundo ministro de Economía del gobierno de Frondizi, llevó adelante un ajuste fondomonetarista que nada tiene que envidiarle a la motosierra de Milei. También procedieron a la entrega del petróleo (contratos de concesión a empresas extranjeras, etc.), así como los comienzos de privatizaciones en el transporte. Se achicaron talleres ferroviarios dando la tarea a privados, desarrollando la “patria contratista”. Identificar a este periodo como “desarrollista" cuando fue más de destrucción de las industrias locales competidoras y de represión frente a la resistencia obrera, muestra la incapacidad de emprender un verdadero desarrollo independiente de la burguesía nativa.
La reacción obrera frente a la política de Frondizi y el FMI
Arturo Frondizi aceptó las condiciones impuestas por el FMI, que incluían la prohibición de aumentar salarios, restricción del crédito y reducción del déficit fiscal y eliminar conquistas obreras. Este “plan de estabilización” incluyó una devaluación para favorecer el sector agrario exportador. Frente al primer arribo del Fondo y el plan de ajuste contra la clase obrera, se desarrolló un periodo de enormes luchas, mientras la burocracia sindical (peronista y radical) se esforzaba en contener la resistencia. El 1° de noviembre de 1958 tuvo lugar la huelga petrolera iniciada en Mendoza, contra los nuevos contratos petroleros. Los obreros del petróleo declararon la huelga, pero la burocracia la levantó, a cambio de un puesto en el directorio de YPF.
Al mismo tiempo, estalló la rebelión estudiantil conocida como la gran lucha por la Educación Laica, contra la Libre, ante la apertura a la educación privada, religiosa y oscurantista. En los últimos días del 58, estalló la primera huelga en los rieles. La burocracia peronista se vio obligada a llamar a un paro general convocado para el 11 y 12 de diciembre de 1958, para levantarlo rápidamente ante la promesa de aprobar la prometida ley de “Asociaciones Profesionales”, que le devolvió el control de los sindicatos, después de la intervención de la “Libertadora”, a las burocracias sindicales.
El 1 de enero de 1959 triunfó la revolución cubana. En este contexto, durante los primeros días de 1959, en el barrio obrero de Mataderos, se levantaron barricadas. La intención de privatizar el gran frigorífico Lisandro De La Torre provocó una confrontación entre los trabajadores que lo tomaron y las fuerzas del “orden” (que desalojaron el mismo con tanquetas). Este conflicto se transformó en una Huelga General, en gran parte por fuera del control de la burocracia. Frente a la radicalización de las masas, Frondizi lanzó el plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), aumentando nuevamente el poder de las fuerzas armadas para reprimir las manifestaciones populares.
En 1961, el general estadounidense Thomas Larkin, llegó a Argentina acompañado por Álvaro Alsogaray y como enviado del Banco Mundial. “(60 años de la gran huelga ferroviaria de 1961. Prensa Obrera, 30-10-21). Su objetivo era realizar un estudio sobre los transportes y “modernizarlos", lo cual evidenció la influencia de los Estados Unidos y el FMI en el gobierno de Frondizi.” El Plan Larkin proponía la reducción parcial de la red ferroviaria nacional, incluyendo el despido de 70,000 trabajadores ferroviarios, la destrucción del sistema ferroviario de larga distancia y la implementación temprana de la flexibilización laboral”. La feroz resistencia obrera se manifestó en una huelga de 41 días que obligó a Frondizi a retroceder y retrasó la destrucción del sistema ferroviario por 30 años. No obstante, el gobierno logró despedir a casi 50,000 trabajadores y cerrar algunos ramales. Como se ve el FMI debutó con sus planes de “motosierra” desde el primer instante.
La relación con el FMI después de Frondizi hasta la última dictadura
Frondizi, aunque impuso en cierta medida sus planes antiobreros, se había desgastado. Fue derrocado por un golpe militar. El gobierno posterior de Guido, impuesto a dedo por los militares, tuvo una política económica “ortodoxa liberal”. Uno de sus primeros actos fue pedir el quinto préstamo stand by del Fondo Monetario Internacional de 100 millones de dólares. También llevó adelante una devaluación del 10% de la moneda, una mayor apertura de la economía reduciendo los aranceles sobre las importaciones, aumentó los impuestos al consumo, aumento de tarifas de servicios públicos y aumento de la tasa de interés. Todo esto para hacerle frente al endeudamiento llevado adelante por la Libertadora-Frondizi y para cumplir con las nuevas exigencias del Fondo para otorgar el quinto préstamo.
“Los resultados económicos y sociales de la política económica de Guido fueron negativos en términos generales. Durante estas gestiones los indicadores económicos y sociales empeoraron: el PBI cayó 1,6% en 1962 y 2,4% en 1963, con un impacto negativo mucho mayor sobre el PBI industrial que disminuyó 5,7% y 6,1% en los mismos años, causando que el consumo fuera el más bajo de la última década y que la capacidad industrial se redujera a la mitad” (De Pablo, Juan Carlos; Martínez, Alberto J. 1989. Argentine economic policy, 1958-87. Banco Mundial. p. 22). El presidente seudo democrático Arturo Ilia (63-66), quien ganó unas elecciones presidenciales con el peronismo nuevamente proscripto, se montó sobre una pequeña reactivación económica “a partir, fundamentalmente, de una buena cosecha y la mejora de los precios de exportación” (Illia: Paradojas e hipocresías de un homenaje 14/7/2016. Prensa Obrera N 1419). Tuvo que enfrentar una deuda externa que había crecido significativamente en el período anterior y ensayó una política intervencionista que derivó en algunos roces con el imperialismo. En concreto el excedente comercial se orientó fundamentalmente al pago de intereses de la deuda (acuerdos con el Club de París, una especie de segundo FMI armado especialmente por los bancos europeos para la Argentina).
El gobierno golpista y represor de Ongania, volvió a un alineamiento total con el imperialismo yanqui, tuvo el apoyo de toda la patronal y también en sus inicios de Perón. Retomo el camino de pedirle plata al FMI firmando dos acuerdos en 1967 y 1968. Tras el retorno de Perón al gobierno en 1973 (y luego de su muerte), la Argentina volvió al Fondo. Después del brutal ajuste que significó el “rodrigazo” en 1975 y con “Isabelita” a la cabeza del gobierno democrático que impulsaba el accionar terrorista de la Triple A, se firmaron tres acuerdos con el FMI. El primero, concretado en octubre, consistió en un ‘oil facility’, por un monto de US$100 millones de entonces (alrededor del 0,2% del PBI). Luego, se concretaron dos acuerdos más en diciembre de 1975 y marzo de 1976.
La última dictadura militar de los Videla-Massera (1976-1983), no sólo profundizó el terrorismo de estado iniciado por el gobierno peronista, también el proceso de endeudamiento con el FMI. Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, se firmaron otros cuatro acuerdos de financiamiento con el FMI. El primero fue en agosto de ese año, por iniciativa de Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, José Martínez de Hoz, por un monto de US$300 millones. Un año después, en noviembre de 1977, se firmó un segundo. En 1983 con el último presidente militar, Bignone, y los milicos en franca retirada después de la derrota de Malvinas y el fracaso económico del plan de Martínez de Hoz, firmaron dos acuerdos más. Pero como si todo esto fuera poco, Cavallo como presidente del Banco Central puso al estado como garante de la deuda contraída por los capitalistas privados que luego se terminó estatizando (y aumentando colosalmente la deuda pública).
La “democracia ajustadora” y el FMI
Ya en el régimen de la “democracia ajustadora” tenemos un claro reforzamiento en los “vínculos” entre el FMI y la Argentina. Alfonsín no repudia la deuda contraída en forma arbitraria y corrupta por la dictadura, que había llevado la misma de 9700 millones de dólares a 45000 millones de dólares. Asume la totalidad, incluso retirando los planteos de “quita” que verborragicamente había prometido, para llegar a cinco nuevos acuerdos entre 1984 y 1988. Este gobierno estuvo siempre al borde del default y los resultados fueron nuevamente desastrosos. Alfonsín tuvo que abandonar de forma anticipada el poder en un cuadro de quiebra e hiperinflación. Con masas desesperadas saqueando supermercados y Estado de Sitio. El “primer gobierno democrático” convalidó, aumentó y pagó la deuda a de los milicos a rajatablas.
En los dos gobiernos posteriores de Carlos Menem se dieron las llamadas “relaciones carnales” con los Estados Unidos. El imperialismo necesitaba terminar con las regulaciones que impedían la venta de bienes estatales para cobrarse la deuda con las posesiones del estado. El FMI exigía con el plan “Brady” que para poder acceder a las “quitas” (canjes por nuevos bonos) de la deuda y a nuevos préstamos, había que aceptar una serie de reformas estructurales del estado. En estas condiciones se firmaron 5 acuerdos: “Menem fue el primer presidente peronista en viajar a Washington para pedir el apoyo de los Estados Unidos en las negociaciones con el FMI” (Por qué fracasó la democracia, Solano, 4 El plan Brady, pág 96). Sobre estas bases se montó el régimen de “convertibilidad” (un peso igual a un dólar) que voló por los aires en la crisis del 2001. En 2000, el gobierno de la Alianza, con Fernando De la Rúa como presidente, también selló un nuevo acuerdo stand-by, esta vez por US$7200 millones de entonces. Para evitar el default inevitable la Argentina pasó por el “blindaje”, el “megacanje” y al final el fatídico “corralito”. Ni la renuncia del Chacho Alvares, ni la vuelta de Cavallo como ministro de Economía pudieron evitar la caída del gobierno a manos de una gran rebelión popular, el “argentinazo”.
El fugaz presidente provisional Rodríguez Saa, tuvo que decretar con el apoyo de todo el parlamento, en mitad de las grandes movilizaciones populares, el no pago de la deuda externa. En realidad no se desconocía la misma, que es lo que hubiera correspondido, sino que se trataba de una moratoria, para rearmar un plan que permitiera retomar el pago usurario, más adelante. El peronista Eduardo Duhalde (2002-2003) fue la expresión del triunfo de la línea devaluatoria como salida a la crisis de cesación de pagos. Realizó un nuevo acuerdo stand-by con el FMI, que refinanció deudas acumuladas. Pero fracasó en sus intentos represivos y tuvo que llamar a elecciones anticipadas para evitar un segundo “argentinazo”.
Néstor Kirchner llevó adelante un cambio en el discurso, con una demagogia progresista y nacionaloide, acorde a los tiempos posteriores a la rebelión popular y para restablecer la autoridad de la burguesía nacional. En este proceso (la supuesta década ganada) se utilizó nuevamente el superávit comercial, producto de un elevado precio de las materias primas en el mercado mundial, para pagar al FMI la totalidad de la deuda, en una sola cuota y refinanciar la deuda con el Club de París y los fondos buitres. 9700 millones de dólares fueron pagados al FMI al contado: una fabulosa descapitalización del trabajo nacional.
Repitiendo la historia como si se tratara de una tragedia griega con un final trágico inevitable, después de haber entregado el superávit de la “década ganada”, con el gobierno de Macri, la Argentina volvió al FMI, en 2018. Esto fue producto del fracaso del ajuste macrista y de su apertura económica que solo trajo especuladores que conspiraron contra las finanzas argentinas. En un escenario de corrida cambiaria, salida de capitales y desequilibrio en la balanza de pagos. “Se firmó un acuerdo stand-by por US$50.000 millones y tres años de duración, que meses después se modificó y amplió hasta los US$57.000”. Pero el programa colapsó y se abandonó tras la salida de Macri de la presidencia.
Ya con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, como vice, el Gobierno “nacional y popular” después de llenarse la boca con el verso del desendeudamiento, acepto la deuda de los Caputto-Macri que se utilizó para financiar la fuga de capitales y volvió al Fondo con un nuevo acuerdo en febrero del 2022. Tuvo como objetivo poder hacerle frente a los vencimientos de deuda de los siguientes años, no para ningún desarrollo productivo o de infraestructura. Como dijo la misma “Cristina” en un discurso cuando era presidenta en el 2013: “Más que deudores recalcitrantes somos pagadores seriales”. El gobierno de Javier Milei fracasó en juntar las reservas necesarias para pagar la deuda que heredó de los gobiernos anteriores, a pesar de estar metiendo un ajuste brutal que está haciendo retroceder a los trabajadores en su nivel de vida como hicieron la mayoría de los gobiernos de la “democracia ajustadora”. Como tuiteó el vocero presidencial Adorni antes del inicio de este gobierno, criticando al gobierno anterior: “tener que concurrir al FMI solo deja en evidencia el rotundo fracaso de un gobierno”. A confesión de partes relevo de pruebas.
Este es el programa número 23 que se firma con el Fondo. Y los resultados como en todos los acuerdos anteriores son y serán muy negativos. La burguesía nativa se contenta con negocios especulativos de corto plazo, mientras la producción se derrumba y el gobierno derechista cipayo entrega, en acuerdos secretos con el Fondo, los recursos naturales de nuestro suelo y la producción que todavía existe en el interior. Los trabajadores no podemos esperar nada de la burguesía argentina y del movimiento nacionalista burgués (el peronismo, en sus diversas variantes) que la representa. Una parte importante de la deuda pública (interna y externa) está en manos de la propia burguesía nacional, que vive así en forma usuraria a costa del Estado. Y que fuga sus ganancias especulativas a paraísos fiscales. La burguesía nacional argentina es partidaria de asociarse al capital financiero imperialista contra los intereses del conjunto del pueblo trabajador.
Hay que tomar el toro por las astas. La deuda pública de este Estado burgués es impagable. Nos desangra nacionalmente y en particular a las masas trabajadoras. No pagar la deuda fraudulenta e impagable. Fuera el FMI, evitemos la fuga de capitales con la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Utilicemos los recursos que hoy se utilizan para pagar la deuda en llevar el salario mínimo al equivalente a la canasta familiar, subsidio a todos los desocupados y jubilaciones del 82% móvil. Con impuestos progresivos a los grandes capitalistas levantamos las rutas, los ferrocarriles y la industria nacional, bajo un plan controlado y dirigido por los trabajadores. ¡Fuera Milei y Bullrich!
Hace 69 años, con el gobierno surgido de la llamada “Revolución Libertadora” -un golpe militar que destituyó al gobierno de Perón- la Argentina se incorporó formalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI). Y comenzaron las tratativas para el primer “acuerdo” de 23 en total (uno cada tres años) que tenemos hasta la actualidad.
Desde casi el nacimiento de nuestra patria, teniendo en cuenta que la primera deuda data de 1824 (empréstito Baring), el endeudamiento ha actuado como un condicionamiento frente a las posibilidades de un desarrollo pleno e independiente. Esto se profundizó con la llegada del Fondo a fines de la década del 50 del siglo XX. Argentina ha entrado en cesación de pagos (defaults) en varias oportunidades.
Los “nacionales y populares” estuvieron con Menem cuando remataba la “patria” a bajo precio, luego armaron un relato con un presunto desendeudamiento, mientras se definían como pagadores seriales y terminaron de rodillas frente al Fondo con el gobierno de Alberto-Cristina-Massa. Son tan responsables como la derecha de este proceso de sometimiento nacional, Si no fuera por el brutal ajuste del gobierno peronista –siguiendo orientaciones del FMI- es imposible explicar el triunfo electoral del derechista Milei. Mientras tanto las “fuerzas del cielo” nos quieren venir a contar que el endeudamiento es producto de una compulsión por el gasto, una especie de “populismo incurable” que nos llevó a esta situación, cuando los diferentes gobiernos anteriores también siguieron los lineamientos ajustadores del Fondo.
La deuda es un mecanismo de rescate a los capitalistas nacionales y extranjeros, frente a las sucesivas crisis del sistema capitalista que se encuentra en una fase senil de declinación. Como plantea Gabriel Solano en su libro “Porque fracasó la Democracia” (2023), en su capítulo tercero sobre la deuda externa: “La paradoja de la Argentina actual es que un estado quebrado termina siendo una carga para la clase capitalista, que lo llevó a la quiebra vaciando sus arcas y fuga de capitales. Pero esta quiebra ahora pretende ser descargada sobre la clase obrera con medidas de ajuste contra salarios, jubilaciones, puestos de trabajo y conquistas laborales”.
Perón fracasó en sus tratativas con el FMI y en su ajuste contra las masas. Después del golpe gorila la burguesía argentina profundizó una política de ajuste, represión, “apertura” económica y destrucción de las industrias nativas, que sin sonrojarse algunos denominaron como “desarrollismo”. Fue en esta etapa donde ingresó el FMI y sus planes de ajuste sistemáticos. El verso del desarrollismo se terminó con Frondizi, pero quedaron los liberales y el FMI. Tanto el dictador Ongania, como “Isabelita” Martínez de Perón, volvieron al Fondo producto de sus fracasos económicos y políticos. La dictadura videliana, fue a fondo con el endeudamiento, sumando la “nacionalización” de la gigantesca deuda de las empresas privadas. El Estado con los impuestos extraídos al pueblo trabajador pagó y sigue pagando. la deuda de los monopolios. La “democracia ajustadora” con Alfonsín y Cia., asumió esta deuda como lícita y volvió sistemáticamente al FMI, potenciando la crisis que nos ha ido llevando a la penosa situación actual.
El peronismo pidió el ingreso al FMI desde la primera hora
El FMI fue creado en julio de 1944 en la Conferencia de Bretton Woods, impulsada por el imperialismo yanqui, como parte del rediseño mundial con vistas a imponer su predominio al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pero su constitución se efectivizó en diciembre de 1945, luego de la derrota final de la Alemania Nazi.
A principios de 1946, el gobierno militar (del que había sido partícipe fundamental Perón) adhirió a las conclusiones económicas y financieras de la Conferencia de las Naciones Unidas. Y a fines de enero pidió formalmente, a través del Decreto 3185/46 su ingreso al FMI. Perón sacó un comunicado, que fue reproducido por la United Press, para que se publicará en Nueva York (pero no se distribuyó en la Argentina –aunque luego se hizo público aquí también- porque Perón estaba lanzado a la campaña de “Braden o Perón” para las elecciones del 24 de febrero de 1946). En el mismo decía: “Debe ser labor fundamental del futuro gobierno argentino, según entiendo, propiciar una alta política de inteligencia con los Estados Unidos, estableciendo una fórmula equilibrada de simpatías e intereses entre los dos países, propendiendo a una efectiva comprensión mutua y disipando las reservas que actualmente traban un entendimiento verdadero” (Hugo Gambini, en La Nación 14/3/2006).
Perón como estratega de la patronal argentina estaba preparando un cambio de frente y una transición para pasar de la órbita del imperialismo británico al yanqui. Cosa que se iría concretando en su gobierno, a partir de la década del 50 (concesiones a la Standard Oil, etc.). En el comunicado Perón reclamaba: “Debemos traer al país capitales y técnicos americanos…” (ídem).
Pero el Departamento de Estado yanqui, empeñado en apoyar en la contienda electoral a la fórmula de la Unión Democrática, no respondió al pedido. No quería darle un aval diplomático a Perón. Apenas finalizada la contienda electoral en febrero, Perón, que ganó las elecciones, volvía, ahora directamente, a la carga. El Boletín Oficial (26/6/1946) vuelve a plantear su ingreso al FMI, planteando “El gobierno de la Nación Argentina no puede permanecer indiferente a la reorganización financiera internacional de la comunidad de naciones de que forma parte, ha sido su norma de conducta cooperar con los organismos internacionales que tienden a realizar una acción conjunta de interés general en beneficio de todos los pueblos de la comunidad internacional”.
Como el FMI no contestó el pedido, dos años más tarde se canceló el mismo y el decreto fue cajoneado.
Pero el manejo de la deuda externa (que debiera ser análisis de otra nota) de estos primeros gobiernos de Perón fue entreguista. Habiendo contado con un superávit comercial que lo convertía en acreedor (por las exportaciones a “crédito” que realizó la Argentina durante la guerra) entregó el mismo. En 1952, le pagó a Gran Bretaña las últimas dos cuotas que quedaban de un préstamo tomado en 1933 en oportunidad del Pacto Roca-Runciman. Fue el iniciador del “pago serial” de las deudas externas, de las que décadas más tarde se jactaría Cristina Kirchner. Otra gran parte, fue “invertida” por Perón, en el pago de abultadas indemnizaciones por las “nacionalizaciones” (Ferrocarriles, etc.) de las que querían desprenderse los ingleses y que eran material rodante con más de treinta años de antigüedad. En lugar de expropiar sin pago a los que durante décadas saquearon el país y usar ese dinero para impulsar la industrialización nacional, se les retribuyó como nunca antes. Aún así a la caída del gobierno de Perón, por el golpe de 1955, la Argentina debía unos 800 millones de dólares (en una época en que las exportaciones llegaban a duras penas a los 1000 millones).
A principios de la década de los años 50, el modelo económico del segundo gobierno de Perón comenzó a mostrar signos de agotamiento. La disminución en los precios internacionales de granos y carnes tuvo un impacto negativo en el comercio exterior. “El IAPI, que inicialmente apoyaba la industria y las acciones sociales con fondos provenientes del excedente agropecuario, comenzó a transferir esos recursos a los sectores terratenientes” (1955/1969: Las crisis políticas y la izquierda. Christian Rath. Revista En defensa del Marxismo, N° 49). Los industriales, con la excusa del reequipamiento, solicitaron “mayor apertura” a las inversiones extranjeras, para asociarse al capital imperialista. Lo que llevó al gobierno peronista a buscar acercamiento a los Estados Unidos. La ley de inversiones extranjeras de 1953 atrajo a empresas como Fiat y Kaiser, seguida por un acuerdo con Eximbank y un contrato con Standard Oil. En paralelo a la apertura económica, el gobierno peronista implementó un "Plan de Estabilización" que marcaba el inicio de un plan de ajuste, reemplazando las negociaciones salariales a través de las paritarias, por aumentos decretados por el Poder Ejecutivo.
Las movilizaciones fabriles lograron modificar esta política y permitieron un leve incremento en los salarios. Posteriormente, los trabajadores consiguieron la reapertura de las negociaciones colectivas en abril de 1954. La burguesía concluyó que para revertir las concesiones realizadas por el régimen peronista era necesario terminar con el gobierno de Perón, que en este contexto se mostraba incapaz de llevar adelante estos objetivos de ajuste, imponiéndose a la resistencia de las masas obreras. Cuando estalló el golpe de 1955, Perón impidió toda acción independiente de los trabajadores y llamó a confiar en las Fuerzas Armadas (golpistas), mientras la CGT respaldó esta orientación con llamados a "mantener la calma". Perón, frente al golpe de septiembre de 1955, conocido como la Libertadora-Fusiladora, renunció y abandonó rápidamente el país.
El golpe de la “Libertadora” sanciono el ingreso formal al FMI
El gobierno golpista de Aramburu, retomó abiertamente, el camino del endeudamiento. Solicitó, en 1956, un préstamo de 700 millones de dólares al FMI para cumplir con los “compromisos” pendientes y “reactivar” la economía, mientras reiniciaba los trámites para incorporarse a la institución financiera imperialista. La Argentina burguesa retomaba el camino de la oligarquía que había transformado al país en “la gran deudora del Sur”. Lógicamente, Aramburu no pudo devolver ese dinero.
“La Argentina ingresó formalmente al FMI el 20 de septiembre de 1956. Mediante un decreto, el entonces presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu dispuso que el país iniciara las gestiones para sumarse al organismo multilateral” (La Nación 11-4-25).
Con el gobierno posterior del radical intransigente, Arturo Frondizi (58-62), llegaría el primer acuerdo entre la Argentina y el FMI. Frondizi llegó al gobierno ganando unas elecciones con el peronismo proscripto y con un pacto con Perón que se encontraba en el exilio. En vez de rechazar la deuda del gobierno dictatorial prosiguió este camino de sometimiento y entrega. El 4 de diciembre, junto a su primer ministro de economía Donato del Carril, concretaron un préstamo que implicó unos US$75 millones de entonces, equivalente a un 0,5% del PBI de esa época. Como en la totalidad de los acuerdos con el Fondo, los resultados no fueron los esperados y durante la presidencia de Frondizi se firmaron otros tres acuerdos stand by (1959, 1960, 1961), que elevaron el monto de la deuda a US$100 millones.
El supuesto desarrollismo de Frondizi se basaba en una entrega, cada vez más importante, a los capitales norteamericanos. La misma se llevaba adelante a partir de una apertura económica que permitía el ingreso de estos capitales a la industria automotriz (entre otras), con el consiguiente sabotaje y hundimiento del sistema ferroviario en manos del Estado. Alsogaray (antecesor liberal de Cavallo), como segundo ministro de Economía del gobierno de Frondizi, llevó adelante un ajuste fondomonetarista que nada tiene que envidiarle a la motosierra de Milei. También procedieron a la entrega del petróleo (contratos de concesión a empresas extranjeras, etc.), así como los comienzos de privatizaciones en el transporte. Se achicaron talleres ferroviarios dando la tarea a privados, desarrollando la “patria contratista”. Identificar a este periodo como “desarrollista" cuando fue más de destrucción de las industrias locales competidoras y de represión frente a la resistencia obrera, muestra la incapacidad de emprender un verdadero desarrollo independiente de la burguesía nativa.
La reacción obrera frente a la política de Frondizi y el FMI
Arturo Frondizi aceptó las condiciones impuestas por el FMI, que incluían la prohibición de aumentar salarios, restricción del crédito y reducción del déficit fiscal y eliminar conquistas obreras. Este “plan de estabilización” incluyó una devaluación para favorecer el sector agrario exportador. Frente al primer arribo del Fondo y el plan de ajuste contra la clase obrera, se desarrolló un periodo de enormes luchas, mientras la burocracia sindical (peronista y radical) se esforzaba en contener la resistencia. El 1° de noviembre de 1958 tuvo lugar la huelga petrolera iniciada en Mendoza, contra los nuevos contratos petroleros. Los obreros del petróleo declararon la huelga, pero la burocracia la levantó, a cambio de un puesto en el directorio de YPF.
Al mismo tiempo, estalló la rebelión estudiantil conocida como la gran lucha por la Educación Laica, contra la Libre, ante la apertura a la educación privada, religiosa y oscurantista. En los últimos días del 58, estalló la primera huelga en los rieles. La burocracia peronista se vio obligada a llamar a un paro general convocado para el 11 y 12 de diciembre de 1958, para levantarlo rápidamente ante la promesa de aprobar la prometida ley de “Asociaciones Profesionales”, que le devolvió el control de los sindicatos, después de la intervención de la “Libertadora”, a las burocracias sindicales.
El 1 de enero de 1959 triunfó la revolución cubana. En este contexto, durante los primeros días de 1959, en el barrio obrero de Mataderos, se levantaron barricadas. La intención de privatizar el gran frigorífico Lisandro De La Torre provocó una confrontación entre los trabajadores que lo tomaron y las fuerzas del “orden” (que desalojaron el mismo con tanquetas). Este conflicto se transformó en una Huelga General, en gran parte por fuera del control de la burocracia. Frente a la radicalización de las masas, Frondizi lanzó el plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), aumentando nuevamente el poder de las fuerzas armadas para reprimir las manifestaciones populares.
En 1961, el general estadounidense Thomas Larkin, llegó a Argentina acompañado por Álvaro Alsogaray y como enviado del Banco Mundial. “(60 años de la gran huelga ferroviaria de 1961. Prensa Obrera, 30-10-21). Su objetivo era realizar un estudio sobre los transportes y “modernizarlos", lo cual evidenció la influencia de los Estados Unidos y el FMI en el gobierno de Frondizi.” El Plan Larkin proponía la reducción parcial de la red ferroviaria nacional, incluyendo el despido de 70,000 trabajadores ferroviarios, la destrucción del sistema ferroviario de larga distancia y la implementación temprana de la flexibilización laboral”. La feroz resistencia obrera se manifestó en una huelga de 41 días que obligó a Frondizi a retroceder y retrasó la destrucción del sistema ferroviario por 30 años. No obstante, el gobierno logró despedir a casi 50,000 trabajadores y cerrar algunos ramales. Como se ve el FMI debutó con sus planes de “motosierra” desde el primer instante.
La relación con el FMI después de Frondizi hasta la última dictadura
Frondizi, aunque impuso en cierta medida sus planes antiobreros, se había desgastado. Fue derrocado por un golpe militar. El gobierno posterior de Guido, impuesto a dedo por los militares, tuvo una política económica “ortodoxa liberal”. Uno de sus primeros actos fue pedir el quinto préstamo stand by del Fondo Monetario Internacional de 100 millones de dólares. También llevó adelante una devaluación del 10% de la moneda, una mayor apertura de la economía reduciendo los aranceles sobre las importaciones, aumentó los impuestos al consumo, aumento de tarifas de servicios públicos y aumento de la tasa de interés. Todo esto para hacerle frente al endeudamiento llevado adelante por la Libertadora-Frondizi y para cumplir con las nuevas exigencias del Fondo para otorgar el quinto préstamo.
“Los resultados económicos y sociales de la política económica de Guido fueron negativos en términos generales. Durante estas gestiones los indicadores económicos y sociales empeoraron: el PBI cayó 1,6% en 1962 y 2,4% en 1963, con un impacto negativo mucho mayor sobre el PBI industrial que disminuyó 5,7% y 6,1% en los mismos años, causando que el consumo fuera el más bajo de la última década y que la capacidad industrial se redujera a la mitad” (De Pablo, Juan Carlos; Martínez, Alberto J. 1989. Argentine economic policy, 1958-87. Banco Mundial. p. 22). El presidente seudo democrático Arturo Ilia (63-66), quien ganó unas elecciones presidenciales con el peronismo nuevamente proscripto, se montó sobre una pequeña reactivación económica “a partir, fundamentalmente, de una buena cosecha y la mejora de los precios de exportación” (Illia: Paradojas e hipocresías de un homenaje 14/7/2016. Prensa Obrera N 1419). Tuvo que enfrentar una deuda externa que había crecido significativamente en el período anterior y ensayó una política intervencionista que derivó en algunos roces con el imperialismo. En concreto el excedente comercial se orientó fundamentalmente al pago de intereses de la deuda (acuerdos con el Club de París, una especie de segundo FMI armado especialmente por los bancos europeos para la Argentina).
El gobierno golpista y represor de Ongania, volvió a un alineamiento total con el imperialismo yanqui, tuvo el apoyo de toda la patronal y también en sus inicios de Perón. Retomo el camino de pedirle plata al FMI firmando dos acuerdos en 1967 y 1968. Tras el retorno de Perón al gobierno en 1973 (y luego de su muerte), la Argentina volvió al Fondo. Después del brutal ajuste que significó el “rodrigazo” en 1975 y con “Isabelita” a la cabeza del gobierno democrático que impulsaba el accionar terrorista de la Triple A, se firmaron tres acuerdos con el FMI. El primero, concretado en octubre, consistió en un ‘oil facility’, por un monto de US$100 millones de entonces (alrededor del 0,2% del PBI). Luego, se concretaron dos acuerdos más en diciembre de 1975 y marzo de 1976.
La última dictadura militar de los Videla-Massera (1976-1983), no sólo profundizó el terrorismo de estado iniciado por el gobierno peronista, también el proceso de endeudamiento con el FMI. Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, se firmaron otros cuatro acuerdos de financiamiento con el FMI. El primero fue en agosto de ese año, por iniciativa de Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, José Martínez de Hoz, por un monto de US$300 millones. Un año después, en noviembre de 1977, se firmó un segundo. En 1983 con el último presidente militar, Bignone, y los milicos en franca retirada después de la derrota de Malvinas y el fracaso económico del plan de Martínez de Hoz, firmaron dos acuerdos más. Pero como si todo esto fuera poco, Cavallo como presidente del Banco Central puso al estado como garante de la deuda contraída por los capitalistas privados que luego se terminó estatizando (y aumentando colosalmente la deuda pública).
La “democracia ajustadora” y el FMI
Ya en el régimen de la “democracia ajustadora” tenemos un claro reforzamiento en los “vínculos” entre el FMI y la Argentina. Alfonsín no repudia la deuda contraída en forma arbitraria y corrupta por la dictadura, que había llevado la misma de 9700 millones de dólares a 45000 millones de dólares. Asume la totalidad, incluso retirando los planteos de “quita” que verborragicamente había prometido, para llegar a cinco nuevos acuerdos entre 1984 y 1988. Este gobierno estuvo siempre al borde del default y los resultados fueron nuevamente desastrosos. Alfonsín tuvo que abandonar de forma anticipada el poder en un cuadro de quiebra e hiperinflación. Con masas desesperadas saqueando supermercados y Estado de Sitio. El “primer gobierno democrático” convalidó, aumentó y pagó la deuda a de los milicos a rajatablas.
En los dos gobiernos posteriores de Carlos Menem se dieron las llamadas “relaciones carnales” con los Estados Unidos. El imperialismo necesitaba terminar con las regulaciones que impedían la venta de bienes estatales para cobrarse la deuda con las posesiones del estado. El FMI exigía con el plan “Brady” que para poder acceder a las “quitas” (canjes por nuevos bonos) de la deuda y a nuevos préstamos, había que aceptar una serie de reformas estructurales del estado. En estas condiciones se firmaron 5 acuerdos: “Menem fue el primer presidente peronista en viajar a Washington para pedir el apoyo de los Estados Unidos en las negociaciones con el FMI” (Por qué fracasó la democracia, Solano, 4 El plan Brady, pág 96). Sobre estas bases se montó el régimen de “convertibilidad” (un peso igual a un dólar) que voló por los aires en la crisis del 2001. En 2000, el gobierno de la Alianza, con Fernando De la Rúa como presidente, también selló un nuevo acuerdo stand-by, esta vez por US$7200 millones de entonces. Para evitar el default inevitable la Argentina pasó por el “blindaje”, el “megacanje” y al final el fatídico “corralito”. Ni la renuncia del Chacho Alvares, ni la vuelta de Cavallo como ministro de Economía pudieron evitar la caída del gobierno a manos de una gran rebelión popular, el “argentinazo”.
El fugaz presidente provisional Rodríguez Saa, tuvo que decretar con el apoyo de todo el parlamento, en mitad de las grandes movilizaciones populares, el no pago de la deuda externa. En realidad no se desconocía la misma, que es lo que hubiera correspondido, sino que se trataba de una moratoria, para rearmar un plan que permitiera retomar el pago usurario, más adelante. El peronista Eduardo Duhalde (2002-2003) fue la expresión del triunfo de la línea devaluatoria como salida a la crisis de cesación de pagos. Realizó un nuevo acuerdo stand-by con el FMI, que refinanció deudas acumuladas. Pero fracasó en sus intentos represivos y tuvo que llamar a elecciones anticipadas para evitar un segundo “argentinazo”.
Néstor Kirchner llevó adelante un cambio en el discurso, con una demagogia progresista y nacionaloide, acorde a los tiempos posteriores a la rebelión popular y para restablecer la autoridad de la burguesía nacional. En este proceso (la supuesta década ganada) se utilizó nuevamente el superávit comercial, producto de un elevado precio de las materias primas en el mercado mundial, para pagar al FMI la totalidad de la deuda, en una sola cuota y refinanciar la deuda con el Club de París y los fondos buitres. 9700 millones de dólares fueron pagados al FMI al contado: una fabulosa descapitalización del trabajo nacional.
Repitiendo la historia como si se tratara de una tragedia griega con un final trágico inevitable, después de haber entregado el superávit de la “década ganada”, con el gobierno de Macri, la Argentina volvió al FMI, en 2018. Esto fue producto del fracaso del ajuste macrista y de su apertura económica que solo trajo especuladores que conspiraron contra las finanzas argentinas. En un escenario de corrida cambiaria, salida de capitales y desequilibrio en la balanza de pagos. “Se firmó un acuerdo stand-by por US$50.000 millones y tres años de duración, que meses después se modificó y amplió hasta los US$57.000”. Pero el programa colapsó y se abandonó tras la salida de Macri de la presidencia.
Ya con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, como vice, el Gobierno “nacional y popular” después de llenarse la boca con el verso del desendeudamiento, acepto la deuda de los Caputto-Macri que se utilizó para financiar la fuga de capitales y volvió al Fondo con un nuevo acuerdo en febrero del 2022. Tuvo como objetivo poder hacerle frente a los vencimientos de deuda de los siguientes años, no para ningún desarrollo productivo o de infraestructura. Como dijo la misma “Cristina” en un discurso cuando era presidenta en el 2013: “Más que deudores recalcitrantes somos pagadores seriales”. El gobierno de Javier Milei fracasó en juntar las reservas necesarias para pagar la deuda que heredó de los gobiernos anteriores, a pesar de estar metiendo un ajuste brutal que está haciendo retroceder a los trabajadores en su nivel de vida como hicieron la mayoría de los gobiernos de la “democracia ajustadora”. Como tuiteó el vocero presidencial Adorni antes del inicio de este gobierno, criticando al gobierno anterior: “tener que concurrir al FMI solo deja en evidencia el rotundo fracaso de un gobierno”. A confesión de partes relevo de pruebas.
Este es el programa número 23 que se firma con el Fondo. Y los resultados como en todos los acuerdos anteriores son y serán muy negativos. La burguesía nativa se contenta con negocios especulativos de corto plazo, mientras la producción se derrumba y el gobierno derechista cipayo entrega, en acuerdos secretos con el Fondo, los recursos naturales de nuestro suelo y la producción que todavía existe en el interior. Los trabajadores no podemos esperar nada de la burguesía argentina y del movimiento nacionalista burgués (el peronismo, en sus diversas variantes) que la representa. Una parte importante de la deuda pública (interna y externa) está en manos de la propia burguesía nacional, que vive así en forma usuraria a costa del Estado. Y que fuga sus ganancias especulativas a paraísos fiscales. La burguesía nacional argentina es partidaria de asociarse al capital financiero imperialista contra los intereses del conjunto del pueblo trabajador.
Hay que tomar el toro por las astas. La deuda pública de este Estado burgués es impagable. Nos desangra nacionalmente y en particular a las masas trabajadoras. No pagar la deuda fraudulenta e impagable. Fuera el FMI, evitemos la fuga de capitales con la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Utilicemos los recursos que hoy se utilizan para pagar la deuda en llevar el salario mínimo al equivalente a la canasta familiar, subsidio a todos los desocupados y jubilaciones del 82% móvil. Con impuestos progresivos a los grandes capitalistas levantamos las rutas, los ferrocarriles y la industria nacional, bajo un plan controlado y dirigido por los trabajadores. ¡Fuera Milei y Bullrich!
Hace 69 años, con el gobierno surgido de la llamada “Revolución Libertadora” -un golpe militar que destituyó al gobierno de Perón- la Argentina se incorporó formalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI). Y comenzaron las tratativas para el primer “acuerdo” de 23 en total (uno cada tres años) que tenemos hasta la actualidad.
Desde casi el nacimiento de nuestra patria, teniendo en cuenta que la primera deuda data de 1824 (empréstito Baring), el endeudamiento ha actuado como un condicionamiento frente a las posibilidades de un desarrollo pleno e independiente. Esto se profundizó con la llegada del Fondo a fines de la década del 50 del siglo XX. Argentina ha entrado en cesación de pagos (defaults) en varias oportunidades.
Los “nacionales y populares” estuvieron con Menem cuando remataba la “patria” a bajo precio, luego armaron un relato con un presunto desendeudamiento, mientras se definían como pagadores seriales y terminaron de rodillas frente al Fondo con el gobierno de Alberto-Cristina-Massa. Son tan responsables como la derecha de este proceso de sometimiento nacional, Si no fuera por el brutal ajuste del gobierno peronista –siguiendo orientaciones del FMI- es imposible explicar el triunfo electoral del derechista Milei. Mientras tanto las “fuerzas del cielo” nos quieren venir a contar que el endeudamiento es producto de una compulsión por el gasto, una especie de “populismo incurable” que nos llevó a esta situación, cuando los diferentes gobiernos anteriores también siguieron los lineamientos ajustadores del Fondo.
La deuda es un mecanismo de rescate a los capitalistas nacionales y extranjeros, frente a las sucesivas crisis del sistema capitalista que se encuentra en una fase senil de declinación. Como plantea Gabriel Solano en su libro “Porque fracasó la Democracia” (2023), en su capítulo tercero sobre la deuda externa: “La paradoja de la Argentina actual es que un estado quebrado termina siendo una carga para la clase capitalista, que lo llevó a la quiebra vaciando sus arcas y fuga de capitales. Pero esta quiebra ahora pretende ser descargada sobre la clase obrera con medidas de ajuste contra salarios, jubilaciones, puestos de trabajo y conquistas laborales”.
Perón fracasó en sus tratativas con el FMI y en su ajuste contra las masas. Después del golpe gorila la burguesía argentina profundizó una política de ajuste, represión, “apertura” económica y destrucción de las industrias nativas, que sin sonrojarse algunos denominaron como “desarrollismo”. Fue en esta etapa donde ingresó el FMI y sus planes de ajuste sistemáticos. El verso del desarrollismo se terminó con Frondizi, pero quedaron los liberales y el FMI. Tanto el dictador Ongania, como “Isabelita” Martínez de Perón, volvieron al Fondo producto de sus fracasos económicos y políticos. La dictadura videliana, fue a fondo con el endeudamiento, sumando la “nacionalización” de la gigantesca deuda de las empresas privadas. El Estado con los impuestos extraídos al pueblo trabajador pagó y sigue pagando. la deuda de los monopolios. La “democracia ajustadora” con Alfonsín y Cia., asumió esta deuda como lícita y volvió sistemáticamente al FMI, potenciando la crisis que nos ha ido llevando a la penosa situación actual.
El peronismo pidió el ingreso al FMI desde la primera hora
El FMI fue creado en julio de 1944 en la Conferencia de Bretton Woods, impulsada por el imperialismo yanqui, como parte del rediseño mundial con vistas a imponer su predominio al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pero su constitución se efectivizó en diciembre de 1945, luego de la derrota final de la Alemania Nazi.
A principios de 1946, el gobierno militar (del que había sido partícipe fundamental Perón) adhirió a las conclusiones económicas y financieras de la Conferencia de las Naciones Unidas. Y a fines de enero pidió formalmente, a través del Decreto 3185/46 su ingreso al FMI. Perón sacó un comunicado, que fue reproducido por la United Press, para que se publicará en Nueva York (pero no se distribuyó en la Argentina –aunque luego se hizo público aquí también- porque Perón estaba lanzado a la campaña de “Braden o Perón” para las elecciones del 24 de febrero de 1946). En el mismo decía: “Debe ser labor fundamental del futuro gobierno argentino, según entiendo, propiciar una alta política de inteligencia con los Estados Unidos, estableciendo una fórmula equilibrada de simpatías e intereses entre los dos países, propendiendo a una efectiva comprensión mutua y disipando las reservas que actualmente traban un entendimiento verdadero” (Hugo Gambini, en La Nación 14/3/2006).
Perón como estratega de la patronal argentina estaba preparando un cambio de frente y una transición para pasar de la órbita del imperialismo británico al yanqui. Cosa que se iría concretando en su gobierno, a partir de la década del 50 (concesiones a la Standard Oil, etc.). En el comunicado Perón reclamaba: “Debemos traer al país capitales y técnicos americanos…” (ídem).
Pero el Departamento de Estado yanqui, empeñado en apoyar en la contienda electoral a la fórmula de la Unión Democrática, no respondió al pedido. No quería darle un aval diplomático a Perón. Apenas finalizada la contienda electoral en febrero, Perón, que ganó las elecciones, volvía, ahora directamente, a la carga. El Boletín Oficial (26/6/1946) vuelve a plantear su ingreso al FMI, planteando “El gobierno de la Nación Argentina no puede permanecer indiferente a la reorganización financiera internacional de la comunidad de naciones de que forma parte, ha sido su norma de conducta cooperar con los organismos internacionales que tienden a realizar una acción conjunta de interés general en beneficio de todos los pueblos de la comunidad internacional”.
Como el FMI no contestó el pedido, dos años más tarde se canceló el mismo y el decreto fue cajoneado.
Pero el manejo de la deuda externa (que debiera ser análisis de otra nota) de estos primeros gobiernos de Perón fue entreguista. Habiendo contado con un superávit comercial que lo convertía en acreedor (por las exportaciones a “crédito” que realizó la Argentina durante la guerra) entregó el mismo. En 1952, le pagó a Gran Bretaña las últimas dos cuotas que quedaban de un préstamo tomado en 1933 en oportunidad del Pacto Roca-Runciman. Fue el iniciador del “pago serial” de las deudas externas, de las que décadas más tarde se jactaría Cristina Kirchner. Otra gran parte, fue “invertida” por Perón, en el pago de abultadas indemnizaciones por las “nacionalizaciones” (Ferrocarriles, etc.) de las que querían desprenderse los ingleses y que eran material rodante con más de treinta años de antigüedad. En lugar de expropiar sin pago a los que durante décadas saquearon el país y usar ese dinero para impulsar la industrialización nacional, se les retribuyó como nunca antes. Aún así a la caída del gobierno de Perón, por el golpe de 1955, la Argentina debía unos 800 millones de dólares (en una época en que las exportaciones llegaban a duras penas a los 1000 millones).
A principios de la década de los años 50, el modelo económico del segundo gobierno de Perón comenzó a mostrar signos de agotamiento. La disminución en los precios internacionales de granos y carnes tuvo un impacto negativo en el comercio exterior. “El IAPI, que inicialmente apoyaba la industria y las acciones sociales con fondos provenientes del excedente agropecuario, comenzó a transferir esos recursos a los sectores terratenientes” (1955/1969: Las crisis políticas y la izquierda. Christian Rath. Revista En defensa del Marxismo, N° 49). Los industriales, con la excusa del reequipamiento, solicitaron “mayor apertura” a las inversiones extranjeras, para asociarse al capital imperialista. Lo que llevó al gobierno peronista a buscar acercamiento a los Estados Unidos. La ley de inversiones extranjeras de 1953 atrajo a empresas como Fiat y Kaiser, seguida por un acuerdo con Eximbank y un contrato con Standard Oil. En paralelo a la apertura económica, el gobierno peronista implementó un «Plan de Estabilización» que marcaba el inicio de un plan de ajuste, reemplazando las negociaciones salariales a través de las paritarias, por aumentos decretados por el Poder Ejecutivo.
Las movilizaciones fabriles lograron modificar esta política y permitieron un leve incremento en los salarios. Posteriormente, los trabajadores consiguieron la reapertura de las negociaciones colectivas en abril de 1954. La burguesía concluyó que para revertir las concesiones realizadas por el régimen peronista era necesario terminar con el gobierno de Perón, que en este contexto se mostraba incapaz de llevar adelante estos objetivos de ajuste, imponiéndose a la resistencia de las masas obreras. Cuando estalló el golpe de 1955, Perón impidió toda acción independiente de los trabajadores y llamó a confiar en las Fuerzas Armadas (golpistas), mientras la CGT respaldó esta orientación con llamados a «mantener la calma». Perón, frente al golpe de septiembre de 1955, conocido como la Libertadora-Fusiladora, renunció y abandonó rápidamente el país.
El golpe de la “Libertadora” sanciono el ingreso formal al FMI
El gobierno golpista de Aramburu, retomó abiertamente, el camino del endeudamiento. Solicitó, en 1956, un préstamo de 700 millones de dólares al FMI para cumplir con los “compromisos” pendientes y “reactivar” la economía, mientras reiniciaba los trámites para incorporarse a la institución financiera imperialista. La Argentina burguesa retomaba el camino de la oligarquía que había transformado al país en “la gran deudora del Sur”. Lógicamente, Aramburu no pudo devolver ese dinero.
“La Argentina ingresó formalmente al FMI el 20 de septiembre de 1956. Mediante un decreto, el entonces presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu dispuso que el país iniciara las gestiones para sumarse al organismo multilateral” (La Nación 11-4-25).
Con el gobierno posterior del radical intransigente, Arturo Frondizi (58-62), llegaría el primer acuerdo entre la Argentina y el FMI. Frondizi llegó al gobierno ganando unas elecciones con el peronismo proscripto y con un pacto con Perón que se encontraba en el exilio. En vez de rechazar la deuda del gobierno dictatorial prosiguió este camino de sometimiento y entrega. El 4 de diciembre, junto a su primer ministro de economía Donato del Carril, concretaron un préstamo que implicó unos US$75 millones de entonces, equivalente a un 0,5% del PBI de esa época. Como en la totalidad de los acuerdos con el Fondo, los resultados no fueron los esperados y durante la presidencia de Frondizi se firmaron otros tres acuerdos stand by (1959, 1960, 1961), que elevaron el monto de la deuda a US$100 millones.
El supuesto desarrollismo de Frondizi se basaba en una entrega, cada vez más importante, a los capitales norteamericanos. La misma se llevaba adelante a partir de una apertura económica que permitía el ingreso de estos capitales a la industria automotriz (entre otras), con el consiguiente sabotaje y hundimiento del sistema ferroviario en manos del Estado. Alsogaray (antecesor liberal de Cavallo), como segundo ministro de Economía del gobierno de Frondizi, llevó adelante un ajuste fondomonetarista que nada tiene que envidiarle a la motosierra de Milei. También procedieron a la entrega del petróleo (contratos de concesión a empresas extranjeras, etc.), así como los comienzos de privatizaciones en el transporte. Se achicaron talleres ferroviarios dando la tarea a privados, desarrollando la “patria contratista”. Identificar a este periodo como “desarrollista» cuando fue más de destrucción de las industrias locales competidoras y de represión frente a la resistencia obrera, muestra la incapacidad de emprender un verdadero desarrollo independiente de la burguesía nativa.
La reacción obrera frente a la política de Frondizi y el FMI
Arturo Frondizi aceptó las condiciones impuestas por el FMI, que incluían la prohibición de aumentar salarios, restricción del crédito y reducción del déficit fiscal y eliminar conquistas obreras. Este “plan de estabilización” incluyó una devaluación para favorecer el sector agrario exportador. Frente al primer arribo del Fondo y el plan de ajuste contra la clase obrera, se desarrolló un periodo de enormes luchas, mientras la burocracia sindical (peronista y radical) se esforzaba en contener la resistencia. El 1° de noviembre de 1958 tuvo lugar la huelga petrolera iniciada en Mendoza, contra los nuevos contratos petroleros. Los obreros del petróleo declararon la huelga, pero la burocracia la levantó, a cambio de un puesto en el directorio de YPF.
Al mismo tiempo, estalló la rebelión estudiantil conocida como la gran lucha por la Educación Laica, contra la Libre, ante la apertura a la educación privada, religiosa y oscurantista. En los últimos días del 58, estalló la primera huelga en los rieles. La burocracia peronista se vio obligada a llamar a un paro general convocado para el 11 y 12 de diciembre de 1958, para levantarlo rápidamente ante la promesa de aprobar la prometida ley de “Asociaciones Profesionales”, que le devolvió el control de los sindicatos, después de la intervención de la “Libertadora”, a las burocracias sindicales.
El 1 de enero de 1959 triunfó la revolución cubana. En este contexto, durante los primeros días de 1959, en el barrio obrero de Mataderos, se levantaron barricadas. La intención de privatizar el gran frigorífico Lisandro De La Torre provocó una confrontación entre los trabajadores que lo tomaron y las fuerzas del “orden” (que desalojaron el mismo con tanquetas). Este conflicto se transformó en una Huelga General, en gran parte por fuera del control de la burocracia. Frente a la radicalización de las masas, Frondizi lanzó el plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), aumentando nuevamente el poder de las fuerzas armadas para reprimir las manifestaciones populares.
En 1961, el general estadounidense Thomas Larkin, llegó a Argentina acompañado por Álvaro Alsogaray y como enviado del Banco Mundial. “(60 años de la gran huelga ferroviaria de 1961. Prensa Obrera, 30-10-21). Su objetivo era realizar un estudio sobre los transportes y “modernizarlos», lo cual evidenció la influencia de los Estados Unidos y el FMI en el gobierno de Frondizi.” El Plan Larkin proponía la reducción parcial de la red ferroviaria nacional, incluyendo el despido de 70,000 trabajadores ferroviarios, la destrucción del sistema ferroviario de larga distancia y la implementación temprana de la flexibilización laboral”. La feroz resistencia obrera se manifestó en una huelga de 41 días que obligó a Frondizi a retroceder y retrasó la destrucción del sistema ferroviario por 30 años. No obstante, el gobierno logró despedir a casi 50,000 trabajadores y cerrar algunos ramales. Como se ve el FMI debutó con sus planes de “motosierra” desde el primer instante.
La relación con el FMI después de Frondizi hasta la última dictadura
Frondizi, aunque impuso en cierta medida sus planes antiobreros, se había desgastado. Fue derrocado por un golpe militar. El gobierno posterior de Guido, impuesto a dedo por los militares, tuvo una política económica “ortodoxa liberal”. Uno de sus primeros actos fue pedir el quinto préstamo stand by del Fondo Monetario Internacional de 100 millones de dólares. También llevó adelante una devaluación del 10% de la moneda, una mayor apertura de la economía reduciendo los aranceles sobre las importaciones, aumentó los impuestos al consumo, aumento de tarifas de servicios públicos y aumento de la tasa de interés. Todo esto para hacerle frente al endeudamiento llevado adelante por la Libertadora-Frondizi y para cumplir con las nuevas exigencias del Fondo para otorgar el quinto préstamo.
“Los resultados económicos y sociales de la política económica de Guido fueron negativos en términos generales. Durante estas gestiones los indicadores económicos y sociales empeoraron: el PBI cayó 1,6% en 1962 y 2,4% en 1963, con un impacto negativo mucho mayor sobre el PBI industrial que disminuyó 5,7% y 6,1% en los mismos años, causando que el consumo fuera el más bajo de la última década y que la capacidad industrial se redujera a la mitad” (De Pablo, Juan Carlos; Martínez, Alberto J. 1989. Argentine economic policy, 1958-87. Banco Mundial. p. 22). El presidente seudo democrático Arturo Ilia (63-66), quien ganó unas elecciones presidenciales con el peronismo nuevamente proscripto, se montó sobre una pequeña reactivación económica “a partir, fundamentalmente, de una buena cosecha y la mejora de los precios de exportación” (Illia: Paradojas e hipocresías de un homenaje 14/7/2016. Prensa Obrera N 1419). Tuvo que enfrentar una deuda externa que había crecido significativamente en el período anterior y ensayó una política intervencionista que derivó en algunos roces con el imperialismo. En concreto el excedente comercial se orientó fundamentalmente al pago de intereses de la deuda (acuerdos con el Club de París, una especie de segundo FMI armado especialmente por los bancos europeos para la Argentina).
El gobierno golpista y represor de Ongania, volvió a un alineamiento total con el imperialismo yanqui, tuvo el apoyo de toda la patronal y también en sus inicios de Perón. Retomo el camino de pedirle plata al FMI firmando dos acuerdos en 1967 y 1968. Tras el retorno de Perón al gobierno en 1973 (y luego de su muerte), la Argentina volvió al Fondo. Después del brutal ajuste que significó el “rodrigazo” en 1975 y con “Isabelita” a la cabeza del gobierno democrático que impulsaba el accionar terrorista de la Triple A, se firmaron tres acuerdos con el FMI. El primero, concretado en octubre, consistió en un ‘oil facility’, por un monto de US$100 millones de entonces (alrededor del 0,2% del PBI). Luego, se concretaron dos acuerdos más en diciembre de 1975 y marzo de 1976.
La última dictadura militar de los Videla-Massera (1976-1983), no sólo profundizó el terrorismo de estado iniciado por el gobierno peronista, también el proceso de endeudamiento con el FMI. Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, se firmaron otros cuatro acuerdos de financiamiento con el FMI. El primero fue en agosto de ese año, por iniciativa de Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, José Martínez de Hoz, por un monto de US$300 millones. Un año después, en noviembre de 1977, se firmó un segundo. En 1983 con el último presidente militar, Bignone, y los milicos en franca retirada después de la derrota de Malvinas y el fracaso económico del plan de Martínez de Hoz, firmaron dos acuerdos más. Pero como si todo esto fuera poco, Cavallo como presidente del Banco Central puso al estado como garante de la deuda contraída por los capitalistas privados que luego se terminó estatizando (y aumentando colosalmente la deuda pública).
La “democracia ajustadora” y el FMI
Ya en el régimen de la “democracia ajustadora” tenemos un claro reforzamiento en los “vínculos” entre el FMI y la Argentina. Alfonsín no repudia la deuda contraída en forma arbitraria y corrupta por la dictadura, que había llevado la misma de 9700 millones de dólares a 45000 millones de dólares. Asume la totalidad, incluso retirando los planteos de “quita” que verborragicamente había prometido, para llegar a cinco nuevos acuerdos entre 1984 y 1988. Este gobierno estuvo siempre al borde del default y los resultados fueron nuevamente desastrosos. Alfonsín tuvo que abandonar de forma anticipada el poder en un cuadro de quiebra e hiperinflación. Con masas desesperadas saqueando supermercados y Estado de Sitio. El “primer gobierno democrático” convalidó, aumentó y pagó la deuda a de los milicos a rajatablas.
En los dos gobiernos posteriores de Carlos Menem se dieron las llamadas “relaciones carnales” con los Estados Unidos. El imperialismo necesitaba terminar con las regulaciones que impedían la venta de bienes estatales para cobrarse la deuda con las posesiones del estado. El FMI exigía con el plan “Brady” que para poder acceder a las “quitas” (canjes por nuevos bonos) de la deuda y a nuevos préstamos, había que aceptar una serie de reformas estructurales del estado. En estas condiciones se firmaron 5 acuerdos: “Menem fue el primer presidente peronista en viajar a Washington para pedir el apoyo de los Estados Unidos en las negociaciones con el FMI” (Por qué fracasó la democracia, Solano, 4 El plan Brady, pág 96). Sobre estas bases se montó el régimen de “convertibilidad” (un peso igual a un dólar) que voló por los aires en la crisis del 2001. En 2000, el gobierno de la Alianza, con Fernando De la Rúa como presidente, también selló un nuevo acuerdo stand-by, esta vez por US$7200 millones de entonces. Para evitar el default inevitable la Argentina pasó por el “blindaje”, el “megacanje” y al final el fatídico “corralito”. Ni la renuncia del Chacho Alvares, ni la vuelta de Cavallo como ministro de Economía pudieron evitar la caída del gobierno a manos de una gran rebelión popular, el “argentinazo”.
El fugaz presidente provisional Rodríguez Saa, tuvo que decretar con el apoyo de todo el parlamento, en mitad de las grandes movilizaciones populares, el no pago de la deuda externa. En realidad no se desconocía la misma, que es lo que hubiera correspondido, sino que se trataba de una moratoria, para rearmar un plan que permitiera retomar el pago usurario, más adelante. El peronista Eduardo Duhalde (2002-2003) fue la expresión del triunfo de la línea devaluatoria como salida a la crisis de cesación de pagos. Realizó un nuevo acuerdo stand-by con el FMI, que refinanció deudas acumuladas. Pero fracasó en sus intentos represivos y tuvo que llamar a elecciones anticipadas para evitar un segundo “argentinazo”.
Néstor Kirchner llevó adelante un cambio en el discurso, con una demagogia progresista y nacionaloide, acorde a los tiempos posteriores a la rebelión popular y para restablecer la autoridad de la burguesía nacional. En este proceso (la supuesta década ganada) se utilizó nuevamente el superávit comercial, producto de un elevado precio de las materias primas en el mercado mundial, para pagar al FMI la totalidad de la deuda, en una sola cuota y refinanciar la deuda con el Club de París y los fondos buitres. 9700 millones de dólares fueron pagados al FMI al contado: una fabulosa descapitalización del trabajo nacional.
Repitiendo la historia como si se tratara de una tragedia griega con un final trágico inevitable, después de haber entregado el superávit de la “década ganada”, con el gobierno de Macri, la Argentina volvió al FMI, en 2018. Esto fue producto del fracaso del ajuste macrista y de su apertura económica que solo trajo especuladores que conspiraron contra las finanzas argentinas. En un escenario de corrida cambiaria, salida de capitales y desequilibrio en la balanza de pagos. “Se firmó un acuerdo stand-by por US$50.000 millones y tres años de duración, que meses después se modificó y amplió hasta los US$57.000”. Pero el programa colapsó y se abandonó tras la salida de Macri de la presidencia.
Ya con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, como vice, el Gobierno “nacional y popular” después de llenarse la boca con el verso del desendeudamiento, acepto la deuda de los Caputto-Macri que se utilizó para financiar la fuga de capitales y volvió al Fondo con un nuevo acuerdo en febrero del 2022. Tuvo como objetivo poder hacerle frente a los vencimientos de deuda de los siguientes años, no para ningún desarrollo productivo o de infraestructura. Como dijo la misma “Cristina” en un discurso cuando era presidenta en el 2013: “Más que deudores recalcitrantes somos pagadores seriales”. El gobierno de Javier Milei fracasó en juntar las reservas necesarias para pagar la deuda que heredó de los gobiernos anteriores, a pesar de estar metiendo un ajuste brutal que está haciendo retroceder a los trabajadores en su nivel de vida como hicieron la mayoría de los gobiernos de la “democracia ajustadora”. Como tuiteó el vocero presidencial Adorni antes del inicio de este gobierno, criticando al gobierno anterior: “tener que concurrir al FMI solo deja en evidencia el rotundo fracaso de un gobierno”. A confesión de partes relevo de pruebas.
Este es el programa número 23 que se firma con el Fondo. Y los resultados como en todos los acuerdos anteriores son y serán muy negativos. La burguesía nativa se contenta con negocios especulativos de corto plazo, mientras la producción se derrumba y el gobierno derechista cipayo entrega, en acuerdos secretos con el Fondo, los recursos naturales de nuestro suelo y la producción que todavía existe en el interior. Los trabajadores no podemos esperar nada de la burguesía argentina y del movimiento nacionalista burgués (el peronismo, en sus diversas variantes) que la representa. Una parte importante de la deuda pública (interna y externa) está en manos de la propia burguesía nacional, que vive así en forma usuraria a costa del Estado. Y que fuga sus ganancias especulativas a paraísos fiscales. La burguesía nacional argentina es partidaria de asociarse al capital financiero imperialista contra los intereses del conjunto del pueblo trabajador.
Hay que tomar el toro por las astas. La deuda pública de este Estado burgués es impagable. Nos desangra nacionalmente y en particular a las masas trabajadoras. No pagar la deuda fraudulenta e impagable. Fuera el FMI, evitemos la fuga de capitales con la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Utilicemos los recursos que hoy se utilizan para pagar la deuda en llevar el salario mínimo al equivalente a la canasta familiar, subsidio a todos los desocupados y jubilaciones del 82% móvil. Con impuestos progresivos a los grandes capitalistas levantamos las rutas, los ferrocarriles y la industria nacional, bajo un plan controlado y dirigido por los trabajadores. ¡Fuera Milei y Bullrich!
Temas relacionados:
Artículos relacionados
A 90 años de la gran huelga general de la construcción de 1936
La rebelión montonera en los llanos
A 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976