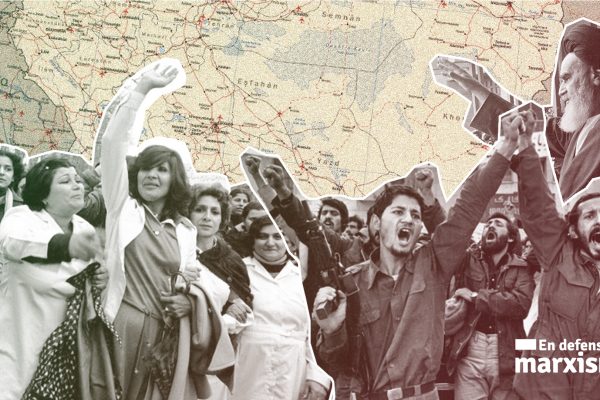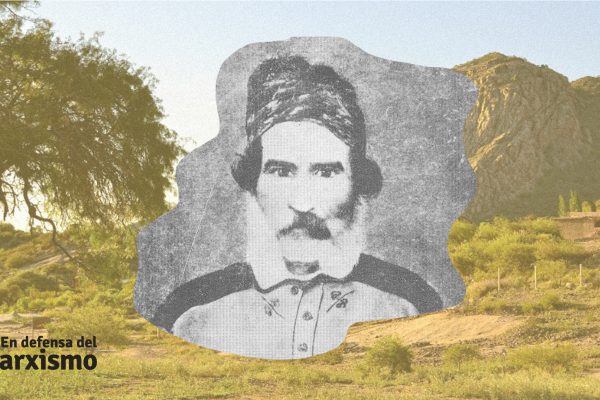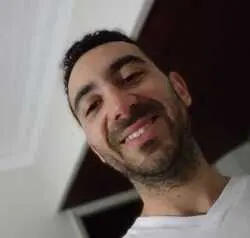Nacionalismo, Islamismo y Socialismo (II)
El enorme papel jugado en la lucha de clases mundial por la organización y lucha de los desocupados
El enorme papel jugado en la lucha de clases mundial por la organización y lucha de los desocupados
Referirnos a la historia de la lucha de los trabajadores desocupados en diversos rincones del planeta es una necesidad política, debido a que la existencia del régimen capitalista y de su funcionamiento incluye invariablemente la existencia de un Ejército de Reserva de Desocupados. Los mismos, abandonados por las burocracias sindicales y atacados por las instituciones del régimen capitalista, corren el peligro de convertirse en individuos aislados y desmoralizados (y, eventualmente, en masa de maniobras, de sectores lúmpenes y fascistoides), si no recurren a su propia organización, en defensa de sus reivindicaciones, y con la finalidad de enfrentar con la lucha al régimen responsable de la miseria a la que están siendo condenados. Esa imperiosa necesidad, significa también una disputa con el oscurantismo clerical, que interviene entre los desocupados con métodos de limosna y caridad con la finalidad de impedir que los mismos se organicen como clase, y que tomen en sus manos, sin la tutela del estado ni la de la iglesia, con los métodos de la lucha de clases y la acción directa (movilización, cortes de ruta, etc.). En Argentina la organización de los desocupados influyó en la ruptura de los mismos con el aparato del peronismo y las “manzaneras” de Duhalde.
Hay organizaciones de izquierda que se oponen a intervenir en la organización de la lucha de los desocupados sosteniendo que el movimiento piquetero no es un movimiento de trabajadores, con una concepción “sociológica” consistente en que no venden su fuerza de trabajo a un patrón y no obtienen a cambio un salario. Pero la historia de la clase obrera ha dado una bofetada ensordecedora a esa concepción, ya que en muchos casos ha sido el motor de levantamientos y rebeliones como “el Argentinazo” de 2001 en Argentina, en la que su impulso fue debatido en una gran Asamblea Nacional que lo precedió, siendo un factor determinante, o la misma revolución en París en 1848, en la que el detonante fue el cierre de los Talleres Nacionales.
La desocupación de vastos sectores de la clase obrera es el resultado de la crisis del capital, cuyo efecto es el aprovechamiento de éste de la existencia de un Ejército de Reserva de Desocupados para bajar el precio de la fuerza de trabajo (salarios), en virtud de que la oferta de la mercancía Fuerza de Trabajo es enorme ante la escasez de su demanda por los capitalistas. Al mismo tiempo, los patrones usan la existencia de una masa de desocupados, para hacer retroceder a los trabajadores ocupados en su lucha reivindicativa y salarial, por temor a perder su puesto de trabajo, que podría ser ocupado por algún trabajador en paro forzoso. De modo que la necesidad de que los trabajadores desocupados se organicen para luchar por sus condiciones de vida es una cuestión de vital importancia, como así también la unidad con la clase obrera ocupada.
En Argentina, la década del 90 (menemista) se caracterizó por una ola colosal de despidos de trabajadores de punta a punta del país, que tuvo como consecuencia saludable la respuesta por parte de los desocupados, cuyas luchas fueron descriptas y explicadas en forma brillante por Luis Oviedo en su “Una Historia del Movimiento Piquetero”, pero que también han sido materia de análisis de otros autores.
Sin embargo, el movimiento piquetero argentino, que conserva su pujanza y se ha sostenido desde su surgimiento hasta la época actual, no ha sido un fenómeno aislado. Este movimiento piquetero encuentra sus antecedentes en movimientos precedentes en nuestro país y en el resto del planeta. La circunstancia de que el movimiento piquetero sea objeto de una tenaz y despiadada persecución por parte del gobierno de Milei, en una medida mayor que el de otros gobiernos (que también lo han hecho) revela el temor de la burguesía a la enorme potencialidad revolucionaria que éste tiene.
Desde la década del 90, tanto en Francia como en Alemania se han desenvuelto organizaciones de desocupados que han enfrentado el flagelo del desempleo producido por las sucesivas crisis del régimen capitalista que han chocado con sus estados capitalistas y se han enfrentado a medidas represivas. El SI COBAS, organización sindical que junto a trabajadores ocupados pretende también agrupar a sectores desocupados en Italia, juega en la actualidad un rol activo en las luchas obreras de la península esforzándose por unir a los trabajadores ocupados y desocupados, enfrentando al gobierno derechista de Giorgia Meloni, sufriendo la persecución y la cárcel. Con fuerza especialmente en Nápoles (Movimiento de Desocupados 7 de Noviembre), tiene también un papel de vanguardia en la lucha internacionalista ante el genocidio sionista contra el pueblo palestino y una lucha enérgica contra la guerra Rusia-OTAN en Ucrania, planteando la lucha contra su propio gobierno imperialista, bloqueando los envíos de armamentos al gobierno otanista de Zelenski y al gobierno sionista, manifestaciones frente a las bases de la OTAN. Los compañeros de esta organización de desocupados italiana han participado de la reciente Conferencia Internacionalista realizada en Nápoles -siendo junto a la Tendencia Internacionalista Revolucionaria (TIR) una de las anfitrionas,- en la que el Partido Obrero participó.
En Alemania, aunque con un carácter menos permanente, ha habido movilizaciones de desocupados desde la década del 90. En 1998, una gran movilización de desocupados bloqueó la Puerta de Brandeburgo, durante el gobierno de Helmut Köhl.
Primera manifestación de los desocupados en Buenos Aires en 1897
El teatro Doria fue el lugar escogido por la Federación Obrera para realizar un acto de los trabajadores desocupados el 1º de agosto de 1897, en medio de la recesión que duró ese año y el siguiente como resultado de la depresión de los precios agropecuarios en el mercado mundial. En el mitin al que hacemos referencia participaron cinco mil trabajadores. En el transcurso de esos años el número de desocupados había ascendido a 100.000 según Julio Godio y Enrique Dickman. Al finalizar el acto, uno de cuyos reclamos era la reducción de la jornada laboral, se armó una manifestación callejera, en la que se agitaba “la repartición del trabajo y la adquisición de los sobrantes”, pan y trabajo. La manifestación también se dirigió al diario La Prensa, donde la policía se enfrentó con los manifestantes reprimiendo y encarcelando a algunos de ellos.
La gran depresión del 30 y las organizaciones de desocupados en Argentina
De acuerdo a datos del Departamento Nacional del Trabajo el censo de 1932 arrojó la cifra de 333.997 desocupados, dato refutado por el Partido Socialista, que aseguraba el número de medio millón. Había ocurrido el crack de 1929 en Wall Street, cuyo impacto fue mundial, con esta manifestación en Argentina.
Como resultado de la desocupación, dos mil trabajadores golpeados por ella se alojaron en el llamado Albergue oficial, pero la mayoría lo hizo en Villa Desocupación, también denominada Villa Esperanza, en casuchas de chapa y cartón. Otros lo hacían en condiciones más miserables, a la intemperie. La villa era vigilada por la policía montada, y encarcelaba a quienes detectaba como subversivos.
En esas villas comenzó la organización de los desocupados. Un manifiesto repartido en diciembre de 1932 daba cuenta de esto, anunciando: “… la constitución de un comité afecto a la Federación Obrera Regional Argentina, cuyos propósitos son organizar a los trabajadores parados para defender conjuntamente con los ocupados, los intereses comunes (y exhortó) a los obreros sin trabajo a luchar mediante la acción directa y revolucionaria junto a los desocupados de la ciudad ocupando casas deshabitadas y apoderándose de los depósitos de productos”.
En mayo de 1933, el comité de desocupados de Puerto Nuevo realizó un acto con la participación de alrededor de 600 desocupados en el que demandaban: “mejor comida y pan y trabajo…, denunciando además la preparación de una guerra imperialista”. Al terminar, la policía quiso detener a los dirigentes, pero grupos de autodefensa actuaron para evitarlo, aunque, no obstante, pusieron en prisión a diez activistas.
La desesperación llevaba a grupos de desocupados a realizar saqueos en lugares de expendio de alimentos, como el sucedido en octubre de 1933 en ARSA, aunque no sustrajeron dinero, porque la cuestión era resolver los acuciantes problemas de hambre. Esto se repetía con frecuencia debido a la hambruna existente. En una carta publicada en el periódico “La Internacional” se defendía este “saqueo” de alimentos: “Toda la prensa de la Capital ha chillado por los ataques realizados contra la ARSA. Nos han tratado de criminales, chorros y miles de inmundicias para indisponer al público trabajador contra nosotros. Y bien ¿qué es la ARSA? Es una empresa monopolista que aplica altos precios a todos los artículos y que está tratando de monopolizar la venta para luego hambrear más a los trabajadores…”. El periódico anarquista “La Protesta” también defendía la acción de los desocupados en el mismo sentido. Cabe señalar que el Partido Socialista, más preocupado por la acción parlamentaria no participaba de estos movimientos de desocupados, pero sí presentaba proyectos por un seguro de desempleo o reducción de la jornada laboral, cuyo resultado resultó ser nulo. La concepción “reformista” del Partido Socialista negaba combinar la acción parlamentaria con la acción directa, descartando esta última, contra la perspectiva de dirigir la lucha contra el estado burgués, cuya forma parlamentaria defendía y sostenía.
No resulta algo novedoso, a la luz de la campaña xenófoba del presente que culpa a los extranjeros de la desocupación, ya que encuentra antecedentes en la década del 30 del siglo pasado, agregándose asimismo como falso factor de la desocupación el trabajo de la mujer. Cuando en realidad obedecía a la crisis general del capital a escala mundial, y al mismo tiempo actuaba como instrumento del descenso salarial impuesto por la clase patronal.
En Tucumán, en la crisis del 30, la desocupación afectó a la construcción y a los trabajadores que terminada la zafra quedaban sin empleo. A las mujeres las afectó en el magisterio, en el empleo doméstico. La crisis mundial hizo que los países europeos (Gran Bretaña, etc.) disminuyeran drásticamente las compras de productos agropecuarios a nuestro país. En 1934, como resultado de la desocupación, los salarios fueron 77% menores que en 1929. Solía ocurrir que las empresas panaderas o de la carne empleaban a menores para reducir salarios (4 salarios de menores sumaban el de un mayor). Frente a eso los trabajadores se organizaban y luchaban y, tal como denunciaban periódicos obreros, eran reprimidos y encarcelados.
Un antecedente histórico paradigmático: La revolución francesa de 1848
Durante la monarquía de Luis Felipe, en el transcurso de los años 1846 y 1847, Francia se vio sacudida por una profunda crisis económica. Esta circunstancia dio lugar a una política de ataque a las condiciones de vida de la clase obrera. El reinado de Luis Felipe se caracterizó por la corrupción que favorecía a la burguesía financiera y contratista en materia de obras públicas. La clase obrera trabajaba entre 14 y 18 horas y padecía una enorme miseria. Las obras públicas no contemplaban viviendas para la clase obrera que vivía en cuartuchos inhumanos. Había aumentado la desocupación, circunstancia que produjo un incremento de la pobreza entre los años 1846 y 1847. Louis Blanc, un socialista moderado reformista, había planteado la necesidad de que se crearan talleres sociales para dar “solución” (trabajo) a los obreros desocupados; pero esto no se traducía en una respuesta satisfactoria por parte del estado. Debido al hecho de que la monarquía tenía prohibidos los mítines o actos políticos públicos, pero había una presión social creciente, que lo llevó a autorizar banquetes, consistentes en la realización de eventos sociales en los que se servía comida y se escuchaba a oradores, sin que esto tuviera alguna consecuencia. Pero el estado creciente de descontento de las masas, hizo que estos también terminaran siendo prohibidos en la capital de Francia, haciendo entrar la caldera social en ebullición. Los obreros asaltaron armerías y levantaron barricadas. El rey Luis Felipe disolvió el gabinete, en una maniobra tendiente a aplacar el levantamiento, pero no lo consiguió. Hubo choques en los que la Guardia Nacional asesinó a medio centenar de obreros. La clase obrera había tomado París y el rey debió abdicar al trono. El parlamento fue asaltado por obreros revolucionarios que impusieron la República formándose un gobierno provisional.
Los Talleres Nacionales
El 25 de febrero de 1848, ante la presión de los obreros armados, Louis Blanc, integrante ahora del gobierno provisional, y defensor de la República burguesa, redactó un decreto que establecía la creación de los Talleres Nacionales, para crear cien mil puestos de trabajo. Pero Blanc fue desplazado de su organización, siendo nombrado a su frente Alexandre Marie, un enemigo de la clase obrera y del socialismo. Mientras tanto la clase obrera se iba organizando en Clubs, integrados por obreros, y partidos políticos. Uno de los debates era si apoyar al gobierno provisional o no. La mayoría se inclinaba por una posición conciliadora.
Las elecciones del 23 y 24 de abril de 1848. La disolución de los Talleres Nacionales como factor del estallido revolucionario
Estas elecciones fueron un punto de inflexión en la situación política francesa. Las convocaba el gobierno provisional para elegir 900 diputados de la asamblea nacional francesa. La cuestión consistía en que la clase obrera no era una clase mayoritaria en Francia y el gobierno provisional maniobró sobre el campesinado, la pequeña burguesía y la burguesía, obteniendo la mayoría de los 900 escaños en disputa contra 55 para los Partidos Socialistas. Esto, al mismo tiempo que indignó a los obreros organizados en los clubs, logró envalentonar a la burguesía y al gobierno, quienes echaron del gabinete a los ministros socialistas Blanc y Albert. La ofensiva contra la clase obrera de París no tardó en llegar: los obreros registrados en los talleres nacionales iban a ser reclutados por el ejército o expulsados de París. Esto trajo como consecuencia que el 23 de junio la clase obrera regresara a las barricadas en París. Cincuenta mil insurgentes obreros toman la capital francesa. En la parte Este de París, de mayoría proletaria, los guardias nacionales se dejaban desarmar por el proletariado insurgente. Pero en el sector Occidental, con predominio de la burguesía, la ofensiva de la Guardia Nacional fue despiadada.
Ni un solo diputado socialista apoyó la revuelta. Louis Blanc llamó a deponer las armas. El mismo que había redactado el decreto de los Talleres Nacionales, llamaba a la clase obrera a subordinarse al parlamento que las liquidaba. Pero el proletariado parisino recurrió a su propia organización y lucha para defender una conquista mediante la acción revolucionaria, es decir: el derecho al trabajo que el régimen capitalista y sus instituciones le negaban.
Los obreros de París estaban aislados: la pequeña burguesía y el campesinado fueron puestos en su contra.
Varias conclusiones pueden sacarse de esta gran revolución obrera derrotada. La principal: sobre el rol de la burguesía progresista al mando de su República, cuyo papel fue el de garantizar la explotación de la clase obrera y sofocar cualquier demanda mediante la represión. La segunda: el aislamiento respecto a las otras clases oprimidas.
Al mismo tiempo hay que destacar como cuestión fundamental y detonante de la revolución de junio de 1848 en París la lucha de los obreros desocupados frente a la disolución de los Talleres Nacionales, y como esta cuestión fue tomada en forma revolucionaria por las masas obreras de París. La organización obrera contra la desocupación encontró como detonante del levantamiento obrero de 1848 en Francia, la lucha por los puestos de trabajo perdidos como resultado de la disolución de los Talleres Nacionales. Constituye parte de la tradición de la clase obrera mundial en su defensa de los puestos de trabajo, y revelaba en aquella época como en la actual, la potencialidad revolucionaria de los obreros desocupados junto a los ocupados.
Los bolcheviques
En 1906 se creó el Consejo de Desocupados de San Petersburgo. Fue una iniciativa de intelectuales y trabajadores del Partido Bolchevique, conscientes de la necesidad de organizar a los desocupados, y dotarlos de un programa reivindicativo y revolucionario. El propósito de los bolcheviques era unir a los trabajadores desocupados con los obreros ocupados. La organización mencionada luchó durante dos años contra el gobierno zarista, pero éste logró doblegarla a partir de la represión del ejército y la policía. El Partido Bolchevique se esforzó por extender esta organización a Odessa y Moscú, pero fue también la acción policial, la que lo impidió.
El tercer Congreso de la Internacional Comunista le otorgó una importancia central a la organización de los desocupados. Lo hacía luego de caracterizar la crisis que se abría luego de la primera guerra, una de cuyas consecuencias sería la masiva desocupación obrera. El congreso señalaba: “...Los comunistas deben entender claramente que en la presente circunstancia el ejército de desocupados representa un factor revolucionario de un tremendo significado… Los desocupados pueden ser transformados de un ejército de reserva en un activo ejército de la revolución”
Trotsky, en un texto de 1920, manifestaba: “…La tarea de los comunistas consiste en luchar, conduciendo a los desocupados, como una sección del proletariado, para golpear a las camarillas que tienen el poder de los sindicatos. Es precisamente por esta razón que los desocupados deben ser el centro de atención de los partidos comunistas”. Trotsky hacía hincapié en la necesidad de unir a trabajadores ocupados y desocupados, y de llevar adelante una política de frente único afiliándose a los sindicatos mayoritarios. En un texto escrito en su exilio de Prinkipo (“¿Y ahora?”) en 1932, criticaba la política aislacionista del Partido Comunista alemán (crecientemente dominado por la camarilla burocrática stalinista), en relación a los sindicatos dirigidos por la socialdemocracia. El Partido Comunista tenía en sus filas a la mayoría de los desocupados pero su peso en los Comités de Fábrica era escuálido respecto a los de la socialdemocracia (4% de las organizaciones de fábrica eran comunistas, contra 84% de los socialdemócratas). Por eso insistía en la necesidad imperiosa de ganar posiciones en la conquista de sindicatos y comités de fábrica y de afiliar a la minoría comunista en los sindicatos mayoritarios dirigidos por los socialdemócratas. En el texto arriba señalado, decía: “El proletariado y la pequeña burguesía son como vasos comunicantes, principalmente en las condiciones actuales, en que el ejército de reserva de los obreros puede estar integrado por pequeños comerciantes, mozos de cuerda, etc. y la pequeña burguesía, por proletarios y lumpen proletarios.” “Los obreros sin trabajo no constituyen una clase; pero son una capa social que, por demasiado compacta y firme tiende vanamente a salir de su situación insoportable. En términos generales, es cierto que solo la revolución proletaria puede salvar a Alemania de la descomposición y la ruina; pero esto en relación, ante todo, en lo que concierne a los obreros en paro forzoso.” Y defendía la necesidad de ganar posiciones en el movimiento sindical de obreros ocupados. Sin abandonar la tarea en el movimiento de obreros desocupados, definía como fundamental la conquista de direcciones sindicales: “Un solo obrero comunista elegido para el comité de fábricas, o para la dirección de un sindicato, tiene mucho más importancia que conseguir mil miembros nuevos recogidos por doquier, que entran hoy al partido para dejarlo mañana”. Las dos afirmaciones de Trotsky y del Partido Bolchevique en vida de Lenin sobre la transformación del ejército de reserva en un ejército revolucionario no eran contradictorias con la de conquistar la dirección del movimiento sindical de obreros ocupados. Una y otra eran y son tareas complementarias, de cuya efectividad depende la suerte y el futuro de la clase obrera. Por eso, el esfuerzo del Partido Obrero de organizar a ambas franjas del proletariado en su lucha común contra la desocupación, vinculada al conjunto de las reivindicaciones, y centralizarlas en un congreso común que resuelva una acción y una estrategia.
Durante la gran depresión en Estados Unidos
Desde 1922 a 1927 Estados Unidos conoció un gran crecimiento industrial. Fue el fruto de grandes inversiones posteriores a la terminación de la primera guerra mundial (1918). Acompañadas de un aumento de la producción apoyada en innovaciones tecnológicas y la superexplotación obrera, se abrieron nuevas empresas y se adquirieron créditos con la finalidad de desenvolver nuevas inversiones en emprendimientos inmobiliarios y compra de máquinas, con la ilusión de que la población norteamericana iba a consumir indefinidamente. Pero ya en 1928 el gasto de los consumidores había sufrido una merma, que también se tradujo en la industria de la construcción. La consecuencia fue que en 1929 las empresas industriales comenzaron a despedir obreros, dado que se estaba abarrotando en sus almacenes una gran producción que no lograban colocar en el mercado (quienes estaban en condiciones de comprar esos productos, ya los tenían). Era la manifestación de una crisis de sobreproducción, consecuencia de la anarquía capitalista en la que el mercado es ciego, debido a que la lucha por la realización de la ganancia en una competencia descarnada, omite por completo la planificación centralizada. Cabe señalar, sin embargo, que el incremento del consumo de automóviles, radios, etc., no expresaba un mejoramiento en las condiciones de existencia de la clase obrera. Antes bien, revelaba el enriquecimiento de una pequeña porción de la población norteamericana en medio de la superexplotación de los trabajadores, como resultado de la racionalización de la producción a partir de la utilización de los métodos de Taylor y luego Ford, con sus líneas de montaje, para producir más mercancías en menos tiempo, aumentando levemente el salario real y disminuyendo el salario relativo, a partir de lo cual aumentaba la tasa de beneficio de los capitalistas. Esto se hizo a partir de la persecución a la actividad sindical, la supresión de los descansos durante la jornada laboral, y el incremento sustancial de los accidentes de trabajo y de las muertes en su transcurso. Según Howard Zinn “Entre 1922 y 1929, los salarios reales en la industria aumentaron per cápita el 1,4 % por año, mientras que los tenedores de bonos ganaron 16,4% en el mismo periodo. Seis millones de familias (42% del total) ganaban menos de 1000 dólares anuales.” El National Bureau of Economic Research afirmaba que durante 1920 el 0,1% más rico percibía al año 190.322 dólares. Mientras que el 99% del total, 1692 dólares anuales; en 1926 los más pudientes obtenían anualmente 391.762 dólares y 1699 los trabajadores asalariados. Durante esa década, 25.000 trabajadores por año perdieron la vida en accidentes de trabajo, resultando lisiados 100.000 de ellos. Como resultado, no solo de la tecnificación y mecanización laboral, sino del esfuerzo inhumano al que se sometía a la clase obrera. De modo que las horas necesarias para producir lo mismo en 1929 que en 1919 requería 34 horas, mientras que en 1919 se precisaban 52 horas. Pero eso no significó la reducción de la jornada laboral, ya que los obreros trabajaban 50 horas semanales. Esto hizo, que ya antes de producirse el crack de 1929, en 1927, el porcentaje de desocupados comenzaba a incrementarse. En 1928 ya había entre siete y ocho millones de personas pobres, y doce millones en los límites de la línea de subsistencia. Fabio Nigra, en su obra “Una historia económica (inconformista) de los Estados Unidos” extrae la siguiente conclusión: “ En suma , alrededor de 20 millones de personas -aun dentro de la etapa de riqueza y expansión- llevaban una existencia miserable” Y ofrece estos datos: “ …..Los trabajadores del algodón sufrieron recortes salariales durante este período: si para 1919 cobraban un sueldo anual de u$s 825 (u$s 68,75 por mes), en 1929 su ingreso se redujo a u$s 763 (U$S 63,58 dólares por mes). Por el contrario, en 1919 había 65 millonarios en el país, que aumentaron a 513 en 1929, asimismo el ingreso de los más ricos se multiplicó por ocho en esos diez años. Los beneficios de las corporaciones, por su parte, resultaron sistemáticamente elevados: u$s 8 mil millones en siete de los diez años y de u$s 11.650 millones en 1929. La American Federation of Labor indicaba en 1932 la distancia entre productividad y salarios reales. Mientras estos se incrementaban con respecto a los años anteriores, creció mucho más la productividad, que duplicaba los aumentos salariales. Mientras en 1899 las industrias recibieron un ingreso total de 11 mil millones de dólares, en 1919 éste ascendió a 62.000 millones y en 1929 a 72.000 millones. Esto fue el fruto, tanto de la plusvalía relativa como de la absoluta, por el uso de tecnología más avanzada, también con el incremento del esfuerzo de la fuerza de trabajo que se aplicaba mediante los métodos del fordismo y el taylorismo.
En el transcurso de la década 1920-1930 la concentración monopólica de la industria tenía su correlato en las decisiones del estado imperialista norteamericano, que usó tanto la fuerza policial, como la de los jueces, para aplastar y derrotar las luchas obreras. La Suprema Corte norteamericana declaró inconstitucionales las leyes sobre regulación de trabajo de menores, el salario mínimo de las mujeres y reivindicó la validez de los contratos “yellow dog”, por medio de los cuales se les imponía a los trabajadores la restricción de afiliarse a cualquier sindicato o de activar a su favor bajo apercibimiento de denunciar el contrato de trabajo en forma legal, es decir de despedirlo.
Quien presidía Estados Unidos, Hoover, no desconocía en absoluto la situación de bancarrota, pero ocultó deliberadamente su gravedad, para evitar el pánico y sostener el optimismo con la finalidad de que se mantuviera el boom especulativo. Su intento de disimular la situación se derrumbó como resultado de la caída de la Bolsa, que traducía la situación objetiva y el desastre por el que se estaba atravesando. El derrumbe de la Bolsa de Nueva York explotó el llamado “Jueves Negro” (24 de octubre de 1929) consistió en el derrumbe del valor de los títulos y acciones. Los directores de Bolsa intentaron sostener los precios de las acciones y títulos infructuosamente. Al colapso de Wall Street, le continuó un significativo derrumbe económico. Entre octubre y noviembre de 1929, la desocupación creció de menos de medio millón a más de cuatro millones. Durante la primavera de 1933 la desocupación se había incrementado a 15 millones. Como resultado de esta situación el salario promedio había bajado 16% en solo dos años. El producto bruto entre 1929 y 1933 caía el 29%. La industria de la construcción sufrió una caída del 78% y el resto de la industria un 98%.
Las consecuencias de este derrumbe capitalista las sufrían los trabajadores. En la ciudad de Nueva York morían 95 personas de hambre. En Colorado la mitad de los niños en edad escolar iban desnutridos a la escuela. Habían aumentado la fiebre tifoidea, la tuberculosis, etc. La agricultura sufría una inevitable bancarrota, se arruinaban los agricultores. Entre los años 1920 y 1933 la desocupación en la industria de la construcción alcanzaba el 80% en la ciudad de Nueva York y respecto a los trabajadores del vestido apenas un 10% sostenía su empleo. Un drama especial estaba constituido por los desalojos, debido a la falta de dinero para pagar los alquileres. En Filadelfia los remates eran moneda corriente: Se remataban en promedio 1300 viviendas mensuales. Durante esa etapa, medio millón de mexicanos nativos junto a sus hijos nacidos en Estados Unidos, debieron emigrar a México, muchos presionados a hacerlo ya que se privilegiaba a trabajadores oriundos de Estados Unidos a la hora de sostenerlos en sus empleos o tomarlos en los pocos que surgían, en especial en el área agrícola. Los chinos fueron especial objeto de la discriminación en el transcurso de la gran depresión.
Los trabajadores negros fueron víctimas de la discriminación en sus trabajos y fuera de ellos.
Los desocupados se organizan
Al principio, la organización de los desocupados adoptó un carácter mutualista y de autoayuda. Por ejemplo en Seattle se organizó la Liga de Ciudadanos desempleados. Esta conseguía que a los desocupados se les dieran barcos que no se usaban para que pudieran proveerse de alimentos mediante la pesca, había acuerdos con los pequeños granjeros consistentes en el permiso a los desocupados para cosechar una cuota de papas, manzanas y peras o cortar árboles para hacer fuego. Conseguían trabajos de remiendo de vestimenta, de zapateros remendones, arreglo de muebles, etc. Y se hacía algo clásico en épocas de retroceso económico: la economía de trueque.
Algo que rápidamente apareció a la luz fue que las iglesias, antes campeonas de la caridad, no tomaban la cuestión de la desocupación en sus manos. Tampoco los partidos políticos, ni los sindicatos. En consecuencia, la cuestión fue objeto de iniciativas de socialistas, comunistas y trotskistas. A fines de 1929 comenzaban a funcionar Consejos de Desocupados, cuya función era la de organizar el pago de los alquileres, la comida y se movilizaban para arrancar más y mejores programas de ayuda. El 6 de marzo se denominó el Día Internacional del Desempleo, en el que se demandó al gobierno la toma de medidas para remediar la situación. Como resultado de este llamado, en Boston participaron más de 50.000 manifestantes, en Chicago hubo una cifra similar, en Milwaukee, 40.000, en Detroit, alrededor de 100.000. En Nueva York la policía reprimió la manifestación.
Los Consejos de desempleados jugaron un papel movilizador de los trabajadores sin trabajo. Su programa central consistía en reclamar subsidios a los desocupados. Para demandarlos organizaron dos grandes marchas del hambre en Washington y Detroit. Aunque el apoyo legislativo resultó ser negativo, tiempo después se obtuvieron medidas consistentes en seguros para los desocupados. Éstas marchas fueron protagonizadas por trabajadores de Ford despedidos, a cuya cabeza estaba la UAW (Sindicato de trabajadores de la industria automotriz), que organizaron una lucha en Dearborn (Michigan), en la que la Ford había realizado despidos en la planta de esa localidad, que tuvo un saldo trágico, porque la policía asesinó a manifestantes. La respuesta fue un entierro con decenas de miles de manifestantes.
Las movilizaciones no fueron el único método de lucha. También los desocupados realizaron huelgas de inquilinos, mediante las que no se pagaban los alquileres, movilizaciones a los juzgados para impedir que los jueces dictaran sentencias de desalojos, que a menudo tenían como consecuencia acciones represivas con resultados trágicos para los trabajadores movilizados.
La unidad de los obreros ocupados y desocupados
La llamada Batalla de Toledo (ciudad del estado de Ohio) fue una gran expresión de la unidad de la lucha de obreros ocupados y desocupados. En 1934, se desató una gran huelga en la empresa automotriz Auto-Lite en demanda de un 10% de aumento salarial y el reconocimiento de la organización sindical (la AFL que representaba a los 6.000 obreros de la fábrica) que chocaron durante cinco días contra 1.300 efectivos de la Guardia Nacional. La Liga de Desempleados, con fuerte influencia trotskista, que se puso a la vanguardia de la huelga, la sostuvo organizando piquetes. La huelga tuvo un saldo victorioso: 5% de aumento y reincorporación de despedidos, aunque también un resultado luctuoso debido a que fueron asesinados dos obreros y más de un centenar fue herido. No obstante, puede considerarse un ejemplo de la importancia de la unidad de obreros ocupados y desocupados, algo que para el movimiento piquetero argentino, cuya acción en defensa de la lucha de los trabajadores del neumático y del subte, entre otras ha dejado un jalón imborrable en la historia y la memoria colectiva de la vanguardia obrera.
El stalinismo, con mucho peso en las organizaciones de desocupados, a través de los consejos de desempleados que dirigía, y que agrupaba a miles, maniobró para llevar la lucha de los desocupados a un callejón sin salida, por su subordinación al Partido Demócrata. Lo hizo mediante la unificación de todos los movimientos de desocupados, que objetivamente era necesaria y progresiva, pero que bajo la influencia del Partido Comunista norteamericano dirigido por Browder, fiel discípulo de Stalin en ese momento, lo llevó a una política de derrota. En efecto, luego de unir a las organizaciones de desempleados en 1936, fundando la Worker's Alliance of America( WAA) incluyendo en una organización unificada a las Ligas de los Desempleados dirigidas por el PS, la NUL (trotskista), con influencia del Workers Party of United States, antecesor del Socialist Workers Party (SWP), y los Consejos de Desocupados del PC, el stalinismo logró obtener la mayoría, sometiendo a los desocupados, a partir de su estrategia de Frente Popular, al gobierno de Roosevelt y su política de New Deal.
En 1939, en Estados Unidos la desocupación era entre 9 y medio a diez millones de desocupados. La forma en que el imperialismo norteamericano dio remedio a esta situación es la ocupación de la mano de obra parada en la producción de armamentos, método con el que el imperialismo “zanjó” la crisis del 30, sobre la base de la industria bélica y la matanza de millones de hombres. El New Deal había fracasado con su limitado plan de obras públicas, reforestación, tendido de redes eléctricas aprovechando la fuerza motriz hidráulica de los ríos, etc. Ya en 1936 entró en crisis, aun antes del estallido de la segunda guerra, ya que una fracción del gabinete de Roosevelt advirtió sobre la necesidad de defender el equilibrio fiscal. El gran capital saludó la menor inversión en obra pública, cuya realización de todos modos no resolvió el drama del desempleo. Aumentó la tasa de interés, lo cual impactó en la inversión industrial y en el consumo. La producción industrial bajó 33% y la desocupación aumentó de 7,7 a 10 millones en 1937. Aún antes del comienzo de la contienda mundial comenzada en 1939, Estados Unidos (que entró en la guerra en diciembre de 1941) incrementó su Producto Bruto merced a las exportaciones bélicas al Reino Unido. Eso disminuyó en alguna medida el desempleo, aunque en mayor medida lo hizo la instalación del servicio militar obligatorio y el reclutamiento de tropas. Al mismo tiempo, en noviembre de 1939 se derogó la ley de embargo de la venta armamentos que abrió la exportación de armas a Gran Bretaña.
En virtud de la decisión del gobierno de Franklin Roosevelt, éste anunció en septiembre de 1939, la transferencia de 50 destroyers de la primera guerra, a cambio de bases navales inglesas. A mediados de ese mes el congreso reglamentó el reclutamiento de hombres de 21 a 35 años. El programa de rearme y provisión de armas a Inglaterra que se implementó desde 1941 hasta 1945 tuvo un valor de 13.842 millones de dólares.
El Producto Nacional Bruto pasó de 193 mil millones de dólares en 1938 a 361 mil millones de la misma moneda en 1944. ¿Cómo lo hicieron? Estados Unidos fabricó y vendió 57.027 tanques medianos, 476.628 bazucas, 4,014 millones de fusiles modelo “Garand”, 1.500.000 jeeps, y casi 300.000 aviones de combate. Luego, fueron llamados a las filas de las fuerzas armadas quince millones de hombres entre 18 y 45 años. Al inicio de la guerra la industria aeronáutica ocupaba 47.000 personas; para el momento de mayor producción empleó 2.012.000 obreros y fabricó 300.000 aviones. Los astilleros yankis lanzaron al mar 19 millones de toneladas (en barcos) en 1943: el punto de partida fue un millón en 1941. Si no hubiera sido por el gasto militar, casi no hubiera cambiado el Producto Bruto. Entonces bajó el consumo de bienes durables por la conversión de la industria en industria de guerra. Se pasó de fabricar autos a vehículos blindados. Todo estaba al servicio de la empresa bélica. El estado financió así el 66% de la siderurgia, el 88% de la aeronáutica, el 50% de expansión de la producción de aluminio, y el 100% de la producción de caucho sintético. El resto fueron inversiones privadas. Como resultado de lo descripto, en 1944 había 18,7 millones más de obreros empleados que al comienzo de la guerra. Con una semana laboral de noventa horas.
La guerra, tanto como la desocupación, son manifestaciones de la descomposición del capital, ambas destructoras de las fuerzas productivas: una mediante el hundimiento de los obreros desocupados, la otra mediante la destrucción del planeta y millones de vidas humanas. Por eso, la existencia de organizaciones de desocupados con un planteo revolucionario, unidas a la conquista de los socialistas revolucionarios de los sindicatos, y una estrategia común era y es una cuestión primordial. Pero la burocracia sindical se empeñó en apoyar la masacre mundial. En 1940 se creó la National Defense Advisory Commission, integrada por William Knudsen, presidente de la General Motors y Sidney Hillman, representante de Amalgamated Clothing of America en nombre de los sindicatos, para organizar la economía en función de la empresa bélica.
El salario real bajó debido a la inflación, que fue el fruto de una desmedida emisión para financiar la guerra, junto a bonos con la misma función que se financiaban con impuestos que también debía pagar la clase obrera. De tal manera que se producía una transferencia de recursos que beneficiaba al capital que obtenía jugosos dividendos, en detrimento de la clase obrera.
La lucha de los desocupados en Gran Bretaña
Desde 1920, como resultado de la crisis de la posguerra, organizadas por el Partido Comunista, se realizaron Marchas contra el hambre, que dio origen al Movimiento Nacional de Trabajadores Desempleados (NUWM). En octubre de 1922 socialistas y comunistas de la ciudad de Glasgow organizaron la primera marcha del hambre hacia Londres, y otra en 1929, de mayor magnitud numérica. En 1932, como resultado de la Gran Depresión la cantidad de desocupados en Gran Bretaña alcanzaba la cifra de dos millones, se organizó una Marcha del Hambre con seis mil manifestantes que partieron desde el sur de Gales, el norte de Inglaterra y Glasgow, y terminó con una concentración en el Hyde Park, para presentar un petitorio con un millón de firmas en el parlamento. En 1936, en la localidad de Jarrow, el cierre del astillero Palmer´s dio lugar al paro forzoso de centenares de obreros. La desocupación golpeó duramente a esos trabajadores, que respondieron organizando una marcha hacia Londres. La Cámara de los Comunes hizo caso omiso de la demanda de solución al drama que atravesaban. El Partido Laborista le dio la espalda al reclamo. No obstante, aunque fracasó en el parlamento, esta marcha fue un jalón que determinó años más tarde la sanción de medidas que permitieran cierta cobertura salarial a los desocupados.
Conclusión
Lejos de haberse disipado o morigerado, la historia se repite en un nivel superlativo, en esta nueva crisis del capitalismo. Las masas laboriosas del mundo están siendo empujadas a la catástrofe. El capital, en su etapa de descomposición, destruye las fuerzas productivas. En Europa, Estados Unidos, América Latina y el resto de los continentes, hay una ofensiva contra las condiciones de existencia de los explotados y oprimidos. La desocupación, la guerra, el exterminio, son manifestaciones claras sobre los métodos usados por la clase capitalista para salir del paso de su crisis imparable.
La experiencia histórica en relación a la respuesta que la clase obrera dio y da frente a la desocupación masiva ha sido el esfuerzo por poner en pie organizaciones de combate (piqueteras). Ha sido y es el método usado para ocupar el lugar que las burocracias sindicales a escala mundial no han querido ocupar por ser correa de transmisión de los intereses del capital. Pero, es imprescindible, tal como lo entiende el Partido Obrero, y lo practica, la unidad de trabajadores ocupados y desocupados, su organización común y la elaboración y resolución de un programa común de reivindicaciones cuyo corolario sea terminar con el régimen de explotación capitalista, en Argentina, con el eje de echar a Milei con la Huelga General. Tal es la función del impulso y concreción de un Plenario Nacional de Trabajadores Ocupados, Desocupados y Jubilados, convocado por las grandes luchas del presente.
La lucha contra los despidos de trabajadores vuelve a estar en primera línea (junto a la necesidad del aumento de salarios para enfrentar la inflación capitalista). Las estadísticas presentadas por el gobierno de Milei indican que la desocupación subió del 6,4 al 7,9%: un aumento del 1,5% en el último trimestre (en el Gran Buenos Aires es del 9,1%). A lo que se suman los subocupados y los precarizados en constante crecimiento. Estamos hablando -según el informe oficial- de 1,8 millones de desocupados: despidos de estatales, en Secco, fábricas del Neumático, Georgalos, lock out en Morvillo, etc. Y se anuncian nuevos despidos en Inta, Inti, etc.
La batalla gira en torno a organizar la lucha contra los despidos en cada frente y a nivel general. Paro, movilización, ocupación, asamblea son consignas centrales en la lucha por impedir que los despidos se consuman. Se plantea la lucha estratégica por la disminución y el reparto de las horas de trabajo, sin afectar los salarios, para que todos los trabajadores puedan trabajar y ahuyentar la realidad de la miseria social.
Y junto a esto, organizar y poner de pie al Ejército de Reserva de los Desocupados para que luche junto a la clase obrera.
A escala mundial, nos solidarizamos con el SI Cobas, víctima en este mismo momento de la cárcel y la represión por parte del gobierno de Giorgia Meloni, en virtud de que están a la vanguardia de la lucha por puestos de trabajo para los desocupados.
Bibliografía
La Otra Estrategia: La Voluntad Revolucionaria (1930-1935), Nicolás Iñigo Carrera.
Una Historia Económica (inconformista) de los Estados Unidos, 1865-1980, Fabio Nigra.
La gran depresión y la crisis del nuevo orden. Artículo de Herbert Gutman en una compilación de Fabio Nigra-Pablo Pozzi : Las invasiones bárbaras.
La lucha de clases en Francia, Carlos Marx.
¿Y, ahora?, León Trotsky.
Una Historia del Movimiento Piquetero, Luis Oviedo.
Referirnos a la historia de la lucha de los trabajadores desocupados en diversos rincones del planeta es una necesidad política, debido a que la existencia del régimen capitalista y de su funcionamiento incluye invariablemente la existencia de un Ejército de Reserva de Desocupados. Los mismos, abandonados por las burocracias sindicales y atacados por las instituciones del régimen capitalista, corren el peligro de convertirse en individuos aislados y desmoralizados (y, eventualmente, en masa de maniobras, de sectores lúmpenes y fascistoides), si no recurren a su propia organización, en defensa de sus reivindicaciones, y con la finalidad de enfrentar con la lucha al régimen responsable de la miseria a la que están siendo condenados. Esa imperiosa necesidad, significa también una disputa con el oscurantismo clerical, que interviene entre los desocupados con métodos de limosna y caridad con la finalidad de impedir que los mismos se organicen como clase, y que tomen en sus manos, sin la tutela del estado ni la de la iglesia, con los métodos de la lucha de clases y la acción directa (movilización, cortes de ruta, etc.). En Argentina la organización de los desocupados influyó en la ruptura de los mismos con el aparato del peronismo y las “manzaneras” de Duhalde.
Hay organizaciones de izquierda que se oponen a intervenir en la organización de la lucha de los desocupados sosteniendo que el movimiento piquetero no es un movimiento de trabajadores, con una concepción “sociológica” consistente en que no venden su fuerza de trabajo a un patrón y no obtienen a cambio un salario. Pero la historia de la clase obrera ha dado una bofetada ensordecedora a esa concepción, ya que en muchos casos ha sido el motor de levantamientos y rebeliones como “el Argentinazo” de 2001 en Argentina, en la que su impulso fue debatido en una gran Asamblea Nacional que lo precedió, siendo un factor determinante, o la misma revolución en París en 1848, en la que el detonante fue el cierre de los Talleres Nacionales.
La desocupación de vastos sectores de la clase obrera es el resultado de la crisis del capital, cuyo efecto es el aprovechamiento de éste de la existencia de un Ejército de Reserva de Desocupados para bajar el precio de la fuerza de trabajo (salarios), en virtud de que la oferta de la mercancía Fuerza de Trabajo es enorme ante la escasez de su demanda por los capitalistas. Al mismo tiempo, los patrones usan la existencia de una masa de desocupados, para hacer retroceder a los trabajadores ocupados en su lucha reivindicativa y salarial, por temor a perder su puesto de trabajo, que podría ser ocupado por algún trabajador en paro forzoso. De modo que la necesidad de que los trabajadores desocupados se organicen para luchar por sus condiciones de vida es una cuestión de vital importancia, como así también la unidad con la clase obrera ocupada.
En Argentina, la década del 90 (menemista) se caracterizó por una ola colosal de despidos de trabajadores de punta a punta del país, que tuvo como consecuencia saludable la respuesta por parte de los desocupados, cuyas luchas fueron descriptas y explicadas en forma brillante por Luis Oviedo en su “Una Historia del Movimiento Piquetero”, pero que también han sido materia de análisis de otros autores.
Sin embargo, el movimiento piquetero argentino, que conserva su pujanza y se ha sostenido desde su surgimiento hasta la época actual, no ha sido un fenómeno aislado. Este movimiento piquetero encuentra sus antecedentes en movimientos precedentes en nuestro país y en el resto del planeta. La circunstancia de que el movimiento piquetero sea objeto de una tenaz y despiadada persecución por parte del gobierno de Milei, en una medida mayor que el de otros gobiernos (que también lo han hecho) revela el temor de la burguesía a la enorme potencialidad revolucionaria que éste tiene.
Desde la década del 90, tanto en Francia como en Alemania se han desenvuelto organizaciones de desocupados que han enfrentado el flagelo del desempleo producido por las sucesivas crisis del régimen capitalista que han chocado con sus estados capitalistas y se han enfrentado a medidas represivas. El SI COBAS, organización sindical que junto a trabajadores ocupados pretende también agrupar a sectores desocupados en Italia, juega en la actualidad un rol activo en las luchas obreras de la península esforzándose por unir a los trabajadores ocupados y desocupados, enfrentando al gobierno derechista de Giorgia Meloni, sufriendo la persecución y la cárcel. Con fuerza especialmente en Nápoles (Movimiento de Desocupados 7 de Noviembre), tiene también un papel de vanguardia en la lucha internacionalista ante el genocidio sionista contra el pueblo palestino y una lucha enérgica contra la guerra Rusia-OTAN en Ucrania, planteando la lucha contra su propio gobierno imperialista, bloqueando los envíos de armamentos al gobierno otanista de Zelenski y al gobierno sionista, manifestaciones frente a las bases de la OTAN. Los compañeros de esta organización de desocupados italiana han participado de la reciente Conferencia Internacionalista realizada en Nápoles -siendo junto a la Tendencia Internacionalista Revolucionaria (TIR) una de las anfitrionas,- en la que el Partido Obrero participó.
En Alemania, aunque con un carácter menos permanente, ha habido movilizaciones de desocupados desde la década del 90. En 1998, una gran movilización de desocupados bloqueó la Puerta de Brandeburgo, durante el gobierno de Helmut Köhl.
Primera manifestación de los desocupados en Buenos Aires en 1897
El teatro Doria fue el lugar escogido por la Federación Obrera para realizar un acto de los trabajadores desocupados el 1º de agosto de 1897, en medio de la recesión que duró ese año y el siguiente como resultado de la depresión de los precios agropecuarios en el mercado mundial. En el mitin al que hacemos referencia participaron cinco mil trabajadores. En el transcurso de esos años el número de desocupados había ascendido a 100.000 según Julio Godio y Enrique Dickman. Al finalizar el acto, uno de cuyos reclamos era la reducción de la jornada laboral, se armó una manifestación callejera, en la que se agitaba “la repartición del trabajo y la adquisición de los sobrantes”, pan y trabajo. La manifestación también se dirigió al diario La Prensa, donde la policía se enfrentó con los manifestantes reprimiendo y encarcelando a algunos de ellos.
La gran depresión del 30 y las organizaciones de desocupados en Argentina
De acuerdo a datos del Departamento Nacional del Trabajo el censo de 1932 arrojó la cifra de 333.997 desocupados, dato refutado por el Partido Socialista, que aseguraba el número de medio millón. Había ocurrido el crack de 1929 en Wall Street, cuyo impacto fue mundial, con esta manifestación en Argentina.
Como resultado de la desocupación, dos mil trabajadores golpeados por ella se alojaron en el llamado Albergue oficial, pero la mayoría lo hizo en Villa Desocupación, también denominada Villa Esperanza, en casuchas de chapa y cartón. Otros lo hacían en condiciones más miserables, a la intemperie. La villa era vigilada por la policía montada, y encarcelaba a quienes detectaba como subversivos.
En esas villas comenzó la organización de los desocupados. Un manifiesto repartido en diciembre de 1932 daba cuenta de esto, anunciando: “… la constitución de un comité afecto a la Federación Obrera Regional Argentina, cuyos propósitos son organizar a los trabajadores parados para defender conjuntamente con los ocupados, los intereses comunes (y exhortó) a los obreros sin trabajo a luchar mediante la acción directa y revolucionaria junto a los desocupados de la ciudad ocupando casas deshabitadas y apoderándose de los depósitos de productos”.
En mayo de 1933, el comité de desocupados de Puerto Nuevo realizó un acto con la participación de alrededor de 600 desocupados en el que demandaban: “mejor comida y pan y trabajo…, denunciando además la preparación de una guerra imperialista”. Al terminar, la policía quiso detener a los dirigentes, pero grupos de autodefensa actuaron para evitarlo, aunque, no obstante, pusieron en prisión a diez activistas.
La desesperación llevaba a grupos de desocupados a realizar saqueos en lugares de expendio de alimentos, como el sucedido en octubre de 1933 en ARSA, aunque no sustrajeron dinero, porque la cuestión era resolver los acuciantes problemas de hambre. Esto se repetía con frecuencia debido a la hambruna existente. En una carta publicada en el periódico “La Internacional” se defendía este “saqueo” de alimentos: “Toda la prensa de la Capital ha chillado por los ataques realizados contra la ARSA. Nos han tratado de criminales, chorros y miles de inmundicias para indisponer al público trabajador contra nosotros. Y bien ¿qué es la ARSA? Es una empresa monopolista que aplica altos precios a todos los artículos y que está tratando de monopolizar la venta para luego hambrear más a los trabajadores…”. El periódico anarquista “La Protesta” también defendía la acción de los desocupados en el mismo sentido. Cabe señalar que el Partido Socialista, más preocupado por la acción parlamentaria no participaba de estos movimientos de desocupados, pero sí presentaba proyectos por un seguro de desempleo o reducción de la jornada laboral, cuyo resultado resultó ser nulo. La concepción “reformista” del Partido Socialista negaba combinar la acción parlamentaria con la acción directa, descartando esta última, contra la perspectiva de dirigir la lucha contra el estado burgués, cuya forma parlamentaria defendía y sostenía.
No resulta algo novedoso, a la luz de la campaña xenófoba del presente que culpa a los extranjeros de la desocupación, ya que encuentra antecedentes en la década del 30 del siglo pasado, agregándose asimismo como falso factor de la desocupación el trabajo de la mujer. Cuando en realidad obedecía a la crisis general del capital a escala mundial, y al mismo tiempo actuaba como instrumento del descenso salarial impuesto por la clase patronal.
En Tucumán, en la crisis del 30, la desocupación afectó a la construcción y a los trabajadores que terminada la zafra quedaban sin empleo. A las mujeres las afectó en el magisterio, en el empleo doméstico. La crisis mundial hizo que los países europeos (Gran Bretaña, etc.) disminuyeran drásticamente las compras de productos agropecuarios a nuestro país. En 1934, como resultado de la desocupación, los salarios fueron 77% menores que en 1929. Solía ocurrir que las empresas panaderas o de la carne empleaban a menores para reducir salarios (4 salarios de menores sumaban el de un mayor). Frente a eso los trabajadores se organizaban y luchaban y, tal como denunciaban periódicos obreros, eran reprimidos y encarcelados.
Un antecedente histórico paradigmático: La revolución francesa de 1848
Durante la monarquía de Luis Felipe, en el transcurso de los años 1846 y 1847, Francia se vio sacudida por una profunda crisis económica. Esta circunstancia dio lugar a una política de ataque a las condiciones de vida de la clase obrera. El reinado de Luis Felipe se caracterizó por la corrupción que favorecía a la burguesía financiera y contratista en materia de obras públicas. La clase obrera trabajaba entre 14 y 18 horas y padecía una enorme miseria. Las obras públicas no contemplaban viviendas para la clase obrera que vivía en cuartuchos inhumanos. Había aumentado la desocupación, circunstancia que produjo un incremento de la pobreza entre los años 1846 y 1847. Louis Blanc, un socialista moderado reformista, había planteado la necesidad de que se crearan talleres sociales para dar “solución” (trabajo) a los obreros desocupados; pero esto no se traducía en una respuesta satisfactoria por parte del estado. Debido al hecho de que la monarquía tenía prohibidos los mítines o actos políticos públicos, pero había una presión social creciente, que lo llevó a autorizar banquetes, consistentes en la realización de eventos sociales en los que se servía comida y se escuchaba a oradores, sin que esto tuviera alguna consecuencia. Pero el estado creciente de descontento de las masas, hizo que estos también terminaran siendo prohibidos en la capital de Francia, haciendo entrar la caldera social en ebullición. Los obreros asaltaron armerías y levantaron barricadas. El rey Luis Felipe disolvió el gabinete, en una maniobra tendiente a aplacar el levantamiento, pero no lo consiguió. Hubo choques en los que la Guardia Nacional asesinó a medio centenar de obreros. La clase obrera había tomado París y el rey debió abdicar al trono. El parlamento fue asaltado por obreros revolucionarios que impusieron la República formándose un gobierno provisional.
Los Talleres Nacionales
El 25 de febrero de 1848, ante la presión de los obreros armados, Louis Blanc, integrante ahora del gobierno provisional, y defensor de la República burguesa, redactó un decreto que establecía la creación de los Talleres Nacionales, para crear cien mil puestos de trabajo. Pero Blanc fue desplazado de su organización, siendo nombrado a su frente Alexandre Marie, un enemigo de la clase obrera y del socialismo. Mientras tanto la clase obrera se iba organizando en Clubs, integrados por obreros, y partidos políticos. Uno de los debates era si apoyar al gobierno provisional o no. La mayoría se inclinaba por una posición conciliadora.
Las elecciones del 23 y 24 de abril de 1848. La disolución de los Talleres Nacionales como factor del estallido revolucionario
Estas elecciones fueron un punto de inflexión en la situación política francesa. Las convocaba el gobierno provisional para elegir 900 diputados de la asamblea nacional francesa. La cuestión consistía en que la clase obrera no era una clase mayoritaria en Francia y el gobierno provisional maniobró sobre el campesinado, la pequeña burguesía y la burguesía, obteniendo la mayoría de los 900 escaños en disputa contra 55 para los Partidos Socialistas. Esto, al mismo tiempo que indignó a los obreros organizados en los clubs, logró envalentonar a la burguesía y al gobierno, quienes echaron del gabinete a los ministros socialistas Blanc y Albert. La ofensiva contra la clase obrera de París no tardó en llegar: los obreros registrados en los talleres nacionales iban a ser reclutados por el ejército o expulsados de París. Esto trajo como consecuencia que el 23 de junio la clase obrera regresara a las barricadas en París. Cincuenta mil insurgentes obreros toman la capital francesa. En la parte Este de París, de mayoría proletaria, los guardias nacionales se dejaban desarmar por el proletariado insurgente. Pero en el sector Occidental, con predominio de la burguesía, la ofensiva de la Guardia Nacional fue despiadada.
Ni un solo diputado socialista apoyó la revuelta. Louis Blanc llamó a deponer las armas. El mismo que había redactado el decreto de los Talleres Nacionales, llamaba a la clase obrera a subordinarse al parlamento que las liquidaba. Pero el proletariado parisino recurrió a su propia organización y lucha para defender una conquista mediante la acción revolucionaria, es decir: el derecho al trabajo que el régimen capitalista y sus instituciones le negaban.
Los obreros de París estaban aislados: la pequeña burguesía y el campesinado fueron puestos en su contra.
Varias conclusiones pueden sacarse de esta gran revolución obrera derrotada. La principal: sobre el rol de la burguesía progresista al mando de su República, cuyo papel fue el de garantizar la explotación de la clase obrera y sofocar cualquier demanda mediante la represión. La segunda: el aislamiento respecto a las otras clases oprimidas.
Al mismo tiempo hay que destacar como cuestión fundamental y detonante de la revolución de junio de 1848 en París la lucha de los obreros desocupados frente a la disolución de los Talleres Nacionales, y como esta cuestión fue tomada en forma revolucionaria por las masas obreras de París. La organización obrera contra la desocupación encontró como detonante del levantamiento obrero de 1848 en Francia, la lucha por los puestos de trabajo perdidos como resultado de la disolución de los Talleres Nacionales. Constituye parte de la tradición de la clase obrera mundial en su defensa de los puestos de trabajo, y revelaba en aquella época como en la actual, la potencialidad revolucionaria de los obreros desocupados junto a los ocupados.
Los bolcheviques
En 1906 se creó el Consejo de Desocupados de San Petersburgo. Fue una iniciativa de intelectuales y trabajadores del Partido Bolchevique, conscientes de la necesidad de organizar a los desocupados, y dotarlos de un programa reivindicativo y revolucionario. El propósito de los bolcheviques era unir a los trabajadores desocupados con los obreros ocupados. La organización mencionada luchó durante dos años contra el gobierno zarista, pero éste logró doblegarla a partir de la represión del ejército y la policía. El Partido Bolchevique se esforzó por extender esta organización a Odessa y Moscú, pero fue también la acción policial, la que lo impidió.
El tercer Congreso de la Internacional Comunista le otorgó una importancia central a la organización de los desocupados. Lo hacía luego de caracterizar la crisis que se abría luego de la primera guerra, una de cuyas consecuencias sería la masiva desocupación obrera. El congreso señalaba: “...Los comunistas deben entender claramente que en la presente circunstancia el ejército de desocupados representa un factor revolucionario de un tremendo significado… Los desocupados pueden ser transformados de un ejército de reserva en un activo ejército de la revolución”
Trotsky, en un texto de 1920, manifestaba: “…La tarea de los comunistas consiste en luchar, conduciendo a los desocupados, como una sección del proletariado, para golpear a las camarillas que tienen el poder de los sindicatos. Es precisamente por esta razón que los desocupados deben ser el centro de atención de los partidos comunistas”. Trotsky hacía hincapié en la necesidad de unir a trabajadores ocupados y desocupados, y de llevar adelante una política de frente único afiliándose a los sindicatos mayoritarios. En un texto escrito en su exilio de Prinkipo (“¿Y ahora?”) en 1932, criticaba la política aislacionista del Partido Comunista alemán (crecientemente dominado por la camarilla burocrática stalinista), en relación a los sindicatos dirigidos por la socialdemocracia. El Partido Comunista tenía en sus filas a la mayoría de los desocupados pero su peso en los Comités de Fábrica era escuálido respecto a los de la socialdemocracia (4% de las organizaciones de fábrica eran comunistas, contra 84% de los socialdemócratas). Por eso insistía en la necesidad imperiosa de ganar posiciones en la conquista de sindicatos y comités de fábrica y de afiliar a la minoría comunista en los sindicatos mayoritarios dirigidos por los socialdemócratas. En el texto arriba señalado, decía: “El proletariado y la pequeña burguesía son como vasos comunicantes, principalmente en las condiciones actuales, en que el ejército de reserva de los obreros puede estar integrado por pequeños comerciantes, mozos de cuerda, etc. y la pequeña burguesía, por proletarios y lumpen proletarios.” “Los obreros sin trabajo no constituyen una clase; pero son una capa social que, por demasiado compacta y firme tiende vanamente a salir de su situación insoportable. En términos generales, es cierto que solo la revolución proletaria puede salvar a Alemania de la descomposición y la ruina; pero esto en relación, ante todo, en lo que concierne a los obreros en paro forzoso.” Y defendía la necesidad de ganar posiciones en el movimiento sindical de obreros ocupados. Sin abandonar la tarea en el movimiento de obreros desocupados, definía como fundamental la conquista de direcciones sindicales: “Un solo obrero comunista elegido para el comité de fábricas, o para la dirección de un sindicato, tiene mucho más importancia que conseguir mil miembros nuevos recogidos por doquier, que entran hoy al partido para dejarlo mañana”. Las dos afirmaciones de Trotsky y del Partido Bolchevique en vida de Lenin sobre la transformación del ejército de reserva en un ejército revolucionario no eran contradictorias con la de conquistar la dirección del movimiento sindical de obreros ocupados. Una y otra eran y son tareas complementarias, de cuya efectividad depende la suerte y el futuro de la clase obrera. Por eso, el esfuerzo del Partido Obrero de organizar a ambas franjas del proletariado en su lucha común contra la desocupación, vinculada al conjunto de las reivindicaciones, y centralizarlas en un congreso común que resuelva una acción y una estrategia.
Durante la gran depresión en Estados Unidos
Desde 1922 a 1927 Estados Unidos conoció un gran crecimiento industrial. Fue el fruto de grandes inversiones posteriores a la terminación de la primera guerra mundial (1918). Acompañadas de un aumento de la producción apoyada en innovaciones tecnológicas y la superexplotación obrera, se abrieron nuevas empresas y se adquirieron créditos con la finalidad de desenvolver nuevas inversiones en emprendimientos inmobiliarios y compra de máquinas, con la ilusión de que la población norteamericana iba a consumir indefinidamente. Pero ya en 1928 el gasto de los consumidores había sufrido una merma, que también se tradujo en la industria de la construcción. La consecuencia fue que en 1929 las empresas industriales comenzaron a despedir obreros, dado que se estaba abarrotando en sus almacenes una gran producción que no lograban colocar en el mercado (quienes estaban en condiciones de comprar esos productos, ya los tenían). Era la manifestación de una crisis de sobreproducción, consecuencia de la anarquía capitalista en la que el mercado es ciego, debido a que la lucha por la realización de la ganancia en una competencia descarnada, omite por completo la planificación centralizada. Cabe señalar, sin embargo, que el incremento del consumo de automóviles, radios, etc., no expresaba un mejoramiento en las condiciones de existencia de la clase obrera. Antes bien, revelaba el enriquecimiento de una pequeña porción de la población norteamericana en medio de la superexplotación de los trabajadores, como resultado de la racionalización de la producción a partir de la utilización de los métodos de Taylor y luego Ford, con sus líneas de montaje, para producir más mercancías en menos tiempo, aumentando levemente el salario real y disminuyendo el salario relativo, a partir de lo cual aumentaba la tasa de beneficio de los capitalistas. Esto se hizo a partir de la persecución a la actividad sindical, la supresión de los descansos durante la jornada laboral, y el incremento sustancial de los accidentes de trabajo y de las muertes en su transcurso. Según Howard Zinn “Entre 1922 y 1929, los salarios reales en la industria aumentaron per cápita el 1,4 % por año, mientras que los tenedores de bonos ganaron 16,4% en el mismo periodo. Seis millones de familias (42% del total) ganaban menos de 1000 dólares anuales.” El National Bureau of Economic Research afirmaba que durante 1920 el 0,1% más rico percibía al año 190.322 dólares. Mientras que el 99% del total, 1692 dólares anuales; en 1926 los más pudientes obtenían anualmente 391.762 dólares y 1699 los trabajadores asalariados. Durante esa década, 25.000 trabajadores por año perdieron la vida en accidentes de trabajo, resultando lisiados 100.000 de ellos. Como resultado, no solo de la tecnificación y mecanización laboral, sino del esfuerzo inhumano al que se sometía a la clase obrera. De modo que las horas necesarias para producir lo mismo en 1929 que en 1919 requería 34 horas, mientras que en 1919 se precisaban 52 horas. Pero eso no significó la reducción de la jornada laboral, ya que los obreros trabajaban 50 horas semanales. Esto hizo, que ya antes de producirse el crack de 1929, en 1927, el porcentaje de desocupados comenzaba a incrementarse. En 1928 ya había entre siete y ocho millones de personas pobres, y doce millones en los límites de la línea de subsistencia. Fabio Nigra, en su obra “Una historia económica (inconformista) de los Estados Unidos” extrae la siguiente conclusión: “ En suma , alrededor de 20 millones de personas -aun dentro de la etapa de riqueza y expansión- llevaban una existencia miserable” Y ofrece estos datos: “ …..Los trabajadores del algodón sufrieron recortes salariales durante este período: si para 1919 cobraban un sueldo anual de u$s 825 (u$s 68,75 por mes), en 1929 su ingreso se redujo a u$s 763 (U$S 63,58 dólares por mes). Por el contrario, en 1919 había 65 millonarios en el país, que aumentaron a 513 en 1929, asimismo el ingreso de los más ricos se multiplicó por ocho en esos diez años. Los beneficios de las corporaciones, por su parte, resultaron sistemáticamente elevados: u$s 8 mil millones en siete de los diez años y de u$s 11.650 millones en 1929. La American Federation of Labor indicaba en 1932 la distancia entre productividad y salarios reales. Mientras estos se incrementaban con respecto a los años anteriores, creció mucho más la productividad, que duplicaba los aumentos salariales. Mientras en 1899 las industrias recibieron un ingreso total de 11 mil millones de dólares, en 1919 éste ascendió a 62.000 millones y en 1929 a 72.000 millones. Esto fue el fruto, tanto de la plusvalía relativa como de la absoluta, por el uso de tecnología más avanzada, también con el incremento del esfuerzo de la fuerza de trabajo que se aplicaba mediante los métodos del fordismo y el taylorismo.
En el transcurso de la década 1920-1930 la concentración monopólica de la industria tenía su correlato en las decisiones del estado imperialista norteamericano, que usó tanto la fuerza policial, como la de los jueces, para aplastar y derrotar las luchas obreras. La Suprema Corte norteamericana declaró inconstitucionales las leyes sobre regulación de trabajo de menores, el salario mínimo de las mujeres y reivindicó la validez de los contratos “yellow dog”, por medio de los cuales se les imponía a los trabajadores la restricción de afiliarse a cualquier sindicato o de activar a su favor bajo apercibimiento de denunciar el contrato de trabajo en forma legal, es decir de despedirlo.
Quien presidía Estados Unidos, Hoover, no desconocía en absoluto la situación de bancarrota, pero ocultó deliberadamente su gravedad, para evitar el pánico y sostener el optimismo con la finalidad de que se mantuviera el boom especulativo. Su intento de disimular la situación se derrumbó como resultado de la caída de la Bolsa, que traducía la situación objetiva y el desastre por el que se estaba atravesando. El derrumbe de la Bolsa de Nueva York explotó el llamado “Jueves Negro” (24 de octubre de 1929) consistió en el derrumbe del valor de los títulos y acciones. Los directores de Bolsa intentaron sostener los precios de las acciones y títulos infructuosamente. Al colapso de Wall Street, le continuó un significativo derrumbe económico. Entre octubre y noviembre de 1929, la desocupación creció de menos de medio millón a más de cuatro millones. Durante la primavera de 1933 la desocupación se había incrementado a 15 millones. Como resultado de esta situación el salario promedio había bajado 16% en solo dos años. El producto bruto entre 1929 y 1933 caía el 29%. La industria de la construcción sufrió una caída del 78% y el resto de la industria un 98%.
Las consecuencias de este derrumbe capitalista las sufrían los trabajadores. En la ciudad de Nueva York morían 95 personas de hambre. En Colorado la mitad de los niños en edad escolar iban desnutridos a la escuela. Habían aumentado la fiebre tifoidea, la tuberculosis, etc. La agricultura sufría una inevitable bancarrota, se arruinaban los agricultores. Entre los años 1920 y 1933 la desocupación en la industria de la construcción alcanzaba el 80% en la ciudad de Nueva York y respecto a los trabajadores del vestido apenas un 10% sostenía su empleo. Un drama especial estaba constituido por los desalojos, debido a la falta de dinero para pagar los alquileres. En Filadelfia los remates eran moneda corriente: Se remataban en promedio 1300 viviendas mensuales. Durante esa etapa, medio millón de mexicanos nativos junto a sus hijos nacidos en Estados Unidos, debieron emigrar a México, muchos presionados a hacerlo ya que se privilegiaba a trabajadores oriundos de Estados Unidos a la hora de sostenerlos en sus empleos o tomarlos en los pocos que surgían, en especial en el área agrícola. Los chinos fueron especial objeto de la discriminación en el transcurso de la gran depresión.
Los trabajadores negros fueron víctimas de la discriminación en sus trabajos y fuera de ellos.
Los desocupados se organizan
Al principio, la organización de los desocupados adoptó un carácter mutualista y de autoayuda. Por ejemplo en Seattle se organizó la Liga de Ciudadanos desempleados. Esta conseguía que a los desocupados se les dieran barcos que no se usaban para que pudieran proveerse de alimentos mediante la pesca, había acuerdos con los pequeños granjeros consistentes en el permiso a los desocupados para cosechar una cuota de papas, manzanas y peras o cortar árboles para hacer fuego. Conseguían trabajos de remiendo de vestimenta, de zapateros remendones, arreglo de muebles, etc. Y se hacía algo clásico en épocas de retroceso económico: la economía de trueque.
Algo que rápidamente apareció a la luz fue que las iglesias, antes campeonas de la caridad, no tomaban la cuestión de la desocupación en sus manos. Tampoco los partidos políticos, ni los sindicatos. En consecuencia, la cuestión fue objeto de iniciativas de socialistas, comunistas y trotskistas. A fines de 1929 comenzaban a funcionar Consejos de Desocupados, cuya función era la de organizar el pago de los alquileres, la comida y se movilizaban para arrancar más y mejores programas de ayuda. El 6 de marzo se denominó el Día Internacional del Desempleo, en el que se demandó al gobierno la toma de medidas para remediar la situación. Como resultado de este llamado, en Boston participaron más de 50.000 manifestantes, en Chicago hubo una cifra similar, en Milwaukee, 40.000, en Detroit, alrededor de 100.000. En Nueva York la policía reprimió la manifestación.
Los Consejos de desempleados jugaron un papel movilizador de los trabajadores sin trabajo. Su programa central consistía en reclamar subsidios a los desocupados. Para demandarlos organizaron dos grandes marchas del hambre en Washington y Detroit. Aunque el apoyo legislativo resultó ser negativo, tiempo después se obtuvieron medidas consistentes en seguros para los desocupados. Éstas marchas fueron protagonizadas por trabajadores de Ford despedidos, a cuya cabeza estaba la UAW (Sindicato de trabajadores de la industria automotriz), que organizaron una lucha en Dearborn (Michigan), en la que la Ford había realizado despidos en la planta de esa localidad, que tuvo un saldo trágico, porque la policía asesinó a manifestantes. La respuesta fue un entierro con decenas de miles de manifestantes.
Las movilizaciones no fueron el único método de lucha. También los desocupados realizaron huelgas de inquilinos, mediante las que no se pagaban los alquileres, movilizaciones a los juzgados para impedir que los jueces dictaran sentencias de desalojos, que a menudo tenían como consecuencia acciones represivas con resultados trágicos para los trabajadores movilizados.
La unidad de los obreros ocupados y desocupados
La llamada Batalla de Toledo (ciudad del estado de Ohio) fue una gran expresión de la unidad de la lucha de obreros ocupados y desocupados. En 1934, se desató una gran huelga en la empresa automotriz Auto-Lite en demanda de un 10% de aumento salarial y el reconocimiento de la organización sindical (la AFL que representaba a los 6.000 obreros de la fábrica) que chocaron durante cinco días contra 1.300 efectivos de la Guardia Nacional. La Liga de Desempleados, con fuerte influencia trotskista, que se puso a la vanguardia de la huelga, la sostuvo organizando piquetes. La huelga tuvo un saldo victorioso: 5% de aumento y reincorporación de despedidos, aunque también un resultado luctuoso debido a que fueron asesinados dos obreros y más de un centenar fue herido. No obstante, puede considerarse un ejemplo de la importancia de la unidad de obreros ocupados y desocupados, algo que para el movimiento piquetero argentino, cuya acción en defensa de la lucha de los trabajadores del neumático y del subte, entre otras ha dejado un jalón imborrable en la historia y la memoria colectiva de la vanguardia obrera.
El stalinismo, con mucho peso en las organizaciones de desocupados, a través de los consejos de desempleados que dirigía, y que agrupaba a miles, maniobró para llevar la lucha de los desocupados a un callejón sin salida, por su subordinación al Partido Demócrata. Lo hizo mediante la unificación de todos los movimientos de desocupados, que objetivamente era necesaria y progresiva, pero que bajo la influencia del Partido Comunista norteamericano dirigido por Browder, fiel discípulo de Stalin en ese momento, lo llevó a una política de derrota. En efecto, luego de unir a las organizaciones de desempleados en 1936, fundando la Worker's Alliance of America( WAA) incluyendo en una organización unificada a las Ligas de los Desempleados dirigidas por el PS, la NUL (trotskista), con influencia del Workers Party of United States, antecesor del Socialist Workers Party (SWP), y los Consejos de Desocupados del PC, el stalinismo logró obtener la mayoría, sometiendo a los desocupados, a partir de su estrategia de Frente Popular, al gobierno de Roosevelt y su política de New Deal.
En 1939, en Estados Unidos la desocupación era entre 9 y medio a diez millones de desocupados. La forma en que el imperialismo norteamericano dio remedio a esta situación es la ocupación de la mano de obra parada en la producción de armamentos, método con el que el imperialismo “zanjó” la crisis del 30, sobre la base de la industria bélica y la matanza de millones de hombres. El New Deal había fracasado con su limitado plan de obras públicas, reforestación, tendido de redes eléctricas aprovechando la fuerza motriz hidráulica de los ríos, etc. Ya en 1936 entró en crisis, aun antes del estallido de la segunda guerra, ya que una fracción del gabinete de Roosevelt advirtió sobre la necesidad de defender el equilibrio fiscal. El gran capital saludó la menor inversión en obra pública, cuya realización de todos modos no resolvió el drama del desempleo. Aumentó la tasa de interés, lo cual impactó en la inversión industrial y en el consumo. La producción industrial bajó 33% y la desocupación aumentó de 7,7 a 10 millones en 1937. Aún antes del comienzo de la contienda mundial comenzada en 1939, Estados Unidos (que entró en la guerra en diciembre de 1941) incrementó su Producto Bruto merced a las exportaciones bélicas al Reino Unido. Eso disminuyó en alguna medida el desempleo, aunque en mayor medida lo hizo la instalación del servicio militar obligatorio y el reclutamiento de tropas. Al mismo tiempo, en noviembre de 1939 se derogó la ley de embargo de la venta armamentos que abrió la exportación de armas a Gran Bretaña.
En virtud de la decisión del gobierno de Franklin Roosevelt, éste anunció en septiembre de 1939, la transferencia de 50 destroyers de la primera guerra, a cambio de bases navales inglesas. A mediados de ese mes el congreso reglamentó el reclutamiento de hombres de 21 a 35 años. El programa de rearme y provisión de armas a Inglaterra que se implementó desde 1941 hasta 1945 tuvo un valor de 13.842 millones de dólares.
El Producto Nacional Bruto pasó de 193 mil millones de dólares en 1938 a 361 mil millones de la misma moneda en 1944. ¿Cómo lo hicieron? Estados Unidos fabricó y vendió 57.027 tanques medianos, 476.628 bazucas, 4,014 millones de fusiles modelo “Garand”, 1.500.000 jeeps, y casi 300.000 aviones de combate. Luego, fueron llamados a las filas de las fuerzas armadas quince millones de hombres entre 18 y 45 años. Al inicio de la guerra la industria aeronáutica ocupaba 47.000 personas; para el momento de mayor producción empleó 2.012.000 obreros y fabricó 300.000 aviones. Los astilleros yankis lanzaron al mar 19 millones de toneladas (en barcos) en 1943: el punto de partida fue un millón en 1941. Si no hubiera sido por el gasto militar, casi no hubiera cambiado el Producto Bruto. Entonces bajó el consumo de bienes durables por la conversión de la industria en industria de guerra. Se pasó de fabricar autos a vehículos blindados. Todo estaba al servicio de la empresa bélica. El estado financió así el 66% de la siderurgia, el 88% de la aeronáutica, el 50% de expansión de la producción de aluminio, y el 100% de la producción de caucho sintético. El resto fueron inversiones privadas. Como resultado de lo descripto, en 1944 había 18,7 millones más de obreros empleados que al comienzo de la guerra. Con una semana laboral de noventa horas.
La guerra, tanto como la desocupación, son manifestaciones de la descomposición del capital, ambas destructoras de las fuerzas productivas: una mediante el hundimiento de los obreros desocupados, la otra mediante la destrucción del planeta y millones de vidas humanas. Por eso, la existencia de organizaciones de desocupados con un planteo revolucionario, unidas a la conquista de los socialistas revolucionarios de los sindicatos, y una estrategia común era y es una cuestión primordial. Pero la burocracia sindical se empeñó en apoyar la masacre mundial. En 1940 se creó la National Defense Advisory Commission, integrada por William Knudsen, presidente de la General Motors y Sidney Hillman, representante de Amalgamated Clothing of America en nombre de los sindicatos, para organizar la economía en función de la empresa bélica.
El salario real bajó debido a la inflación, que fue el fruto de una desmedida emisión para financiar la guerra, junto a bonos con la misma función que se financiaban con impuestos que también debía pagar la clase obrera. De tal manera que se producía una transferencia de recursos que beneficiaba al capital que obtenía jugosos dividendos, en detrimento de la clase obrera.
La lucha de los desocupados en Gran Bretaña
Desde 1920, como resultado de la crisis de la posguerra, organizadas por el Partido Comunista, se realizaron Marchas contra el hambre, que dio origen al Movimiento Nacional de Trabajadores Desempleados (NUWM). En octubre de 1922 socialistas y comunistas de la ciudad de Glasgow organizaron la primera marcha del hambre hacia Londres, y otra en 1929, de mayor magnitud numérica. En 1932, como resultado de la Gran Depresión la cantidad de desocupados en Gran Bretaña alcanzaba la cifra de dos millones, se organizó una Marcha del Hambre con seis mil manifestantes que partieron desde el sur de Gales, el norte de Inglaterra y Glasgow, y terminó con una concentración en el Hyde Park, para presentar un petitorio con un millón de firmas en el parlamento. En 1936, en la localidad de Jarrow, el cierre del astillero Palmer´s dio lugar al paro forzoso de centenares de obreros. La desocupación golpeó duramente a esos trabajadores, que respondieron organizando una marcha hacia Londres. La Cámara de los Comunes hizo caso omiso de la demanda de solución al drama que atravesaban. El Partido Laborista le dio la espalda al reclamo. No obstante, aunque fracasó en el parlamento, esta marcha fue un jalón que determinó años más tarde la sanción de medidas que permitieran cierta cobertura salarial a los desocupados.
Conclusión
Lejos de haberse disipado o morigerado, la historia se repite en un nivel superlativo, en esta nueva crisis del capitalismo. Las masas laboriosas del mundo están siendo empujadas a la catástrofe. El capital, en su etapa de descomposición, destruye las fuerzas productivas. En Europa, Estados Unidos, América Latina y el resto de los continentes, hay una ofensiva contra las condiciones de existencia de los explotados y oprimidos. La desocupación, la guerra, el exterminio, son manifestaciones claras sobre los métodos usados por la clase capitalista para salir del paso de su crisis imparable.
La experiencia histórica en relación a la respuesta que la clase obrera dio y da frente a la desocupación masiva ha sido el esfuerzo por poner en pie organizaciones de combate (piqueteras). Ha sido y es el método usado para ocupar el lugar que las burocracias sindicales a escala mundial no han querido ocupar por ser correa de transmisión de los intereses del capital. Pero, es imprescindible, tal como lo entiende el Partido Obrero, y lo practica, la unidad de trabajadores ocupados y desocupados, su organización común y la elaboración y resolución de un programa común de reivindicaciones cuyo corolario sea terminar con el régimen de explotación capitalista, en Argentina, con el eje de echar a Milei con la Huelga General. Tal es la función del impulso y concreción de un Plenario Nacional de Trabajadores Ocupados, Desocupados y Jubilados, convocado por las grandes luchas del presente.
La lucha contra los despidos de trabajadores vuelve a estar en primera línea (junto a la necesidad del aumento de salarios para enfrentar la inflación capitalista). Las estadísticas presentadas por el gobierno de Milei indican que la desocupación subió del 6,4 al 7,9%: un aumento del 1,5% en el último trimestre (en el Gran Buenos Aires es del 9,1%). A lo que se suman los subocupados y los precarizados en constante crecimiento. Estamos hablando -según el informe oficial- de 1,8 millones de desocupados: despidos de estatales, en Secco, fábricas del Neumático, Georgalos, lock out en Morvillo, etc. Y se anuncian nuevos despidos en Inta, Inti, etc.
La batalla gira en torno a organizar la lucha contra los despidos en cada frente y a nivel general. Paro, movilización, ocupación, asamblea son consignas centrales en la lucha por impedir que los despidos se consuman. Se plantea la lucha estratégica por la disminución y el reparto de las horas de trabajo, sin afectar los salarios, para que todos los trabajadores puedan trabajar y ahuyentar la realidad de la miseria social.
Y junto a esto, organizar y poner de pie al Ejército de Reserva de los Desocupados para que luche junto a la clase obrera.
A escala mundial, nos solidarizamos con el SI Cobas, víctima en este mismo momento de la cárcel y la represión por parte del gobierno de Giorgia Meloni, en virtud de que están a la vanguardia de la lucha por puestos de trabajo para los desocupados.
Bibliografía
La Otra Estrategia: La Voluntad Revolucionaria (1930-1935), Nicolás Iñigo Carrera.
Una Historia Económica (inconformista) de los Estados Unidos, 1865-1980, Fabio Nigra.
La gran depresión y la crisis del nuevo orden. Artículo de Herbert Gutman en una compilación de Fabio Nigra-Pablo Pozzi : Las invasiones bárbaras.
La lucha de clases en Francia, Carlos Marx.
¿Y, ahora?, León Trotsky.
Una Historia del Movimiento Piquetero, Luis Oviedo.
Referirnos a la historia de la lucha de los trabajadores desocupados en diversos rincones del planeta es una necesidad política, debido a que la existencia del régimen capitalista y de su funcionamiento incluye invariablemente la existencia de un Ejército de Reserva de Desocupados. Los mismos, abandonados por las burocracias sindicales y atacados por las instituciones del régimen capitalista, corren el peligro de convertirse en individuos aislados y desmoralizados (y, eventualmente, en masa de maniobras, de sectores lúmpenes y fascistoides), si no recurren a su propia organización, en defensa de sus reivindicaciones, y con la finalidad de enfrentar con la lucha al régimen responsable de la miseria a la que están siendo condenados. Esa imperiosa necesidad, significa también una disputa con el oscurantismo clerical, que interviene entre los desocupados con métodos de limosna y caridad con la finalidad de impedir que los mismos se organicen como clase, y que tomen en sus manos, sin la tutela del estado ni la de la iglesia, con los métodos de la lucha de clases y la acción directa (movilización, cortes de ruta, etc.). En Argentina la organización de los desocupados influyó en la ruptura de los mismos con el aparato del peronismo y las “manzaneras” de Duhalde.
Hay organizaciones de izquierda que se oponen a intervenir en la organización de la lucha de los desocupados sosteniendo que el movimiento piquetero no es un movimiento de trabajadores, con una concepción “sociológica” consistente en que no venden su fuerza de trabajo a un patrón y no obtienen a cambio un salario. Pero la historia de la clase obrera ha dado una bofetada ensordecedora a esa concepción, ya que en muchos casos ha sido el motor de levantamientos y rebeliones como “el Argentinazo” de 2001 en Argentina, en la que su impulso fue debatido en una gran Asamblea Nacional que lo precedió, siendo un factor determinante, o la misma revolución en París en 1848, en la que el detonante fue el cierre de los Talleres Nacionales.
La desocupación de vastos sectores de la clase obrera es el resultado de la crisis del capital, cuyo efecto es el aprovechamiento de éste de la existencia de un Ejército de Reserva de Desocupados para bajar el precio de la fuerza de trabajo (salarios), en virtud de que la oferta de la mercancía Fuerza de Trabajo es enorme ante la escasez de su demanda por los capitalistas. Al mismo tiempo, los patrones usan la existencia de una masa de desocupados, para hacer retroceder a los trabajadores ocupados en su lucha reivindicativa y salarial, por temor a perder su puesto de trabajo, que podría ser ocupado por algún trabajador en paro forzoso. De modo que la necesidad de que los trabajadores desocupados se organicen para luchar por sus condiciones de vida es una cuestión de vital importancia, como así también la unidad con la clase obrera ocupada.
En Argentina, la década del 90 (menemista) se caracterizó por una ola colosal de despidos de trabajadores de punta a punta del país, que tuvo como consecuencia saludable la respuesta por parte de los desocupados, cuyas luchas fueron descriptas y explicadas en forma brillante por Luis Oviedo en su “Una Historia del Movimiento Piquetero”, pero que también han sido materia de análisis de otros autores.
Sin embargo, el movimiento piquetero argentino, que conserva su pujanza y se ha sostenido desde su surgimiento hasta la época actual, no ha sido un fenómeno aislado. Este movimiento piquetero encuentra sus antecedentes en movimientos precedentes en nuestro país y en el resto del planeta. La circunstancia de que el movimiento piquetero sea objeto de una tenaz y despiadada persecución por parte del gobierno de Milei, en una medida mayor que el de otros gobiernos (que también lo han hecho) revela el temor de la burguesía a la enorme potencialidad revolucionaria que éste tiene.
Desde la década del 90, tanto en Francia como en Alemania se han desenvuelto organizaciones de desocupados que han enfrentado el flagelo del desempleo producido por las sucesivas crisis del régimen capitalista que han chocado con sus estados capitalistas y se han enfrentado a medidas represivas. El SI COBAS, organización sindical que junto a trabajadores ocupados pretende también agrupar a sectores desocupados en Italia, juega en la actualidad un rol activo en las luchas obreras de la península esforzándose por unir a los trabajadores ocupados y desocupados, enfrentando al gobierno derechista de Giorgia Meloni, sufriendo la persecución y la cárcel. Con fuerza especialmente en Nápoles (Movimiento de Desocupados 7 de Noviembre), tiene también un papel de vanguardia en la lucha internacionalista ante el genocidio sionista contra el pueblo palestino y una lucha enérgica contra la guerra Rusia-OTAN en Ucrania, planteando la lucha contra su propio gobierno imperialista, bloqueando los envíos de armamentos al gobierno otanista de Zelenski y al gobierno sionista, manifestaciones frente a las bases de la OTAN. Los compañeros de esta organización de desocupados italiana han participado de la reciente Conferencia Internacionalista realizada en Nápoles -siendo junto a la Tendencia Internacionalista Revolucionaria (TIR) una de las anfitrionas,- en la que el Partido Obrero participó.
En Alemania, aunque con un carácter menos permanente, ha habido movilizaciones de desocupados desde la década del 90. En 1998, una gran movilización de desocupados bloqueó la Puerta de Brandeburgo, durante el gobierno de Helmut Köhl.
Primera manifestación de los desocupados en Buenos Aires en 1897
El teatro Doria fue el lugar escogido por la Federación Obrera para realizar un acto de los trabajadores desocupados el 1º de agosto de 1897, en medio de la recesión que duró ese año y el siguiente como resultado de la depresión de los precios agropecuarios en el mercado mundial. En el mitin al que hacemos referencia participaron cinco mil trabajadores. En el transcurso de esos años el número de desocupados había ascendido a 100.000 según Julio Godio y Enrique Dickman. Al finalizar el acto, uno de cuyos reclamos era la reducción de la jornada laboral, se armó una manifestación callejera, en la que se agitaba “la repartición del trabajo y la adquisición de los sobrantes”, pan y trabajo. La manifestación también se dirigió al diario La Prensa, donde la policía se enfrentó con los manifestantes reprimiendo y encarcelando a algunos de ellos.
La gran depresión del 30 y las organizaciones de desocupados en Argentina
De acuerdo a datos del Departamento Nacional del Trabajo el censo de 1932 arrojó la cifra de 333.997 desocupados, dato refutado por el Partido Socialista, que aseguraba el número de medio millón. Había ocurrido el crack de 1929 en Wall Street, cuyo impacto fue mundial, con esta manifestación en Argentina.
Como resultado de la desocupación, dos mil trabajadores golpeados por ella se alojaron en el llamado Albergue oficial, pero la mayoría lo hizo en Villa Desocupación, también denominada Villa Esperanza, en casuchas de chapa y cartón. Otros lo hacían en condiciones más miserables, a la intemperie. La villa era vigilada por la policía montada, y encarcelaba a quienes detectaba como subversivos.
En esas villas comenzó la organización de los desocupados. Un manifiesto repartido en diciembre de 1932 daba cuenta de esto, anunciando: “… la constitución de un comité afecto a la Federación Obrera Regional Argentina, cuyos propósitos son organizar a los trabajadores parados para defender conjuntamente con los ocupados, los intereses comunes (y exhortó) a los obreros sin trabajo a luchar mediante la acción directa y revolucionaria junto a los desocupados de la ciudad ocupando casas deshabitadas y apoderándose de los depósitos de productos”.
En mayo de 1933, el comité de desocupados de Puerto Nuevo realizó un acto con la participación de alrededor de 600 desocupados en el que demandaban: “mejor comida y pan y trabajo…, denunciando además la preparación de una guerra imperialista”. Al terminar, la policía quiso detener a los dirigentes, pero grupos de autodefensa actuaron para evitarlo, aunque, no obstante, pusieron en prisión a diez activistas.
La desesperación llevaba a grupos de desocupados a realizar saqueos en lugares de expendio de alimentos, como el sucedido en octubre de 1933 en ARSA, aunque no sustrajeron dinero, porque la cuestión era resolver los acuciantes problemas de hambre. Esto se repetía con frecuencia debido a la hambruna existente. En una carta publicada en el periódico “La Internacional” se defendía este “saqueo” de alimentos: “Toda la prensa de la Capital ha chillado por los ataques realizados contra la ARSA. Nos han tratado de criminales, chorros y miles de inmundicias para indisponer al público trabajador contra nosotros. Y bien ¿qué es la ARSA? Es una empresa monopolista que aplica altos precios a todos los artículos y que está tratando de monopolizar la venta para luego hambrear más a los trabajadores…”. El periódico anarquista “La Protesta” también defendía la acción de los desocupados en el mismo sentido. Cabe señalar que el Partido Socialista, más preocupado por la acción parlamentaria no participaba de estos movimientos de desocupados, pero sí presentaba proyectos por un seguro de desempleo o reducción de la jornada laboral, cuyo resultado resultó ser nulo. La concepción “reformista” del Partido Socialista negaba combinar la acción parlamentaria con la acción directa, descartando esta última, contra la perspectiva de dirigir la lucha contra el estado burgués, cuya forma parlamentaria defendía y sostenía.
No resulta algo novedoso, a la luz de la campaña xenófoba del presente que culpa a los extranjeros de la desocupación, ya que encuentra antecedentes en la década del 30 del siglo pasado, agregándose asimismo como falso factor de la desocupación el trabajo de la mujer. Cuando en realidad obedecía a la crisis general del capital a escala mundial, y al mismo tiempo actuaba como instrumento del descenso salarial impuesto por la clase patronal.
En Tucumán, en la crisis del 30, la desocupación afectó a la construcción y a los trabajadores que terminada la zafra quedaban sin empleo. A las mujeres las afectó en el magisterio, en el empleo doméstico. La crisis mundial hizo que los países europeos (Gran Bretaña, etc.) disminuyeran drásticamente las compras de productos agropecuarios a nuestro país. En 1934, como resultado de la desocupación, los salarios fueron 77% menores que en 1929. Solía ocurrir que las empresas panaderas o de la carne empleaban a menores para reducir salarios (4 salarios de menores sumaban el de un mayor). Frente a eso los trabajadores se organizaban y luchaban y, tal como denunciaban periódicos obreros, eran reprimidos y encarcelados.
Un antecedente histórico paradigmático: La revolución francesa de 1848
Durante la monarquía de Luis Felipe, en el transcurso de los años 1846 y 1847, Francia se vio sacudida por una profunda crisis económica. Esta circunstancia dio lugar a una política de ataque a las condiciones de vida de la clase obrera. El reinado de Luis Felipe se caracterizó por la corrupción que favorecía a la burguesía financiera y contratista en materia de obras públicas. La clase obrera trabajaba entre 14 y 18 horas y padecía una enorme miseria. Las obras públicas no contemplaban viviendas para la clase obrera que vivía en cuartuchos inhumanos. Había aumentado la desocupación, circunstancia que produjo un incremento de la pobreza entre los años 1846 y 1847. Louis Blanc, un socialista moderado reformista, había planteado la necesidad de que se crearan talleres sociales para dar “solución” (trabajo) a los obreros desocupados; pero esto no se traducía en una respuesta satisfactoria por parte del estado. Debido al hecho de que la monarquía tenía prohibidos los mítines o actos políticos públicos, pero había una presión social creciente, que lo llevó a autorizar banquetes, consistentes en la realización de eventos sociales en los que se servía comida y se escuchaba a oradores, sin que esto tuviera alguna consecuencia. Pero el estado creciente de descontento de las masas, hizo que estos también terminaran siendo prohibidos en la capital de Francia, haciendo entrar la caldera social en ebullición. Los obreros asaltaron armerías y levantaron barricadas. El rey Luis Felipe disolvió el gabinete, en una maniobra tendiente a aplacar el levantamiento, pero no lo consiguió. Hubo choques en los que la Guardia Nacional asesinó a medio centenar de obreros. La clase obrera había tomado París y el rey debió abdicar al trono. El parlamento fue asaltado por obreros revolucionarios que impusieron la República formándose un gobierno provisional.
Los Talleres Nacionales
El 25 de febrero de 1848, ante la presión de los obreros armados, Louis Blanc, integrante ahora del gobierno provisional, y defensor de la República burguesa, redactó un decreto que establecía la creación de los Talleres Nacionales, para crear cien mil puestos de trabajo. Pero Blanc fue desplazado de su organización, siendo nombrado a su frente Alexandre Marie, un enemigo de la clase obrera y del socialismo. Mientras tanto la clase obrera se iba organizando en Clubs, integrados por obreros, y partidos políticos. Uno de los debates era si apoyar al gobierno provisional o no. La mayoría se inclinaba por una posición conciliadora.
Las elecciones del 23 y 24 de abril de 1848. La disolución de los Talleres Nacionales como factor del estallido revolucionario
Estas elecciones fueron un punto de inflexión en la situación política francesa. Las convocaba el gobierno provisional para elegir 900 diputados de la asamblea nacional francesa. La cuestión consistía en que la clase obrera no era una clase mayoritaria en Francia y el gobierno provisional maniobró sobre el campesinado, la pequeña burguesía y la burguesía, obteniendo la mayoría de los 900 escaños en disputa contra 55 para los Partidos Socialistas. Esto, al mismo tiempo que indignó a los obreros organizados en los clubs, logró envalentonar a la burguesía y al gobierno, quienes echaron del gabinete a los ministros socialistas Blanc y Albert. La ofensiva contra la clase obrera de París no tardó en llegar: los obreros registrados en los talleres nacionales iban a ser reclutados por el ejército o expulsados de París. Esto trajo como consecuencia que el 23 de junio la clase obrera regresara a las barricadas en París. Cincuenta mil insurgentes obreros toman la capital francesa. En la parte Este de París, de mayoría proletaria, los guardias nacionales se dejaban desarmar por el proletariado insurgente. Pero en el sector Occidental, con predominio de la burguesía, la ofensiva de la Guardia Nacional fue despiadada.
Ni un solo diputado socialista apoyó la revuelta. Louis Blanc llamó a deponer las armas. El mismo que había redactado el decreto de los Talleres Nacionales, llamaba a la clase obrera a subordinarse al parlamento que las liquidaba. Pero el proletariado parisino recurrió a su propia organización y lucha para defender una conquista mediante la acción revolucionaria, es decir: el derecho al trabajo que el régimen capitalista y sus instituciones le negaban.
Los obreros de París estaban aislados: la pequeña burguesía y el campesinado fueron puestos en su contra.
Varias conclusiones pueden sacarse de esta gran revolución obrera derrotada. La principal: sobre el rol de la burguesía progresista al mando de su República, cuyo papel fue el de garantizar la explotación de la clase obrera y sofocar cualquier demanda mediante la represión. La segunda: el aislamiento respecto a las otras clases oprimidas.
Al mismo tiempo hay que destacar como cuestión fundamental y detonante de la revolución de junio de 1848 en París la lucha de los obreros desocupados frente a la disolución de los Talleres Nacionales, y como esta cuestión fue tomada en forma revolucionaria por las masas obreras de París. La organización obrera contra la desocupación encontró como detonante del levantamiento obrero de 1848 en Francia, la lucha por los puestos de trabajo perdidos como resultado de la disolución de los Talleres Nacionales. Constituye parte de la tradición de la clase obrera mundial en su defensa de los puestos de trabajo, y revelaba en aquella época como en la actual, la potencialidad revolucionaria de los obreros desocupados junto a los ocupados.
Los bolcheviques
En 1906 se creó el Consejo de Desocupados de San Petersburgo. Fue una iniciativa de intelectuales y trabajadores del Partido Bolchevique, conscientes de la necesidad de organizar a los desocupados, y dotarlos de un programa reivindicativo y revolucionario. El propósito de los bolcheviques era unir a los trabajadores desocupados con los obreros ocupados. La organización mencionada luchó durante dos años contra el gobierno zarista, pero éste logró doblegarla a partir de la represión del ejército y la policía. El Partido Bolchevique se esforzó por extender esta organización a Odessa y Moscú, pero fue también la acción policial, la que lo impidió.
El tercer Congreso de la Internacional Comunista le otorgó una importancia central a la organización de los desocupados. Lo hacía luego de caracterizar la crisis que se abría luego de la primera guerra, una de cuyas consecuencias sería la masiva desocupación obrera. El congreso señalaba: “…Los comunistas deben entender claramente que en la presente circunstancia el ejército de desocupados representa un factor revolucionario de un tremendo significado… Los desocupados pueden ser transformados de un ejército de reserva en un activo ejército de la revolución”
Trotsky, en un texto de 1920, manifestaba: “…La tarea de los comunistas consiste en luchar, conduciendo a los desocupados, como una sección del proletariado, para golpear a las camarillas que tienen el poder de los sindicatos. Es precisamente por esta razón que los desocupados deben ser el centro de atención de los partidos comunistas”. Trotsky hacía hincapié en la necesidad de unir a trabajadores ocupados y desocupados, y de llevar adelante una política de frente único afiliándose a los sindicatos mayoritarios. En un texto escrito en su exilio de Prinkipo (“¿Y ahora?”) en 1932, criticaba la política aislacionista del Partido Comunista alemán (crecientemente dominado por la camarilla burocrática stalinista), en relación a los sindicatos dirigidos por la socialdemocracia. El Partido Comunista tenía en sus filas a la mayoría de los desocupados pero su peso en los Comités de Fábrica era escuálido respecto a los de la socialdemocracia (4% de las organizaciones de fábrica eran comunistas, contra 84% de los socialdemócratas). Por eso insistía en la necesidad imperiosa de ganar posiciones en la conquista de sindicatos y comités de fábrica y de afiliar a la minoría comunista en los sindicatos mayoritarios dirigidos por los socialdemócratas. En el texto arriba señalado, decía: “El proletariado y la pequeña burguesía son como vasos comunicantes, principalmente en las condiciones actuales, en que el ejército de reserva de los obreros puede estar integrado por pequeños comerciantes, mozos de cuerda, etc. y la pequeña burguesía, por proletarios y lumpen proletarios.” “Los obreros sin trabajo no constituyen una clase; pero son una capa social que, por demasiado compacta y firme tiende vanamente a salir de su situación insoportable. En términos generales, es cierto que solo la revolución proletaria puede salvar a Alemania de la descomposición y la ruina; pero esto en relación, ante todo, en lo que concierne a los obreros en paro forzoso.” Y defendía la necesidad de ganar posiciones en el movimiento sindical de obreros ocupados. Sin abandonar la tarea en el movimiento de obreros desocupados, definía como fundamental la conquista de direcciones sindicales: “Un solo obrero comunista elegido para el comité de fábricas, o para la dirección de un sindicato, tiene mucho más importancia que conseguir mil miembros nuevos recogidos por doquier, que entran hoy al partido para dejarlo mañana”. Las dos afirmaciones de Trotsky y del Partido Bolchevique en vida de Lenin sobre la transformación del ejército de reserva en un ejército revolucionario no eran contradictorias con la de conquistar la dirección del movimiento sindical de obreros ocupados. Una y otra eran y son tareas complementarias, de cuya efectividad depende la suerte y el futuro de la clase obrera. Por eso, el esfuerzo del Partido Obrero de organizar a ambas franjas del proletariado en su lucha común contra la desocupación, vinculada al conjunto de las reivindicaciones, y centralizarlas en un congreso común que resuelva una acción y una estrategia.
Durante la gran depresión en Estados Unidos
Desde 1922 a 1927 Estados Unidos conoció un gran crecimiento industrial. Fue el fruto de grandes inversiones posteriores a la terminación de la primera guerra mundial (1918). Acompañadas de un aumento de la producción apoyada en innovaciones tecnológicas y la superexplotación obrera, se abrieron nuevas empresas y se adquirieron créditos con la finalidad de desenvolver nuevas inversiones en emprendimientos inmobiliarios y compra de máquinas, con la ilusión de que la población norteamericana iba a consumir indefinidamente. Pero ya en 1928 el gasto de los consumidores había sufrido una merma, que también se tradujo en la industria de la construcción. La consecuencia fue que en 1929 las empresas industriales comenzaron a despedir obreros, dado que se estaba abarrotando en sus almacenes una gran producción que no lograban colocar en el mercado (quienes estaban en condiciones de comprar esos productos, ya los tenían). Era la manifestación de una crisis de sobreproducción, consecuencia de la anarquía capitalista en la que el mercado es ciego, debido a que la lucha por la realización de la ganancia en una competencia descarnada, omite por completo la planificación centralizada. Cabe señalar, sin embargo, que el incremento del consumo de automóviles, radios, etc., no expresaba un mejoramiento en las condiciones de existencia de la clase obrera. Antes bien, revelaba el enriquecimiento de una pequeña porción de la población norteamericana en medio de la superexplotación de los trabajadores, como resultado de la racionalización de la producción a partir de la utilización de los métodos de Taylor y luego Ford, con sus líneas de montaje, para producir más mercancías en menos tiempo, aumentando levemente el salario real y disminuyendo el salario relativo, a partir de lo cual aumentaba la tasa de beneficio de los capitalistas. Esto se hizo a partir de la persecución a la actividad sindical, la supresión de los descansos durante la jornada laboral, y el incremento sustancial de los accidentes de trabajo y de las muertes en su transcurso. Según Howard Zinn “Entre 1922 y 1929, los salarios reales en la industria aumentaron per cápita el 1,4 % por año, mientras que los tenedores de bonos ganaron 16,4% en el mismo periodo. Seis millones de familias (42% del total) ganaban menos de 1000 dólares anuales.” El National Bureau of Economic Research afirmaba que durante 1920 el 0,1% más rico percibía al año 190.322 dólares. Mientras que el 99% del total, 1692 dólares anuales; en 1926 los más pudientes obtenían anualmente 391.762 dólares y 1699 los trabajadores asalariados. Durante esa década, 25.000 trabajadores por año perdieron la vida en accidentes de trabajo, resultando lisiados 100.000 de ellos. Como resultado, no solo de la tecnificación y mecanización laboral, sino del esfuerzo inhumano al que se sometía a la clase obrera. De modo que las horas necesarias para producir lo mismo en 1929 que en 1919 requería 34 horas, mientras que en 1919 se precisaban 52 horas. Pero eso no significó la reducción de la jornada laboral, ya que los obreros trabajaban 50 horas semanales. Esto hizo, que ya antes de producirse el crack de 1929, en 1927, el porcentaje de desocupados comenzaba a incrementarse. En 1928 ya había entre siete y ocho millones de personas pobres, y doce millones en los límites de la línea de subsistencia. Fabio Nigra, en su obra “Una historia económica (inconformista) de los Estados Unidos” extrae la siguiente conclusión: “ En suma , alrededor de 20 millones de personas -aun dentro de la etapa de riqueza y expansión- llevaban una existencia miserable” Y ofrece estos datos: “ …..Los trabajadores del algodón sufrieron recortes salariales durante este período: si para 1919 cobraban un sueldo anual de u$s 825 (u$s 68,75 por mes), en 1929 su ingreso se redujo a u$s 763 (U$S 63,58 dólares por mes). Por el contrario, en 1919 había 65 millonarios en el país, que aumentaron a 513 en 1929, asimismo el ingreso de los más ricos se multiplicó por ocho en esos diez años. Los beneficios de las corporaciones, por su parte, resultaron sistemáticamente elevados: u$s 8 mil millones en siete de los diez años y de u$s 11.650 millones en 1929. La American Federation of Labor indicaba en 1932 la distancia entre productividad y salarios reales. Mientras estos se incrementaban con respecto a los años anteriores, creció mucho más la productividad, que duplicaba los aumentos salariales. Mientras en 1899 las industrias recibieron un ingreso total de 11 mil millones de dólares, en 1919 éste ascendió a 62.000 millones y en 1929 a 72.000 millones. Esto fue el fruto, tanto de la plusvalía relativa como de la absoluta, por el uso de tecnología más avanzada, también con el incremento del esfuerzo de la fuerza de trabajo que se aplicaba mediante los métodos del fordismo y el taylorismo.
En el transcurso de la década 1920-1930 la concentración monopólica de la industria tenía su correlato en las decisiones del estado imperialista norteamericano, que usó tanto la fuerza policial, como la de los jueces, para aplastar y derrotar las luchas obreras. La Suprema Corte norteamericana declaró inconstitucionales las leyes sobre regulación de trabajo de menores, el salario mínimo de las mujeres y reivindicó la validez de los contratos “yellow dog”, por medio de los cuales se les imponía a los trabajadores la restricción de afiliarse a cualquier sindicato o de activar a su favor bajo apercibimiento de denunciar el contrato de trabajo en forma legal, es decir de despedirlo.
Quien presidía Estados Unidos, Hoover, no desconocía en absoluto la situación de bancarrota, pero ocultó deliberadamente su gravedad, para evitar el pánico y sostener el optimismo con la finalidad de que se mantuviera el boom especulativo. Su intento de disimular la situación se derrumbó como resultado de la caída de la Bolsa, que traducía la situación objetiva y el desastre por el que se estaba atravesando. El derrumbe de la Bolsa de Nueva York explotó el llamado “Jueves Negro” (24 de octubre de 1929) consistió en el derrumbe del valor de los títulos y acciones. Los directores de Bolsa intentaron sostener los precios de las acciones y títulos infructuosamente. Al colapso de Wall Street, le continuó un significativo derrumbe económico. Entre octubre y noviembre de 1929, la desocupación creció de menos de medio millón a más de cuatro millones. Durante la primavera de 1933 la desocupación se había incrementado a 15 millones. Como resultado de esta situación el salario promedio había bajado 16% en solo dos años. El producto bruto entre 1929 y 1933 caía el 29%. La industria de la construcción sufrió una caída del 78% y el resto de la industria un 98%.
Las consecuencias de este derrumbe capitalista las sufrían los trabajadores. En la ciudad de Nueva York morían 95 personas de hambre. En Colorado la mitad de los niños en edad escolar iban desnutridos a la escuela. Habían aumentado la fiebre tifoidea, la tuberculosis, etc. La agricultura sufría una inevitable bancarrota, se arruinaban los agricultores. Entre los años 1920 y 1933 la desocupación en la industria de la construcción alcanzaba el 80% en la ciudad de Nueva York y respecto a los trabajadores del vestido apenas un 10% sostenía su empleo. Un drama especial estaba constituido por los desalojos, debido a la falta de dinero para pagar los alquileres. En Filadelfia los remates eran moneda corriente: Se remataban en promedio 1300 viviendas mensuales. Durante esa etapa, medio millón de mexicanos nativos junto a sus hijos nacidos en Estados Unidos, debieron emigrar a México, muchos presionados a hacerlo ya que se privilegiaba a trabajadores oriundos de Estados Unidos a la hora de sostenerlos en sus empleos o tomarlos en los pocos que surgían, en especial en el área agrícola. Los chinos fueron especial objeto de la discriminación en el transcurso de la gran depresión.
Los trabajadores negros fueron víctimas de la discriminación en sus trabajos y fuera de ellos.
Los desocupados se organizan
Al principio, la organización de los desocupados adoptó un carácter mutualista y de autoayuda. Por ejemplo en Seattle se organizó la Liga de Ciudadanos desempleados. Esta conseguía que a los desocupados se les dieran barcos que no se usaban para que pudieran proveerse de alimentos mediante la pesca, había acuerdos con los pequeños granjeros consistentes en el permiso a los desocupados para cosechar una cuota de papas, manzanas y peras o cortar árboles para hacer fuego. Conseguían trabajos de remiendo de vestimenta, de zapateros remendones, arreglo de muebles, etc. Y se hacía algo clásico en épocas de retroceso económico: la economía de trueque.
Algo que rápidamente apareció a la luz fue que las iglesias, antes campeonas de la caridad, no tomaban la cuestión de la desocupación en sus manos. Tampoco los partidos políticos, ni los sindicatos. En consecuencia, la cuestión fue objeto de iniciativas de socialistas, comunistas y trotskistas. A fines de 1929 comenzaban a funcionar Consejos de Desocupados, cuya función era la de organizar el pago de los alquileres, la comida y se movilizaban para arrancar más y mejores programas de ayuda. El 6 de marzo se denominó el Día Internacional del Desempleo, en el que se demandó al gobierno la toma de medidas para remediar la situación. Como resultado de este llamado, en Boston participaron más de 50.000 manifestantes, en Chicago hubo una cifra similar, en Milwaukee, 40.000, en Detroit, alrededor de 100.000. En Nueva York la policía reprimió la manifestación.
Los Consejos de desempleados jugaron un papel movilizador de los trabajadores sin trabajo. Su programa central consistía en reclamar subsidios a los desocupados. Para demandarlos organizaron dos grandes marchas del hambre en Washington y Detroit. Aunque el apoyo legislativo resultó ser negativo, tiempo después se obtuvieron medidas consistentes en seguros para los desocupados. Éstas marchas fueron protagonizadas por trabajadores de Ford despedidos, a cuya cabeza estaba la UAW (Sindicato de trabajadores de la industria automotriz), que organizaron una lucha en Dearborn (Michigan), en la que la Ford había realizado despidos en la planta de esa localidad, que tuvo un saldo trágico, porque la policía asesinó a manifestantes. La respuesta fue un entierro con decenas de miles de manifestantes.
Las movilizaciones no fueron el único método de lucha. También los desocupados realizaron huelgas de inquilinos, mediante las que no se pagaban los alquileres, movilizaciones a los juzgados para impedir que los jueces dictaran sentencias de desalojos, que a menudo tenían como consecuencia acciones represivas con resultados trágicos para los trabajadores movilizados.
La unidad de los obreros ocupados y desocupados
La llamada Batalla de Toledo (ciudad del estado de Ohio) fue una gran expresión de la unidad de la lucha de obreros ocupados y desocupados. En 1934, se desató una gran huelga en la empresa automotriz Auto-Lite en demanda de un 10% de aumento salarial y el reconocimiento de la organización sindical (la AFL que representaba a los 6.000 obreros de la fábrica) que chocaron durante cinco días contra 1.300 efectivos de la Guardia Nacional. La Liga de Desempleados, con fuerte influencia trotskista, que se puso a la vanguardia de la huelga, la sostuvo organizando piquetes. La huelga tuvo un saldo victorioso: 5% de aumento y reincorporación de despedidos, aunque también un resultado luctuoso debido a que fueron asesinados dos obreros y más de un centenar fue herido. No obstante, puede considerarse un ejemplo de la importancia de la unidad de obreros ocupados y desocupados, algo que para el movimiento piquetero argentino, cuya acción en defensa de la lucha de los trabajadores del neumático y del subte, entre otras ha dejado un jalón imborrable en la historia y la memoria colectiva de la vanguardia obrera.
El stalinismo, con mucho peso en las organizaciones de desocupados, a través de los consejos de desempleados que dirigía, y que agrupaba a miles, maniobró para llevar la lucha de los desocupados a un callejón sin salida, por su subordinación al Partido Demócrata. Lo hizo mediante la unificación de todos los movimientos de desocupados, que objetivamente era necesaria y progresiva, pero que bajo la influencia del Partido Comunista norteamericano dirigido por Browder, fiel discípulo de Stalin en ese momento, lo llevó a una política de derrota. En efecto, luego de unir a las organizaciones de desempleados en 1936, fundando la Worker’s Alliance of America( WAA) incluyendo en una organización unificada a las Ligas de los Desempleados dirigidas por el PS, la NUL (trotskista), con influencia del Workers Party of United States, antecesor del Socialist Workers Party (SWP), y los Consejos de Desocupados del PC, el stalinismo logró obtener la mayoría, sometiendo a los desocupados, a partir de su estrategia de Frente Popular, al gobierno de Roosevelt y su política de New Deal.
En 1939, en Estados Unidos la desocupación era entre 9 y medio a diez millones de desocupados. La forma en que el imperialismo norteamericano dio remedio a esta situación es la ocupación de la mano de obra parada en la producción de armamentos, método con el que el imperialismo “zanjó” la crisis del 30, sobre la base de la industria bélica y la matanza de millones de hombres. El New Deal había fracasado con su limitado plan de obras públicas, reforestación, tendido de redes eléctricas aprovechando la fuerza motriz hidráulica de los ríos, etc. Ya en 1936 entró en crisis, aun antes del estallido de la segunda guerra, ya que una fracción del gabinete de Roosevelt advirtió sobre la necesidad de defender el equilibrio fiscal. El gran capital saludó la menor inversión en obra pública, cuya realización de todos modos no resolvió el drama del desempleo. Aumentó la tasa de interés, lo cual impactó en la inversión industrial y en el consumo. La producción industrial bajó 33% y la desocupación aumentó de 7,7 a 10 millones en 1937. Aún antes del comienzo de la contienda mundial comenzada en 1939, Estados Unidos (que entró en la guerra en diciembre de 1941) incrementó su Producto Bruto merced a las exportaciones bélicas al Reino Unido. Eso disminuyó en alguna medida el desempleo, aunque en mayor medida lo hizo la instalación del servicio militar obligatorio y el reclutamiento de tropas. Al mismo tiempo, en noviembre de 1939 se derogó la ley de embargo de la venta armamentos que abrió la exportación de armas a Gran Bretaña.
En virtud de la decisión del gobierno de Franklin Roosevelt, éste anunció en septiembre de 1939, la transferencia de 50 destroyers de la primera guerra, a cambio de bases navales inglesas. A mediados de ese mes el congreso reglamentó el reclutamiento de hombres de 21 a 35 años. El programa de rearme y provisión de armas a Inglaterra que se implementó desde 1941 hasta 1945 tuvo un valor de 13.842 millones de dólares.
El Producto Nacional Bruto pasó de 193 mil millones de dólares en 1938 a 361 mil millones de la misma moneda en 1944. ¿Cómo lo hicieron? Estados Unidos fabricó y vendió 57.027 tanques medianos, 476.628 bazucas, 4,014 millones de fusiles modelo “Garand”, 1.500.000 jeeps, y casi 300.000 aviones de combate. Luego, fueron llamados a las filas de las fuerzas armadas quince millones de hombres entre 18 y 45 años. Al inicio de la guerra la industria aeronáutica ocupaba 47.000 personas; para el momento de mayor producción empleó 2.012.000 obreros y fabricó 300.000 aviones. Los astilleros yankis lanzaron al mar 19 millones de toneladas (en barcos) en 1943: el punto de partida fue un millón en 1941. Si no hubiera sido por el gasto militar, casi no hubiera cambiado el Producto Bruto. Entonces bajó el consumo de bienes durables por la conversión de la industria en industria de guerra. Se pasó de fabricar autos a vehículos blindados. Todo estaba al servicio de la empresa bélica. El estado financió así el 66% de la siderurgia, el 88% de la aeronáutica, el 50% de expansión de la producción de aluminio, y el 100% de la producción de caucho sintético. El resto fueron inversiones privadas. Como resultado de lo descripto, en 1944 había 18,7 millones más de obreros empleados que al comienzo de la guerra. Con una semana laboral de noventa horas.
La guerra, tanto como la desocupación, son manifestaciones de la descomposición del capital, ambas destructoras de las fuerzas productivas: una mediante el hundimiento de los obreros desocupados, la otra mediante la destrucción del planeta y millones de vidas humanas. Por eso, la existencia de organizaciones de desocupados con un planteo revolucionario, unidas a la conquista de los socialistas revolucionarios de los sindicatos, y una estrategia común era y es una cuestión primordial. Pero la burocracia sindical se empeñó en apoyar la masacre mundial. En 1940 se creó la National Defense Advisory Commission, integrada por William Knudsen, presidente de la General Motors y Sidney Hillman, representante de Amalgamated Clothing of America en nombre de los sindicatos, para organizar la economía en función de la empresa bélica.
El salario real bajó debido a la inflación, que fue el fruto de una desmedida emisión para financiar la guerra, junto a bonos con la misma función que se financiaban con impuestos que también debía pagar la clase obrera. De tal manera que se producía una transferencia de recursos que beneficiaba al capital que obtenía jugosos dividendos, en detrimento de la clase obrera.
La lucha de los desocupados en Gran Bretaña
Desde 1920, como resultado de la crisis de la posguerra, organizadas por el Partido Comunista, se realizaron Marchas contra el hambre, que dio origen al Movimiento Nacional de Trabajadores Desempleados (NUWM). En octubre de 1922 socialistas y comunistas de la ciudad de Glasgow organizaron la primera marcha del hambre hacia Londres, y otra en 1929, de mayor magnitud numérica. En 1932, como resultado de la Gran Depresión la cantidad de desocupados en Gran Bretaña alcanzaba la cifra de dos millones, se organizó una Marcha del Hambre con seis mil manifestantes que partieron desde el sur de Gales, el norte de Inglaterra y Glasgow, y terminó con una concentración en el Hyde Park, para presentar un petitorio con un millón de firmas en el parlamento. En 1936, en la localidad de Jarrow, el cierre del astillero Palmer´s dio lugar al paro forzoso de centenares de obreros. La desocupación golpeó duramente a esos trabajadores, que respondieron organizando una marcha hacia Londres. La Cámara de los Comunes hizo caso omiso de la demanda de solución al drama que atravesaban. El Partido Laborista le dio la espalda al reclamo. No obstante, aunque fracasó en el parlamento, esta marcha fue un jalón que determinó años más tarde la sanción de medidas que permitieran cierta cobertura salarial a los desocupados.
Conclusión
Lejos de haberse disipado o morigerado, la historia se repite en un nivel superlativo, en esta nueva crisis del capitalismo. Las masas laboriosas del mundo están siendo empujadas a la catástrofe. El capital, en su etapa de descomposición, destruye las fuerzas productivas. En Europa, Estados Unidos, América Latina y el resto de los continentes, hay una ofensiva contra las condiciones de existencia de los explotados y oprimidos. La desocupación, la guerra, el exterminio, son manifestaciones claras sobre los métodos usados por la clase capitalista para salir del paso de su crisis imparable.
La experiencia histórica en relación a la respuesta que la clase obrera dio y da frente a la desocupación masiva ha sido el esfuerzo por poner en pie organizaciones de combate (piqueteras). Ha sido y es el método usado para ocupar el lugar que las burocracias sindicales a escala mundial no han querido ocupar por ser correa de transmisión de los intereses del capital. Pero, es imprescindible, tal como lo entiende el Partido Obrero, y lo practica, la unidad de trabajadores ocupados y desocupados, su organización común y la elaboración y resolución de un programa común de reivindicaciones cuyo corolario sea terminar con el régimen de explotación capitalista, en Argentina, con el eje de echar a Milei con la Huelga General. Tal es la función del impulso y concreción de un Plenario Nacional de Trabajadores Ocupados, Desocupados y Jubilados, convocado por las grandes luchas del presente.
La lucha contra los despidos de trabajadores vuelve a estar en primera línea (junto a la necesidad del aumento de salarios para enfrentar la inflación capitalista). Las estadísticas presentadas por el gobierno de Milei indican que la desocupación subió del 6,4 al 7,9%: un aumento del 1,5% en el último trimestre (en el Gran Buenos Aires es del 9,1%). A lo que se suman los subocupados y los precarizados en constante crecimiento. Estamos hablando -según el informe oficial- de 1,8 millones de desocupados: despidos de estatales, en Secco, fábricas del Neumático, Georgalos, lock out en Morvillo, etc. Y se anuncian nuevos despidos en Inta, Inti, etc.
La batalla gira en torno a organizar la lucha contra los despidos en cada frente y a nivel general. Paro, movilización, ocupación, asamblea son consignas centrales en la lucha por impedir que los despidos se consuman. Se plantea la lucha estratégica por la disminución y el reparto de las horas de trabajo, sin afectar los salarios, para que todos los trabajadores puedan trabajar y ahuyentar la realidad de la miseria social.
Y junto a esto, organizar y poner de pie al Ejército de Reserva de los Desocupados para que luche junto a la clase obrera.
A escala mundial, nos solidarizamos con el SI Cobas, víctima en este mismo momento de la cárcel y la represión por parte del gobierno de Giorgia Meloni, en virtud de que están a la vanguardia de la lucha por puestos de trabajo para los desocupados.
Bibliografía
La Otra Estrategia: La Voluntad Revolucionaria (1930-1935), Nicolás Iñigo Carrera.
Una Historia Económica (inconformista) de los Estados Unidos, 1865-1980, Fabio Nigra.
La gran depresión y la crisis del nuevo orden. Artículo de Herbert Gutman en una compilación de Fabio Nigra-Pablo Pozzi : Las invasiones bárbaras.
La lucha de clases en Francia, Carlos Marx.
¿Y, ahora?, León Trotsky.
Una Historia del Movimiento Piquetero, Luis Oviedo.
Temas relacionados:
Artículos relacionados
A 90 años de la gran huelga general de la construcción de 1936
La rebelión montonera en los llanos
A 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976