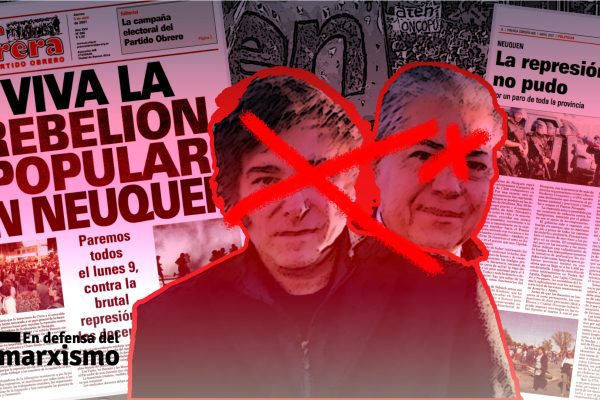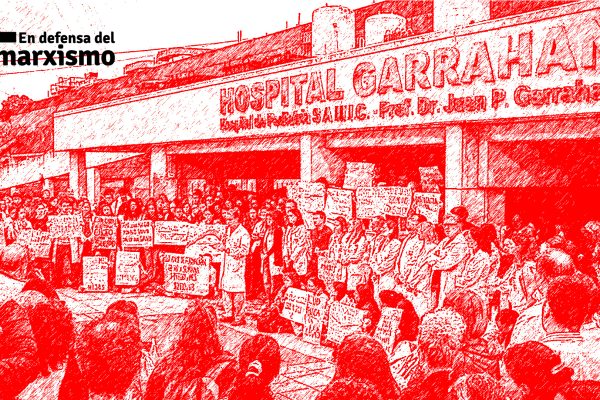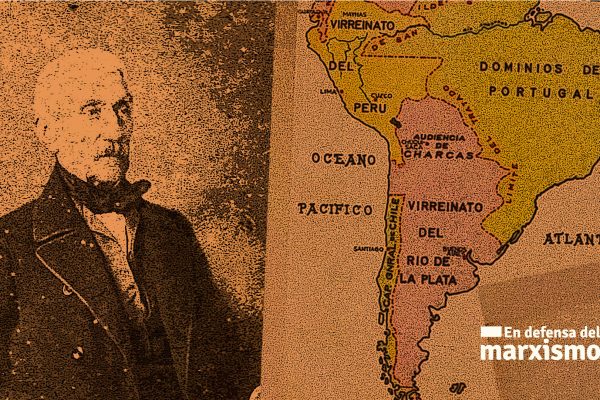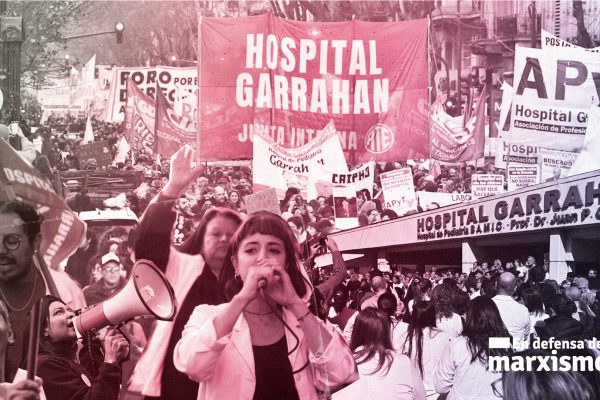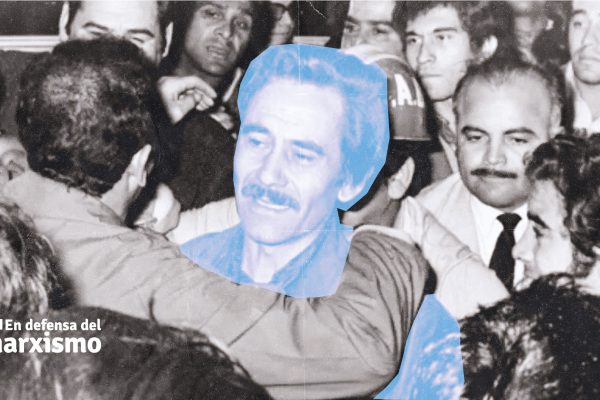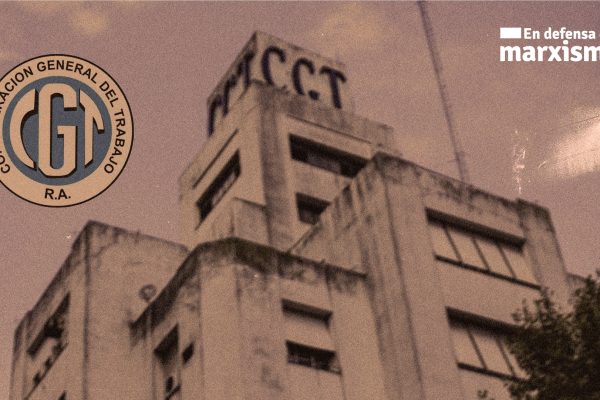La vigencia de un programa y de un plan de acción
La vanguardia obrera ante el régimen de Milei
La vigencia de un programa y de un plan de acción
La emergencia del régimen de Milei ha convulsionado todo el cuadro político argentino. Pero el debate de su caracterización y cómo enfrentarlo tiene especial relevancia en el movimiento obrero, porque en la esencia de los objetivos del gobierno facholibertario está una ofensiva a fondo contra conquistas fundamentales de los trabajadores que podríamos resumir en la reforma laboral, la reforma previsional y una reforma impositiva contra las masas.
Al mismo tiempo esta política se complementa con el ataque a los derechos sindicales como el derecho de huelga, de manifestación callejera, la flexibilización cuando no la anulación de los Convenios Colectivos, la ofensiva privatizadora en el plano de la salud contra las Obras Sociales, el reforzamiento del aparato represivo del Estado y de su accionar, la persecución a la fracción organizada de los trabajadores desocupados que constituye el movimiento piquetero, por mencionar algunos de sus aspectos esenciales. El gobierno, por medio de decretazos, disciplinamiento del parlamento y de la Justicia, y aún del periodismo, está al servicio de la constitución de un régimen de poder personal, antiobrero por excelencia, que ha llevado a nuevos capítulos de la intervención del Estado en los sindicatos.
En el año y medio transcurrido de gobierno, la burocracia sindical ha sido agudamente puesta a prueba. Su política ha sido -y es- ponerle algún tipo de límite a Milei mediante la vieja y gastada máxima vandorista: “golpear y negociar”. Ahora en una versión donde sólo negocian sus cajas, mientras las patronales y el gobierno avanzan y avanzan contra los trabajadores. Así tuvimos un par de –divididos- paros nacionales de las centrales, algunas manifestaciones aisladas y no mucho más, con el objetivo proclamado de “que se constituya una mesa de diálogo tripartito” entre el gobierno, las patronales y la CGT. Incluidas borradas estratégicas como la del momento de la aprobación parlamentaria de la Ley Bases, un instrumento central de la política de Milei. Los desastrosos resultados están a la vista, se trata de la cobertura de una política colaboracionista. La CGT materializó esta política parlamentarizando el reclamo como lo hizo en la época de Macri –ante el gobierno de Alberto Fernández (AF), Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y Sergio Massa directamente se asimiló como un brazo oficial- y poniendo la caída del DNU 70/2023, una de las vigas maestras del gobierno por decreto, en manos de un parlamento que nunca lo volteó.
No hubo en este período tan determinante para el presente y el futuro de los trabajadores, ningún debate que convoque al movimiento obrero a debatir un programa de defensa de sus reivindicaciones inmediatas y estratégicas y de los métodos para llevarlo adelante. Ni de parte de las corrientes que dominan la CGT, los Daer, los Cavallieri, los Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Barrionuevo o Moyano, como tampoco de parte de la Corriente Federal kirchnerista. Con la novedad de época que las CTAs se asimilaron como nunca antes a esta “unidad” del movimiento obrero que está al servicio de desarticular las luchas que estallaron -y que se están reproduciendo-, completando la asimilación de todas las alas del sindicalismo al PJ, su interna, su crisis y su agenda patronal, fondomonetarista y retardataria basada en el “volveremos” que Cristina proclamó incluso al momento de su detención. Un texto reciente de la sinuosa y dudosa unificación de las CTAs tiene la pretensión apenas de justificar un paso más en la cancelación del “sindicalismo alternativo antiempresario” que dio origen a estas formaciones de la centroizquierda, hoy también asimiladas o al peronismo o a la derecha. No obstante, oportunamente, en otros trabajos nos detendremos en su análisis y función.
Nos proponemos en estas líneas reivindicar el debate que nos aproxime a la idea de un programa para la etapa.
Algunas preguntas para hacernos
¿Hay un sindicalismo de la victoria, y por lo tanto, uno de la derrota? Creemos que no, como tampoco que “no deben darse las luchas que no se ganan”, una tesis del desaparecido MIC (Movimiento Intersindical Clasista, cuyos dirigentes se han asimilado directamente al sindicalismo kirchnerista, guiados por su lema “cavar trincheras junto a la burocracia”). Claro está, apuntemos, que la burocracia sindical es una “gran organizadora de derrotas”: aísla las luchas, las traiciona, se opone a los métodos que pueden llevarlas a la victoria como la huelga general, el piquete, la asamblea, la movilización, el apoyo activo y de lucha del conjunto de un gremio, de una seccional, de una provincia y a su turno de todo el movimiento obrero ante luchas fundamentales. Entre las herramientas de la burocracia no están aquellas que pueden doblegar el brazo patronal.
Hay un sindicalismo burocrático y uno antiburocrático, basado en la democracia sindical como instrumento de participación y protagonismo de los trabajadores y en particular de su vanguardia, para mejor llevar adelante la lucha por las reivindicaciones que cobran el total de su legitimidad en el ejercicio de esa democracia sindical. La elección amplia de cuerpos de delegados fabriles y de sección, su renovación en lo posible anual y el funcionamiento periódico y sistemático de esos cuerpos de delegados a escala de seccionales y de conjunto. La soberanía de la Asamblea General, de lugar de trabajo y de gremio. Los estatutos democráticos, con minorías y congresos basados en asambleas por parte de federaciones y confederaciones. Y la lista podría seguir.
Hay un sindicalismo pro patronal y uno antipatronal. Como lo planteó Trotsky en sus imperdibles escritos sobre los sindicatos en la época del Imperialismo: la burocracia sindical es un agente de la patronal al interior de los sindicatos. Es esta la definición más profunda. Lo vemos cuando las burocracias del nacionalismo peronista y aún de la centroizquierda, reproducen los planteos de sus respectivas patronales o –muy a menudo- salen a una lucha por reivindicaciones obreras, pero asociadas a un planteo patronal, muy común en las burocracias del transporte público cuando salen impulsadas por un reclamo patronal de tarifazos, o en otros casos por reclamos de devaluación monetaria en sectores industriales o de rebajas de impuestos determinados o en favor de subsidios. Esto en cuanto a reclamos sectoriales, pero de modo global cuando los sindicalistas ponen la ley y las instituciones de la democracia capitalista por delante de las reivindicaciones obreras son la correa de transmisión del interés patronal de conjunto para sostener la explotación de los trabajadores mediante todo su andamiaje legal. Nadie mejor que el peronismo lo resumió en la frase repetida por Lorenzo Miguel: “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Y esas leyes y la Justicia que las aplica están fuera por completo del dominio de los trabajadores y sus organizaciones.
Hay un sindicalismo nacionalista y uno clasista. El nacionalista es de conciliación de clases, el clasista separa a la clase obrera de sus explotadores en todos los planos. El nacionalista considera en el mejor de los casos al movimiento obrero como la columna vertebral del movimiento, como lo resumió Perón. El clasista considera a la clase obrera y sus organizaciones como la cabeza del proceso de liberación social y nacional. El sindicalismo nacionalista basa toda conducta y todo programa del movimiento obrero en la alianza de clases con la llamada burguesía nacional, históricamente socia menor de los monopolios internacionales y con ella del imperialismo, aunque tenga roces y choques. El sindicalismo clasista proclama la independencia política de la clase obrera en todos los planos lo que remite a la independencia política de los partidos políticos patronales. El sindicalismo nacionalista ha proclamado históricamente que “los sindicatos son de Perón”, el clasismo que son de los trabajadores.
Hay un sindicalismo estatizante y otro que combate toda subordinación de los sindicatos al Estado. El sindicalismo peronista es el autor intelectual y material de la actual ley de Asociaciones Sindicales que rige desde 1988, nacida de un pacto de Alfonsín con la burocracia peronista de la época –Ministerio de Alderete de Luz y Fuerza-, elaborada por el senador peronista Brito, del peronismo cuyano. La permanente intervención del Estado en los sindicatos es una marca registrada de la dominación de la burocracia sindical, convalidando sus estatutos cárcel que perpetúan camarillas, dificultan hasta impedir la presentación de listas opositoras, convalidan fraudes mediante sus lazos con el funcionariado del Ministerio o Secretaría de Trabajo de los gobiernos más diversos, sean o no peronistas. En función de esta intervención del Estado contra el activismo antiburocrático los hemos visto pactar con todos los gobiernos, sean cuales fueran sus choques. Claro que la cuestión de la intervención del Estado es todavía mucho más profunda porque mediante las personerías gremiales versus la simple inscripción, la homologación o no de convenios y paritarias, el dictado de arbitrajes o conciliaciones obligatorias, intervención de sindicatos e ilegalización de huelgas, atacan las luchas obreras por el vértice, como está ocurriendo de manera sistemática y creciente bajo el gobierno de Milei y, con matices, también de parte de los más diversos gobiernos provinciales que reproducen el ajuste y la ofensiva contra los trabajadores.
Por último, en este apartado, una reflexión final sobre la pregunta inicial que nos formulamos sobre un presunto sindicalismo de la victoria y otro de la derrota. Atravesamos un período durísimo de múltiples luchas defensivas que se extienden por todo el país. Por momentos involucrando a las organizaciones formales como ocurrió con la huelga general metalúrgica en Tierra del Fuego, que detuvo provisionalmente una amenaza de miles de despidos. En otro casos mediante autoconvocatorias de masas que pasan por arriba a los sindicatos como ocurrió con la docencia de Catamarca contra una reforma educativa, con los judiciales de Córdoba o en los grandes paros de la Multicolor y los Sutebas Combativos en la provincia de Buenos Aires, al margen de Baradel; a través de la Asamblea General como fue en Tres Arroyos, Entre Ríos; en formaciones antiburocráticas sui generis como la Multisectorial del INTI o por huelgas fabriles y ocupaciones de fábrica como en Linde Praxair, Morvillo, Secco, Georgalos y muchas otras. En múltiples casos, por supuesto, mediante los sindicatos combativos sea en la docencia, en el neumático, en las universidades, en municipales y otros sectores. Y con toda seguridad hay más derrotas que victorias, es un signo de la etapa. Pero todas las luchas deben darse porque la clase obrera va madurando y preparando sus intervenciones de conjunto de esta manera. Ha sido así a los largo de la historia y no podría ser de otra manera. Lo que no quita victorias muy valorables en esta etapa como el aumento arrancado por Adosac de Santa Cruz por encima de la inflación cuando los topes oficiales son lo contrario, el aumento obtenido en su momento en el Garrahan de un 15% y después por parte de los residentes, recientemente un premio importante en el INTI con gran protagonismo de la Multisectorial, por mencionar algunos casos. Así se foguea y politiza una vanguardia.
Los programas en la historia del movimiento obrero
Estos breves apuntes nos llevan al debate sobre los programas a lo largo de la historia del movimiento obrero.
“En 1957, hace sesenta años, la CGT Córdoba convocó un congreso de regionales de la CGT en la ciudad de La Falda. Allí se aprobó un programa que, desde entonces, pasó a convertirse en una referencia del llamado peronismo revolucionario, del sindicalismo de liberación y también de la izquierda. Junto a los programas de Huerta Grande (1962) y de la CGT de los argentinos (1968) y, hasta cierto punto, los 26 puntos de la CGT (1986), fue parte de una liturgia del peronismo que confrontó objetivamente con el clasismo. Este despuntó en el Cordobazo y, desde entonces, pasó a ser parte constitutiva del movimiento obrero en lucha (C. Rath, Prensa Obrera).”
En 1957 se produjeron en Buenos Aires grandes huelgas en ferroviarios y municipales en el marco de la resistencia del movimiento obrero al gobierno surgido de La Libertadora. En ese año el gobierno convoca un “congreso normalizador” del movimiento obrero y lo pierde 298 a 291; allí surgen las “62 organizaciones” que agruparon durante un tiempo a sindicatos de dirección peronista con otros dirigidos por el PC, que un año después se separan.
Córdoba fue un epicentro de ese ascenso de luchas obreras. Los viejos dirigentes peronistas llevan a un joven Atilio López, dirigente de UTA, a la secretaría general de la CGT regional. Un joven Agustín Tosco, ligado al PC surgía en Luz y Fuerza. La nueva dirección peronista de la CGT cordobesa, convocaría el plenario de regionales que alumbró el programa de La Falda. Un programa reivindicado en distintas etapas por la izquierda peronista y aún por sectores de izquierda, cuyas consignas formaron parte de otro muy similar votado en Huerta Grande (1962) y también el 1º de mayo de 1968 en un acto de unos 5000 dirigentes, en el Córdoba Sport de la ciudad mediterránea por la CGT de los Argentinos, dirigida por Raimundo Ongaro, conocido hasta hoy como el “Programa del 1º de mayo”. Vale la valoración de estos programas de manera asociada porque forman parte de una etapa determinada del sindicalismo peronista y sus distintas alas.
Las consignas de La Falda son radicalizadas, porque la función fue contener la fuerte irrupción obrera que se expresó en un gran paro de la “Intersindical” el 12 de mayo del ’57, un agrupamiento de sindicatos dirigidos por el peronismo y el PC. Por ejemplo, control estatal del comercio exterior, nacionalización de las fuentes naturales de energía, control obrero de la producción, expropiación del latifundio, salario mínimo, vital y móvil, nacionalización de los frigoríficos extranjeros, elección de directores obreros en las empresas públicas y privadas, desde luego, fueros sindicales, incluso estabilidad laboral para todos los trabajadores, algo que conseguirían los trabajadores bancarios hasta la dictadura militar y luego por semanas en 1985 hasta el veto de Raúl Alfonsín.
Pero la cuestión de qué clase debería llevar adelante el programa marcó los límites en el nacionalismo por lo cual fueron consignas que suscribieron los sindicalistas peronistas de la época, incluido Vandor y muchos otros. El Programa proclama “Fortalecimiento del estado nacional popular, tendiente a lograr la destrucción de los sectores oligárquicos antinacionales y sus aliados extranjeros” y las nacionalizaciones se plantean con indemnización excepto las de la oligarquía terrateniente. Los tres, son programas que no rompen los marcos de la alianza de clases del proletariado con la burguesía nacional, corazón del planteo nacionalista del peronismo. Se trata de programas que, al límite, no rompen la estrategia de la conciliación de clases.
Por otro lado, no hay en ellos algo fundamental, con qué métodos los trabajadores podrían llevarlos adelante. “No aparece la huelga general, los piquetes, las ocupaciones de fábrica, el plan de lucha, es decir el conjunto de métodos de acción que debe desenvolver la clase obrera para imponer estos objetivos. La introducción al texto define su naturaleza: es una “expresión de anhelos de este plenario (de La Falda) a la Mesa Coordinadora de las 62 Organizaciones” (ídem C. Rath). Por supuesto tampoco otra cuestión fundamental, que es llevar este debate, mediante asambleas y congresos con mandato, a las bases del movimiento obrero y especialmente a su vanguardia, única forma de imponer consignas que nunca se llevaron a la práctica, ni a la vuelta de Perón, ni bajo los distintos gobiernos del peronismo o el kirchnerismo, todos los cuales han seguido el derrotero proimperialista creciente de la burguesía nacional, incluida honrar los nefastos pactos y deudas con el FMI y el conjunto de acreedores internacionales y nacionales de la usura antinacional de la llamada deuda externa. Las consignas históricas del PO, de Congreso de Bases y de plan económico y social elaborado en congresos de trabajadores, han buscado una transición en ese camino.
La CGT de los Argentinos, que se distinguió por reconocer las organizaciones obreras intervenidas por la dictadura militar,una dictadura nacida con el apoyo de Vandor y el “desensillar hasta que aclare” de Juan D. Perón, fue, con todo, una experiencia fugaz hasta que a finales del 1968 el propio Perón -que la prohijó en un pacto con los radicales para poner en caja a Vandor-, dio la orden de abandonarla. El derrotero de Raimundo Ongaro, después de la dictadura, a su retorno del exilio (perseguido por la Triple A y por la dictadura) asimilándose a la burocracia sindical que incluso le había asaltado el gremio en los ’70, al punto de apoyar a Menem en oportunidad del indulto y el de sus herederos, apoyando a las patronales contra los activistas, es una expresión de los límites históricos de estos programas y de sus autores y protagonistas. Y, fundamental, de su función en la lucha de clases de su época: contener a las masas en los marcos del nacionalismo. Algo ignorado sistemáticamente por las corrientes herederas del estalinismo y de Nahuel Moreno en el campo del trotskismo.
De Sitrac-Sitram y Villa Constitución a los 26 puntos de Ubaldini
El 22 y 23 de mayo de 1971, en la sede del Sitrac-Sitram los sindicatos de empresa de Fiat y Materfer, recuperados mediante históricas ocupaciones de fábrica que expulsaron literalmente a la burocracia amarilla de esos sindicatos, se desarrolló un “plenario nacional de sindicatos combativos”. En la oportunidad las comisiones directivas de estos sindicatos clasistas por excelencia presentaron una declaración-programa de enorme valor histórico.Este sindicalismo clasista es hijo del Cordobazo y con él de la apertura de un ascenso obrero muy vasto y de una irrupción de la juventud y el movimiento estudiantil de la época. La cuestión del poder estuvo en debate desde el momento mismo en que la consigna más cantada en el Cordobazo fue el “luche, luche y no deje de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular”.
En el programa del Sitrac-Sitram se proclama como en ningún otro la expulsión de la burocracia y los métodos de la soberanía de la asamblea obrera y los cuerpos de delegados. Se plantea “la expropiación sin pago de la oligarquía”, pero también “la nacionalización de todos los monopolios industriales estratégicos, servicios públicos y grandes empresas nacionales y extranjeras de distribución”. En ellas se engloban las más diversas actividades “extendiéndose a todos los sectores claves de la economía que comprometan la independencia de la nación y los intereses generales del pueblo”. Plantea la “planificación integral de la economía, la abolición del secreto comercial, la protección de la industria nacional, y prohibición de toda exportación directa o indirecta de capitales. Control obrero de la producción y gestión del sector industrial y comercial no expropiado”. Más adelante “el desconocimiento de la deuda externa originada en la expoliación imperialista”.
El programa no se define por el gobierno de los trabajadores. No obstante en su definición de contenido del “Estado popular” plantea la disolución de todos los organismos de represión del Estado y la formación de una Asamblea del Pueblo “superadora del centralismo dictatorial y del corrupto parlamento burgués”, la que a su vez reorganizará la Justicia mediante la designación de sus jueces por la Asamblea del Pueblo. Su final “ni golpe ni elección, revolución”, refleja consignas de la época provenientes de la influencia del PRT en las filas de esos sindicatos y otros que se recuperarán como el Sindicato de Perkins. Esa consigna, además, fue característica del maoísmo que ganó influencia con la ruptura del PC de toda su juventud.
Este programa no fue apoyado por los sectores peronistas combativos que concurrieron al plenario y como consecuencia no se votó allí una coordinación nacional. Pero es muy clara su impronta clasista y formó parte de una contribución enorme en el debate de la vanguardia obrera y juvenil de la etapa. Gregorio Flores en su libro “Sitrac-Sitram, del Cordobazo al Clasismo” lo expresa así: “La función de un dirigente clasista, más allá de la lucha reivindicativa, es educar a los trabajadores en la comprensión sobre el régimen de explotación capitalista, el rol del Estado y sus instituciones y el de los partidos patronales, que aunque se definan populares, representan intereses contrarios a los de los trabajadores”. Esta comprensión y la necesidad de constituir una alternativa política de la mano del sindicalismo clasista, lo llevó en 1983 a integrar las filas del Partido Obrero, del cual fue el primer candidato a presidente.
Esta cuestión vuelve a ser parte del debate colocado por Política Obrera, nuestro nombre hasta 1983, en el Congreso de Villa Constitución en 1974.En esa combativa seccional de la UOM con Alberto Piccinini a la cabeza, confluyeron 5000 dirigentes, delegados y activistas obreros, junto a Agustín Tosco de Luz y Fuerza de Córdoba y René Salamanca, secretario del Smata Córdoba. Los puntos de la convocatoria al Plenario Antiburocrático Nacional como se llamó fueron sencillos: la solidaridad con la lucha de los obreros metalúrgicos de Villa Constitución, por el reconocimiento de sus tres comisiones internas y la convocatoria a elecciones correspondiente a su seccional gremial; por la democracia sindical y contra la burocracia; contra la Ley de Asociaciones Profesionales, la Ley de Prescindibilidad (que permitía los despidos de trabajadores estatales) y contra el Pacto Social firmado en 1973 entre el gobierno, la CGT y la central empresaria CGE.
En Villa confluyeron veintiocho seccionales sindicales, cincuenta comisiones internas y cuerpos de delegados, setenta y cinco delegados de distintas fábricas y empresas de servicios públicos y privados y alrededor de cuarenta agrupaciones sindicales según registros de la época. Concurrieron todas las representaciones antiburocráticas y clasistas del país, en cambio no concurrió la Juventud Trabajadora Peronista que dirigía centenares de cuerpos de delegados en todo el país, especialmente en los cordones industriales, en el gremio bancario y en todo el movimiento sindical.
La ausencia de la izquierda peronista marcó un límite del encuentro para un desafío de magnitud a la burocracia peronista de la CGT, totalmente alineada con el contenido reaccionario del gobierno de Perón, Isabel y López Rega, pero más aún lo marcaron los límites de los convocantes centrales, que ante tamaña representación se negaron a formar una Coordinadora Nacional como planteamos desde nuestra corriente a través de la Comisión Interna de Miluz en la persona de Jorge Fisher, quien junto a Miguel Bufano, fueran asesinados por las Tres A, más adelante. Quien escribe estas líneas participó como delegado general de la Comisión Interna del Banco de Galicia de Córdoba, como una más de las tantas representaciones clasistas del movimiento obrero cordobés.
La ofensiva del gobierno de Perón contra el movimiento obrero combativo y la izquierda se desató contra las tres expresiones centrales de este movimiento, en Córdoba apoyado en el golpe de estado policial (Navarrazo) contra el gobierno electo de Obregón Cano y Atilio López. El Plenario Nacional Antiburocrático de Villa mostró el potencial del movimiento combativo de la época que se expresaría con toda su fuerza en la huelga general de junio/julio de 1975 contra el Rodrigazo con el que el gobierno peronista saldría del Pacto Social.
Los 26 puntos de Ubaldini, en los años ’80, serán otro programa importante de caracterizar a la hora de este balance histórico. Después de la catástrofe del gobierno del tercer gobierno peronista -a pesar que el nacionalismo lo presenta como una mera deformación de Isabel y López Rega- que llevó a la resonante victoria electoral de Raúl Alfonsín frente a Italo Luder en 1983, este programa y la figura de Saúl Ubaldini como un combativo, fueron piezas claves para un reciclamiento del peronismo.
El programa plantea la “moratoria de los servicios de la deuda externa” -una moda de la época- y coloca su debate en cabeza del Congreso Nacional. Como se ve, sólo una forma de reestructuración de la deuda. En cuanto a la banca plantea “la nacionalización de los depósitos”, una variante de la “argentinización” dispuesta por Isabel años atrás. Plantea tibias medidas proteccionistas y subsidios a la exportación. En materia de derechos obreros formula “garantizar los derechos laborales inscriptos en la Constitución Nacional”. Como se aprecia, es una palidísima versión de La Falda y Huerta Grande. Sirvió de cobertura a los famosos 13 paros contra el ajuste del FMI que implementaba Alfonsín, que por su carácter aislado y de mera descompresión sólo sirvieron para contener las enormes tendencias combativas y de izquierda en el movimiento obrero post dictadura. Y su función política fue la misma que los programas de la burocracia sindical en los 70, servir a la recomposición electoral del peronismo. Como marcamos desde las páginas de Prensa Obrera: “Ubaldini sirvió en bandeja al movimiento obrero al menemismo” que llevó adelante una de las mayores ofensivas contra los trabajadores y el patrimonio nacional, con el apoyo de la CGT y un Ubaldini guardado. Izquierda Unida, la alianza político electoral PC-MAS, hizo oportunismo apoyando el programa de los 26 puntos, dilapidando importantes posiciones en el movimiento obrero en esa etapa. La lucha política contra esta adaptación la llevamos adelante desde la Naranja Gráfica, integrante con una importante minoría de la dirección del Sindicato Gráfico en la época y desde todas las agrupaciones clasistas del PO.
Un trabajo más exhaustivo nos hubiera llevado a examinar las resoluciones de las Asambleas de Trabajadores posteriores a la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, con fuerte protagonismo del movimiento piquetero de la etapa. Pero dejamos un señalamiento de su existencia en los esfuerzos de la vanguardia para ponerse en pie contra la cooptación estatal, que en ese período sufrieron no sólo los sindicatos, sino toda un ala piquetera, la de la FTV y CCC, junto a la CTA, al Consejo Consultivo del gobierno de Duhalde.
El debate hoy de un programa de la vanguardia obrera
Como se aprecia, la cuestión de un programa en la vanguardia del movimiento obrero antiburocrático y que se reclama clasista es una cuestión fundamental para contribuir a la ruptura con las concepciones de conciliación de clases que con mucha plasticidad ha llevado el peronismo en distintas etapas. En la actualidad, el colaboracionismo con la agenda de ofensiva antiobrera de la burguesía en su conjunto, lleva al peronismo sindical por caminos absolutamente ajenos -siquiera- a estas maniobras. Algunos atisbos de eso apareció en el moyanismo de fines de los ’90 y en la CTA que constituyeron la Mesa de Enlace, con paros y convocatorias que estuvieron fuertemente ligadas al sector devaluacionista que fue encarnando Duhalde, no sin antes el pasaje a esa posición del poderoso capo de Techint, Paolo Rocca. Hoy la pólvora del peronismo sindical está mojada y es parte de una crisis de fondo de todo el peronismo, envuelto en el debate del post kirchnerismo. De hecho todas las variantes, desde los gordos, hasta las dos CTAs, están asimiladas en el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof o pactan con gobiernos ultrareaccionarios como el de Llaryora en Córdoba, Jaldo en Tucumán, etc.
Viejos actores como el estalinismo y el maoísmo se han pasado al campo del peronismo de manera más directa. El maoísmo con su nombre de Corriente Clasista y Combativa, integra Unión por la Patria y después de asimilarse a las listas de Baradel le hizo la gran contribución de una lista divisionista para que la burocracia celeste recupere nada menos que el Suteba Matanza. En el combativo movimiento piquetero en toda la etapa del gobierno de los Fernández directamente se integró con funcionarios al Ministerio de Desarrollo Social.
En contraposición a esta izquierda de asimilación a la burocracia en el movimiento obrero, en 2018 un importante plenario en el Miniestadio de Lanús votó un programa, iniciativas de acción y una Mesa para llevarlo adelante. Ese programa, pasados siete años de la experiencia, con nuevos actores, tanto en el campo del sindicalismo combativo como en el movimiento piquetero y en la pujante lucha de los jubilados, es una base importante de cara al gran plenario que se ha convocado el próximo 16 de agosto.
El plenario de Lanús definió en su texto que “sus resoluciones son un punto de apoyo importante para luchar por una nueva dirección del movimiento obrero”. En su parte introductoria señala “Reivindicamos la independencia política de los trabajadores y proponemos estas medidas como parte de una salida obrera a la crisis a partir de una deliberación colectiva que elabore un programa de industrialización y desarrollo nacional, bajo dirección de los trabajadores, para garantizar trabajo, salario, salud, educación y vivienda a todo el pueblo argentino.” Indica que “la consigna de paro activo nacional y plan de lucha, busca profundizar la rebelión popular que se expresó en las jornadas de diciembre contra la reforma previsional y más recientemente la masiva movilización de las mujeres por la legalización del aborto, cuando un millón de personas ganaron las calles por un derecho por el que se lucha desde hace décadas”. Y desde su punto 8 al 14 plantea un conjunto de nacionalizaciones bajo gestión de los trabajadores de todos los sectores clave de la economía, la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa, la apertura de libros y estatización de las empresas privatizadas bajo control obrero, entre otras medidas que constituyen un claro programa de aproximación a un gobierno de los trabajadores, en tanto propone la deliberación colectiva de los trabajadores en función de una salida de los trabajadores a la crisis capitalista.Su valor como antecedente en los debates actuales y futuros del movimiento obrero es muy claro.
Indudablemente, en la mejor tradición del Sitrac-Sitram, tenemos que denunciar el rol del parlamento, en el que todas las corrientes políticas patronales están haciendo pasar las leyes y decretazos del gobierno de ultraderecha de Milei, socio de Trump y de Netanyahu y su genocidio del pueblo palestino. Hoy, como ayer, es fundamental también el planteo del paro activo y el plan de lucha para derrotar todo el plan Milei y su gobierno, lo que para nuestra corriente coloca a la orden del día la cuestión de la huelga general y así lo plantearemos a debate de la vanguardia obrera. Es la forma de “continuidad de la rebelión popular” que formulamos junto a nuestro Fuera Milei en esta etapa preparatoria tan decisiva. El programa y la coordinación que surjan, con sus más y con sus menos serán un reflejo de los debates y posiciones de la vanguardia obrera en esta etapa, tan dura y explosiva al mismo tiempo. Pero estamos ante un nuevo paso en la dirección correcta.
La emergencia del régimen de Milei ha convulsionado todo el cuadro político argentino. Pero el debate de su caracterización y cómo enfrentarlo tiene especial relevancia en el movimiento obrero, porque en la esencia de los objetivos del gobierno facholibertario está una ofensiva a fondo contra conquistas fundamentales de los trabajadores que podríamos resumir en la reforma laboral, la reforma previsional y una reforma impositiva contra las masas.
Al mismo tiempo esta política se complementa con el ataque a los derechos sindicales como el derecho de huelga, de manifestación callejera, la flexibilización cuando no la anulación de los Convenios Colectivos, la ofensiva privatizadora en el plano de la salud contra las Obras Sociales, el reforzamiento del aparato represivo del Estado y de su accionar, la persecución a la fracción organizada de los trabajadores desocupados que constituye el movimiento piquetero, por mencionar algunos de sus aspectos esenciales. El gobierno, por medio de decretazos, disciplinamiento del parlamento y de la Justicia, y aún del periodismo, está al servicio de la constitución de un régimen de poder personal, antiobrero por excelencia, que ha llevado a nuevos capítulos de la intervención del Estado en los sindicatos.
En el año y medio transcurrido de gobierno, la burocracia sindical ha sido agudamente puesta a prueba. Su política ha sido -y es- ponerle algún tipo de límite a Milei mediante la vieja y gastada máxima vandorista: “golpear y negociar”. Ahora en una versión donde sólo negocian sus cajas, mientras las patronales y el gobierno avanzan y avanzan contra los trabajadores. Así tuvimos un par de –divididos- paros nacionales de las centrales, algunas manifestaciones aisladas y no mucho más, con el objetivo proclamado de “que se constituya una mesa de diálogo tripartito” entre el gobierno, las patronales y la CGT. Incluidas borradas estratégicas como la del momento de la aprobación parlamentaria de la Ley Bases, un instrumento central de la política de Milei. Los desastrosos resultados están a la vista, se trata de la cobertura de una política colaboracionista. La CGT materializó esta política parlamentarizando el reclamo como lo hizo en la época de Macri –ante el gobierno de Alberto Fernández (AF), Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y Sergio Massa directamente se asimiló como un brazo oficial- y poniendo la caída del DNU 70/2023, una de las vigas maestras del gobierno por decreto, en manos de un parlamento que nunca lo volteó.
No hubo en este período tan determinante para el presente y el futuro de los trabajadores, ningún debate que convoque al movimiento obrero a debatir un programa de defensa de sus reivindicaciones inmediatas y estratégicas y de los métodos para llevarlo adelante. Ni de parte de las corrientes que dominan la CGT, los Daer, los Cavallieri, los Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Barrionuevo o Moyano, como tampoco de parte de la Corriente Federal kirchnerista. Con la novedad de época que las CTAs se asimilaron como nunca antes a esta “unidad” del movimiento obrero que está al servicio de desarticular las luchas que estallaron -y que se están reproduciendo-, completando la asimilación de todas las alas del sindicalismo al PJ, su interna, su crisis y su agenda patronal, fondomonetarista y retardataria basada en el “volveremos” que Cristina proclamó incluso al momento de su detención. Un texto reciente de la sinuosa y dudosa unificación de las CTAs tiene la pretensión apenas de justificar un paso más en la cancelación del “sindicalismo alternativo antiempresario” que dio origen a estas formaciones de la centroizquierda, hoy también asimiladas o al peronismo o a la derecha. No obstante, oportunamente, en otros trabajos nos detendremos en su análisis y función.
Nos proponemos en estas líneas reivindicar el debate que nos aproxime a la idea de un programa para la etapa.
Algunas preguntas para hacernos
¿Hay un sindicalismo de la victoria, y por lo tanto, uno de la derrota? Creemos que no, como tampoco que “no deben darse las luchas que no se ganan”, una tesis del desaparecido MIC (Movimiento Intersindical Clasista, cuyos dirigentes se han asimilado directamente al sindicalismo kirchnerista, guiados por su lema “cavar trincheras junto a la burocracia”). Claro está, apuntemos, que la burocracia sindical es una “gran organizadora de derrotas”: aísla las luchas, las traiciona, se opone a los métodos que pueden llevarlas a la victoria como la huelga general, el piquete, la asamblea, la movilización, el apoyo activo y de lucha del conjunto de un gremio, de una seccional, de una provincia y a su turno de todo el movimiento obrero ante luchas fundamentales. Entre las herramientas de la burocracia no están aquellas que pueden doblegar el brazo patronal.
Hay un sindicalismo burocrático y uno antiburocrático, basado en la democracia sindical como instrumento de participación y protagonismo de los trabajadores y en particular de su vanguardia, para mejor llevar adelante la lucha por las reivindicaciones que cobran el total de su legitimidad en el ejercicio de esa democracia sindical. La elección amplia de cuerpos de delegados fabriles y de sección, su renovación en lo posible anual y el funcionamiento periódico y sistemático de esos cuerpos de delegados a escala de seccionales y de conjunto. La soberanía de la Asamblea General, de lugar de trabajo y de gremio. Los estatutos democráticos, con minorías y congresos basados en asambleas por parte de federaciones y confederaciones. Y la lista podría seguir.
Hay un sindicalismo pro patronal y uno antipatronal. Como lo planteó Trotsky en sus imperdibles escritos sobre los sindicatos en la época del Imperialismo: la burocracia sindical es un agente de la patronal al interior de los sindicatos. Es esta la definición más profunda. Lo vemos cuando las burocracias del nacionalismo peronista y aún de la centroizquierda, reproducen los planteos de sus respectivas patronales o –muy a menudo- salen a una lucha por reivindicaciones obreras, pero asociadas a un planteo patronal, muy común en las burocracias del transporte público cuando salen impulsadas por un reclamo patronal de tarifazos, o en otros casos por reclamos de devaluación monetaria en sectores industriales o de rebajas de impuestos determinados o en favor de subsidios. Esto en cuanto a reclamos sectoriales, pero de modo global cuando los sindicalistas ponen la ley y las instituciones de la democracia capitalista por delante de las reivindicaciones obreras son la correa de transmisión del interés patronal de conjunto para sostener la explotación de los trabajadores mediante todo su andamiaje legal. Nadie mejor que el peronismo lo resumió en la frase repetida por Lorenzo Miguel: “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Y esas leyes y la Justicia que las aplica están fuera por completo del dominio de los trabajadores y sus organizaciones.
Hay un sindicalismo nacionalista y uno clasista. El nacionalista es de conciliación de clases, el clasista separa a la clase obrera de sus explotadores en todos los planos. El nacionalista considera en el mejor de los casos al movimiento obrero como la columna vertebral del movimiento, como lo resumió Perón. El clasista considera a la clase obrera y sus organizaciones como la cabeza del proceso de liberación social y nacional. El sindicalismo nacionalista basa toda conducta y todo programa del movimiento obrero en la alianza de clases con la llamada burguesía nacional, históricamente socia menor de los monopolios internacionales y con ella del imperialismo, aunque tenga roces y choques. El sindicalismo clasista proclama la independencia política de la clase obrera en todos los planos lo que remite a la independencia política de los partidos políticos patronales. El sindicalismo nacionalista ha proclamado históricamente que “los sindicatos son de Perón”, el clasismo que son de los trabajadores.
Hay un sindicalismo estatizante y otro que combate toda subordinación de los sindicatos al Estado. El sindicalismo peronista es el autor intelectual y material de la actual ley de Asociaciones Sindicales que rige desde 1988, nacida de un pacto de Alfonsín con la burocracia peronista de la época –Ministerio de Alderete de Luz y Fuerza-, elaborada por el senador peronista Brito, del peronismo cuyano. La permanente intervención del Estado en los sindicatos es una marca registrada de la dominación de la burocracia sindical, convalidando sus estatutos cárcel que perpetúan camarillas, dificultan hasta impedir la presentación de listas opositoras, convalidan fraudes mediante sus lazos con el funcionariado del Ministerio o Secretaría de Trabajo de los gobiernos más diversos, sean o no peronistas. En función de esta intervención del Estado contra el activismo antiburocrático los hemos visto pactar con todos los gobiernos, sean cuales fueran sus choques. Claro que la cuestión de la intervención del Estado es todavía mucho más profunda porque mediante las personerías gremiales versus la simple inscripción, la homologación o no de convenios y paritarias, el dictado de arbitrajes o conciliaciones obligatorias, intervención de sindicatos e ilegalización de huelgas, atacan las luchas obreras por el vértice, como está ocurriendo de manera sistemática y creciente bajo el gobierno de Milei y, con matices, también de parte de los más diversos gobiernos provinciales que reproducen el ajuste y la ofensiva contra los trabajadores.
Por último, en este apartado, una reflexión final sobre la pregunta inicial que nos formulamos sobre un presunto sindicalismo de la victoria y otro de la derrota. Atravesamos un período durísimo de múltiples luchas defensivas que se extienden por todo el país. Por momentos involucrando a las organizaciones formales como ocurrió con la huelga general metalúrgica en Tierra del Fuego, que detuvo provisionalmente una amenaza de miles de despidos. En otro casos mediante autoconvocatorias de masas que pasan por arriba a los sindicatos como ocurrió con la docencia de Catamarca contra una reforma educativa, con los judiciales de Córdoba o en los grandes paros de la Multicolor y los Sutebas Combativos en la provincia de Buenos Aires, al margen de Baradel; a través de la Asamblea General como fue en Tres Arroyos, Entre Ríos; en formaciones antiburocráticas sui generis como la Multisectorial del INTI o por huelgas fabriles y ocupaciones de fábrica como en Linde Praxair, Morvillo, Secco, Georgalos y muchas otras. En múltiples casos, por supuesto, mediante los sindicatos combativos sea en la docencia, en el neumático, en las universidades, en municipales y otros sectores. Y con toda seguridad hay más derrotas que victorias, es un signo de la etapa. Pero todas las luchas deben darse porque la clase obrera va madurando y preparando sus intervenciones de conjunto de esta manera. Ha sido así a los largo de la historia y no podría ser de otra manera. Lo que no quita victorias muy valorables en esta etapa como el aumento arrancado por Adosac de Santa Cruz por encima de la inflación cuando los topes oficiales son lo contrario, el aumento obtenido en su momento en el Garrahan de un 15% y después por parte de los residentes, recientemente un premio importante en el INTI con gran protagonismo de la Multisectorial, por mencionar algunos casos. Así se foguea y politiza una vanguardia.
Los programas en la historia del movimiento obrero
Estos breves apuntes nos llevan al debate sobre los programas a lo largo de la historia del movimiento obrero.
“En 1957, hace sesenta años, la CGT Córdoba convocó un congreso de regionales de la CGT en la ciudad de La Falda. Allí se aprobó un programa que, desde entonces, pasó a convertirse en una referencia del llamado peronismo revolucionario, del sindicalismo de liberación y también de la izquierda. Junto a los programas de Huerta Grande (1962) y de la CGT de los argentinos (1968) y, hasta cierto punto, los 26 puntos de la CGT (1986), fue parte de una liturgia del peronismo que confrontó objetivamente con el clasismo. Este despuntó en el Cordobazo y, desde entonces, pasó a ser parte constitutiva del movimiento obrero en lucha (C. Rath, Prensa Obrera).”
En 1957 se produjeron en Buenos Aires grandes huelgas en ferroviarios y municipales en el marco de la resistencia del movimiento obrero al gobierno surgido de La Libertadora. En ese año el gobierno convoca un “congreso normalizador” del movimiento obrero y lo pierde 298 a 291; allí surgen las “62 organizaciones” que agruparon durante un tiempo a sindicatos de dirección peronista con otros dirigidos por el PC, que un año después se separan.
Córdoba fue un epicentro de ese ascenso de luchas obreras. Los viejos dirigentes peronistas llevan a un joven Atilio López, dirigente de UTA, a la secretaría general de la CGT regional. Un joven Agustín Tosco, ligado al PC surgía en Luz y Fuerza. La nueva dirección peronista de la CGT cordobesa, convocaría el plenario de regionales que alumbró el programa de La Falda. Un programa reivindicado en distintas etapas por la izquierda peronista y aún por sectores de izquierda, cuyas consignas formaron parte de otro muy similar votado en Huerta Grande (1962) y también el 1º de mayo de 1968 en un acto de unos 5000 dirigentes, en el Córdoba Sport de la ciudad mediterránea por la CGT de los Argentinos, dirigida por Raimundo Ongaro, conocido hasta hoy como el “Programa del 1º de mayo”. Vale la valoración de estos programas de manera asociada porque forman parte de una etapa determinada del sindicalismo peronista y sus distintas alas.
Las consignas de La Falda son radicalizadas, porque la función fue contener la fuerte irrupción obrera que se expresó en un gran paro de la “Intersindical” el 12 de mayo del ’57, un agrupamiento de sindicatos dirigidos por el peronismo y el PC. Por ejemplo, control estatal del comercio exterior, nacionalización de las fuentes naturales de energía, control obrero de la producción, expropiación del latifundio, salario mínimo, vital y móvil, nacionalización de los frigoríficos extranjeros, elección de directores obreros en las empresas públicas y privadas, desde luego, fueros sindicales, incluso estabilidad laboral para todos los trabajadores, algo que conseguirían los trabajadores bancarios hasta la dictadura militar y luego por semanas en 1985 hasta el veto de Raúl Alfonsín.
Pero la cuestión de qué clase debería llevar adelante el programa marcó los límites en el nacionalismo por lo cual fueron consignas que suscribieron los sindicalistas peronistas de la época, incluido Vandor y muchos otros. El Programa proclama “Fortalecimiento del estado nacional popular, tendiente a lograr la destrucción de los sectores oligárquicos antinacionales y sus aliados extranjeros” y las nacionalizaciones se plantean con indemnización excepto las de la oligarquía terrateniente. Los tres, son programas que no rompen los marcos de la alianza de clases del proletariado con la burguesía nacional, corazón del planteo nacionalista del peronismo. Se trata de programas que, al límite, no rompen la estrategia de la conciliación de clases.
Por otro lado, no hay en ellos algo fundamental, con qué métodos los trabajadores podrían llevarlos adelante. “No aparece la huelga general, los piquetes, las ocupaciones de fábrica, el plan de lucha, es decir el conjunto de métodos de acción que debe desenvolver la clase obrera para imponer estos objetivos. La introducción al texto define su naturaleza: es una “expresión de anhelos de este plenario (de La Falda) a la Mesa Coordinadora de las 62 Organizaciones” (ídem C. Rath). Por supuesto tampoco otra cuestión fundamental, que es llevar este debate, mediante asambleas y congresos con mandato, a las bases del movimiento obrero y especialmente a su vanguardia, única forma de imponer consignas que nunca se llevaron a la práctica, ni a la vuelta de Perón, ni bajo los distintos gobiernos del peronismo o el kirchnerismo, todos los cuales han seguido el derrotero proimperialista creciente de la burguesía nacional, incluida honrar los nefastos pactos y deudas con el FMI y el conjunto de acreedores internacionales y nacionales de la usura antinacional de la llamada deuda externa. Las consignas históricas del PO, de Congreso de Bases y de plan económico y social elaborado en congresos de trabajadores, han buscado una transición en ese camino.
La CGT de los Argentinos, que se distinguió por reconocer las organizaciones obreras intervenidas por la dictadura militar,una dictadura nacida con el apoyo de Vandor y el “desensillar hasta que aclare” de Juan D. Perón, fue, con todo, una experiencia fugaz hasta que a finales del 1968 el propio Perón -que la prohijó en un pacto con los radicales para poner en caja a Vandor-, dio la orden de abandonarla. El derrotero de Raimundo Ongaro, después de la dictadura, a su retorno del exilio (perseguido por la Triple A y por la dictadura) asimilándose a la burocracia sindical que incluso le había asaltado el gremio en los ’70, al punto de apoyar a Menem en oportunidad del indulto y el de sus herederos, apoyando a las patronales contra los activistas, es una expresión de los límites históricos de estos programas y de sus autores y protagonistas. Y, fundamental, de su función en la lucha de clases de su época: contener a las masas en los marcos del nacionalismo. Algo ignorado sistemáticamente por las corrientes herederas del estalinismo y de Nahuel Moreno en el campo del trotskismo.
De Sitrac-Sitram y Villa Constitución a los 26 puntos de Ubaldini
El 22 y 23 de mayo de 1971, en la sede del Sitrac-Sitram los sindicatos de empresa de Fiat y Materfer, recuperados mediante históricas ocupaciones de fábrica que expulsaron literalmente a la burocracia amarilla de esos sindicatos, se desarrolló un “plenario nacional de sindicatos combativos”. En la oportunidad las comisiones directivas de estos sindicatos clasistas por excelencia presentaron una declaración-programa de enorme valor histórico.Este sindicalismo clasista es hijo del Cordobazo y con él de la apertura de un ascenso obrero muy vasto y de una irrupción de la juventud y el movimiento estudiantil de la época. La cuestión del poder estuvo en debate desde el momento mismo en que la consigna más cantada en el Cordobazo fue el “luche, luche y no deje de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular”.
En el programa del Sitrac-Sitram se proclama como en ningún otro la expulsión de la burocracia y los métodos de la soberanía de la asamblea obrera y los cuerpos de delegados. Se plantea “la expropiación sin pago de la oligarquía”, pero también “la nacionalización de todos los monopolios industriales estratégicos, servicios públicos y grandes empresas nacionales y extranjeras de distribución”. En ellas se engloban las más diversas actividades “extendiéndose a todos los sectores claves de la economía que comprometan la independencia de la nación y los intereses generales del pueblo”. Plantea la “planificación integral de la economía, la abolición del secreto comercial, la protección de la industria nacional, y prohibición de toda exportación directa o indirecta de capitales. Control obrero de la producción y gestión del sector industrial y comercial no expropiado”. Más adelante “el desconocimiento de la deuda externa originada en la expoliación imperialista”.
El programa no se define por el gobierno de los trabajadores. No obstante en su definición de contenido del “Estado popular” plantea la disolución de todos los organismos de represión del Estado y la formación de una Asamblea del Pueblo “superadora del centralismo dictatorial y del corrupto parlamento burgués”, la que a su vez reorganizará la Justicia mediante la designación de sus jueces por la Asamblea del Pueblo. Su final “ni golpe ni elección, revolución”, refleja consignas de la época provenientes de la influencia del PRT en las filas de esos sindicatos y otros que se recuperarán como el Sindicato de Perkins. Esa consigna, además, fue característica del maoísmo que ganó influencia con la ruptura del PC de toda su juventud.
Este programa no fue apoyado por los sectores peronistas combativos que concurrieron al plenario y como consecuencia no se votó allí una coordinación nacional. Pero es muy clara su impronta clasista y formó parte de una contribución enorme en el debate de la vanguardia obrera y juvenil de la etapa. Gregorio Flores en su libro “Sitrac-Sitram, del Cordobazo al Clasismo” lo expresa así: “La función de un dirigente clasista, más allá de la lucha reivindicativa, es educar a los trabajadores en la comprensión sobre el régimen de explotación capitalista, el rol del Estado y sus instituciones y el de los partidos patronales, que aunque se definan populares, representan intereses contrarios a los de los trabajadores”. Esta comprensión y la necesidad de constituir una alternativa política de la mano del sindicalismo clasista, lo llevó en 1983 a integrar las filas del Partido Obrero, del cual fue el primer candidato a presidente.
Esta cuestión vuelve a ser parte del debate colocado por Política Obrera, nuestro nombre hasta 1983, en el Congreso de Villa Constitución en 1974.En esa combativa seccional de la UOM con Alberto Piccinini a la cabeza, confluyeron 5000 dirigentes, delegados y activistas obreros, junto a Agustín Tosco de Luz y Fuerza de Córdoba y René Salamanca, secretario del Smata Córdoba. Los puntos de la convocatoria al Plenario Antiburocrático Nacional como se llamó fueron sencillos: la solidaridad con la lucha de los obreros metalúrgicos de Villa Constitución, por el reconocimiento de sus tres comisiones internas y la convocatoria a elecciones correspondiente a su seccional gremial; por la democracia sindical y contra la burocracia; contra la Ley de Asociaciones Profesionales, la Ley de Prescindibilidad (que permitía los despidos de trabajadores estatales) y contra el Pacto Social firmado en 1973 entre el gobierno, la CGT y la central empresaria CGE.
En Villa confluyeron veintiocho seccionales sindicales, cincuenta comisiones internas y cuerpos de delegados, setenta y cinco delegados de distintas fábricas y empresas de servicios públicos y privados y alrededor de cuarenta agrupaciones sindicales según registros de la época. Concurrieron todas las representaciones antiburocráticas y clasistas del país, en cambio no concurrió la Juventud Trabajadora Peronista que dirigía centenares de cuerpos de delegados en todo el país, especialmente en los cordones industriales, en el gremio bancario y en todo el movimiento sindical.
La ausencia de la izquierda peronista marcó un límite del encuentro para un desafío de magnitud a la burocracia peronista de la CGT, totalmente alineada con el contenido reaccionario del gobierno de Perón, Isabel y López Rega, pero más aún lo marcaron los límites de los convocantes centrales, que ante tamaña representación se negaron a formar una Coordinadora Nacional como planteamos desde nuestra corriente a través de la Comisión Interna de Miluz en la persona de Jorge Fisher, quien junto a Miguel Bufano, fueran asesinados por las Tres A, más adelante. Quien escribe estas líneas participó como delegado general de la Comisión Interna del Banco de Galicia de Córdoba, como una más de las tantas representaciones clasistas del movimiento obrero cordobés.
La ofensiva del gobierno de Perón contra el movimiento obrero combativo y la izquierda se desató contra las tres expresiones centrales de este movimiento, en Córdoba apoyado en el golpe de estado policial (Navarrazo) contra el gobierno electo de Obregón Cano y Atilio López. El Plenario Nacional Antiburocrático de Villa mostró el potencial del movimiento combativo de la época que se expresaría con toda su fuerza en la huelga general de junio/julio de 1975 contra el Rodrigazo con el que el gobierno peronista saldría del Pacto Social.
Los 26 puntos de Ubaldini, en los años ’80, serán otro programa importante de caracterizar a la hora de este balance histórico. Después de la catástrofe del gobierno del tercer gobierno peronista -a pesar que el nacionalismo lo presenta como una mera deformación de Isabel y López Rega- que llevó a la resonante victoria electoral de Raúl Alfonsín frente a Italo Luder en 1983, este programa y la figura de Saúl Ubaldini como un combativo, fueron piezas claves para un reciclamiento del peronismo.
El programa plantea la “moratoria de los servicios de la deuda externa” -una moda de la época- y coloca su debate en cabeza del Congreso Nacional. Como se ve, sólo una forma de reestructuración de la deuda. En cuanto a la banca plantea “la nacionalización de los depósitos”, una variante de la “argentinización” dispuesta por Isabel años atrás. Plantea tibias medidas proteccionistas y subsidios a la exportación. En materia de derechos obreros formula “garantizar los derechos laborales inscriptos en la Constitución Nacional”. Como se aprecia, es una palidísima versión de La Falda y Huerta Grande. Sirvió de cobertura a los famosos 13 paros contra el ajuste del FMI que implementaba Alfonsín, que por su carácter aislado y de mera descompresión sólo sirvieron para contener las enormes tendencias combativas y de izquierda en el movimiento obrero post dictadura. Y su función política fue la misma que los programas de la burocracia sindical en los 70, servir a la recomposición electoral del peronismo. Como marcamos desde las páginas de Prensa Obrera: “Ubaldini sirvió en bandeja al movimiento obrero al menemismo” que llevó adelante una de las mayores ofensivas contra los trabajadores y el patrimonio nacional, con el apoyo de la CGT y un Ubaldini guardado. Izquierda Unida, la alianza político electoral PC-MAS, hizo oportunismo apoyando el programa de los 26 puntos, dilapidando importantes posiciones en el movimiento obrero en esa etapa. La lucha política contra esta adaptación la llevamos adelante desde la Naranja Gráfica, integrante con una importante minoría de la dirección del Sindicato Gráfico en la época y desde todas las agrupaciones clasistas del PO.
Un trabajo más exhaustivo nos hubiera llevado a examinar las resoluciones de las Asambleas de Trabajadores posteriores a la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, con fuerte protagonismo del movimiento piquetero de la etapa. Pero dejamos un señalamiento de su existencia en los esfuerzos de la vanguardia para ponerse en pie contra la cooptación estatal, que en ese período sufrieron no sólo los sindicatos, sino toda un ala piquetera, la de la FTV y CCC, junto a la CTA, al Consejo Consultivo del gobierno de Duhalde.
El debate hoy de un programa de la vanguardia obrera
Como se aprecia, la cuestión de un programa en la vanguardia del movimiento obrero antiburocrático y que se reclama clasista es una cuestión fundamental para contribuir a la ruptura con las concepciones de conciliación de clases que con mucha plasticidad ha llevado el peronismo en distintas etapas. En la actualidad, el colaboracionismo con la agenda de ofensiva antiobrera de la burguesía en su conjunto, lleva al peronismo sindical por caminos absolutamente ajenos -siquiera- a estas maniobras. Algunos atisbos de eso apareció en el moyanismo de fines de los ’90 y en la CTA que constituyeron la Mesa de Enlace, con paros y convocatorias que estuvieron fuertemente ligadas al sector devaluacionista que fue encarnando Duhalde, no sin antes el pasaje a esa posición del poderoso capo de Techint, Paolo Rocca. Hoy la pólvora del peronismo sindical está mojada y es parte de una crisis de fondo de todo el peronismo, envuelto en el debate del post kirchnerismo. De hecho todas las variantes, desde los gordos, hasta las dos CTAs, están asimiladas en el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof o pactan con gobiernos ultrareaccionarios como el de Llaryora en Córdoba, Jaldo en Tucumán, etc.
Viejos actores como el estalinismo y el maoísmo se han pasado al campo del peronismo de manera más directa. El maoísmo con su nombre de Corriente Clasista y Combativa, integra Unión por la Patria y después de asimilarse a las listas de Baradel le hizo la gran contribución de una lista divisionista para que la burocracia celeste recupere nada menos que el Suteba Matanza. En el combativo movimiento piquetero en toda la etapa del gobierno de los Fernández directamente se integró con funcionarios al Ministerio de Desarrollo Social.
En contraposición a esta izquierda de asimilación a la burocracia en el movimiento obrero, en 2018 un importante plenario en el Miniestadio de Lanús votó un programa, iniciativas de acción y una Mesa para llevarlo adelante. Ese programa, pasados siete años de la experiencia, con nuevos actores, tanto en el campo del sindicalismo combativo como en el movimiento piquetero y en la pujante lucha de los jubilados, es una base importante de cara al gran plenario que se ha convocado el próximo 16 de agosto.
El plenario de Lanús definió en su texto que “sus resoluciones son un punto de apoyo importante para luchar por una nueva dirección del movimiento obrero”. En su parte introductoria señala “Reivindicamos la independencia política de los trabajadores y proponemos estas medidas como parte de una salida obrera a la crisis a partir de una deliberación colectiva que elabore un programa de industrialización y desarrollo nacional, bajo dirección de los trabajadores, para garantizar trabajo, salario, salud, educación y vivienda a todo el pueblo argentino.” Indica que “la consigna de paro activo nacional y plan de lucha, busca profundizar la rebelión popular que se expresó en las jornadas de diciembre contra la reforma previsional y más recientemente la masiva movilización de las mujeres por la legalización del aborto, cuando un millón de personas ganaron las calles por un derecho por el que se lucha desde hace décadas”. Y desde su punto 8 al 14 plantea un conjunto de nacionalizaciones bajo gestión de los trabajadores de todos los sectores clave de la economía, la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa, la apertura de libros y estatización de las empresas privatizadas bajo control obrero, entre otras medidas que constituyen un claro programa de aproximación a un gobierno de los trabajadores, en tanto propone la deliberación colectiva de los trabajadores en función de una salida de los trabajadores a la crisis capitalista.Su valor como antecedente en los debates actuales y futuros del movimiento obrero es muy claro.
Indudablemente, en la mejor tradición del Sitrac-Sitram, tenemos que denunciar el rol del parlamento, en el que todas las corrientes políticas patronales están haciendo pasar las leyes y decretazos del gobierno de ultraderecha de Milei, socio de Trump y de Netanyahu y su genocidio del pueblo palestino. Hoy, como ayer, es fundamental también el planteo del paro activo y el plan de lucha para derrotar todo el plan Milei y su gobierno, lo que para nuestra corriente coloca a la orden del día la cuestión de la huelga general y así lo plantearemos a debate de la vanguardia obrera. Es la forma de “continuidad de la rebelión popular” que formulamos junto a nuestro Fuera Milei en esta etapa preparatoria tan decisiva. El programa y la coordinación que surjan, con sus más y con sus menos serán un reflejo de los debates y posiciones de la vanguardia obrera en esta etapa, tan dura y explosiva al mismo tiempo. Pero estamos ante un nuevo paso en la dirección correcta.
La emergencia del régimen de Milei ha convulsionado todo el cuadro político argentino. Pero el debate de su caracterización y cómo enfrentarlo tiene especial relevancia en el movimiento obrero, porque en la esencia de los objetivos del gobierno facholibertario está una ofensiva a fondo contra conquistas fundamentales de los trabajadores que podríamos resumir en la reforma laboral, la reforma previsional y una reforma impositiva contra las masas.
Al mismo tiempo esta política se complementa con el ataque a los derechos sindicales como el derecho de huelga, de manifestación callejera, la flexibilización cuando no la anulación de los Convenios Colectivos, la ofensiva privatizadora en el plano de la salud contra las Obras Sociales, el reforzamiento del aparato represivo del Estado y de su accionar, la persecución a la fracción organizada de los trabajadores desocupados que constituye el movimiento piquetero, por mencionar algunos de sus aspectos esenciales. El gobierno, por medio de decretazos, disciplinamiento del parlamento y de la Justicia, y aún del periodismo, está al servicio de la constitución de un régimen de poder personal, antiobrero por excelencia, que ha llevado a nuevos capítulos de la intervención del Estado en los sindicatos.
En el año y medio transcurrido de gobierno, la burocracia sindical ha sido agudamente puesta a prueba. Su política ha sido -y es- ponerle algún tipo de límite a Milei mediante la vieja y gastada máxima vandorista: “golpear y negociar”. Ahora en una versión donde sólo negocian sus cajas, mientras las patronales y el gobierno avanzan y avanzan contra los trabajadores. Así tuvimos un par de –divididos- paros nacionales de las centrales, algunas manifestaciones aisladas y no mucho más, con el objetivo proclamado de “que se constituya una mesa de diálogo tripartito” entre el gobierno, las patronales y la CGT. Incluidas borradas estratégicas como la del momento de la aprobación parlamentaria de la Ley Bases, un instrumento central de la política de Milei. Los desastrosos resultados están a la vista, se trata de la cobertura de una política colaboracionista. La CGT materializó esta política parlamentarizando el reclamo como lo hizo en la época de Macri –ante el gobierno de Alberto Fernández (AF), Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y Sergio Massa directamente se asimiló como un brazo oficial- y poniendo la caída del DNU 70/2023, una de las vigas maestras del gobierno por decreto, en manos de un parlamento que nunca lo volteó.
No hubo en este período tan determinante para el presente y el futuro de los trabajadores, ningún debate que convoque al movimiento obrero a debatir un programa de defensa de sus reivindicaciones inmediatas y estratégicas y de los métodos para llevarlo adelante. Ni de parte de las corrientes que dominan la CGT, los Daer, los Cavallieri, los Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Barrionuevo o Moyano, como tampoco de parte de la Corriente Federal kirchnerista. Con la novedad de época que las CTAs se asimilaron como nunca antes a esta “unidad” del movimiento obrero que está al servicio de desarticular las luchas que estallaron -y que se están reproduciendo-, completando la asimilación de todas las alas del sindicalismo al PJ, su interna, su crisis y su agenda patronal, fondomonetarista y retardataria basada en el “volveremos” que Cristina proclamó incluso al momento de su detención. Un texto reciente de la sinuosa y dudosa unificación de las CTAs tiene la pretensión apenas de justificar un paso más en la cancelación del “sindicalismo alternativo antiempresario” que dio origen a estas formaciones de la centroizquierda, hoy también asimiladas o al peronismo o a la derecha. No obstante, oportunamente, en otros trabajos nos detendremos en su análisis y función.
Nos proponemos en estas líneas reivindicar el debate que nos aproxime a la idea de un programa para la etapa.
Algunas preguntas para hacernos
¿Hay un sindicalismo de la victoria, y por lo tanto, uno de la derrota? Creemos que no, como tampoco que “no deben darse las luchas que no se ganan”, una tesis del desaparecido MIC (Movimiento Intersindical Clasista, cuyos dirigentes se han asimilado directamente al sindicalismo kirchnerista, guiados por su lema “cavar trincheras junto a la burocracia”). Claro está, apuntemos, que la burocracia sindical es una “gran organizadora de derrotas”: aísla las luchas, las traiciona, se opone a los métodos que pueden llevarlas a la victoria como la huelga general, el piquete, la asamblea, la movilización, el apoyo activo y de lucha del conjunto de un gremio, de una seccional, de una provincia y a su turno de todo el movimiento obrero ante luchas fundamentales. Entre las herramientas de la burocracia no están aquellas que pueden doblegar el brazo patronal.
Hay un sindicalismo burocrático y uno antiburocrático, basado en la democracia sindical como instrumento de participación y protagonismo de los trabajadores y en particular de su vanguardia, para mejor llevar adelante la lucha por las reivindicaciones que cobran el total de su legitimidad en el ejercicio de esa democracia sindical. La elección amplia de cuerpos de delegados fabriles y de sección, su renovación en lo posible anual y el funcionamiento periódico y sistemático de esos cuerpos de delegados a escala de seccionales y de conjunto. La soberanía de la Asamblea General, de lugar de trabajo y de gremio. Los estatutos democráticos, con minorías y congresos basados en asambleas por parte de federaciones y confederaciones. Y la lista podría seguir.
Hay un sindicalismo pro patronal y uno antipatronal. Como lo planteó Trotsky en sus imperdibles escritos sobre los sindicatos en la época del Imperialismo: la burocracia sindical es un agente de la patronal al interior de los sindicatos. Es esta la definición más profunda. Lo vemos cuando las burocracias del nacionalismo peronista y aún de la centroizquierda, reproducen los planteos de sus respectivas patronales o –muy a menudo- salen a una lucha por reivindicaciones obreras, pero asociadas a un planteo patronal, muy común en las burocracias del transporte público cuando salen impulsadas por un reclamo patronal de tarifazos, o en otros casos por reclamos de devaluación monetaria en sectores industriales o de rebajas de impuestos determinados o en favor de subsidios. Esto en cuanto a reclamos sectoriales, pero de modo global cuando los sindicalistas ponen la ley y las instituciones de la democracia capitalista por delante de las reivindicaciones obreras son la correa de transmisión del interés patronal de conjunto para sostener la explotación de los trabajadores mediante todo su andamiaje legal. Nadie mejor que el peronismo lo resumió en la frase repetida por Lorenzo Miguel: “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Y esas leyes y la Justicia que las aplica están fuera por completo del dominio de los trabajadores y sus organizaciones.
Hay un sindicalismo nacionalista y uno clasista. El nacionalista es de conciliación de clases, el clasista separa a la clase obrera de sus explotadores en todos los planos. El nacionalista considera en el mejor de los casos al movimiento obrero como la columna vertebral del movimiento, como lo resumió Perón. El clasista considera a la clase obrera y sus organizaciones como la cabeza del proceso de liberación social y nacional. El sindicalismo nacionalista basa toda conducta y todo programa del movimiento obrero en la alianza de clases con la llamada burguesía nacional, históricamente socia menor de los monopolios internacionales y con ella del imperialismo, aunque tenga roces y choques. El sindicalismo clasista proclama la independencia política de la clase obrera en todos los planos lo que remite a la independencia política de los partidos políticos patronales. El sindicalismo nacionalista ha proclamado históricamente que “los sindicatos son de Perón”, el clasismo que son de los trabajadores.
Hay un sindicalismo estatizante y otro que combate toda subordinación de los sindicatos al Estado. El sindicalismo peronista es el autor intelectual y material de la actual ley de Asociaciones Sindicales que rige desde 1988, nacida de un pacto de Alfonsín con la burocracia peronista de la época –Ministerio de Alderete de Luz y Fuerza-, elaborada por el senador peronista Brito, del peronismo cuyano. La permanente intervención del Estado en los sindicatos es una marca registrada de la dominación de la burocracia sindical, convalidando sus estatutos cárcel que perpetúan camarillas, dificultan hasta impedir la presentación de listas opositoras, convalidan fraudes mediante sus lazos con el funcionariado del Ministerio o Secretaría de Trabajo de los gobiernos más diversos, sean o no peronistas. En función de esta intervención del Estado contra el activismo antiburocrático los hemos visto pactar con todos los gobiernos, sean cuales fueran sus choques. Claro que la cuestión de la intervención del Estado es todavía mucho más profunda porque mediante las personerías gremiales versus la simple inscripción, la homologación o no de convenios y paritarias, el dictado de arbitrajes o conciliaciones obligatorias, intervención de sindicatos e ilegalización de huelgas, atacan las luchas obreras por el vértice, como está ocurriendo de manera sistemática y creciente bajo el gobierno de Milei y, con matices, también de parte de los más diversos gobiernos provinciales que reproducen el ajuste y la ofensiva contra los trabajadores.
Por último, en este apartado, una reflexión final sobre la pregunta inicial que nos formulamos sobre un presunto sindicalismo de la victoria y otro de la derrota. Atravesamos un período durísimo de múltiples luchas defensivas que se extienden por todo el país. Por momentos involucrando a las organizaciones formales como ocurrió con la huelga general metalúrgica en Tierra del Fuego, que detuvo provisionalmente una amenaza de miles de despidos. En otro casos mediante autoconvocatorias de masas que pasan por arriba a los sindicatos como ocurrió con la docencia de Catamarca contra una reforma educativa, con los judiciales de Córdoba o en los grandes paros de la Multicolor y los Sutebas Combativos en la provincia de Buenos Aires, al margen de Baradel; a través de la Asamblea General como fue en Tres Arroyos, Entre Ríos; en formaciones antiburocráticas sui generis como la Multisectorial del INTI o por huelgas fabriles y ocupaciones de fábrica como en Linde Praxair, Morvillo, Secco, Georgalos y muchas otras. En múltiples casos, por supuesto, mediante los sindicatos combativos sea en la docencia, en el neumático, en las universidades, en municipales y otros sectores. Y con toda seguridad hay más derrotas que victorias, es un signo de la etapa. Pero todas las luchas deben darse porque la clase obrera va madurando y preparando sus intervenciones de conjunto de esta manera. Ha sido así a los largo de la historia y no podría ser de otra manera. Lo que no quita victorias muy valorables en esta etapa como el aumento arrancado por Adosac de Santa Cruz por encima de la inflación cuando los topes oficiales son lo contrario, el aumento obtenido en su momento en el Garrahan de un 15% y después por parte de los residentes, recientemente un premio importante en el INTI con gran protagonismo de la Multisectorial, por mencionar algunos casos. Así se foguea y politiza una vanguardia.
Los programas en la historia del movimiento obrero
Estos breves apuntes nos llevan al debate sobre los programas a lo largo de la historia del movimiento obrero.
“En 1957, hace sesenta años, la CGT Córdoba convocó un congreso de regionales de la CGT en la ciudad de La Falda. Allí se aprobó un programa que, desde entonces, pasó a convertirse en una referencia del llamado peronismo revolucionario, del sindicalismo de liberación y también de la izquierda. Junto a los programas de Huerta Grande (1962) y de la CGT de los argentinos (1968) y, hasta cierto punto, los 26 puntos de la CGT (1986), fue parte de una liturgia del peronismo que confrontó objetivamente con el clasismo. Este despuntó en el Cordobazo y, desde entonces, pasó a ser parte constitutiva del movimiento obrero en lucha (C. Rath, Prensa Obrera).”
En 1957 se produjeron en Buenos Aires grandes huelgas en ferroviarios y municipales en el marco de la resistencia del movimiento obrero al gobierno surgido de La Libertadora. En ese año el gobierno convoca un “congreso normalizador” del movimiento obrero y lo pierde 298 a 291; allí surgen las “62 organizaciones” que agruparon durante un tiempo a sindicatos de dirección peronista con otros dirigidos por el PC, que un año después se separan.
Córdoba fue un epicentro de ese ascenso de luchas obreras. Los viejos dirigentes peronistas llevan a un joven Atilio López, dirigente de UTA, a la secretaría general de la CGT regional. Un joven Agustín Tosco, ligado al PC surgía en Luz y Fuerza. La nueva dirección peronista de la CGT cordobesa, convocaría el plenario de regionales que alumbró el programa de La Falda. Un programa reivindicado en distintas etapas por la izquierda peronista y aún por sectores de izquierda, cuyas consignas formaron parte de otro muy similar votado en Huerta Grande (1962) y también el 1º de mayo de 1968 en un acto de unos 5000 dirigentes, en el Córdoba Sport de la ciudad mediterránea por la CGT de los Argentinos, dirigida por Raimundo Ongaro, conocido hasta hoy como el “Programa del 1º de mayo”. Vale la valoración de estos programas de manera asociada porque forman parte de una etapa determinada del sindicalismo peronista y sus distintas alas.
Las consignas de La Falda son radicalizadas, porque la función fue contener la fuerte irrupción obrera que se expresó en un gran paro de la “Intersindical” el 12 de mayo del ’57, un agrupamiento de sindicatos dirigidos por el peronismo y el PC. Por ejemplo, control estatal del comercio exterior, nacionalización de las fuentes naturales de energía, control obrero de la producción, expropiación del latifundio, salario mínimo, vital y móvil, nacionalización de los frigoríficos extranjeros, elección de directores obreros en las empresas públicas y privadas, desde luego, fueros sindicales, incluso estabilidad laboral para todos los trabajadores, algo que conseguirían los trabajadores bancarios hasta la dictadura militar y luego por semanas en 1985 hasta el veto de Raúl Alfonsín.
Pero la cuestión de qué clase debería llevar adelante el programa marcó los límites en el nacionalismo por lo cual fueron consignas que suscribieron los sindicalistas peronistas de la época, incluido Vandor y muchos otros. El Programa proclama “Fortalecimiento del estado nacional popular, tendiente a lograr la destrucción de los sectores oligárquicos antinacionales y sus aliados extranjeros” y las nacionalizaciones se plantean con indemnización excepto las de la oligarquía terrateniente. Los tres, son programas que no rompen los marcos de la alianza de clases del proletariado con la burguesía nacional, corazón del planteo nacionalista del peronismo. Se trata de programas que, al límite, no rompen la estrategia de la conciliación de clases.
Por otro lado, no hay en ellos algo fundamental, con qué métodos los trabajadores podrían llevarlos adelante. “No aparece la huelga general, los piquetes, las ocupaciones de fábrica, el plan de lucha, es decir el conjunto de métodos de acción que debe desenvolver la clase obrera para imponer estos objetivos. La introducción al texto define su naturaleza: es una “expresión de anhelos de este plenario (de La Falda) a la Mesa Coordinadora de las 62 Organizaciones” (ídem C. Rath). Por supuesto tampoco otra cuestión fundamental, que es llevar este debate, mediante asambleas y congresos con mandato, a las bases del movimiento obrero y especialmente a su vanguardia, única forma de imponer consignas que nunca se llevaron a la práctica, ni a la vuelta de Perón, ni bajo los distintos gobiernos del peronismo o el kirchnerismo, todos los cuales han seguido el derrotero proimperialista creciente de la burguesía nacional, incluida honrar los nefastos pactos y deudas con el FMI y el conjunto de acreedores internacionales y nacionales de la usura antinacional de la llamada deuda externa. Las consignas históricas del PO, de Congreso de Bases y de plan económico y social elaborado en congresos de trabajadores, han buscado una transición en ese camino.
La CGT de los Argentinos, que se distinguió por reconocer las organizaciones obreras intervenidas por la dictadura militar,una dictadura nacida con el apoyo de Vandor y el “desensillar hasta que aclare” de Juan D. Perón, fue, con todo, una experiencia fugaz hasta que a finales del 1968 el propio Perón -que la prohijó en un pacto con los radicales para poner en caja a Vandor-, dio la orden de abandonarla. El derrotero de Raimundo Ongaro, después de la dictadura, a su retorno del exilio (perseguido por la Triple A y por la dictadura) asimilándose a la burocracia sindical que incluso le había asaltado el gremio en los ’70, al punto de apoyar a Menem en oportunidad del indulto y el de sus herederos, apoyando a las patronales contra los activistas, es una expresión de los límites históricos de estos programas y de sus autores y protagonistas. Y, fundamental, de su función en la lucha de clases de su época: contener a las masas en los marcos del nacionalismo. Algo ignorado sistemáticamente por las corrientes herederas del estalinismo y de Nahuel Moreno en el campo del trotskismo.
De Sitrac-Sitram y Villa Constitución a los 26 puntos de Ubaldini
El 22 y 23 de mayo de 1971, en la sede del Sitrac-Sitram los sindicatos de empresa de Fiat y Materfer, recuperados mediante históricas ocupaciones de fábrica que expulsaron literalmente a la burocracia amarilla de esos sindicatos, se desarrolló un “plenario nacional de sindicatos combativos”. En la oportunidad las comisiones directivas de estos sindicatos clasistas por excelencia presentaron una declaración-programa de enorme valor histórico.Este sindicalismo clasista es hijo del Cordobazo y con él de la apertura de un ascenso obrero muy vasto y de una irrupción de la juventud y el movimiento estudiantil de la época. La cuestión del poder estuvo en debate desde el momento mismo en que la consigna más cantada en el Cordobazo fue el “luche, luche y no deje de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular”.
En el programa del Sitrac-Sitram se proclama como en ningún otro la expulsión de la burocracia y los métodos de la soberanía de la asamblea obrera y los cuerpos de delegados. Se plantea “la expropiación sin pago de la oligarquía”, pero también “la nacionalización de todos los monopolios industriales estratégicos, servicios públicos y grandes empresas nacionales y extranjeras de distribución”. En ellas se engloban las más diversas actividades “extendiéndose a todos los sectores claves de la economía que comprometan la independencia de la nación y los intereses generales del pueblo”. Plantea la “planificación integral de la economía, la abolición del secreto comercial, la protección de la industria nacional, y prohibición de toda exportación directa o indirecta de capitales. Control obrero de la producción y gestión del sector industrial y comercial no expropiado”. Más adelante “el desconocimiento de la deuda externa originada en la expoliación imperialista”.
El programa no se define por el gobierno de los trabajadores. No obstante en su definición de contenido del “Estado popular” plantea la disolución de todos los organismos de represión del Estado y la formación de una Asamblea del Pueblo “superadora del centralismo dictatorial y del corrupto parlamento burgués”, la que a su vez reorganizará la Justicia mediante la designación de sus jueces por la Asamblea del Pueblo. Su final “ni golpe ni elección, revolución”, refleja consignas de la época provenientes de la influencia del PRT en las filas de esos sindicatos y otros que se recuperarán como el Sindicato de Perkins. Esa consigna, además, fue característica del maoísmo que ganó influencia con la ruptura del PC de toda su juventud.
Este programa no fue apoyado por los sectores peronistas combativos que concurrieron al plenario y como consecuencia no se votó allí una coordinación nacional. Pero es muy clara su impronta clasista y formó parte de una contribución enorme en el debate de la vanguardia obrera y juvenil de la etapa. Gregorio Flores en su libro “Sitrac-Sitram, del Cordobazo al Clasismo” lo expresa así: “La función de un dirigente clasista, más allá de la lucha reivindicativa, es educar a los trabajadores en la comprensión sobre el régimen de explotación capitalista, el rol del Estado y sus instituciones y el de los partidos patronales, que aunque se definan populares, representan intereses contrarios a los de los trabajadores”. Esta comprensión y la necesidad de constituir una alternativa política de la mano del sindicalismo clasista, lo llevó en 1983 a integrar las filas del Partido Obrero, del cual fue el primer candidato a presidente.
Esta cuestión vuelve a ser parte del debate colocado por Política Obrera, nuestro nombre hasta 1983, en el Congreso de Villa Constitución en 1974.En esa combativa seccional de la UOM con Alberto Piccinini a la cabeza, confluyeron 5000 dirigentes, delegados y activistas obreros, junto a Agustín Tosco de Luz y Fuerza de Córdoba y René Salamanca, secretario del Smata Córdoba. Los puntos de la convocatoria al Plenario Antiburocrático Nacional como se llamó fueron sencillos: la solidaridad con la lucha de los obreros metalúrgicos de Villa Constitución, por el reconocimiento de sus tres comisiones internas y la convocatoria a elecciones correspondiente a su seccional gremial; por la democracia sindical y contra la burocracia; contra la Ley de Asociaciones Profesionales, la Ley de Prescindibilidad (que permitía los despidos de trabajadores estatales) y contra el Pacto Social firmado en 1973 entre el gobierno, la CGT y la central empresaria CGE.
En Villa confluyeron veintiocho seccionales sindicales, cincuenta comisiones internas y cuerpos de delegados, setenta y cinco delegados de distintas fábricas y empresas de servicios públicos y privados y alrededor de cuarenta agrupaciones sindicales según registros de la época. Concurrieron todas las representaciones antiburocráticas y clasistas del país, en cambio no concurrió la Juventud Trabajadora Peronista que dirigía centenares de cuerpos de delegados en todo el país, especialmente en los cordones industriales, en el gremio bancario y en todo el movimiento sindical.
La ausencia de la izquierda peronista marcó un límite del encuentro para un desafío de magnitud a la burocracia peronista de la CGT, totalmente alineada con el contenido reaccionario del gobierno de Perón, Isabel y López Rega, pero más aún lo marcaron los límites de los convocantes centrales, que ante tamaña representación se negaron a formar una Coordinadora Nacional como planteamos desde nuestra corriente a través de la Comisión Interna de Miluz en la persona de Jorge Fisher, quien junto a Miguel Bufano, fueran asesinados por las Tres A, más adelante. Quien escribe estas líneas participó como delegado general de la Comisión Interna del Banco de Galicia de Córdoba, como una más de las tantas representaciones clasistas del movimiento obrero cordobés.
La ofensiva del gobierno de Perón contra el movimiento obrero combativo y la izquierda se desató contra las tres expresiones centrales de este movimiento, en Córdoba apoyado en el golpe de estado policial (Navarrazo) contra el gobierno electo de Obregón Cano y Atilio López. El Plenario Nacional Antiburocrático de Villa mostró el potencial del movimiento combativo de la época que se expresaría con toda su fuerza en la huelga general de junio/julio de 1975 contra el Rodrigazo con el que el gobierno peronista saldría del Pacto Social.
Los 26 puntos de Ubaldini, en los años ’80, serán otro programa importante de caracterizar a la hora de este balance histórico. Después de la catástrofe del gobierno del tercer gobierno peronista -a pesar que el nacionalismo lo presenta como una mera deformación de Isabel y López Rega- que llevó a la resonante victoria electoral de Raúl Alfonsín frente a Italo Luder en 1983, este programa y la figura de Saúl Ubaldini como un combativo, fueron piezas claves para un reciclamiento del peronismo.
El programa plantea la “moratoria de los servicios de la deuda externa” -una moda de la época- y coloca su debate en cabeza del Congreso Nacional. Como se ve, sólo una forma de reestructuración de la deuda. En cuanto a la banca plantea “la nacionalización de los depósitos”, una variante de la “argentinización” dispuesta por Isabel años atrás. Plantea tibias medidas proteccionistas y subsidios a la exportación. En materia de derechos obreros formula “garantizar los derechos laborales inscriptos en la Constitución Nacional”. Como se aprecia, es una palidísima versión de La Falda y Huerta Grande. Sirvió de cobertura a los famosos 13 paros contra el ajuste del FMI que implementaba Alfonsín, que por su carácter aislado y de mera descompresión sólo sirvieron para contener las enormes tendencias combativas y de izquierda en el movimiento obrero post dictadura. Y su función política fue la misma que los programas de la burocracia sindical en los 70, servir a la recomposición electoral del peronismo. Como marcamos desde las páginas de Prensa Obrera: “Ubaldini sirvió en bandeja al movimiento obrero al menemismo” que llevó adelante una de las mayores ofensivas contra los trabajadores y el patrimonio nacional, con el apoyo de la CGT y un Ubaldini guardado. Izquierda Unida, la alianza político electoral PC-MAS, hizo oportunismo apoyando el programa de los 26 puntos, dilapidando importantes posiciones en el movimiento obrero en esa etapa. La lucha política contra esta adaptación la llevamos adelante desde la Naranja Gráfica, integrante con una importante minoría de la dirección del Sindicato Gráfico en la época y desde todas las agrupaciones clasistas del PO.
Un trabajo más exhaustivo nos hubiera llevado a examinar las resoluciones de las Asambleas de Trabajadores posteriores a la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, con fuerte protagonismo del movimiento piquetero de la etapa. Pero dejamos un señalamiento de su existencia en los esfuerzos de la vanguardia para ponerse en pie contra la cooptación estatal, que en ese período sufrieron no sólo los sindicatos, sino toda un ala piquetera, la de la FTV y CCC, junto a la CTA, al Consejo Consultivo del gobierno de Duhalde.
El debate hoy de un programa de la vanguardia obrera
Como se aprecia, la cuestión de un programa en la vanguardia del movimiento obrero antiburocrático y que se reclama clasista es una cuestión fundamental para contribuir a la ruptura con las concepciones de conciliación de clases que con mucha plasticidad ha llevado el peronismo en distintas etapas. En la actualidad, el colaboracionismo con la agenda de ofensiva antiobrera de la burguesía en su conjunto, lleva al peronismo sindical por caminos absolutamente ajenos -siquiera- a estas maniobras. Algunos atisbos de eso apareció en el moyanismo de fines de los ’90 y en la CTA que constituyeron la Mesa de Enlace, con paros y convocatorias que estuvieron fuertemente ligadas al sector devaluacionista que fue encarnando Duhalde, no sin antes el pasaje a esa posición del poderoso capo de Techint, Paolo Rocca. Hoy la pólvora del peronismo sindical está mojada y es parte de una crisis de fondo de todo el peronismo, envuelto en el debate del post kirchnerismo. De hecho todas las variantes, desde los gordos, hasta las dos CTAs, están asimiladas en el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof o pactan con gobiernos ultrareaccionarios como el de Llaryora en Córdoba, Jaldo en Tucumán, etc.
Viejos actores como el estalinismo y el maoísmo se han pasado al campo del peronismo de manera más directa. El maoísmo con su nombre de Corriente Clasista y Combativa, integra Unión por la Patria y después de asimilarse a las listas de Baradel le hizo la gran contribución de una lista divisionista para que la burocracia celeste recupere nada menos que el Suteba Matanza. En el combativo movimiento piquetero en toda la etapa del gobierno de los Fernández directamente se integró con funcionarios al Ministerio de Desarrollo Social.
En contraposición a esta izquierda de asimilación a la burocracia en el movimiento obrero, en 2018 un importante plenario en el Miniestadio de Lanús votó un programa, iniciativas de acción y una Mesa para llevarlo adelante. Ese programa, pasados siete años de la experiencia, con nuevos actores, tanto en el campo del sindicalismo combativo como en el movimiento piquetero y en la pujante lucha de los jubilados, es una base importante de cara al gran plenario que se ha convocado el próximo 16 de agosto.
El plenario de Lanús definió en su texto que “sus resoluciones son un punto de apoyo importante para luchar por una nueva dirección del movimiento obrero”. En su parte introductoria señala “Reivindicamos la independencia política de los trabajadores y proponemos estas medidas como parte de una salida obrera a la crisis a partir de una deliberación colectiva que elabore un programa de industrialización y desarrollo nacional, bajo dirección de los trabajadores, para garantizar trabajo, salario, salud, educación y vivienda a todo el pueblo argentino.” Indica que “la consigna de paro activo nacional y plan de lucha, busca profundizar la rebelión popular que se expresó en las jornadas de diciembre contra la reforma previsional y más recientemente la masiva movilización de las mujeres por la legalización del aborto, cuando un millón de personas ganaron las calles por un derecho por el que se lucha desde hace décadas”. Y desde su punto 8 al 14 plantea un conjunto de nacionalizaciones bajo gestión de los trabajadores de todos los sectores clave de la economía, la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa, la apertura de libros y estatización de las empresas privatizadas bajo control obrero, entre otras medidas que constituyen un claro programa de aproximación a un gobierno de los trabajadores, en tanto propone la deliberación colectiva de los trabajadores en función de una salida de los trabajadores a la crisis capitalista.Su valor como antecedente en los debates actuales y futuros del movimiento obrero es muy claro.
Indudablemente, en la mejor tradición del Sitrac-Sitram, tenemos que denunciar el rol del parlamento, en el que todas las corrientes políticas patronales están haciendo pasar las leyes y decretazos del gobierno de ultraderecha de Milei, socio de Trump y de Netanyahu y su genocidio del pueblo palestino. Hoy, como ayer, es fundamental también el planteo del paro activo y el plan de lucha para derrotar todo el plan Milei y su gobierno, lo que para nuestra corriente coloca a la orden del día la cuestión de la huelga general y así lo plantearemos a debate de la vanguardia obrera. Es la forma de “continuidad de la rebelión popular” que formulamos junto a nuestro Fuera Milei en esta etapa preparatoria tan decisiva. El programa y la coordinación que surjan, con sus más y con sus menos serán un reflejo de los debates y posiciones de la vanguardia obrera en esta etapa, tan dura y explosiva al mismo tiempo. Pero estamos ante un nuevo paso en la dirección correcta.
Temas relacionados:
Artículos relacionados