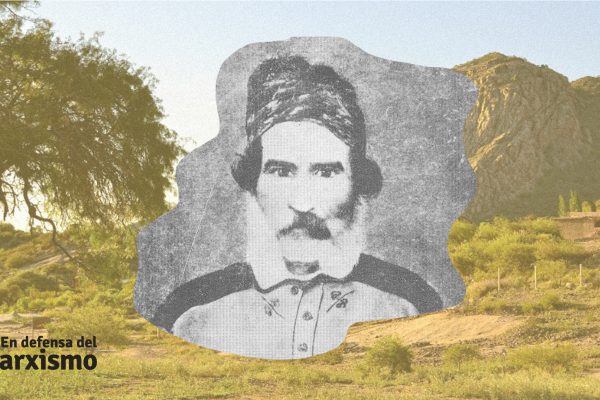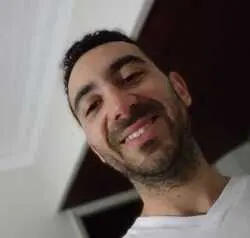17 de octubre 1945: Una huelga política de masas
La clase obrera se movilizo por encima de la oposición del gobierno, la CGT y el propio Perón
17 de octubre 1945: Una huelga política de masas
Aquel 17 de octubre, la clase obrera argentina ocupó por primera vez la Plaza de Mayo en medio de una huelga general. En la historia argentina hubo otras huelgas generales, políticas de masas, como la de la Semana Trágica en 1919 o la detonada por la gran huelga de la Construcción en 1936. Pero el 17 de octubre de 1945, la huelga surgió bien de abajo, organizada desde las fábricas, los comités de huelga y las barriadas, con los métodos de las asambleas en puerta de fábrica, piquetes y movilizaciones, que habían comenzado ya en los días 15 y 16 de octubre, al margen de la dirección central de la CGT. Efectivamente, el Comité Central Confederal convocó a la huelga general recién para el 18 de octubre, llamado que los trabajadores no esperaron y del cual una parte importante tampoco se enteró.
La inquietud obrera venía incluso desde varios días previos, cuando Perón fue detenido –el 13 de octubre- , e incluso antes, cuando el 9 de octubre es obligado a renunciar a sus cargos de vicepresidente de la nación, ministro de Guerra y, fundamentalmente, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión, organismo desde el cual Perón legalizó conquistas obreras arrancadas con la lucha por los trabajadores, y que la gran burguesía argentina y el imperialismo pretendieron borrar mediante un golpe impulsado junto a un sector de las fuerzas armadas.
La renuncia y el encarcelamiento de Perón eran la antesala del derrocamiento del gobierno del GOU (Grupo de Oficiales Unidos), surgido del golpe militar del 4 de junio de 1943, de carácter nacionalista y profundamente anti-comunista, que tuvo en el entonces coronel a su principal dirigente.
El objetivo de este nuevo golpe cívico-militar era el traslado del poder a la Suprema Corte de Justicia en pos de poner en pie un “gobierno de unidad nacional”, Corte Suprema que, públicamente, se había expedido contra los decretos que “legalizaron” esos derechos obreros.
La gran huelga y movilización de la clase obrera ese 17 de octubre fue en defensa propia, de los convenios colectivos arrancados, del derecho a la indemnización por despido, vacaciones pagas, del estatuto del peón rural, aguinaldo, etc., reivindicaciones económicas que en la Plaza de Mayo los trabajadores condensaron en la consigna política de la libertad de Perón.
El triunfo del 17 de octubre tuvo entonces un carácter dual. Por un lado fue una intervención políticamente independiente del movimiento obrero respecto del estado, de sus partidos y de las burocracias sindicales, que derrotó la intentona de instauración de un régimen antiobrero y pro imperialista, que tuvo entre sus impulsores al mismísimo embajador norteamericano Spruille Braden, reinstalando la época de las huelgas políticas de masas en la Argentina.
Por otro, tuvo el límite de entregar el poder que la clase obrera había disputado exitosamente con esa acción, a Juan Domingo Perón quién, como máxima preocupación, cuando después ascendió a su primera presidencia en 1946, se propuso justamente disolver, regimentar a fondo a los trabajadores que habían tenido la capacidad de hacer ese 17 de octubre y, reforzando a la burocracia de los sindicatos, avanzar en la estatización de las organizaciones obreras.
Perón, más que nadie, fue consciente de que si no regimentaba a las organizaciones obreras, un próximo “17 de octubre” podría tenerlo a él y al “peronismo”, como destinatario. Esa huelga política de masas contra el peronismo -aunque con Perón recientemente fallecido (1/7/1974)- fueron las huelgas generales de junio-julio de 1975, que hirieron de muerte al peronismo reinstalado en el gobierno en 1973, que echaron a José López Rega del poder y reabrieron una situación revolucionaria en el país, que sólo pudo cerrarse con la dictadura genocida de 1976.
Ajuste y sobreexplotación del movimiento obrero (1930-1943)
La bancarrota mundial de 1929 –la gran crisis mundial de sobreproducción capitalista- dislocó los mercados, condujo a una destrucción monumental de producción y de capitales, “el comercio mundial se vino abajo, se redujo a un tercio de su valor entre 1929 y 1933. El colapso fue debido, en parte, a la caída a la mitad de los precios a escala mundial. Los índices de producción industrial en los principales países cayeron en la misma proporción (50%)” (En defensa del Marxismo N° 37). En este cuadro, el traslado de la crisis de los países imperialistas a los países periféricos implicó el derrumbe de las exportaciones de los países semi-coloniales de sus materias primas y alimentos que, en el caso de la Argentina, se redujeron en un 60%, en un contexto de proteccionismo extremo de las potencias internacionales.
La burguesía agraria argentina volcó, a su vez, la crisis sobre las espaldas de la clase obrera, instrumentando esa ofensiva a partir del golpe del general Félix Uriburu, quien en 1930 derrocó al presidente radical Hipólito Irigoyen. Uriburu, admirador de Mussolini, puso en marcha una ofensiva profunda contra la clase obrera,sostenida en una férrea represión, que contó con la complacencia de la recién formada Confederación General del Trabajo (CGT) , apenas 21 días después del golpe oligárquico que restauró al régimen conservador en el país. El golpe de 1930 inauguró la vuelta al poder de la oligarquía agro-exportadora, hecho que pasó a la historia como la “Década Infame”, aquella en la que se restauró también el fraude electoral (“fraude patriótico”) y el autoritarismo político, especialmente contra las masas. El gobierno de Agustin P. Justo firmó el llamado Pacto Roca-Runciman, por el cual se mantenía una cuota de exportación de carnes argentinas -tratando de salvar los intereses de la oligarquía ganadera- a Gran Bretaña, a cambio de importantes concesiones económicas a esta potencia.
La primera mitad de esa década estuvo esencialmente orientada a hacer pagar a la clase obrera la brutal crisis capitalista, y a rescatar a la burguesía agraria argentina, la que añora Milei, pero que hubiera debido quebrar junto con el derrumbe del sistema agro-exportador. Al momento de la crisis de 1930, la deuda externa argentina ascendía a 147.800.000 de libras esterlinas.
La clase obrera tuvo que levantar la deuda con el imperialismo y al mismo tiempo sostener sobre sus espaldas el proceso de recuperación de la propia burguesía nacional en crisis.
La clase obrera sufrió una abrupta devaluación de la moneda (40%), carestía creciente, ajuste fiscal, limitación al extremo de “las obras públicas y el sueldo de los empleados, aumento de los impuestos tanto para cubrir las necesidades fiscales como para equilibrar la balanza comercial” y una desocupación histórica que superó el 20 por ciento de la población económicamente activa. Así, “el salario medio de un obrero industrial bajó de $130 en 1929 a $105,5 en 1932, y el consumo -el valor promedio del presupuesto familiar- descendió en esos años de $157,10 a $122,60” (Hugo del Campo).
No obstante, promediando la década, aproximadamente en 1935, cuando la sangría de la bancarrota de 1930 cedió, la burguesía agraria argentina llegó al entendimiento de que los niveles de exportación que alcanzó a conquistar alguna vez, tales como abastecer el 66% de la exportación mundial de maíz, el 72% de lino, el 32 % de avena, el 20 % de trigo y harina de trigo y más del 50% de la carne (Cantón-Moreno-Ciria), nunca más los volvería a alcanzar.
Entonces el dilema fue qué hacer con los saldos exportables. Y la respuesta fue utilizarlos al servicio de la elaboración de productos de consumo directo para el mercado interno. Es decir, la oligarquía enemiga del desenvolvimiento industrial porque no quería competir con los bienes producidos por quienes le compraban sus productos agro-ganaderos a cambio de comprar los productos manufacturados (“Comprar a quien nos compra” era su consigna), se vio obligada a dar el paso hacia uno de los momentos de mayor desarrollo industrial de la historia del país, sustituyendo lo que antes se importaba. Con una economía quebrada por la “gran depresión”, el país carecía de capitales para invertir en la “Revolución Industrial Argentina”. Tampoco tenía el desarrollo necesario en bienes de capital (maquinarias). Unos y otros fueron aportados por el capital extranjero, por los países imperialistas, y crecientemente por Estados Unidos. La industrialización nacional no sólo no sacó al país de su dependencia del imperialismo sino que la profundizó.
Los patrones argentinos, por su lado, aportaron las materias primas y una abundante mano de obra sobrante y barata para jugar como socios menores en este derrotero conocido como “Industrialización por Sustitución de Importaciones” (ISI), las que tampoco se podían comprar por el vaciamiento de las arcas fiscales a partir de la crisis capitalista mundial, cuyos recursos fueron utilizados para subsidiar a la burguesía agraria en decadencia.
Así, en esa época, entre muchas otras, aparecieron en la economía nacional “Nestlé (suiza), Suchard (suiza), Bols (Países Bajos) y QuaquerOats (estadounidense) entre las alimenticias; Anderson Clayton (estadounidense), Ducilo (estadounidense) entre las textiles; Firestone (estadounidense), Pirelli (italiana) y Michelin (francesa) en la industria del caucho; Johnson y Johnson (estadounidense), Abbot (estadounidense), Pond’s (estadounidense) y Coty (francesa) en productos farmacéuticos; Olivetti (italiana) y National Lead (estadounidense) entre las metalúrgicas. Estas empresas, particularmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, “aprovechaban las altas tasas de ganancia que proporcionaba un mercado protegido y en expansión”, aunque obsoleto, porque se producía con máquinas desechadas en USA o Europa (Del Campo).
De esta forma, un puñado de empresas imperialistas ocupó –en el pináculo del proceso de industrialización por sustitución de importaciones- más del 80% del mercado industrial, mientras que el resto era patrimonio escaso de centenares de pequeñas y medianas empresas de capital nacional (Jorge Eduardo), muchas de ellas, incluso, subsidiarias de las grandes industrias de capital extranjero. El desarrollo de la industrialización en la Argentina comenzó desde el vamos en forma monopólica.
La clase obrera, por su lado, fue aportada desde el interior del país y las zonas rurales, lo que produjo un fuerte fenómeno de migraciones internas hacia el centro político, la provincia de Buenos Aires y la entonces Capital Federal. Ya en 1935, al comienzo de este proceso vertiginoso de una industrialización liviana con destino al consumo del mercado interno, “la capital y la provincia de Buenos Aires reunían el 59 % de los establecimientos industriales, con un 71% de los obreros ocupados, 70% de la fuerza motriz y un 65% de las inversiones”, lo que aumentaría sin pausa hasta 1947/8 (Del Campo).
En el espectro de la producción industrial, el sector más concentrado fue el capital extranjero, que sumó como socio menor al capital proveniente de la gran burguesía agraria que invirtió en la industria aquello que ya no pudo valorizar en el mercado mundial. Este sector de la burguesía nacional, el más aggiornado al nuevo desenvolvimiento de un mercado cada vez más dominado por la potencia imperialista emergente que era USA, va a tejer lazos que emigran de un pasado junto al imperialismo inglés. Milciades Peña, en sus estudios, demostrará que una parte importante de la cúpula de la Unión Industrial, provenía de la dirigencia de la Sociedad Rural. Otro sector también poderoso pero diferente de la burguesía agraria, por su lado, mantendrá el pacto comercial con Gran Bretaña, y estará en contra del impulso de parte del estado de la industrialización por sustitución de importaciones.
El tercer sector patronal en el desenvolvimiento de la industria será el que los historiadores del peronismo definen como un grupo de “pequeños y medianos industriales que carecían de fuerza económica y, por tanto, de peso político, y cuya única alternativa de participación se la daba la alianza con un sector del estado que hiciera viable su acceso al poder” (Lucchini Cristina). Este sector, que en muchos casos ya existía antes del boom de la sustitución de importaciones, creció a la sombra de las grandes empresas monopólicas que mayoritariamente eran de capital extranjero.
La denominada industria por sustitución de importaciones tuvo su impulso fundamental a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial. La conflagración convirtió a América en un mercado protegido, en tanto que los países europeos se enfrascaban esencialmente en una industria de guerra, disminuyendo su capacidad de abastecer de productos de consumo a las economías semicoloniales (e incluso de transportarlos, debido a la guerra submarina). Algo similar se produjo bajo la primera presidencia de Hipólito Irigoyen, que fue prácticamente coincidente con la Primera Guerra Mundial, ocasión en la que se desenvolvió una primera sustitución de productos manufacturados, mediante un salto en la industria nacional, aunque una parte muy importante de las manufacturas consumidas en el país comenzaron a venir desde los Estados Unidos, mientras Argentina exportaba alimentos congelados enlatados a Inglaterra.
Estados Unidos y Gran Bretaña libraban una batalla política y económica (llegando en algunos momentos al campo militar: guerra entre Paraguay y Bolivia 1932/35) para ver quién avanzaba sobre América Latina. Argentina estaba (Pacto Roca Runciman) más alineada con Gran Bretaña. La economía argentina (granos, carnes, etc.) era contrapuesta a la yanqui, mientras que era complementaria con el comercio inglés.
Esta característica del desarrollo de esta etapa de la industria tenía, entonces, un punto de culminación “cantado”, a saber, el fin de la guerra mundial.
A medida que la presencia norteamericana se hizo más fuerte, un sector mayoritario de la clase dominante argentina pasó del original emblocamiento con Inglaterra a sumarse al campo de influencia yanqui, pero otra porción de los capitalistas criollos, la burguesía agraria tradicional y una parte de la nueva burguesía industrial nacional, se ubicaron en el campo del imperialismo británico en decadencia.
Todas estas contradicciones explotarán cuando se acerque el fin de la guerra y el triunfo aliado, tanto en el campo de la clase dominante argentina, cuanto en el terreno de la clase obrera.
La “Década Infame” fue un profundo laboratorio de transformación de la sociedad argentina, en la que se fortaleció como nunca el peso del imperialismo en la dominación nacional, el papel protagónico e híper concentrado del proletariado argentino en la producción y, entre medio de ambos fenómenos, una burguesía nacional débil, económicamente asediada por el gran capital extranjero, y social y políticamente cuestionada por una clase obrera muy numerosa, belicosa y con una fuerte tradición de organización sindical y política.
La situación económica y social de la clase obrera
El incremento de la industria cuanto de la producción agropecuaria, en medio de un boom de exportaciones para alimentar a los mercados en guerra, aumentó las ganancias patronales, pero no modificó la paupérrima situación de la clase obrera.
La ocupación llegó a ser casi plena. Para 1944 sólo se registraban 11.195 desocupados, la mayoría de ellos en las zonas rurales de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Pero los salarios estaban en su mínima expresión respecto de 1929, llegando a ubicarse un 77% por debajo de ese valor. Sólo en 1942 superaron los salarios de 1929. Entre 1939 y 1946 los precios aumentaron el 111%, mientras los salarios lo hicieron sólo en un 69%, esto incluyendo cuatro años de “acción obrerista” de Perón, primero como titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión del gobierno del GOU, y luego su primer año como presidente de la Argentina.
Los ingresos obreros se destinaban en un 57% en alimentación y un 20% en alojamiento, siendo que la mayoría de las familias obreras de Buenos Aires en aquella época vivía en una sola pieza de entre 16 y 22 m2, careciendo, en gran medida, de los servicios más básicos y elementales.
La tendencia al pleno empleo y la explosividad de la explotación patronal abono la reapertura de la conflictividad obrera que, tomando como indicador a las huelgas, en 1931 había caído a los números más bajos (38 huelgas). Pero luego fueron creciendo (1936 gran huelga por tiempo indeterminado de la construcción seguida de una Huelga General, etc.). En 1942 esa cifra se había más que triplicado, a pesar de la intervención creciente durante la década analizada del Departamento Nacional del Trabajo (DNT), que pugnó por resolver los conflictos mediante acuerdos entre patrones y trabajadores.
La “cuestión obrera” volvió a ponerse en el centro de la realidad argentina, con el condimento de la existencia como un actor muy importante y con creciente desarrollo que preocupaba a la burguesía y las fuerzas armadas, del Partido Comunista, fundado en 1918. El temor a que el fin de la barbarie de la segunda guerra mundial desencadenara -como con el cierre de la primera guerra- un ciclo de rebeliones y revoluciones obreras, también estaba instalado en la Argentina.
El régimen oligárquico, fraudulento, autoritario y represivo entraba en crisis, incapaz de dar respuesta a las contradicciones inter-burguesas y, especialmente, a las luchas y reclamos crecientes del proletariado. A comienzos de la década del 40, la crisis del régimen político conservador planteará para todas las clases la cuestión del poder. La enorme concentración proletaria que produjo la expansión industrial en el centro del poder del país no tardaría en expresarse políticamente. Eso fue el 17 de octubre.
Crisis y polarización
En los primeros años de la década de 1940, además del temor a la intervención de la clase obrera, se presentaba la disyuntiva de hacia dónde se dirigiría la política y la economía de la burguesía argentina. Antes del fin de la guerra, Estados Unidos ya era la principal potencia imperialista, que comenzó a integrar a las burguesías regionales bajo su órbita de influencia, en puja con su aliado en la contienda bélica, Inglaterra. Desde el punto de vista económico, la “paz” traería también la “normalización” de los mercados y, como pasó al final del primer gobierno de Irigoyen, la competencia demoledora de los países imperialistas sobre la producción nacional, especialmente sobre la industria. La definitiva consolidación como primera potencia mundial de USA y su preeminencia creciente en el comercio internacional de la Argentina, planteaba a futuro un intercambio más desfavorable que con Inglaterra, en la medida de que Estados Unidos era el primer productor de alimentos y materias primas del planeta.
Estas contradicciones dividieron a la burguesía argentina en un sector –el más poderoso- dispuesto a integrarse al nuevo y más pujante imperialismo, y otro, proclive a mantener el viejo vínculo con los británicos. Este choque se desenvolvió alrededor de qué postura adoptar frente a la guerra, si apoyar a los “aliados” (ya militar y económicamente sostenidos por USA), lo que colocaría al país en el campo yanqui, o mantenerse con la tradicional política de neutralidad de Argentina. Los primeros eran los del bando aliadófilo, y los segundos, del bando neutralista, apoyados paradójicamente, aunque con sordina, por Inglaterra.
En el bando neutralista, se ubicaron, además de los oligarcas más tradicionales vinculados con Inglaterra, parte de los empresarios “nacionales” de la industria sustitutiva, que tenían la convicción de que el fin de la guerra, integrados al bloque aliadófilo, implicaba la muerte de la sustitución de importaciones, la apertura del mercado al ingreso de las manufacturas norteamericanas y una crisis para el desarrollo de sus industrias. La guerra y la industrialización, como se ve, estaban vinculadas, pero en forma contradictoria. “Entre 1939 y 1946 la producción industrial se incrementó en un 45%, una cifra realmente formidable, pero sin que mejorara el equipamiento. En el mismo período, los obreros ocupados ascendieron en un 66%, (pero) con un descenso en la productividad por persona ocupada del 13%. En realidad, recién en 1951 la industria logra alcanzar los niveles de productividad por hombre de 1937 (¡!), que eran pobres en términos internacionales en aquella ápoca, y ridículamente bajos luego de las trasformaciones productivas de la década del 40” (Cristina Lucchini). Salta más que evidente la incapacidad de los industriales argentinos para competir con el avance de la tecnología y la capacidad de producción de los países imperialistas, especialmente de Estados Unidos.
La economía de posguerra no necesitaba a la industria de la Argentina que se desarrolló durante la contienda, la que sólo se podría mantener no por medios económicos, sino políticos, es decir por la fuerza.
Al calor de esta polarización, el imperialismo y la burguesía argentina dividieron a la sociedad criolla entre aliadófilos y neutralistas, tanto en la clase dominante como también en el movimiento obrero. Dentro de la CGT, que en 1943 se dividió en dos, socialistas y comunistas (CGT-2) se sumaron al bando aliadófilo, en defensa del imperialismo “democrático”. En tanto, los dirigentes provenientes de la corriente sindicalista del movimiento obrero (CGT-1), se ubicaron en el bloque neutralista, a pocos meses del golpe militar de 1943. Así las direcciones cegetistas promovieron la integración del movimiento obrero detrás de una u otra de las alternativas de los capitalistas argentinos.
El golpe del GOU de 1943
El 4 de junio de 1943, Perón llega al poder por primera vez como integrante destacado del golpe militar del Grupo de Oficiales Unidos (GOU), que pone fin a la década infame y al régimen oligárquico de la restauración conservadora, profundamente repudiado por las masas y especialmente por los trabajadores. Así, Perón llega al poder de la mano de un gobierno militar que instaurará una dictadura reaccionaria que, en su proclama inicial, señaló que “el comunismo amenaza sentar sus reales en un país pletórico de posibilidades por ausencia de previsiones sociales”, que rápidamente disolvió la CGT N°2, en la que revistaban socialistas y comunistas, y que desde el Departamento Nacional del Trabajo (DNT) estableció que los reclamos del mundo obrero debían llegar al poder “por medio de sindicatos de orden o por representaciones obreras genuinas”. El GOU de Perón se dirigió al movimiento obrero despotricando que “los sindicatos no deben moverse en vista de finalidades políticas ni, por medio de pretextos ficticios, provocar huelgas ni originar movimientos que puedan causar desconcierto en la opinión, sino que, antes bien, deben confiar en la constante y patriótica preocupación del Estado para atender y hallar solución adecuada del problema social” (La Nación, 10.06.1943, citado por Del Campo).
En este cuadro, el golpe fue bien recibido por el imperialismo, la burguesía argentina y los partidos políticos.
Los radicales (Unión Cívica Radical) creyeron ver en el golpe, aún con sus simpatías con los regímenes corporativos de Hitler y Mussolini, una garantía para una rápida institucionalización que desembocará en nuevas elecciones sin fraude, “esperaban que el restablecimiento de la limpieza electoral significara su retorno al poder”, dada su condición de partido mayoritario “sin discusión”. A esta ilusión, el historiador Félix Luna la definió “el mito radical”.
El imperialismo norteamericano, por su lado, esperaba que la cúpula militar desandará la neutralidad argentina en la guerra, muy bien vista como dijimos por Gran Bretaña, para sumar al país a la lista de naciones latinoamericanas enroladas en el apoyo a los aliados, acción completamente dirigida por parte de USA y que significaba incorporar a América Latina, como “su patio trasero”, al dominio norteamericano, sin esperar siquiera los resultados del fin de la guerra.
Sin embargo, nada de esto sucedió. Respecto a la posición frente a la guerra se reiteró la neutralidad y se persiguió a aquellos que enfrentaron al gobierno por su posición, como fue el caso de Bernardo Housay, futuro premio nobel. Respecto de la democratización nacional se decretó la disolución de los partidos políticos, y la imposición de la educación religiosa en las escuelas: “la unión de la Cruz y la Espada”.
La reacción del imperialismo yanqui fue de boicots comerciales y embargos a empresas argentinas para presionar al gobierno y forzarlo a abandonar su postura neutral. Incluso conatos de amenaza de una intervención militar por parte de Brasil, un aliado de Estados Unidos, para forzar la alineación argentina.
En consecuencia, la mayoría de la burguesía y sus partidos políticos se volcaron a la oposición formando un frente político común radicales, socialistas, demócratas progresistas e, incluso, el Partido Comunista. Este último, subordinado a las directivas de la burocracia stalinista –aliada en ese momento al imperialismo angloyanqui contra Hitler- bregaba por frentes populares con las burguesías “democráticas”. En ese marco se transformó en un instrumento de freno de las luchas obreras (traicionando la histórica huelga de la carne, etc.) y perdiendo gran parte de su prestigio en las filas obreras. Esta coalición estaba además apoyada por el imperialismo norteamericano y los principales diarios de la época.
En estas condiciones, el gobierno militar quedaba sostenido sólo por las fuerzas armadas, especialmente el ejército, la policía, la iglesia y el sector de la burguesía industrial menor de capitales nacionales, “el grupo de los empresarios industriales que reclamaban apoyo, créditos, protección para la posguerra”, en una situación de extrema debilidad. Es entonces cuando Perón, desde el Departamento Nacional del Trabajo transformado en Secretaría de Trabajo y Previsión (STP), creada el 27 de noviembre de 1943, inicia una política de cooptación de direcciones sindicales que permitan “desde arriba” integrar a la clase obrera al apoyo del gobierno militar, estatizar a los sindicatos y reforzar su base de sostenimiento.La Secretaría de Trabajo y Previsión legalizó conquistas obreras como la jornada laboral de 8 horas, las vacaciones anuales pagas, mejoras salariales, la indemnización por accidentes laborales, el seguro social obligatorio, la creación de tribunales de trabajo para resolver conflictos y el Estatuto del Peón Rural. Estas medidas consolidaron derechos que el movimiento obrero venía reclamando y/o conquistando por la lucha durante décadas.
Esta polarización creó de hecho dos campos.
Uno, el del gobierno y sus apoyos, la Iglesia, los empresarios industriales “nacionales”, y la CGT-1 sindicalista, de donde surgieron los principales dirigentes sindicales que aportaron funcionarios a Perón en la STP, que aparecía otorgando derechos sociales que la clase obrera, en realidad, estaba consiguiendo por su propia intervención.
Y un segundo campo, de las patronales que se negaban a respetar las reivindicaciones de los trabajadores y que debían pagar por ellas, como la Sociedad Rural Argentina, la Cámara de Comercio, la Unión Industrial Argentina. Junto a este bloque patronal se sumaron la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, Partido Demócrata Nacional, el Partido Socialista y, siendo probablemente el partido más importante de la clase obrera de la época, el Partido Comunista, disciplinado a la orden de Stalin desde Moscú de actuar en frentes comunes con los aliados de la URSS a partir de la invasión de Hitler de la Unión Soviética. La integración a este bloque del embajador norteamericano itinerante para América Latina, Spruille Braden, terminó de conformar a un bloque reaccionario y pro-imperialista, respaldado también por la Corte Suprema de Justicia.
El alineamiento de los partidos obreros históricos de la clase trabajadora argentina (PS y PC) junto con las patronales que atacaban los reclamos y conquistas obreras, su traición a los intereses de los trabajadores, fue un factor estratégico para el vuelco de la clase obrera en favor del bloque del futuro peronismo.
A comienzos del año 1945, la polarización política en la Argentina era explosiva.
Hacia el 17 de octubre
La presión del bloque aliado a los yanquis, de lo que sería la Unión Democrática, se reforzaba día a día durante el vertiginoso año 1945.
Ya a comienzos de enero de 1944, la amenaza del embajador norteamericano de suspender los envíos de petróleo a la Argentina y otros productos críticos para una economía que dependía en extremo de las importaciones, obligó al gobierno del GOU a romper relaciones diplomáticas con el Bloque del Eje. La decisión provocó una fractura entre los distintos sectores nacionalistas, llevando a la renuncia del ministro de Justicia e Instrucción Pública, Gustavo Adolfo Martínez Zuviría, representante del ala más derechista que manifestó públicamente su descontento.
El campo contrario a Perón acusaba al gobierno y al coronel como nazi-fascista, al tiempo que se definía a sí mismo como los defensores de la “democracia y la libertad”.
Del lado de Perón y de su gobierno, retrucaban que sus críticos eran vendepatrias, cipayos entregados al oro del capital extranjero, explotadores del pueblo argentino.
En un choque que a medida que transcurría el tiempo adoptaba ribetes propios de un clima de guerra civil, el gobierno del GOU, sin embargo, iría echando lastre.
Por ejemplo, después del apriete que condujo a la ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania y Japón, en un célebre discurso en la Bolsa de Comercio, el 25 de agosto de 1944, Perón intentó, sin éxito, tranquilizar a las patronales, presentándose como la barrera contra el avance de la revolución social: “Las masas obreras que no han sido organizadas presentan un panorama peligroso, porque la masa más peligrosa, sin duda, es la inorgánica.La experiencia moderna demuestra que las masas obreras mejor organizadas son, sin duda, las que pueden ser dirigidas y mejor conducidas en todos los órdenes. La falta de una política social bien determinada ha llevado a formar en nuestro país esa masa amorfa. Los dirigentes son, sin duda, un factor fundamental que aquí ha sido también totalmente descuidado. El pueblo por sí, no cuenta con dirigentes. Y yo llamo a la reflexión de los señores para que piensen en manos de quiénes estaban las masas obreras argentinas, y cuál podía ser el porvenir de esa masa, que en un crecido porcentaje se encontraba en manos de comunistas, que no tenían ni siquiera la condición de ser argentinos, sino importados, sostenidos y pagados desde el exterior”.
En ese clima, cuando en 1944 el avance aliado contra Hitler ya era incontenible, la presión contra el gobierno militar se profundizó. “La iniciativa del Departamento de Estado encontró pronto eco- cita Del Campo- en la oposición interna. Por ejemplo, los festejos con que se celebraron el 23 y 24 de agosto por la liberación de París se transformaron en francas manifestaciones antigubernamentales: ‘La liberación de París marca la hora de la caída de todas las dictaduras –dijo Palacios (socialista) en Plaza Francia- ‘¡Viva Francia Libre! ¡Viva la Argentina Libre’ ” (La Nación, 24.08.1944).
El acelerado curso de los acontecimientos llevó incluso a que, el 27 de marzo de 1945, el gobierno neutralista declarara la guerra a Alemania, a dos meses del fin de la contienda bélica en Europa.
Dos semanas después de finalizada la segunda guerra mundial en el Pacifico, el 19 de setiembre de 1945, la oposición realizó contra el gobierno “nazi-fascista”, la “Marcha de la Constitución y la Libertad” que, según los convocantes, congregó a medio millón de personas (la policía dijo 65 mil).En la cabecera de la marcha iban acodados la más concentrada oligarquía argentina, Rodolfo Ghioldi (Partido Comunista), Alfredo Palacios (socialista), ex senadores, diputados y ministros de la Década Infame. De la movilización también fue parte el embajador norteamericano Spruille Braden, quien dijo “que no sólo había estado en la parte final de la marcha sino que el personal de la embajada de Estados Unidos había sido dispuesto estratégicamente a lo largo del itinerario” (Félix Luna). Según el historiador radical, una de las consignas (agárrate Herminio Iglesias) fue “a Farrell y Perón hoy le hicimos el cajón”.
A partir de aquí, todo se precipitó. El 9 se obligó a Perón a renunciar a todos sus cargos, el 13 fue detenido en la isla de Martín García, y comenzaron los preparativos para acelerar la salida del gobierno del general Farrel, último presidente del golpe de 1943.
El 17
La caída en desgracia de Perón envalentonó no sólo a la oposición sino también a las patronales, que comenzaron una ofensiva contra los trabajadores y sus derechos en las fábricas y empresas, lo que fue instalando en la clase obrera un fuerte estado de preocupación pero también de repudio,que comenzó a tener todo tipo de expresiones públicas, entre ellas, los planteos desde diversos sectores del movimiento obrero de la necesidad de organizarse y responder a la “vendetta” patronal con la huelga general y la movilización.
Perón conocía perfectamente ese sentimiento, tanto que hizo todo lo posible para desactivarlo. En carta al teniente coronel Domingo Mercante, amigo y lugarteniente suyo, enviada desde su cautiverio en la Isla de Martín García, Perón le confiesa que “desde que me encanaron no hago sino pensar en lo que puede producirse si los obreros se proponen parar, en contra de lo que les pedí”. Más adelante agrega: “Con todo estoy contento de no haber hecho matar a un solo hombre y de haber evitado toda violencia. Ahora he perdido toda posibilidad de seguir evitándolo y tengo mis grandes temores que se produzca allí algo grave” (carta de Perón a Mercante, Félix Luna).
La CGT, la de los sindicalistas (la otra había sido disuelta y los integrantes estaban del bando de los que detuvieron a Perón) también evitaron adoptar ningún plan de lucha, y se preparaban para negociar con el gobierno venidero.
En el acta de la reunión del Comité Central Confederal de la CGT del 16 de octubre de 1945, la burocracia sindical reconoce que le ha llegado la preocupación obrera, y en el informe de apertura, el secretario general Silverio Pontieri, de la Unión Ferroviaria, relata que “los trabajadores se sintieron justamente alarmados por estas cosas, porque ellas a su vez venían acompañadas de distintas medidas de represalias que los patrones más reaccionarios (parece que en la concepción del burócrata habría patrones buenos) estaban tomando contra sus obreros y las organizaciones sindicales”. Sin ir más lejos, les comunicaban la caducidad de todas las conquistas obtenidas.
La dirección de la CGT, lejos de organizar la respuesta obrera, se dirigió al gobierno nacional. El acta documenta que en su reunión con el presidente de la Nación, el general de brigada Farrell “nos dijo que no nos preocupásemos, que todo se arreglaría bien (…) Nos pidió que le diéramos un plazo hasta tanto la situación aclarase mejor y que mientras tanto el ejército seguiría sosteniendo las conquistas obreras”. La cúpula de la CGT también fue recibida por el funcionario que reemplazó a Perón en la STP, que les recalcó “que a su juicio era contraproducente cualquier movimiento de huelga que se hiciera y que los trabajadores debían actuar con cautela porque teníamos que reconocer que la oligarquía había dado un paso hacia adelante”.
El resultado de las deliberaciones, en una reunión que por su duración pareció eterna en el recuerdo de sus asistentes, fue que la mayoría de la CGT consideró que la palabra de Farrell y de los funcionarios del estado era palabra santa y suficiente para desmantelar cualquier reacción obrera. “Si la delegación obrera que fue a ver al presidente –intervino otro ferroviario- recibió la seguridad de que las conquistas serán respetadas y que el Coronel no está detenido (una mentira enorme) me parece que bajo ningún concepto podemos declarar la huelga general”. La mayoría también consideraba que tampoco debían “aparecer como saliendo a la calle en defensa del Coronel Perón. Eso sería enajenar el futuro de la Central Obrera” (Acta CGT 16.10). Después de innumerables idas y vueltas, la huelga general se convocó para el día… 18 de octubre…
Como se señala en el comienzo de este artículo, el 17 de octubre fue una huelga general con ocupación de la Plaza de Mayo por primera vez en la historia, protagonizada por la clase obrera contra la orden de Perón, contra los planteos del gobierno del GOU y pasando por encima de la dirección de la CGT que “no quería enajenar” su futuro de negociadores con el poder político que se venía.
Ese carácter independiente, lo reconoce Félix Luna: “Venían de las zonas industriales aledañas a Buenos Aires. Nadie los conducía, todos eran capitanes”. Cuando Luna dice que nadie los conducía, se refiere a ninguna central, ningún partido, ni organismo reconocido de la época. El 17 de octubre fue una huelga general organizada desde la base obrera, con sus comisiones internas, sus comités de huelga, y por supuesto, todos organizados en los sindicatos a los que pertenecían, pero sin los “capitanes”, que les habían dado la espalda.
La descripción de la marcha hasta Plaza de Mayo, es contundente ejemplo de lo que fue la decisión obrera: “Eran las 7 de la mañana y en Avellaneda, la avenida Mitre estaba llena de gente, gritos, banderas, carteles improvisados. Algunos pasaron el puente, hasta que la policía lo levantó; otros atravesaron el Riachuelo en bote o por otros accesos. Cipriano Reyes cuenta el espectáculo cinematográfico –son sus palabras- que presentaba el Riachuelo cuando la gente empezó a pasar en barcas medio deshechas o haciendo equilibrios sobre tablones amarrados a guisa de balsas”. La movilización obrera sacudió todo el orden político, la intentona gorila fue derrotada, y el gabinete de ministros del gobierno de transición que se había dado a conocer feneció antes de asumir.
Las tropas de regimientos que estaban prestas a enfrentar a las masas fueron llamadas a retiro y comenzó una febril negociación para sacar a Perón de la cárcel, previo pacto con sus enemigos, en el que asumió el compromiso de “no referirse a su prisión y de ordenar la disolución pacífica de la concentración” (Emilio de Ipola, en “Desde los mismos balcones”): “Sé que se habían anunciado movimientos obreros, ya ahora, en este momento, no existe ninguna causa para ello. Por eso, les pido como un hermano mayor que retornen tranquilos a su trabajo, y piensen. Hoy les pido que retornen tranquilos a sus casas, y por esta única vez ya que no se los pude decir como secretario de Trabajo y Previsión, les pido que realicen el día de paro festejando la gloria de esta reunión de hombres que vienen del trabajo, que son la esperanza más cara de la patria.Y he dejado deliberadamente para lo último el recomendarles que antes de abandonar esta magnífica asamblea lo hagan con mucho cuidado. Recuerden que entre todos hay numerosas mujeres obreras, que han de ser protegidas aquí y en la vida por los mismos obreros” (discurso de Perón el 17.10).
Ese discurso de Perón se efectuó a las 23.10, luego de un día completo de huelga y movilización obrera.
A pesar de la recomendación de Perón, los trabajadores marcharon hacia Retiro -para volver a sus casas- amedrentando a los barrios pudientes de la ciudad, según recuerda también Félix Luna.
Con el planteo de abandonar pacíficamente la Plaza de Mayo, Perón inició allí mismo, mucho antes de ser electo presidente en las elecciones de 1946, la tarea de regimentación y estatización de las organizaciones obreras, es decir, desactivar las consecuencias del 17 de octubre.
La mayoría de los historiadores del movimiento obrero toman una postura similar: bajarle el precio a la huelga obrera independiente.
Juan Carlos Torre, uno de los autores más ocupados en la historia del movimiento obrero y del peronismo, desvaloriza la acción independiente de la clase obrera en una huelga que fue organizada, no espontánea, pero al margen de la dirección de la CGT. “Sin que ello importe disminuir esta evidencia (que la CGT no la convocó) creemos que para sacar conclusiones de ella debe ser ubicada en el contexto histórico adecuado. El movimiento obrero –dice-se encontraba hacia 1945, organizacional y tácticamente fragmentado y la CGT no era la entidad unitaria y representativa que sería más tarde” (La CGT y el 17 de octubre de 1945).
Justamente, la debilidad de la CGT en ese momento impidió que pudiera actuar disolviendo la intervención obrera independiente. Torre, un historiador radical, que fue funcionario del ministerio de economía del presidente Alfonsín, rescata no a la gesta obrera, sino a la CGT monolítica, la conformada por Perón a partir de su acceso a la presidencia, la misma que ahora sostiene la pasividad de los sindicatos para rescatar al régimen político del liber-coimero Javier Milei, que se derrapa en picada libre, por la crisis económica y social y por los escándalos de negociados, corruptelas y candidatos del narcotráfico.
Pero tampoco rescató la izquierda de la época la enorme enseñanza que dejó la huelga que instauró la irrupción de los trabajadores detrás de planteos de poder.
El Partido Socialista lo caracterizó como un producto de “las fuerzas latentes del resentimiento, (que) cortan todas las contenciones morales, dan libertad a las potencias incontroladas, la parte del pueblo que vive ese resentimiento, se desborda en las calles, amenaza, vocifera, atropella, asalta a diarios, persigue en su furia demoníaca a los propios adalides permanentes” ( La Vanguardia, 23.20.1945).
El Partido Comunista definió al 17 de octubre como “malón peronista con protección oficial y asesoramiento policial que azotó al país”, malevaje “digno de la época de Rosas” o “maleantes y hampones”.
El morenismo (Nahuel Moreno) -fundador décadas más tarde del Movimiento al Socialismo y referente de muchas de sus múltiples rupturas- por su lado, planteó que el 17 de octubre “no hubo ni iniciativa del proletariado, ni oposición al régimen capitalista, ni movilización antimperialista, a pesar de los gritos Viva Perón, Muera Braden…No fue por lo tanto una movilización obrera” (Nahuel Moreno en revolución Permanente N° 1, 21.07.1949).
Recordemos que el PC hoy integra al bloque peronista del congreso nacional y que el partido de Nahuel Moreno, después de la caída del peronismo, hizo entrismo en ese movimiento y se colocó directamente “Bajo las órdenes del general Perón y del Consejo Superior Justicialista”.
En el Partido Obrero reivindicamos “las fuerzas latentes del movimiento obrero, la parte del pueblo que vive ese resentimiento, que se desborda en las calles, amenaza, vocifera, atropella, asalta a diarios” y lucha por su emancipación, y la acción independiente, mediante una huelga que jamás hubiera sido convocada por los cuerpos orgánicos de la burocracia de la CGT.
En este aniversario del 17 de octubre, reivindicamos a aquella gesta obrera porque ella replanteó la raíz de las huelgas políticas de la clase trabajadora, como volvió a ocurrir en el Cordobazo, que hirió de muerte a la dictadura de Onganía en 1969 y abrió una situación revolucionaria en Argentina, desviada por el operativo político orquestado por toda la burguesía, sus partidos y la burocracia sindical que culminó con las elecciones de 1973, que llevó nuevamente a Perón a la tercera presidencia, no como representante de las reivindicaciones obreras sino como su verdugo. Es la misma génesis que después de una experiencia profunda con Perón, Isabel Perón y López Rega, llevó a la clase obrera a protagonizar la huelga general de Junio y Julio de 1975, que derrotaron al gobierno terrorista contra la clase obrera de Isabel y López Rega y que tuvieron como consigna “Fuera López Rega”.
Revindicamos las enseñanzas de aquellas grandes acciones obreras y aprendemos de sus límites, conscientes de que la huelga general que necesitamos para derrotar a Milei, y a todos los partidos cómplices con el régimen del liber-facho, sólo podrá provenir de esa maduración del movimiento obrero argentino.
Con esas enseñanzas, nos preparamos para colaborar en el desenvolvimiento de la rebelión obrera que se incuba en el derrumbe del régimen mileísta, que deberá ser independiente del peronismo y del estado, para abrir una salida obrera y socialista en la Argentina.
Bibliografía
En defensa del Marxismo N° 37
Sindicalismo y peronismo, Hugo del Campo
Industria y concentración económica, Eduardo F. Jorge
El proceso de industrialización por sustitución de importaciones en la Argentina, Cristina Lucchini
El 45, Félix Luna
Desde estos mismos balcones…, Emilio de Ipola
La formación del sindicalismo peronista, Juan Carlos Torre
Aquel 17 de octubre, la clase obrera argentina ocupó por primera vez la Plaza de Mayo en medio de una huelga general. En la historia argentina hubo otras huelgas generales, políticas de masas, como la de la Semana Trágica en 1919 o la detonada por la gran huelga de la Construcción en 1936. Pero el 17 de octubre de 1945, la huelga surgió bien de abajo, organizada desde las fábricas, los comités de huelga y las barriadas, con los métodos de las asambleas en puerta de fábrica, piquetes y movilizaciones, que habían comenzado ya en los días 15 y 16 de octubre, al margen de la dirección central de la CGT. Efectivamente, el Comité Central Confederal convocó a la huelga general recién para el 18 de octubre, llamado que los trabajadores no esperaron y del cual una parte importante tampoco se enteró.
La inquietud obrera venía incluso desde varios días previos, cuando Perón fue detenido –el 13 de octubre- , e incluso antes, cuando el 9 de octubre es obligado a renunciar a sus cargos de vicepresidente de la nación, ministro de Guerra y, fundamentalmente, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión, organismo desde el cual Perón legalizó conquistas obreras arrancadas con la lucha por los trabajadores, y que la gran burguesía argentina y el imperialismo pretendieron borrar mediante un golpe impulsado junto a un sector de las fuerzas armadas.
La renuncia y el encarcelamiento de Perón eran la antesala del derrocamiento del gobierno del GOU (Grupo de Oficiales Unidos), surgido del golpe militar del 4 de junio de 1943, de carácter nacionalista y profundamente anti-comunista, que tuvo en el entonces coronel a su principal dirigente.
El objetivo de este nuevo golpe cívico-militar era el traslado del poder a la Suprema Corte de Justicia en pos de poner en pie un “gobierno de unidad nacional”, Corte Suprema que, públicamente, se había expedido contra los decretos que “legalizaron” esos derechos obreros.
La gran huelga y movilización de la clase obrera ese 17 de octubre fue en defensa propia, de los convenios colectivos arrancados, del derecho a la indemnización por despido, vacaciones pagas, del estatuto del peón rural, aguinaldo, etc., reivindicaciones económicas que en la Plaza de Mayo los trabajadores condensaron en la consigna política de la libertad de Perón.
El triunfo del 17 de octubre tuvo entonces un carácter dual. Por un lado fue una intervención políticamente independiente del movimiento obrero respecto del estado, de sus partidos y de las burocracias sindicales, que derrotó la intentona de instauración de un régimen antiobrero y pro imperialista, que tuvo entre sus impulsores al mismísimo embajador norteamericano Spruille Braden, reinstalando la época de las huelgas políticas de masas en la Argentina.
Por otro, tuvo el límite de entregar el poder que la clase obrera había disputado exitosamente con esa acción, a Juan Domingo Perón quién, como máxima preocupación, cuando después ascendió a su primera presidencia en 1946, se propuso justamente disolver, regimentar a fondo a los trabajadores que habían tenido la capacidad de hacer ese 17 de octubre y, reforzando a la burocracia de los sindicatos, avanzar en la estatización de las organizaciones obreras.
Perón, más que nadie, fue consciente de que si no regimentaba a las organizaciones obreras, un próximo “17 de octubre” podría tenerlo a él y al “peronismo”, como destinatario. Esa huelga política de masas contra el peronismo -aunque con Perón recientemente fallecido (1/7/1974)- fueron las huelgas generales de junio-julio de 1975, que hirieron de muerte al peronismo reinstalado en el gobierno en 1973, que echaron a José López Rega del poder y reabrieron una situación revolucionaria en el país, que sólo pudo cerrarse con la dictadura genocida de 1976.
Ajuste y sobreexplotación del movimiento obrero (1930-1943)
La bancarrota mundial de 1929 –la gran crisis mundial de sobreproducción capitalista- dislocó los mercados, condujo a una destrucción monumental de producción y de capitales, “el comercio mundial se vino abajo, se redujo a un tercio de su valor entre 1929 y 1933. El colapso fue debido, en parte, a la caída a la mitad de los precios a escala mundial. Los índices de producción industrial en los principales países cayeron en la misma proporción (50%)” (En defensa del Marxismo N° 37). En este cuadro, el traslado de la crisis de los países imperialistas a los países periféricos implicó el derrumbe de las exportaciones de los países semi-coloniales de sus materias primas y alimentos que, en el caso de la Argentina, se redujeron en un 60%, en un contexto de proteccionismo extremo de las potencias internacionales.
La burguesía agraria argentina volcó, a su vez, la crisis sobre las espaldas de la clase obrera, instrumentando esa ofensiva a partir del golpe del general Félix Uriburu, quien en 1930 derrocó al presidente radical Hipólito Irigoyen. Uriburu, admirador de Mussolini, puso en marcha una ofensiva profunda contra la clase obrera,sostenida en una férrea represión, que contó con la complacencia de la recién formada Confederación General del Trabajo (CGT) , apenas 21 días después del golpe oligárquico que restauró al régimen conservador en el país. El golpe de 1930 inauguró la vuelta al poder de la oligarquía agro-exportadora, hecho que pasó a la historia como la “Década Infame”, aquella en la que se restauró también el fraude electoral (“fraude patriótico”) y el autoritarismo político, especialmente contra las masas. El gobierno de Agustin P. Justo firmó el llamado Pacto Roca-Runciman, por el cual se mantenía una cuota de exportación de carnes argentinas -tratando de salvar los intereses de la oligarquía ganadera- a Gran Bretaña, a cambio de importantes concesiones económicas a esta potencia.
La primera mitad de esa década estuvo esencialmente orientada a hacer pagar a la clase obrera la brutal crisis capitalista, y a rescatar a la burguesía agraria argentina, la que añora Milei, pero que hubiera debido quebrar junto con el derrumbe del sistema agro-exportador. Al momento de la crisis de 1930, la deuda externa argentina ascendía a 147.800.000 de libras esterlinas.
La clase obrera tuvo que levantar la deuda con el imperialismo y al mismo tiempo sostener sobre sus espaldas el proceso de recuperación de la propia burguesía nacional en crisis.
La clase obrera sufrió una abrupta devaluación de la moneda (40%), carestía creciente, ajuste fiscal, limitación al extremo de “las obras públicas y el sueldo de los empleados, aumento de los impuestos tanto para cubrir las necesidades fiscales como para equilibrar la balanza comercial” y una desocupación histórica que superó el 20 por ciento de la población económicamente activa. Así, “el salario medio de un obrero industrial bajó de $130 en 1929 a $105,5 en 1932, y el consumo -el valor promedio del presupuesto familiar- descendió en esos años de $157,10 a $122,60” (Hugo del Campo).
No obstante, promediando la década, aproximadamente en 1935, cuando la sangría de la bancarrota de 1930 cedió, la burguesía agraria argentina llegó al entendimiento de que los niveles de exportación que alcanzó a conquistar alguna vez, tales como abastecer el 66% de la exportación mundial de maíz, el 72% de lino, el 32 % de avena, el 20 % de trigo y harina de trigo y más del 50% de la carne (Cantón-Moreno-Ciria), nunca más los volvería a alcanzar.
Entonces el dilema fue qué hacer con los saldos exportables. Y la respuesta fue utilizarlos al servicio de la elaboración de productos de consumo directo para el mercado interno. Es decir, la oligarquía enemiga del desenvolvimiento industrial porque no quería competir con los bienes producidos por quienes le compraban sus productos agro-ganaderos a cambio de comprar los productos manufacturados (“Comprar a quien nos compra” era su consigna), se vio obligada a dar el paso hacia uno de los momentos de mayor desarrollo industrial de la historia del país, sustituyendo lo que antes se importaba. Con una economía quebrada por la “gran depresión”, el país carecía de capitales para invertir en la “Revolución Industrial Argentina”. Tampoco tenía el desarrollo necesario en bienes de capital (maquinarias). Unos y otros fueron aportados por el capital extranjero, por los países imperialistas, y crecientemente por Estados Unidos. La industrialización nacional no sólo no sacó al país de su dependencia del imperialismo sino que la profundizó.
Los patrones argentinos, por su lado, aportaron las materias primas y una abundante mano de obra sobrante y barata para jugar como socios menores en este derrotero conocido como “Industrialización por Sustitución de Importaciones” (ISI), las que tampoco se podían comprar por el vaciamiento de las arcas fiscales a partir de la crisis capitalista mundial, cuyos recursos fueron utilizados para subsidiar a la burguesía agraria en decadencia.
Así, en esa época, entre muchas otras, aparecieron en la economía nacional “Nestlé (suiza), Suchard (suiza), Bols (Países Bajos) y QuaquerOats (estadounidense) entre las alimenticias; Anderson Clayton (estadounidense), Ducilo (estadounidense) entre las textiles; Firestone (estadounidense), Pirelli (italiana) y Michelin (francesa) en la industria del caucho; Johnson y Johnson (estadounidense), Abbot (estadounidense), Pond’s (estadounidense) y Coty (francesa) en productos farmacéuticos; Olivetti (italiana) y National Lead (estadounidense) entre las metalúrgicas. Estas empresas, particularmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, “aprovechaban las altas tasas de ganancia que proporcionaba un mercado protegido y en expansión”, aunque obsoleto, porque se producía con máquinas desechadas en USA o Europa (Del Campo).
De esta forma, un puñado de empresas imperialistas ocupó –en el pináculo del proceso de industrialización por sustitución de importaciones- más del 80% del mercado industrial, mientras que el resto era patrimonio escaso de centenares de pequeñas y medianas empresas de capital nacional (Jorge Eduardo), muchas de ellas, incluso, subsidiarias de las grandes industrias de capital extranjero. El desarrollo de la industrialización en la Argentina comenzó desde el vamos en forma monopólica.
La clase obrera, por su lado, fue aportada desde el interior del país y las zonas rurales, lo que produjo un fuerte fenómeno de migraciones internas hacia el centro político, la provincia de Buenos Aires y la entonces Capital Federal. Ya en 1935, al comienzo de este proceso vertiginoso de una industrialización liviana con destino al consumo del mercado interno, “la capital y la provincia de Buenos Aires reunían el 59 % de los establecimientos industriales, con un 71% de los obreros ocupados, 70% de la fuerza motriz y un 65% de las inversiones”, lo que aumentaría sin pausa hasta 1947/8 (Del Campo).
En el espectro de la producción industrial, el sector más concentrado fue el capital extranjero, que sumó como socio menor al capital proveniente de la gran burguesía agraria que invirtió en la industria aquello que ya no pudo valorizar en el mercado mundial. Este sector de la burguesía nacional, el más aggiornado al nuevo desenvolvimiento de un mercado cada vez más dominado por la potencia imperialista emergente que era USA, va a tejer lazos que emigran de un pasado junto al imperialismo inglés. Milciades Peña, en sus estudios, demostrará que una parte importante de la cúpula de la Unión Industrial, provenía de la dirigencia de la Sociedad Rural. Otro sector también poderoso pero diferente de la burguesía agraria, por su lado, mantendrá el pacto comercial con Gran Bretaña, y estará en contra del impulso de parte del estado de la industrialización por sustitución de importaciones.
El tercer sector patronal en el desenvolvimiento de la industria será el que los historiadores del peronismo definen como un grupo de “pequeños y medianos industriales que carecían de fuerza económica y, por tanto, de peso político, y cuya única alternativa de participación se la daba la alianza con un sector del estado que hiciera viable su acceso al poder” (Lucchini Cristina). Este sector, que en muchos casos ya existía antes del boom de la sustitución de importaciones, creció a la sombra de las grandes empresas monopólicas que mayoritariamente eran de capital extranjero.
La denominada industria por sustitución de importaciones tuvo su impulso fundamental a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial. La conflagración convirtió a América en un mercado protegido, en tanto que los países europeos se enfrascaban esencialmente en una industria de guerra, disminuyendo su capacidad de abastecer de productos de consumo a las economías semicoloniales (e incluso de transportarlos, debido a la guerra submarina). Algo similar se produjo bajo la primera presidencia de Hipólito Irigoyen, que fue prácticamente coincidente con la Primera Guerra Mundial, ocasión en la que se desenvolvió una primera sustitución de productos manufacturados, mediante un salto en la industria nacional, aunque una parte muy importante de las manufacturas consumidas en el país comenzaron a venir desde los Estados Unidos, mientras Argentina exportaba alimentos congelados enlatados a Inglaterra.
Estados Unidos y Gran Bretaña libraban una batalla política y económica (llegando en algunos momentos al campo militar: guerra entre Paraguay y Bolivia 1932/35) para ver quién avanzaba sobre América Latina. Argentina estaba (Pacto Roca Runciman) más alineada con Gran Bretaña. La economía argentina (granos, carnes, etc.) era contrapuesta a la yanqui, mientras que era complementaria con el comercio inglés.
Esta característica del desarrollo de esta etapa de la industria tenía, entonces, un punto de culminación “cantado”, a saber, el fin de la guerra mundial.
A medida que la presencia norteamericana se hizo más fuerte, un sector mayoritario de la clase dominante argentina pasó del original emblocamiento con Inglaterra a sumarse al campo de influencia yanqui, pero otra porción de los capitalistas criollos, la burguesía agraria tradicional y una parte de la nueva burguesía industrial nacional, se ubicaron en el campo del imperialismo británico en decadencia.
Todas estas contradicciones explotarán cuando se acerque el fin de la guerra y el triunfo aliado, tanto en el campo de la clase dominante argentina, cuanto en el terreno de la clase obrera.
La “Década Infame” fue un profundo laboratorio de transformación de la sociedad argentina, en la que se fortaleció como nunca el peso del imperialismo en la dominación nacional, el papel protagónico e híper concentrado del proletariado argentino en la producción y, entre medio de ambos fenómenos, una burguesía nacional débil, económicamente asediada por el gran capital extranjero, y social y políticamente cuestionada por una clase obrera muy numerosa, belicosa y con una fuerte tradición de organización sindical y política.
La situación económica y social de la clase obrera
El incremento de la industria cuanto de la producción agropecuaria, en medio de un boom de exportaciones para alimentar a los mercados en guerra, aumentó las ganancias patronales, pero no modificó la paupérrima situación de la clase obrera.
La ocupación llegó a ser casi plena. Para 1944 sólo se registraban 11.195 desocupados, la mayoría de ellos en las zonas rurales de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Pero los salarios estaban en su mínima expresión respecto de 1929, llegando a ubicarse un 77% por debajo de ese valor. Sólo en 1942 superaron los salarios de 1929. Entre 1939 y 1946 los precios aumentaron el 111%, mientras los salarios lo hicieron sólo en un 69%, esto incluyendo cuatro años de “acción obrerista” de Perón, primero como titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión del gobierno del GOU, y luego su primer año como presidente de la Argentina.
Los ingresos obreros se destinaban en un 57% en alimentación y un 20% en alojamiento, siendo que la mayoría de las familias obreras de Buenos Aires en aquella época vivía en una sola pieza de entre 16 y 22 m2, careciendo, en gran medida, de los servicios más básicos y elementales.
La tendencia al pleno empleo y la explosividad de la explotación patronal abono la reapertura de la conflictividad obrera que, tomando como indicador a las huelgas, en 1931 había caído a los números más bajos (38 huelgas). Pero luego fueron creciendo (1936 gran huelga por tiempo indeterminado de la construcción seguida de una Huelga General, etc.). En 1942 esa cifra se había más que triplicado, a pesar de la intervención creciente durante la década analizada del Departamento Nacional del Trabajo (DNT), que pugnó por resolver los conflictos mediante acuerdos entre patrones y trabajadores.
La “cuestión obrera” volvió a ponerse en el centro de la realidad argentina, con el condimento de la existencia como un actor muy importante y con creciente desarrollo que preocupaba a la burguesía y las fuerzas armadas, del Partido Comunista, fundado en 1918. El temor a que el fin de la barbarie de la segunda guerra mundial desencadenara -como con el cierre de la primera guerra- un ciclo de rebeliones y revoluciones obreras, también estaba instalado en la Argentina.
El régimen oligárquico, fraudulento, autoritario y represivo entraba en crisis, incapaz de dar respuesta a las contradicciones inter-burguesas y, especialmente, a las luchas y reclamos crecientes del proletariado. A comienzos de la década del 40, la crisis del régimen político conservador planteará para todas las clases la cuestión del poder. La enorme concentración proletaria que produjo la expansión industrial en el centro del poder del país no tardaría en expresarse políticamente. Eso fue el 17 de octubre.
Crisis y polarización
En los primeros años de la década de 1940, además del temor a la intervención de la clase obrera, se presentaba la disyuntiva de hacia dónde se dirigiría la política y la economía de la burguesía argentina. Antes del fin de la guerra, Estados Unidos ya era la principal potencia imperialista, que comenzó a integrar a las burguesías regionales bajo su órbita de influencia, en puja con su aliado en la contienda bélica, Inglaterra. Desde el punto de vista económico, la “paz” traería también la “normalización” de los mercados y, como pasó al final del primer gobierno de Irigoyen, la competencia demoledora de los países imperialistas sobre la producción nacional, especialmente sobre la industria. La definitiva consolidación como primera potencia mundial de USA y su preeminencia creciente en el comercio internacional de la Argentina, planteaba a futuro un intercambio más desfavorable que con Inglaterra, en la medida de que Estados Unidos era el primer productor de alimentos y materias primas del planeta.
Estas contradicciones dividieron a la burguesía argentina en un sector –el más poderoso- dispuesto a integrarse al nuevo y más pujante imperialismo, y otro, proclive a mantener el viejo vínculo con los británicos. Este choque se desenvolvió alrededor de qué postura adoptar frente a la guerra, si apoyar a los “aliados” (ya militar y económicamente sostenidos por USA), lo que colocaría al país en el campo yanqui, o mantenerse con la tradicional política de neutralidad de Argentina. Los primeros eran los del bando aliadófilo, y los segundos, del bando neutralista, apoyados paradójicamente, aunque con sordina, por Inglaterra.
En el bando neutralista, se ubicaron, además de los oligarcas más tradicionales vinculados con Inglaterra, parte de los empresarios “nacionales” de la industria sustitutiva, que tenían la convicción de que el fin de la guerra, integrados al bloque aliadófilo, implicaba la muerte de la sustitución de importaciones, la apertura del mercado al ingreso de las manufacturas norteamericanas y una crisis para el desarrollo de sus industrias. La guerra y la industrialización, como se ve, estaban vinculadas, pero en forma contradictoria. “Entre 1939 y 1946 la producción industrial se incrementó en un 45%, una cifra realmente formidable, pero sin que mejorara el equipamiento. En el mismo período, los obreros ocupados ascendieron en un 66%, (pero) con un descenso en la productividad por persona ocupada del 13%. En realidad, recién en 1951 la industria logra alcanzar los niveles de productividad por hombre de 1937 (¡!), que eran pobres en términos internacionales en aquella ápoca, y ridículamente bajos luego de las trasformaciones productivas de la década del 40” (Cristina Lucchini). Salta más que evidente la incapacidad de los industriales argentinos para competir con el avance de la tecnología y la capacidad de producción de los países imperialistas, especialmente de Estados Unidos.
La economía de posguerra no necesitaba a la industria de la Argentina que se desarrolló durante la contienda, la que sólo se podría mantener no por medios económicos, sino políticos, es decir por la fuerza.
Al calor de esta polarización, el imperialismo y la burguesía argentina dividieron a la sociedad criolla entre aliadófilos y neutralistas, tanto en la clase dominante como también en el movimiento obrero. Dentro de la CGT, que en 1943 se dividió en dos, socialistas y comunistas (CGT-2) se sumaron al bando aliadófilo, en defensa del imperialismo “democrático”. En tanto, los dirigentes provenientes de la corriente sindicalista del movimiento obrero (CGT-1), se ubicaron en el bloque neutralista, a pocos meses del golpe militar de 1943. Así las direcciones cegetistas promovieron la integración del movimiento obrero detrás de una u otra de las alternativas de los capitalistas argentinos.
El golpe del GOU de 1943
El 4 de junio de 1943, Perón llega al poder por primera vez como integrante destacado del golpe militar del Grupo de Oficiales Unidos (GOU), que pone fin a la década infame y al régimen oligárquico de la restauración conservadora, profundamente repudiado por las masas y especialmente por los trabajadores. Así, Perón llega al poder de la mano de un gobierno militar que instaurará una dictadura reaccionaria que, en su proclama inicial, señaló que “el comunismo amenaza sentar sus reales en un país pletórico de posibilidades por ausencia de previsiones sociales”, que rápidamente disolvió la CGT N°2, en la que revistaban socialistas y comunistas, y que desde el Departamento Nacional del Trabajo (DNT) estableció que los reclamos del mundo obrero debían llegar al poder “por medio de sindicatos de orden o por representaciones obreras genuinas”. El GOU de Perón se dirigió al movimiento obrero despotricando que “los sindicatos no deben moverse en vista de finalidades políticas ni, por medio de pretextos ficticios, provocar huelgas ni originar movimientos que puedan causar desconcierto en la opinión, sino que, antes bien, deben confiar en la constante y patriótica preocupación del Estado para atender y hallar solución adecuada del problema social” (La Nación, 10.06.1943, citado por Del Campo).
En este cuadro, el golpe fue bien recibido por el imperialismo, la burguesía argentina y los partidos políticos.
Los radicales (Unión Cívica Radical) creyeron ver en el golpe, aún con sus simpatías con los regímenes corporativos de Hitler y Mussolini, una garantía para una rápida institucionalización que desembocará en nuevas elecciones sin fraude, “esperaban que el restablecimiento de la limpieza electoral significara su retorno al poder”, dada su condición de partido mayoritario “sin discusión”. A esta ilusión, el historiador Félix Luna la definió “el mito radical”.
El imperialismo norteamericano, por su lado, esperaba que la cúpula militar desandará la neutralidad argentina en la guerra, muy bien vista como dijimos por Gran Bretaña, para sumar al país a la lista de naciones latinoamericanas enroladas en el apoyo a los aliados, acción completamente dirigida por parte de USA y que significaba incorporar a América Latina, como “su patio trasero”, al dominio norteamericano, sin esperar siquiera los resultados del fin de la guerra.
Sin embargo, nada de esto sucedió. Respecto a la posición frente a la guerra se reiteró la neutralidad y se persiguió a aquellos que enfrentaron al gobierno por su posición, como fue el caso de Bernardo Housay, futuro premio nobel. Respecto de la democratización nacional se decretó la disolución de los partidos políticos, y la imposición de la educación religiosa en las escuelas: “la unión de la Cruz y la Espada”.
La reacción del imperialismo yanqui fue de boicots comerciales y embargos a empresas argentinas para presionar al gobierno y forzarlo a abandonar su postura neutral. Incluso conatos de amenaza de una intervención militar por parte de Brasil, un aliado de Estados Unidos, para forzar la alineación argentina.
En consecuencia, la mayoría de la burguesía y sus partidos políticos se volcaron a la oposición formando un frente político común radicales, socialistas, demócratas progresistas e, incluso, el Partido Comunista. Este último, subordinado a las directivas de la burocracia stalinista –aliada en ese momento al imperialismo angloyanqui contra Hitler- bregaba por frentes populares con las burguesías “democráticas”. En ese marco se transformó en un instrumento de freno de las luchas obreras (traicionando la histórica huelga de la carne, etc.) y perdiendo gran parte de su prestigio en las filas obreras. Esta coalición estaba además apoyada por el imperialismo norteamericano y los principales diarios de la época.
En estas condiciones, el gobierno militar quedaba sostenido sólo por las fuerzas armadas, especialmente el ejército, la policía, la iglesia y el sector de la burguesía industrial menor de capitales nacionales, “el grupo de los empresarios industriales que reclamaban apoyo, créditos, protección para la posguerra”, en una situación de extrema debilidad. Es entonces cuando Perón, desde el Departamento Nacional del Trabajo transformado en Secretaría de Trabajo y Previsión (STP), creada el 27 de noviembre de 1943, inicia una política de cooptación de direcciones sindicales que permitan “desde arriba” integrar a la clase obrera al apoyo del gobierno militar, estatizar a los sindicatos y reforzar su base de sostenimiento.La Secretaría de Trabajo y Previsión legalizó conquistas obreras como la jornada laboral de 8 horas, las vacaciones anuales pagas, mejoras salariales, la indemnización por accidentes laborales, el seguro social obligatorio, la creación de tribunales de trabajo para resolver conflictos y el Estatuto del Peón Rural. Estas medidas consolidaron derechos que el movimiento obrero venía reclamando y/o conquistando por la lucha durante décadas.
Esta polarización creó de hecho dos campos.
Uno, el del gobierno y sus apoyos, la Iglesia, los empresarios industriales “nacionales”, y la CGT-1 sindicalista, de donde surgieron los principales dirigentes sindicales que aportaron funcionarios a Perón en la STP, que aparecía otorgando derechos sociales que la clase obrera, en realidad, estaba consiguiendo por su propia intervención.
Y un segundo campo, de las patronales que se negaban a respetar las reivindicaciones de los trabajadores y que debían pagar por ellas, como la Sociedad Rural Argentina, la Cámara de Comercio, la Unión Industrial Argentina. Junto a este bloque patronal se sumaron la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, Partido Demócrata Nacional, el Partido Socialista y, siendo probablemente el partido más importante de la clase obrera de la época, el Partido Comunista, disciplinado a la orden de Stalin desde Moscú de actuar en frentes comunes con los aliados de la URSS a partir de la invasión de Hitler de la Unión Soviética. La integración a este bloque del embajador norteamericano itinerante para América Latina, Spruille Braden, terminó de conformar a un bloque reaccionario y pro-imperialista, respaldado también por la Corte Suprema de Justicia.
El alineamiento de los partidos obreros históricos de la clase trabajadora argentina (PS y PC) junto con las patronales que atacaban los reclamos y conquistas obreras, su traición a los intereses de los trabajadores, fue un factor estratégico para el vuelco de la clase obrera en favor del bloque del futuro peronismo.
A comienzos del año 1945, la polarización política en la Argentina era explosiva.
Hacia el 17 de octubre
La presión del bloque aliado a los yanquis, de lo que sería la Unión Democrática, se reforzaba día a día durante el vertiginoso año 1945.
Ya a comienzos de enero de 1944, la amenaza del embajador norteamericano de suspender los envíos de petróleo a la Argentina y otros productos críticos para una economía que dependía en extremo de las importaciones, obligó al gobierno del GOU a romper relaciones diplomáticas con el Bloque del Eje. La decisión provocó una fractura entre los distintos sectores nacionalistas, llevando a la renuncia del ministro de Justicia e Instrucción Pública, Gustavo Adolfo Martínez Zuviría, representante del ala más derechista que manifestó públicamente su descontento.
El campo contrario a Perón acusaba al gobierno y al coronel como nazi-fascista, al tiempo que se definía a sí mismo como los defensores de la “democracia y la libertad”.
Del lado de Perón y de su gobierno, retrucaban que sus críticos eran vendepatrias, cipayos entregados al oro del capital extranjero, explotadores del pueblo argentino.
En un choque que a medida que transcurría el tiempo adoptaba ribetes propios de un clima de guerra civil, el gobierno del GOU, sin embargo, iría echando lastre.
Por ejemplo, después del apriete que condujo a la ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania y Japón, en un célebre discurso en la Bolsa de Comercio, el 25 de agosto de 1944, Perón intentó, sin éxito, tranquilizar a las patronales, presentándose como la barrera contra el avance de la revolución social: “Las masas obreras que no han sido organizadas presentan un panorama peligroso, porque la masa más peligrosa, sin duda, es la inorgánica.La experiencia moderna demuestra que las masas obreras mejor organizadas son, sin duda, las que pueden ser dirigidas y mejor conducidas en todos los órdenes. La falta de una política social bien determinada ha llevado a formar en nuestro país esa masa amorfa. Los dirigentes son, sin duda, un factor fundamental que aquí ha sido también totalmente descuidado. El pueblo por sí, no cuenta con dirigentes. Y yo llamo a la reflexión de los señores para que piensen en manos de quiénes estaban las masas obreras argentinas, y cuál podía ser el porvenir de esa masa, que en un crecido porcentaje se encontraba en manos de comunistas, que no tenían ni siquiera la condición de ser argentinos, sino importados, sostenidos y pagados desde el exterior”.
En ese clima, cuando en 1944 el avance aliado contra Hitler ya era incontenible, la presión contra el gobierno militar se profundizó. “La iniciativa del Departamento de Estado encontró pronto eco- cita Del Campo- en la oposición interna. Por ejemplo, los festejos con que se celebraron el 23 y 24 de agosto por la liberación de París se transformaron en francas manifestaciones antigubernamentales: ‘La liberación de París marca la hora de la caída de todas las dictaduras –dijo Palacios (socialista) en Plaza Francia- ‘¡Viva Francia Libre! ¡Viva la Argentina Libre’ ” (La Nación, 24.08.1944).
El acelerado curso de los acontecimientos llevó incluso a que, el 27 de marzo de 1945, el gobierno neutralista declarara la guerra a Alemania, a dos meses del fin de la contienda bélica en Europa.
Dos semanas después de finalizada la segunda guerra mundial en el Pacifico, el 19 de setiembre de 1945, la oposición realizó contra el gobierno “nazi-fascista”, la “Marcha de la Constitución y la Libertad” que, según los convocantes, congregó a medio millón de personas (la policía dijo 65 mil).En la cabecera de la marcha iban acodados la más concentrada oligarquía argentina, Rodolfo Ghioldi (Partido Comunista), Alfredo Palacios (socialista), ex senadores, diputados y ministros de la Década Infame. De la movilización también fue parte el embajador norteamericano Spruille Braden, quien dijo “que no sólo había estado en la parte final de la marcha sino que el personal de la embajada de Estados Unidos había sido dispuesto estratégicamente a lo largo del itinerario” (Félix Luna). Según el historiador radical, una de las consignas (agárrate Herminio Iglesias) fue “a Farrell y Perón hoy le hicimos el cajón”.
A partir de aquí, todo se precipitó. El 9 se obligó a Perón a renunciar a todos sus cargos, el 13 fue detenido en la isla de Martín García, y comenzaron los preparativos para acelerar la salida del gobierno del general Farrel, último presidente del golpe de 1943.
El 17
La caída en desgracia de Perón envalentonó no sólo a la oposición sino también a las patronales, que comenzaron una ofensiva contra los trabajadores y sus derechos en las fábricas y empresas, lo que fue instalando en la clase obrera un fuerte estado de preocupación pero también de repudio,que comenzó a tener todo tipo de expresiones públicas, entre ellas, los planteos desde diversos sectores del movimiento obrero de la necesidad de organizarse y responder a la “vendetta” patronal con la huelga general y la movilización.
Perón conocía perfectamente ese sentimiento, tanto que hizo todo lo posible para desactivarlo. En carta al teniente coronel Domingo Mercante, amigo y lugarteniente suyo, enviada desde su cautiverio en la Isla de Martín García, Perón le confiesa que “desde que me encanaron no hago sino pensar en lo que puede producirse si los obreros se proponen parar, en contra de lo que les pedí”. Más adelante agrega: “Con todo estoy contento de no haber hecho matar a un solo hombre y de haber evitado toda violencia. Ahora he perdido toda posibilidad de seguir evitándolo y tengo mis grandes temores que se produzca allí algo grave” (carta de Perón a Mercante, Félix Luna).
La CGT, la de los sindicalistas (la otra había sido disuelta y los integrantes estaban del bando de los que detuvieron a Perón) también evitaron adoptar ningún plan de lucha, y se preparaban para negociar con el gobierno venidero.
En el acta de la reunión del Comité Central Confederal de la CGT del 16 de octubre de 1945, la burocracia sindical reconoce que le ha llegado la preocupación obrera, y en el informe de apertura, el secretario general Silverio Pontieri, de la Unión Ferroviaria, relata que “los trabajadores se sintieron justamente alarmados por estas cosas, porque ellas a su vez venían acompañadas de distintas medidas de represalias que los patrones más reaccionarios (parece que en la concepción del burócrata habría patrones buenos) estaban tomando contra sus obreros y las organizaciones sindicales”. Sin ir más lejos, les comunicaban la caducidad de todas las conquistas obtenidas.
La dirección de la CGT, lejos de organizar la respuesta obrera, se dirigió al gobierno nacional. El acta documenta que en su reunión con el presidente de la Nación, el general de brigada Farrell “nos dijo que no nos preocupásemos, que todo se arreglaría bien (…) Nos pidió que le diéramos un plazo hasta tanto la situación aclarase mejor y que mientras tanto el ejército seguiría sosteniendo las conquistas obreras”. La cúpula de la CGT también fue recibida por el funcionario que reemplazó a Perón en la STP, que les recalcó “que a su juicio era contraproducente cualquier movimiento de huelga que se hiciera y que los trabajadores debían actuar con cautela porque teníamos que reconocer que la oligarquía había dado un paso hacia adelante”.
El resultado de las deliberaciones, en una reunión que por su duración pareció eterna en el recuerdo de sus asistentes, fue que la mayoría de la CGT consideró que la palabra de Farrell y de los funcionarios del estado era palabra santa y suficiente para desmantelar cualquier reacción obrera. “Si la delegación obrera que fue a ver al presidente –intervino otro ferroviario- recibió la seguridad de que las conquistas serán respetadas y que el Coronel no está detenido (una mentira enorme) me parece que bajo ningún concepto podemos declarar la huelga general”. La mayoría también consideraba que tampoco debían “aparecer como saliendo a la calle en defensa del Coronel Perón. Eso sería enajenar el futuro de la Central Obrera” (Acta CGT 16.10). Después de innumerables idas y vueltas, la huelga general se convocó para el día… 18 de octubre…
Como se señala en el comienzo de este artículo, el 17 de octubre fue una huelga general con ocupación de la Plaza de Mayo por primera vez en la historia, protagonizada por la clase obrera contra la orden de Perón, contra los planteos del gobierno del GOU y pasando por encima de la dirección de la CGT que “no quería enajenar” su futuro de negociadores con el poder político que se venía.
Ese carácter independiente, lo reconoce Félix Luna: “Venían de las zonas industriales aledañas a Buenos Aires. Nadie los conducía, todos eran capitanes”. Cuando Luna dice que nadie los conducía, se refiere a ninguna central, ningún partido, ni organismo reconocido de la época. El 17 de octubre fue una huelga general organizada desde la base obrera, con sus comisiones internas, sus comités de huelga, y por supuesto, todos organizados en los sindicatos a los que pertenecían, pero sin los “capitanes”, que les habían dado la espalda.
La descripción de la marcha hasta Plaza de Mayo, es contundente ejemplo de lo que fue la decisión obrera: “Eran las 7 de la mañana y en Avellaneda, la avenida Mitre estaba llena de gente, gritos, banderas, carteles improvisados. Algunos pasaron el puente, hasta que la policía lo levantó; otros atravesaron el Riachuelo en bote o por otros accesos. Cipriano Reyes cuenta el espectáculo cinematográfico –son sus palabras- que presentaba el Riachuelo cuando la gente empezó a pasar en barcas medio deshechas o haciendo equilibrios sobre tablones amarrados a guisa de balsas”. La movilización obrera sacudió todo el orden político, la intentona gorila fue derrotada, y el gabinete de ministros del gobierno de transición que se había dado a conocer feneció antes de asumir.
Las tropas de regimientos que estaban prestas a enfrentar a las masas fueron llamadas a retiro y comenzó una febril negociación para sacar a Perón de la cárcel, previo pacto con sus enemigos, en el que asumió el compromiso de “no referirse a su prisión y de ordenar la disolución pacífica de la concentración” (Emilio de Ipola, en “Desde los mismos balcones”): “Sé que se habían anunciado movimientos obreros, ya ahora, en este momento, no existe ninguna causa para ello. Por eso, les pido como un hermano mayor que retornen tranquilos a su trabajo, y piensen. Hoy les pido que retornen tranquilos a sus casas, y por esta única vez ya que no se los pude decir como secretario de Trabajo y Previsión, les pido que realicen el día de paro festejando la gloria de esta reunión de hombres que vienen del trabajo, que son la esperanza más cara de la patria.Y he dejado deliberadamente para lo último el recomendarles que antes de abandonar esta magnífica asamblea lo hagan con mucho cuidado. Recuerden que entre todos hay numerosas mujeres obreras, que han de ser protegidas aquí y en la vida por los mismos obreros” (discurso de Perón el 17.10).
Ese discurso de Perón se efectuó a las 23.10, luego de un día completo de huelga y movilización obrera.
A pesar de la recomendación de Perón, los trabajadores marcharon hacia Retiro -para volver a sus casas- amedrentando a los barrios pudientes de la ciudad, según recuerda también Félix Luna.
Con el planteo de abandonar pacíficamente la Plaza de Mayo, Perón inició allí mismo, mucho antes de ser electo presidente en las elecciones de 1946, la tarea de regimentación y estatización de las organizaciones obreras, es decir, desactivar las consecuencias del 17 de octubre.
La mayoría de los historiadores del movimiento obrero toman una postura similar: bajarle el precio a la huelga obrera independiente.
Juan Carlos Torre, uno de los autores más ocupados en la historia del movimiento obrero y del peronismo, desvaloriza la acción independiente de la clase obrera en una huelga que fue organizada, no espontánea, pero al margen de la dirección de la CGT. “Sin que ello importe disminuir esta evidencia (que la CGT no la convocó) creemos que para sacar conclusiones de ella debe ser ubicada en el contexto histórico adecuado. El movimiento obrero –dice-se encontraba hacia 1945, organizacional y tácticamente fragmentado y la CGT no era la entidad unitaria y representativa que sería más tarde” (La CGT y el 17 de octubre de 1945).
Justamente, la debilidad de la CGT en ese momento impidió que pudiera actuar disolviendo la intervención obrera independiente. Torre, un historiador radical, que fue funcionario del ministerio de economía del presidente Alfonsín, rescata no a la gesta obrera, sino a la CGT monolítica, la conformada por Perón a partir de su acceso a la presidencia, la misma que ahora sostiene la pasividad de los sindicatos para rescatar al régimen político del liber-coimero Javier Milei, que se derrapa en picada libre, por la crisis económica y social y por los escándalos de negociados, corruptelas y candidatos del narcotráfico.
Pero tampoco rescató la izquierda de la época la enorme enseñanza que dejó la huelga que instauró la irrupción de los trabajadores detrás de planteos de poder.
El Partido Socialista lo caracterizó como un producto de “las fuerzas latentes del resentimiento, (que) cortan todas las contenciones morales, dan libertad a las potencias incontroladas, la parte del pueblo que vive ese resentimiento, se desborda en las calles, amenaza, vocifera, atropella, asalta a diarios, persigue en su furia demoníaca a los propios adalides permanentes” ( La Vanguardia, 23.20.1945).
El Partido Comunista definió al 17 de octubre como “malón peronista con protección oficial y asesoramiento policial que azotó al país”, malevaje “digno de la época de Rosas” o “maleantes y hampones”.
El morenismo (Nahuel Moreno) -fundador décadas más tarde del Movimiento al Socialismo y referente de muchas de sus múltiples rupturas- por su lado, planteó que el 17 de octubre “no hubo ni iniciativa del proletariado, ni oposición al régimen capitalista, ni movilización antimperialista, a pesar de los gritos Viva Perón, Muera Braden…No fue por lo tanto una movilización obrera” (Nahuel Moreno en revolución Permanente N° 1, 21.07.1949).
Recordemos que el PC hoy integra al bloque peronista del congreso nacional y que el partido de Nahuel Moreno, después de la caída del peronismo, hizo entrismo en ese movimiento y se colocó directamente “Bajo las órdenes del general Perón y del Consejo Superior Justicialista”.
En el Partido Obrero reivindicamos “las fuerzas latentes del movimiento obrero, la parte del pueblo que vive ese resentimiento, que se desborda en las calles, amenaza, vocifera, atropella, asalta a diarios” y lucha por su emancipación, y la acción independiente, mediante una huelga que jamás hubiera sido convocada por los cuerpos orgánicos de la burocracia de la CGT.
En este aniversario del 17 de octubre, reivindicamos a aquella gesta obrera porque ella replanteó la raíz de las huelgas políticas de la clase trabajadora, como volvió a ocurrir en el Cordobazo, que hirió de muerte a la dictadura de Onganía en 1969 y abrió una situación revolucionaria en Argentina, desviada por el operativo político orquestado por toda la burguesía, sus partidos y la burocracia sindical que culminó con las elecciones de 1973, que llevó nuevamente a Perón a la tercera presidencia, no como representante de las reivindicaciones obreras sino como su verdugo. Es la misma génesis que después de una experiencia profunda con Perón, Isabel Perón y López Rega, llevó a la clase obrera a protagonizar la huelga general de Junio y Julio de 1975, que derrotaron al gobierno terrorista contra la clase obrera de Isabel y López Rega y que tuvieron como consigna “Fuera López Rega”.
Revindicamos las enseñanzas de aquellas grandes acciones obreras y aprendemos de sus límites, conscientes de que la huelga general que necesitamos para derrotar a Milei, y a todos los partidos cómplices con el régimen del liber-facho, sólo podrá provenir de esa maduración del movimiento obrero argentino.
Con esas enseñanzas, nos preparamos para colaborar en el desenvolvimiento de la rebelión obrera que se incuba en el derrumbe del régimen mileísta, que deberá ser independiente del peronismo y del estado, para abrir una salida obrera y socialista en la Argentina.
Bibliografía
En defensa del Marxismo N° 37
Sindicalismo y peronismo, Hugo del Campo
Industria y concentración económica, Eduardo F. Jorge
El proceso de industrialización por sustitución de importaciones en la Argentina, Cristina Lucchini
El 45, Félix Luna
Desde estos mismos balcones…, Emilio de Ipola
La formación del sindicalismo peronista, Juan Carlos Torre
Aquel 17 de octubre, la clase obrera argentina ocupó por primera vez la Plaza de Mayo en medio de una huelga general. En la historia argentina hubo otras huelgas generales, políticas de masas, como la de la Semana Trágica en 1919 o la detonada por la gran huelga de la Construcción en 1936. Pero el 17 de octubre de 1945, la huelga surgió bien de abajo, organizada desde las fábricas, los comités de huelga y las barriadas, con los métodos de las asambleas en puerta de fábrica, piquetes y movilizaciones, que habían comenzado ya en los días 15 y 16 de octubre, al margen de la dirección central de la CGT. Efectivamente, el Comité Central Confederal convocó a la huelga general recién para el 18 de octubre, llamado que los trabajadores no esperaron y del cual una parte importante tampoco se enteró.
La inquietud obrera venía incluso desde varios días previos, cuando Perón fue detenido –el 13 de octubre- , e incluso antes, cuando el 9 de octubre es obligado a renunciar a sus cargos de vicepresidente de la nación, ministro de Guerra y, fundamentalmente, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión, organismo desde el cual Perón legalizó conquistas obreras arrancadas con la lucha por los trabajadores, y que la gran burguesía argentina y el imperialismo pretendieron borrar mediante un golpe impulsado junto a un sector de las fuerzas armadas.
La renuncia y el encarcelamiento de Perón eran la antesala del derrocamiento del gobierno del GOU (Grupo de Oficiales Unidos), surgido del golpe militar del 4 de junio de 1943, de carácter nacionalista y profundamente anti-comunista, que tuvo en el entonces coronel a su principal dirigente.
El objetivo de este nuevo golpe cívico-militar era el traslado del poder a la Suprema Corte de Justicia en pos de poner en pie un “gobierno de unidad nacional”, Corte Suprema que, públicamente, se había expedido contra los decretos que “legalizaron” esos derechos obreros.
La gran huelga y movilización de la clase obrera ese 17 de octubre fue en defensa propia, de los convenios colectivos arrancados, del derecho a la indemnización por despido, vacaciones pagas, del estatuto del peón rural, aguinaldo, etc., reivindicaciones económicas que en la Plaza de Mayo los trabajadores condensaron en la consigna política de la libertad de Perón.
El triunfo del 17 de octubre tuvo entonces un carácter dual. Por un lado fue una intervención políticamente independiente del movimiento obrero respecto del estado, de sus partidos y de las burocracias sindicales, que derrotó la intentona de instauración de un régimen antiobrero y pro imperialista, que tuvo entre sus impulsores al mismísimo embajador norteamericano Spruille Braden, reinstalando la época de las huelgas políticas de masas en la Argentina.
Por otro, tuvo el límite de entregar el poder que la clase obrera había disputado exitosamente con esa acción, a Juan Domingo Perón quién, como máxima preocupación, cuando después ascendió a su primera presidencia en 1946, se propuso justamente disolver, regimentar a fondo a los trabajadores que habían tenido la capacidad de hacer ese 17 de octubre y, reforzando a la burocracia de los sindicatos, avanzar en la estatización de las organizaciones obreras.
Perón, más que nadie, fue consciente de que si no regimentaba a las organizaciones obreras, un próximo “17 de octubre” podría tenerlo a él y al “peronismo”, como destinatario. Esa huelga política de masas contra el peronismo -aunque con Perón recientemente fallecido (1/7/1974)- fueron las huelgas generales de junio-julio de 1975, que hirieron de muerte al peronismo reinstalado en el gobierno en 1973, que echaron a José López Rega del poder y reabrieron una situación revolucionaria en el país, que sólo pudo cerrarse con la dictadura genocida de 1976.
Ajuste y sobreexplotación del movimiento obrero (1930-1943)
La bancarrota mundial de 1929 –la gran crisis mundial de sobreproducción capitalista- dislocó los mercados, condujo a una destrucción monumental de producción y de capitales, “el comercio mundial se vino abajo, se redujo a un tercio de su valor entre 1929 y 1933. El colapso fue debido, en parte, a la caída a la mitad de los precios a escala mundial. Los índices de producción industrial en los principales países cayeron en la misma proporción (50%)” (En defensa del Marxismo N° 37). En este cuadro, el traslado de la crisis de los países imperialistas a los países periféricos implicó el derrumbe de las exportaciones de los países semi-coloniales de sus materias primas y alimentos que, en el caso de la Argentina, se redujeron en un 60%, en un contexto de proteccionismo extremo de las potencias internacionales.
La burguesía agraria argentina volcó, a su vez, la crisis sobre las espaldas de la clase obrera, instrumentando esa ofensiva a partir del golpe del general Félix Uriburu, quien en 1930 derrocó al presidente radical Hipólito Irigoyen. Uriburu, admirador de Mussolini, puso en marcha una ofensiva profunda contra la clase obrera,sostenida en una férrea represión, que contó con la complacencia de la recién formada Confederación General del Trabajo (CGT) , apenas 21 días después del golpe oligárquico que restauró al régimen conservador en el país. El golpe de 1930 inauguró la vuelta al poder de la oligarquía agro-exportadora, hecho que pasó a la historia como la “Década Infame”, aquella en la que se restauró también el fraude electoral (“fraude patriótico”) y el autoritarismo político, especialmente contra las masas. El gobierno de Agustin P. Justo firmó el llamado Pacto Roca-Runciman, por el cual se mantenía una cuota de exportación de carnes argentinas -tratando de salvar los intereses de la oligarquía ganadera- a Gran Bretaña, a cambio de importantes concesiones económicas a esta potencia.
La primera mitad de esa década estuvo esencialmente orientada a hacer pagar a la clase obrera la brutal crisis capitalista, y a rescatar a la burguesía agraria argentina, la que añora Milei, pero que hubiera debido quebrar junto con el derrumbe del sistema agro-exportador. Al momento de la crisis de 1930, la deuda externa argentina ascendía a 147.800.000 de libras esterlinas.
La clase obrera tuvo que levantar la deuda con el imperialismo y al mismo tiempo sostener sobre sus espaldas el proceso de recuperación de la propia burguesía nacional en crisis.
La clase obrera sufrió una abrupta devaluación de la moneda (40%), carestía creciente, ajuste fiscal, limitación al extremo de “las obras públicas y el sueldo de los empleados, aumento de los impuestos tanto para cubrir las necesidades fiscales como para equilibrar la balanza comercial” y una desocupación histórica que superó el 20 por ciento de la población económicamente activa. Así, “el salario medio de un obrero industrial bajó de $130 en 1929 a $105,5 en 1932, y el consumo -el valor promedio del presupuesto familiar- descendió en esos años de $157,10 a $122,60” (Hugo del Campo).
No obstante, promediando la década, aproximadamente en 1935, cuando la sangría de la bancarrota de 1930 cedió, la burguesía agraria argentina llegó al entendimiento de que los niveles de exportación que alcanzó a conquistar alguna vez, tales como abastecer el 66% de la exportación mundial de maíz, el 72% de lino, el 32 % de avena, el 20 % de trigo y harina de trigo y más del 50% de la carne (Cantón-Moreno-Ciria), nunca más los volvería a alcanzar.
Entonces el dilema fue qué hacer con los saldos exportables. Y la respuesta fue utilizarlos al servicio de la elaboración de productos de consumo directo para el mercado interno. Es decir, la oligarquía enemiga del desenvolvimiento industrial porque no quería competir con los bienes producidos por quienes le compraban sus productos agro-ganaderos a cambio de comprar los productos manufacturados (“Comprar a quien nos compra” era su consigna), se vio obligada a dar el paso hacia uno de los momentos de mayor desarrollo industrial de la historia del país, sustituyendo lo que antes se importaba. Con una economía quebrada por la “gran depresión”, el país carecía de capitales para invertir en la “Revolución Industrial Argentina”. Tampoco tenía el desarrollo necesario en bienes de capital (maquinarias). Unos y otros fueron aportados por el capital extranjero, por los países imperialistas, y crecientemente por Estados Unidos. La industrialización nacional no sólo no sacó al país de su dependencia del imperialismo sino que la profundizó.
Los patrones argentinos, por su lado, aportaron las materias primas y una abundante mano de obra sobrante y barata para jugar como socios menores en este derrotero conocido como “Industrialización por Sustitución de Importaciones” (ISI), las que tampoco se podían comprar por el vaciamiento de las arcas fiscales a partir de la crisis capitalista mundial, cuyos recursos fueron utilizados para subsidiar a la burguesía agraria en decadencia.
Así, en esa época, entre muchas otras, aparecieron en la economía nacional “Nestlé (suiza), Suchard (suiza), Bols (Países Bajos) y QuaquerOats (estadounidense) entre las alimenticias; Anderson Clayton (estadounidense), Ducilo (estadounidense) entre las textiles; Firestone (estadounidense), Pirelli (italiana) y Michelin (francesa) en la industria del caucho; Johnson y Johnson (estadounidense), Abbot (estadounidense), Pond’s (estadounidense) y Coty (francesa) en productos farmacéuticos; Olivetti (italiana) y National Lead (estadounidense) entre las metalúrgicas. Estas empresas, particularmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, “aprovechaban las altas tasas de ganancia que proporcionaba un mercado protegido y en expansión”, aunque obsoleto, porque se producía con máquinas desechadas en USA o Europa (Del Campo).
De esta forma, un puñado de empresas imperialistas ocupó –en el pináculo del proceso de industrialización por sustitución de importaciones- más del 80% del mercado industrial, mientras que el resto era patrimonio escaso de centenares de pequeñas y medianas empresas de capital nacional (Jorge Eduardo), muchas de ellas, incluso, subsidiarias de las grandes industrias de capital extranjero. El desarrollo de la industrialización en la Argentina comenzó desde el vamos en forma monopólica.
La clase obrera, por su lado, fue aportada desde el interior del país y las zonas rurales, lo que produjo un fuerte fenómeno de migraciones internas hacia el centro político, la provincia de Buenos Aires y la entonces Capital Federal. Ya en 1935, al comienzo de este proceso vertiginoso de una industrialización liviana con destino al consumo del mercado interno, “la capital y la provincia de Buenos Aires reunían el 59 % de los establecimientos industriales, con un 71% de los obreros ocupados, 70% de la fuerza motriz y un 65% de las inversiones”, lo que aumentaría sin pausa hasta 1947/8 (Del Campo).
En el espectro de la producción industrial, el sector más concentrado fue el capital extranjero, que sumó como socio menor al capital proveniente de la gran burguesía agraria que invirtió en la industria aquello que ya no pudo valorizar en el mercado mundial. Este sector de la burguesía nacional, el más aggiornado al nuevo desenvolvimiento de un mercado cada vez más dominado por la potencia imperialista emergente que era USA, va a tejer lazos que emigran de un pasado junto al imperialismo inglés. Milciades Peña, en sus estudios, demostrará que una parte importante de la cúpula de la Unión Industrial, provenía de la dirigencia de la Sociedad Rural. Otro sector también poderoso pero diferente de la burguesía agraria, por su lado, mantendrá el pacto comercial con Gran Bretaña, y estará en contra del impulso de parte del estado de la industrialización por sustitución de importaciones.
El tercer sector patronal en el desenvolvimiento de la industria será el que los historiadores del peronismo definen como un grupo de “pequeños y medianos industriales que carecían de fuerza económica y, por tanto, de peso político, y cuya única alternativa de participación se la daba la alianza con un sector del estado que hiciera viable su acceso al poder” (Lucchini Cristina). Este sector, que en muchos casos ya existía antes del boom de la sustitución de importaciones, creció a la sombra de las grandes empresas monopólicas que mayoritariamente eran de capital extranjero.
La denominada industria por sustitución de importaciones tuvo su impulso fundamental a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial. La conflagración convirtió a América en un mercado protegido, en tanto que los países europeos se enfrascaban esencialmente en una industria de guerra, disminuyendo su capacidad de abastecer de productos de consumo a las economías semicoloniales (e incluso de transportarlos, debido a la guerra submarina). Algo similar se produjo bajo la primera presidencia de Hipólito Irigoyen, que fue prácticamente coincidente con la Primera Guerra Mundial, ocasión en la que se desenvolvió una primera sustitución de productos manufacturados, mediante un salto en la industria nacional, aunque una parte muy importante de las manufacturas consumidas en el país comenzaron a venir desde los Estados Unidos, mientras Argentina exportaba alimentos congelados enlatados a Inglaterra.
Estados Unidos y Gran Bretaña libraban una batalla política y económica (llegando en algunos momentos al campo militar: guerra entre Paraguay y Bolivia 1932/35) para ver quién avanzaba sobre América Latina. Argentina estaba (Pacto Roca Runciman) más alineada con Gran Bretaña. La economía argentina (granos, carnes, etc.) era contrapuesta a la yanqui, mientras que era complementaria con el comercio inglés.
Esta característica del desarrollo de esta etapa de la industria tenía, entonces, un punto de culminación “cantado”, a saber, el fin de la guerra mundial.
A medida que la presencia norteamericana se hizo más fuerte, un sector mayoritario de la clase dominante argentina pasó del original emblocamiento con Inglaterra a sumarse al campo de influencia yanqui, pero otra porción de los capitalistas criollos, la burguesía agraria tradicional y una parte de la nueva burguesía industrial nacional, se ubicaron en el campo del imperialismo británico en decadencia.
Todas estas contradicciones explotarán cuando se acerque el fin de la guerra y el triunfo aliado, tanto en el campo de la clase dominante argentina, cuanto en el terreno de la clase obrera.
La “Década Infame” fue un profundo laboratorio de transformación de la sociedad argentina, en la que se fortaleció como nunca el peso del imperialismo en la dominación nacional, el papel protagónico e híper concentrado del proletariado argentino en la producción y, entre medio de ambos fenómenos, una burguesía nacional débil, económicamente asediada por el gran capital extranjero, y social y políticamente cuestionada por una clase obrera muy numerosa, belicosa y con una fuerte tradición de organización sindical y política.
La situación económica y social de la clase obrera
El incremento de la industria cuanto de la producción agropecuaria, en medio de un boom de exportaciones para alimentar a los mercados en guerra, aumentó las ganancias patronales, pero no modificó la paupérrima situación de la clase obrera.
La ocupación llegó a ser casi plena. Para 1944 sólo se registraban 11.195 desocupados, la mayoría de ellos en las zonas rurales de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Pero los salarios estaban en su mínima expresión respecto de 1929, llegando a ubicarse un 77% por debajo de ese valor. Sólo en 1942 superaron los salarios de 1929. Entre 1939 y 1946 los precios aumentaron el 111%, mientras los salarios lo hicieron sólo en un 69%, esto incluyendo cuatro años de “acción obrerista” de Perón, primero como titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión del gobierno del GOU, y luego su primer año como presidente de la Argentina.
Los ingresos obreros se destinaban en un 57% en alimentación y un 20% en alojamiento, siendo que la mayoría de las familias obreras de Buenos Aires en aquella época vivía en una sola pieza de entre 16 y 22 m2, careciendo, en gran medida, de los servicios más básicos y elementales.
La tendencia al pleno empleo y la explosividad de la explotación patronal abono la reapertura de la conflictividad obrera que, tomando como indicador a las huelgas, en 1931 había caído a los números más bajos (38 huelgas). Pero luego fueron creciendo (1936 gran huelga por tiempo indeterminado de la construcción seguida de una Huelga General, etc.). En 1942 esa cifra se había más que triplicado, a pesar de la intervención creciente durante la década analizada del Departamento Nacional del Trabajo (DNT), que pugnó por resolver los conflictos mediante acuerdos entre patrones y trabajadores.
La “cuestión obrera” volvió a ponerse en el centro de la realidad argentina, con el condimento de la existencia como un actor muy importante y con creciente desarrollo que preocupaba a la burguesía y las fuerzas armadas, del Partido Comunista, fundado en 1918. El temor a que el fin de la barbarie de la segunda guerra mundial desencadenara -como con el cierre de la primera guerra- un ciclo de rebeliones y revoluciones obreras, también estaba instalado en la Argentina.
El régimen oligárquico, fraudulento, autoritario y represivo entraba en crisis, incapaz de dar respuesta a las contradicciones inter-burguesas y, especialmente, a las luchas y reclamos crecientes del proletariado. A comienzos de la década del 40, la crisis del régimen político conservador planteará para todas las clases la cuestión del poder. La enorme concentración proletaria que produjo la expansión industrial en el centro del poder del país no tardaría en expresarse políticamente. Eso fue el 17 de octubre.
Crisis y polarización
En los primeros años de la década de 1940, además del temor a la intervención de la clase obrera, se presentaba la disyuntiva de hacia dónde se dirigiría la política y la economía de la burguesía argentina. Antes del fin de la guerra, Estados Unidos ya era la principal potencia imperialista, que comenzó a integrar a las burguesías regionales bajo su órbita de influencia, en puja con su aliado en la contienda bélica, Inglaterra. Desde el punto de vista económico, la “paz” traería también la “normalización” de los mercados y, como pasó al final del primer gobierno de Irigoyen, la competencia demoledora de los países imperialistas sobre la producción nacional, especialmente sobre la industria. La definitiva consolidación como primera potencia mundial de USA y su preeminencia creciente en el comercio internacional de la Argentina, planteaba a futuro un intercambio más desfavorable que con Inglaterra, en la medida de que Estados Unidos era el primer productor de alimentos y materias primas del planeta.
Estas contradicciones dividieron a la burguesía argentina en un sector –el más poderoso- dispuesto a integrarse al nuevo y más pujante imperialismo, y otro, proclive a mantener el viejo vínculo con los británicos. Este choque se desenvolvió alrededor de qué postura adoptar frente a la guerra, si apoyar a los “aliados” (ya militar y económicamente sostenidos por USA), lo que colocaría al país en el campo yanqui, o mantenerse con la tradicional política de neutralidad de Argentina. Los primeros eran los del bando aliadófilo, y los segundos, del bando neutralista, apoyados paradójicamente, aunque con sordina, por Inglaterra.
En el bando neutralista, se ubicaron, además de los oligarcas más tradicionales vinculados con Inglaterra, parte de los empresarios “nacionales” de la industria sustitutiva, que tenían la convicción de que el fin de la guerra, integrados al bloque aliadófilo, implicaba la muerte de la sustitución de importaciones, la apertura del mercado al ingreso de las manufacturas norteamericanas y una crisis para el desarrollo de sus industrias. La guerra y la industrialización, como se ve, estaban vinculadas, pero en forma contradictoria. “Entre 1939 y 1946 la producción industrial se incrementó en un 45%, una cifra realmente formidable, pero sin que mejorara el equipamiento. En el mismo período, los obreros ocupados ascendieron en un 66%, (pero) con un descenso en la productividad por persona ocupada del 13%. En realidad, recién en 1951 la industria logra alcanzar los niveles de productividad por hombre de 1937 (¡!), que eran pobres en términos internacionales en aquella ápoca, y ridículamente bajos luego de las trasformaciones productivas de la década del 40” (Cristina Lucchini). Salta más que evidente la incapacidad de los industriales argentinos para competir con el avance de la tecnología y la capacidad de producción de los países imperialistas, especialmente de Estados Unidos.
La economía de posguerra no necesitaba a la industria de la Argentina que se desarrolló durante la contienda, la que sólo se podría mantener no por medios económicos, sino políticos, es decir por la fuerza.
Al calor de esta polarización, el imperialismo y la burguesía argentina dividieron a la sociedad criolla entre aliadófilos y neutralistas, tanto en la clase dominante como también en el movimiento obrero. Dentro de la CGT, que en 1943 se dividió en dos, socialistas y comunistas (CGT-2) se sumaron al bando aliadófilo, en defensa del imperialismo “democrático”. En tanto, los dirigentes provenientes de la corriente sindicalista del movimiento obrero (CGT-1), se ubicaron en el bloque neutralista, a pocos meses del golpe militar de 1943. Así las direcciones cegetistas promovieron la integración del movimiento obrero detrás de una u otra de las alternativas de los capitalistas argentinos.
El golpe del GOU de 1943
El 4 de junio de 1943, Perón llega al poder por primera vez como integrante destacado del golpe militar del Grupo de Oficiales Unidos (GOU), que pone fin a la década infame y al régimen oligárquico de la restauración conservadora, profundamente repudiado por las masas y especialmente por los trabajadores. Así, Perón llega al poder de la mano de un gobierno militar que instaurará una dictadura reaccionaria que, en su proclama inicial, señaló que “el comunismo amenaza sentar sus reales en un país pletórico de posibilidades por ausencia de previsiones sociales”, que rápidamente disolvió la CGT N°2, en la que revistaban socialistas y comunistas, y que desde el Departamento Nacional del Trabajo (DNT) estableció que los reclamos del mundo obrero debían llegar al poder “por medio de sindicatos de orden o por representaciones obreras genuinas”. El GOU de Perón se dirigió al movimiento obrero despotricando que “los sindicatos no deben moverse en vista de finalidades políticas ni, por medio de pretextos ficticios, provocar huelgas ni originar movimientos que puedan causar desconcierto en la opinión, sino que, antes bien, deben confiar en la constante y patriótica preocupación del Estado para atender y hallar solución adecuada del problema social” (La Nación, 10.06.1943, citado por Del Campo).
En este cuadro, el golpe fue bien recibido por el imperialismo, la burguesía argentina y los partidos políticos.
Los radicales (Unión Cívica Radical) creyeron ver en el golpe, aún con sus simpatías con los regímenes corporativos de Hitler y Mussolini, una garantía para una rápida institucionalización que desembocará en nuevas elecciones sin fraude, “esperaban que el restablecimiento de la limpieza electoral significara su retorno al poder”, dada su condición de partido mayoritario “sin discusión”. A esta ilusión, el historiador Félix Luna la definió “el mito radical”.
El imperialismo norteamericano, por su lado, esperaba que la cúpula militar desandará la neutralidad argentina en la guerra, muy bien vista como dijimos por Gran Bretaña, para sumar al país a la lista de naciones latinoamericanas enroladas en el apoyo a los aliados, acción completamente dirigida por parte de USA y que significaba incorporar a América Latina, como “su patio trasero”, al dominio norteamericano, sin esperar siquiera los resultados del fin de la guerra.
Sin embargo, nada de esto sucedió. Respecto a la posición frente a la guerra se reiteró la neutralidad y se persiguió a aquellos que enfrentaron al gobierno por su posición, como fue el caso de Bernardo Housay, futuro premio nobel. Respecto de la democratización nacional se decretó la disolución de los partidos políticos, y la imposición de la educación religiosa en las escuelas: “la unión de la Cruz y la Espada”.
La reacción del imperialismo yanqui fue de boicots comerciales y embargos a empresas argentinas para presionar al gobierno y forzarlo a abandonar su postura neutral. Incluso conatos de amenaza de una intervención militar por parte de Brasil, un aliado de Estados Unidos, para forzar la alineación argentina.
En consecuencia, la mayoría de la burguesía y sus partidos políticos se volcaron a la oposición formando un frente político común radicales, socialistas, demócratas progresistas e, incluso, el Partido Comunista. Este último, subordinado a las directivas de la burocracia stalinista –aliada en ese momento al imperialismo angloyanqui contra Hitler- bregaba por frentes populares con las burguesías “democráticas”. En ese marco se transformó en un instrumento de freno de las luchas obreras (traicionando la histórica huelga de la carne, etc.) y perdiendo gran parte de su prestigio en las filas obreras. Esta coalición estaba además apoyada por el imperialismo norteamericano y los principales diarios de la época.
En estas condiciones, el gobierno militar quedaba sostenido sólo por las fuerzas armadas, especialmente el ejército, la policía, la iglesia y el sector de la burguesía industrial menor de capitales nacionales, “el grupo de los empresarios industriales que reclamaban apoyo, créditos, protección para la posguerra”, en una situación de extrema debilidad. Es entonces cuando Perón, desde el Departamento Nacional del Trabajo transformado en Secretaría de Trabajo y Previsión (STP), creada el 27 de noviembre de 1943, inicia una política de cooptación de direcciones sindicales que permitan “desde arriba” integrar a la clase obrera al apoyo del gobierno militar, estatizar a los sindicatos y reforzar su base de sostenimiento.La Secretaría de Trabajo y Previsión legalizó conquistas obreras como la jornada laboral de 8 horas, las vacaciones anuales pagas, mejoras salariales, la indemnización por accidentes laborales, el seguro social obligatorio, la creación de tribunales de trabajo para resolver conflictos y el Estatuto del Peón Rural. Estas medidas consolidaron derechos que el movimiento obrero venía reclamando y/o conquistando por la lucha durante décadas.
Esta polarización creó de hecho dos campos.
Uno, el del gobierno y sus apoyos, la Iglesia, los empresarios industriales “nacionales”, y la CGT-1 sindicalista, de donde surgieron los principales dirigentes sindicales que aportaron funcionarios a Perón en la STP, que aparecía otorgando derechos sociales que la clase obrera, en realidad, estaba consiguiendo por su propia intervención.
Y un segundo campo, de las patronales que se negaban a respetar las reivindicaciones de los trabajadores y que debían pagar por ellas, como la Sociedad Rural Argentina, la Cámara de Comercio, la Unión Industrial Argentina. Junto a este bloque patronal se sumaron la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, Partido Demócrata Nacional, el Partido Socialista y, siendo probablemente el partido más importante de la clase obrera de la época, el Partido Comunista, disciplinado a la orden de Stalin desde Moscú de actuar en frentes comunes con los aliados de la URSS a partir de la invasión de Hitler de la Unión Soviética. La integración a este bloque del embajador norteamericano itinerante para América Latina, Spruille Braden, terminó de conformar a un bloque reaccionario y pro-imperialista, respaldado también por la Corte Suprema de Justicia.
El alineamiento de los partidos obreros históricos de la clase trabajadora argentina (PS y PC) junto con las patronales que atacaban los reclamos y conquistas obreras, su traición a los intereses de los trabajadores, fue un factor estratégico para el vuelco de la clase obrera en favor del bloque del futuro peronismo.
A comienzos del año 1945, la polarización política en la Argentina era explosiva.
Hacia el 17 de octubre
La presión del bloque aliado a los yanquis, de lo que sería la Unión Democrática, se reforzaba día a día durante el vertiginoso año 1945.
Ya a comienzos de enero de 1944, la amenaza del embajador norteamericano de suspender los envíos de petróleo a la Argentina y otros productos críticos para una economía que dependía en extremo de las importaciones, obligó al gobierno del GOU a romper relaciones diplomáticas con el Bloque del Eje. La decisión provocó una fractura entre los distintos sectores nacionalistas, llevando a la renuncia del ministro de Justicia e Instrucción Pública, Gustavo Adolfo Martínez Zuviría, representante del ala más derechista que manifestó públicamente su descontento.
El campo contrario a Perón acusaba al gobierno y al coronel como nazi-fascista, al tiempo que se definía a sí mismo como los defensores de la “democracia y la libertad”.
Del lado de Perón y de su gobierno, retrucaban que sus críticos eran vendepatrias, cipayos entregados al oro del capital extranjero, explotadores del pueblo argentino.
En un choque que a medida que transcurría el tiempo adoptaba ribetes propios de un clima de guerra civil, el gobierno del GOU, sin embargo, iría echando lastre.
Por ejemplo, después del apriete que condujo a la ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania y Japón, en un célebre discurso en la Bolsa de Comercio, el 25 de agosto de 1944, Perón intentó, sin éxito, tranquilizar a las patronales, presentándose como la barrera contra el avance de la revolución social: “Las masas obreras que no han sido organizadas presentan un panorama peligroso, porque la masa más peligrosa, sin duda, es la inorgánica.La experiencia moderna demuestra que las masas obreras mejor organizadas son, sin duda, las que pueden ser dirigidas y mejor conducidas en todos los órdenes. La falta de una política social bien determinada ha llevado a formar en nuestro país esa masa amorfa. Los dirigentes son, sin duda, un factor fundamental que aquí ha sido también totalmente descuidado. El pueblo por sí, no cuenta con dirigentes. Y yo llamo a la reflexión de los señores para que piensen en manos de quiénes estaban las masas obreras argentinas, y cuál podía ser el porvenir de esa masa, que en un crecido porcentaje se encontraba en manos de comunistas, que no tenían ni siquiera la condición de ser argentinos, sino importados, sostenidos y pagados desde el exterior”.
En ese clima, cuando en 1944 el avance aliado contra Hitler ya era incontenible, la presión contra el gobierno militar se profundizó. “La iniciativa del Departamento de Estado encontró pronto eco- cita Del Campo- en la oposición interna. Por ejemplo, los festejos con que se celebraron el 23 y 24 de agosto por la liberación de París se transformaron en francas manifestaciones antigubernamentales: ‘La liberación de París marca la hora de la caída de todas las dictaduras –dijo Palacios (socialista) en Plaza Francia- ‘¡Viva Francia Libre! ¡Viva la Argentina Libre’ ” (La Nación, 24.08.1944).
El acelerado curso de los acontecimientos llevó incluso a que, el 27 de marzo de 1945, el gobierno neutralista declarara la guerra a Alemania, a dos meses del fin de la contienda bélica en Europa.
Dos semanas después de finalizada la segunda guerra mundial en el Pacifico, el 19 de setiembre de 1945, la oposición realizó contra el gobierno “nazi-fascista”, la “Marcha de la Constitución y la Libertad” que, según los convocantes, congregó a medio millón de personas (la policía dijo 65 mil).En la cabecera de la marcha iban acodados la más concentrada oligarquía argentina, Rodolfo Ghioldi (Partido Comunista), Alfredo Palacios (socialista), ex senadores, diputados y ministros de la Década Infame. De la movilización también fue parte el embajador norteamericano Spruille Braden, quien dijo “que no sólo había estado en la parte final de la marcha sino que el personal de la embajada de Estados Unidos había sido dispuesto estratégicamente a lo largo del itinerario” (Félix Luna). Según el historiador radical, una de las consignas (agárrate Herminio Iglesias) fue “a Farrell y Perón hoy le hicimos el cajón”.
A partir de aquí, todo se precipitó. El 9 se obligó a Perón a renunciar a todos sus cargos, el 13 fue detenido en la isla de Martín García, y comenzaron los preparativos para acelerar la salida del gobierno del general Farrel, último presidente del golpe de 1943.
El 17
La caída en desgracia de Perón envalentonó no sólo a la oposición sino también a las patronales, que comenzaron una ofensiva contra los trabajadores y sus derechos en las fábricas y empresas, lo que fue instalando en la clase obrera un fuerte estado de preocupación pero también de repudio,que comenzó a tener todo tipo de expresiones públicas, entre ellas, los planteos desde diversos sectores del movimiento obrero de la necesidad de organizarse y responder a la “vendetta” patronal con la huelga general y la movilización.
Perón conocía perfectamente ese sentimiento, tanto que hizo todo lo posible para desactivarlo. En carta al teniente coronel Domingo Mercante, amigo y lugarteniente suyo, enviada desde su cautiverio en la Isla de Martín García, Perón le confiesa que “desde que me encanaron no hago sino pensar en lo que puede producirse si los obreros se proponen parar, en contra de lo que les pedí”. Más adelante agrega: “Con todo estoy contento de no haber hecho matar a un solo hombre y de haber evitado toda violencia. Ahora he perdido toda posibilidad de seguir evitándolo y tengo mis grandes temores que se produzca allí algo grave” (carta de Perón a Mercante, Félix Luna).
La CGT, la de los sindicalistas (la otra había sido disuelta y los integrantes estaban del bando de los que detuvieron a Perón) también evitaron adoptar ningún plan de lucha, y se preparaban para negociar con el gobierno venidero.
En el acta de la reunión del Comité Central Confederal de la CGT del 16 de octubre de 1945, la burocracia sindical reconoce que le ha llegado la preocupación obrera, y en el informe de apertura, el secretario general Silverio Pontieri, de la Unión Ferroviaria, relata que “los trabajadores se sintieron justamente alarmados por estas cosas, porque ellas a su vez venían acompañadas de distintas medidas de represalias que los patrones más reaccionarios (parece que en la concepción del burócrata habría patrones buenos) estaban tomando contra sus obreros y las organizaciones sindicales”. Sin ir más lejos, les comunicaban la caducidad de todas las conquistas obtenidas.
La dirección de la CGT, lejos de organizar la respuesta obrera, se dirigió al gobierno nacional. El acta documenta que en su reunión con el presidente de la Nación, el general de brigada Farrell “nos dijo que no nos preocupásemos, que todo se arreglaría bien (…) Nos pidió que le diéramos un plazo hasta tanto la situación aclarase mejor y que mientras tanto el ejército seguiría sosteniendo las conquistas obreras”. La cúpula de la CGT también fue recibida por el funcionario que reemplazó a Perón en la STP, que les recalcó “que a su juicio era contraproducente cualquier movimiento de huelga que se hiciera y que los trabajadores debían actuar con cautela porque teníamos que reconocer que la oligarquía había dado un paso hacia adelante”.
El resultado de las deliberaciones, en una reunión que por su duración pareció eterna en el recuerdo de sus asistentes, fue que la mayoría de la CGT consideró que la palabra de Farrell y de los funcionarios del estado era palabra santa y suficiente para desmantelar cualquier reacción obrera. “Si la delegación obrera que fue a ver al presidente –intervino otro ferroviario- recibió la seguridad de que las conquistas serán respetadas y que el Coronel no está detenido (una mentira enorme) me parece que bajo ningún concepto podemos declarar la huelga general”. La mayoría también consideraba que tampoco debían “aparecer como saliendo a la calle en defensa del Coronel Perón. Eso sería enajenar el futuro de la Central Obrera” (Acta CGT 16.10). Después de innumerables idas y vueltas, la huelga general se convocó para el día… 18 de octubre…
Como se señala en el comienzo de este artículo, el 17 de octubre fue una huelga general con ocupación de la Plaza de Mayo por primera vez en la historia, protagonizada por la clase obrera contra la orden de Perón, contra los planteos del gobierno del GOU y pasando por encima de la dirección de la CGT que “no quería enajenar” su futuro de negociadores con el poder político que se venía.
Ese carácter independiente, lo reconoce Félix Luna: “Venían de las zonas industriales aledañas a Buenos Aires. Nadie los conducía, todos eran capitanes”. Cuando Luna dice que nadie los conducía, se refiere a ninguna central, ningún partido, ni organismo reconocido de la época. El 17 de octubre fue una huelga general organizada desde la base obrera, con sus comisiones internas, sus comités de huelga, y por supuesto, todos organizados en los sindicatos a los que pertenecían, pero sin los “capitanes”, que les habían dado la espalda.
La descripción de la marcha hasta Plaza de Mayo, es contundente ejemplo de lo que fue la decisión obrera: “Eran las 7 de la mañana y en Avellaneda, la avenida Mitre estaba llena de gente, gritos, banderas, carteles improvisados. Algunos pasaron el puente, hasta que la policía lo levantó; otros atravesaron el Riachuelo en bote o por otros accesos. Cipriano Reyes cuenta el espectáculo cinematográfico –son sus palabras- que presentaba el Riachuelo cuando la gente empezó a pasar en barcas medio deshechas o haciendo equilibrios sobre tablones amarrados a guisa de balsas”. La movilización obrera sacudió todo el orden político, la intentona gorila fue derrotada, y el gabinete de ministros del gobierno de transición que se había dado a conocer feneció antes de asumir.
Las tropas de regimientos que estaban prestas a enfrentar a las masas fueron llamadas a retiro y comenzó una febril negociación para sacar a Perón de la cárcel, previo pacto con sus enemigos, en el que asumió el compromiso de “no referirse a su prisión y de ordenar la disolución pacífica de la concentración” (Emilio de Ipola, en “Desde los mismos balcones”): “Sé que se habían anunciado movimientos obreros, ya ahora, en este momento, no existe ninguna causa para ello. Por eso, les pido como un hermano mayor que retornen tranquilos a su trabajo, y piensen. Hoy les pido que retornen tranquilos a sus casas, y por esta única vez ya que no se los pude decir como secretario de Trabajo y Previsión, les pido que realicen el día de paro festejando la gloria de esta reunión de hombres que vienen del trabajo, que son la esperanza más cara de la patria.Y he dejado deliberadamente para lo último el recomendarles que antes de abandonar esta magnífica asamblea lo hagan con mucho cuidado. Recuerden que entre todos hay numerosas mujeres obreras, que han de ser protegidas aquí y en la vida por los mismos obreros” (discurso de Perón el 17.10).
Ese discurso de Perón se efectuó a las 23.10, luego de un día completo de huelga y movilización obrera.
A pesar de la recomendación de Perón, los trabajadores marcharon hacia Retiro -para volver a sus casas- amedrentando a los barrios pudientes de la ciudad, según recuerda también Félix Luna.
Con el planteo de abandonar pacíficamente la Plaza de Mayo, Perón inició allí mismo, mucho antes de ser electo presidente en las elecciones de 1946, la tarea de regimentación y estatización de las organizaciones obreras, es decir, desactivar las consecuencias del 17 de octubre.
La mayoría de los historiadores del movimiento obrero toman una postura similar: bajarle el precio a la huelga obrera independiente.
Juan Carlos Torre, uno de los autores más ocupados en la historia del movimiento obrero y del peronismo, desvaloriza la acción independiente de la clase obrera en una huelga que fue organizada, no espontánea, pero al margen de la dirección de la CGT. “Sin que ello importe disminuir esta evidencia (que la CGT no la convocó) creemos que para sacar conclusiones de ella debe ser ubicada en el contexto histórico adecuado. El movimiento obrero –dice-se encontraba hacia 1945, organizacional y tácticamente fragmentado y la CGT no era la entidad unitaria y representativa que sería más tarde” (La CGT y el 17 de octubre de 1945).
Justamente, la debilidad de la CGT en ese momento impidió que pudiera actuar disolviendo la intervención obrera independiente. Torre, un historiador radical, que fue funcionario del ministerio de economía del presidente Alfonsín, rescata no a la gesta obrera, sino a la CGT monolítica, la conformada por Perón a partir de su acceso a la presidencia, la misma que ahora sostiene la pasividad de los sindicatos para rescatar al régimen político del liber-coimero Javier Milei, que se derrapa en picada libre, por la crisis económica y social y por los escándalos de negociados, corruptelas y candidatos del narcotráfico.
Pero tampoco rescató la izquierda de la época la enorme enseñanza que dejó la huelga que instauró la irrupción de los trabajadores detrás de planteos de poder.
El Partido Socialista lo caracterizó como un producto de “las fuerzas latentes del resentimiento, (que) cortan todas las contenciones morales, dan libertad a las potencias incontroladas, la parte del pueblo que vive ese resentimiento, se desborda en las calles, amenaza, vocifera, atropella, asalta a diarios, persigue en su furia demoníaca a los propios adalides permanentes” ( La Vanguardia, 23.20.1945).
El Partido Comunista definió al 17 de octubre como “malón peronista con protección oficial y asesoramiento policial que azotó al país”, malevaje “digno de la época de Rosas” o “maleantes y hampones”.
El morenismo (Nahuel Moreno) -fundador décadas más tarde del Movimiento al Socialismo y referente de muchas de sus múltiples rupturas- por su lado, planteó que el 17 de octubre “no hubo ni iniciativa del proletariado, ni oposición al régimen capitalista, ni movilización antimperialista, a pesar de los gritos Viva Perón, Muera Braden…No fue por lo tanto una movilización obrera” (Nahuel Moreno en revolución Permanente N° 1, 21.07.1949).
Recordemos que el PC hoy integra al bloque peronista del congreso nacional y que el partido de Nahuel Moreno, después de la caída del peronismo, hizo entrismo en ese movimiento y se colocó directamente “Bajo las órdenes del general Perón y del Consejo Superior Justicialista”.
En el Partido Obrero reivindicamos “las fuerzas latentes del movimiento obrero, la parte del pueblo que vive ese resentimiento, que se desborda en las calles, amenaza, vocifera, atropella, asalta a diarios” y lucha por su emancipación, y la acción independiente, mediante una huelga que jamás hubiera sido convocada por los cuerpos orgánicos de la burocracia de la CGT.
En este aniversario del 17 de octubre, reivindicamos a aquella gesta obrera porque ella replanteó la raíz de las huelgas políticas de la clase trabajadora, como volvió a ocurrir en el Cordobazo, que hirió de muerte a la dictadura de Onganía en 1969 y abrió una situación revolucionaria en Argentina, desviada por el operativo político orquestado por toda la burguesía, sus partidos y la burocracia sindical que culminó con las elecciones de 1973, que llevó nuevamente a Perón a la tercera presidencia, no como representante de las reivindicaciones obreras sino como su verdugo. Es la misma génesis que después de una experiencia profunda con Perón, Isabel Perón y López Rega, llevó a la clase obrera a protagonizar la huelga general de Junio y Julio de 1975, que derrotaron al gobierno terrorista contra la clase obrera de Isabel y López Rega y que tuvieron como consigna “Fuera López Rega”.
Revindicamos las enseñanzas de aquellas grandes acciones obreras y aprendemos de sus límites, conscientes de que la huelga general que necesitamos para derrotar a Milei, y a todos los partidos cómplices con el régimen del liber-facho, sólo podrá provenir de esa maduración del movimiento obrero argentino.
Con esas enseñanzas, nos preparamos para colaborar en el desenvolvimiento de la rebelión obrera que se incuba en el derrumbe del régimen mileísta, que deberá ser independiente del peronismo y del estado, para abrir una salida obrera y socialista en la Argentina.
Bibliografía
En defensa del Marxismo N° 37
Sindicalismo y peronismo, Hugo del Campo
Industria y concentración económica, Eduardo F. Jorge
El proceso de industrialización por sustitución de importaciones en la Argentina, Cristina Lucchini
El 45, Félix Luna
Desde estos mismos balcones…, Emilio de Ipola
La formación del sindicalismo peronista, Juan Carlos Torre
Temas relacionados:
Artículos relacionados