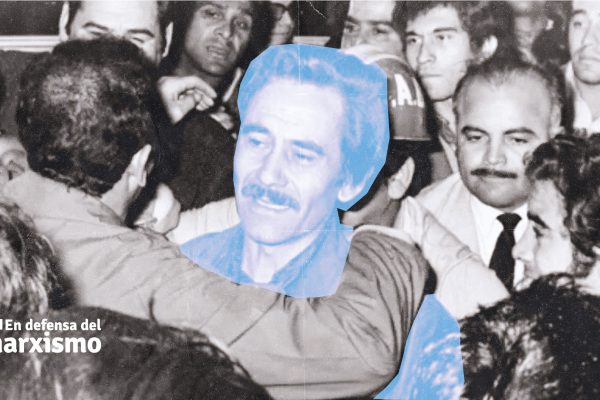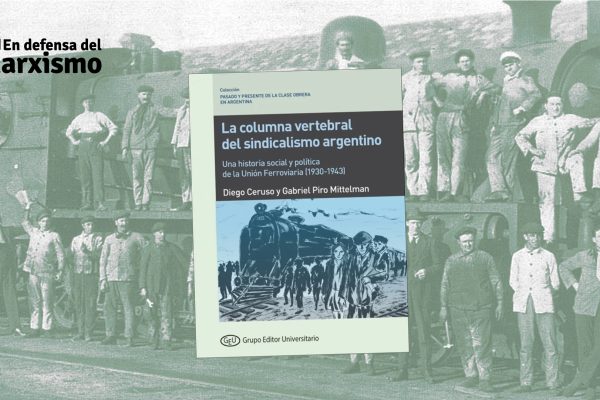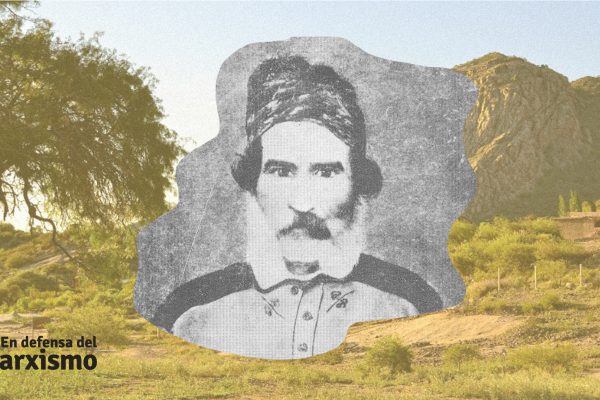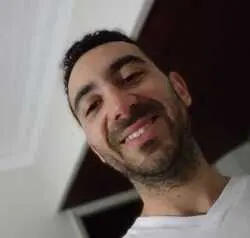180 años de la Vuelta de Obligado
Cuando la Argentina se plantó contra las potencias más grandes del mundo
180 años de la Vuelta de Obligado
Obligado, la historiografía y el tardío reconocimiento estatal
La historiografía liberal, fundada por Bartolomé Mitre, ignoró los acontecimientos de la Vuelta de Obligado y como mucho lo definió como una derrota militar y un acto de barbarie. Las fuentes utilizadas para referirse al amplio periodo rosista consistieron, por mucho tiempo, en libros de escaso valor historiográfico. Como el de Rivera Indarte, “Tablas de Sangre” de 1843, donde el autor proporciona un listado de crímenes aberrantes llevados adelante por el régimen federal que estaba inflado y no era fiable. Por otro lado existía “El Facundo: civilización y barbarie” de Domingo Faustino Sarmiento (1845), un escrito más intelectual y sociológico, pero con fines similares, define a Rosas como un tirano bárbaro que lleva lo peor del campo a la ciudad. Saldias, discípulo de Mitre, fue el primero en encarar una obra documentada y seria, sobre este periodo en “Historia de la Confederación Argentina” de 1883 y uno de sus resultados fue dar los primeros pasos de la corriente revisionista. Saldías prestó particular atención a los sucesos de la Vuelta de Obligado. Bartolomé Mitre, claramente descontento por los resultados con la investigación de su discípulo le escribió una carta en 1884 donde caracterizaba su trabajo como “un arma para el adversario en combate”.
Scalabrini Ortiz, radical nacionalista e historiador revisionista, en su obra “Política británica en el Rio de la Plata” de 1940 exalta la defensa de la soberanía nacional llevada a cabo por Rosas, aunque el mismo no defendía a la patria sino a la provincia de Buenos Aires y su derecho a cobrarle impuestos al interior. Esgrime que representa un punto de inflexión donde se enfrentaron dos proyectos de país. Liborio Justo “Quebracho”, uno de los pioneros del trotskismo en la Argentina, en su obra “Nuestra Patria Vasalla” (1968), considera que la batalla de la Vuelta de Obligado no es un evento aislado, sino un episodio dentro de una larga historia de intervenciones extranjeras en Argentina. La resistencia de Rosas, representaba un freno a la penetración económica de las potencias europeas, que buscaban imponer el “libre comercio” para su propio beneficio. Milciades Peña, de la corriente morenista, en el “Paraíso Terrateniente", publicado en “Fichas” de 1969, describe la resistencia de Rosas como una acción destinada a proteger el monopolio del puerto de Buenos Aires y los privilegios de los terratenientes bonaerenses.
En lo que respecta al reconocimiento estatal del hecho, está relacionado a la adopción del estado del segundo relato revisionista y esto fue tardío hasta para los supuestos nacionales y populares. “Perón en el gobierno fue sumamente cauteloso en mover las aguas de la historiografía, como lo revelan los nombres que impuso a los ferrocarriles nacionalizados -Mitre, Sarmiento, Roca, Urquiza” (Rath, ¿Rosas fue Lincoln?, Prensa Obrera 2011). Una provocación para los revisionistas de la época y una clara continuación del discurso historiográfico liberal. El riojano Calos Saúl Menem, montó todo un operativo de confusión al principio de su presidencia, repatriando los restos del “Restaurador de las Leyes” y fundando un Instituto Rosas como dependencia estatal, mientras le entregaba el país a los yanquis. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, en el 2010, fue donde el estado argentino volvió a reivindicar al rosismo centrando su atención en la Batalla de la Vuelta de Obligado y el 20 de noviembre fue declarado feriado y el “Día de la Soberanía Nacional”.
La emancipación de las colonias del Río de La Plata a partir de la revolución de mayo, significó una apertura al mercado mundial que potenció a la clase de ganaderos y el acaparamiento de tierras. En la larga “época de Rosas” (1829-1852) crecieron la exportación ganadera (tasajo y cuero) y la apropiación de tierras fiscales, vía venta de las tierras reservadas por la Ley de Enfiteusis de Rivadavia. Rosas en el poder instauró una dictadura de los terratenientes porteños. Reagrupados en el Partido Federal, que ya nada tenía que ver con el federalismo revolucionario encarado por Artigas, ni con los planteamientos progresistas de Dorrego. Los mismos no querían saber nada con pagar los costos de la reconstrucción de un estado nacional y eran opuestos a toda discusión constitucional que pusiera en tela de juicio los beneficios porteños sobre la aduana y el puerto.
El régimen rosista y la guerra civil
El fusilamiento del gobernador federal, Manuel Dorrego, a manos del general unitario Juan Lavalle en diciembre de 1828 fue un acontecimiento crucial que allanó el camino para la llegada al poder de don Juan Manuel de Rosas. Ya en 1820 Rosas se ganó su título de “Restaurador del orden y de las leyes” realizando una masacre contra los defensores de la primera gobernación de Dorrego, para sostener al gobierno provincial de Martín Rodríguez que terminó con la revolución, nombró como ministro más importante al reaccionario Bernardino Rivadavia y endeudó al país. En 1828, “El Restaurador” permitió que fusilaran a Dorrego cuando tenía la fuerza militar para impedirlo. Esto no le impidió presentarse, más adelante, ante la población gauchesca como su continuador político. Organizó la lucha contra el gobierno golpista y asesino de Lavalle, quien producto de la inestabilidad política tuvo que huir al interior. Rosas fue electo por la legislatura porteña como gobernador en 1829 y organizó un gran funeral a Dorrego a toda pompa en la catedral porteña, en la Plaza de la Victoria, ubicada en la actual Plaza de Mayo.
A pesar del “Pacto de Cañuelas” firmado entre Lavalle y Rosas, el general José María Paz se apoderó de Córdoba en 1829 y organizó una coalición de provincias unitarias (centralistas) del interior para enfrentarse a los caudillos federales, mostrando que los intereses en disputa entre las diferentes fracciones de la burguesías provinciales eran irreconciliables. La Liga Unitaria fue finalmente desarticulada por la acción conjunta de los caudillos federales Facundo Quiroga y Estanislao López. La captura de Paz, en 1831, significó un golpe fatal para la coalición unitaria. En ese mismo año se firmó el “Pacto Federal”. Pero Rosas se opuso a la organización constitucional del país y la pospuso indefinidamente. Facundo Quiroga, en 1835, fue asesinado por los centralistas de Córdoba. Frente a este hecho de agravamiento de la guerra civil, Rosas fue nombrado nuevamente gobernador de Buenos Aires, después de interludio de tres años. En esta ocasión con la “suma del poder público”, lo que le permitió ejercer un control autoritario sobre la Provincia de Buenos Aires. Es interesante destacar que, por hecho fortuito o no, por segunda vez el asesinato de un adversario federal supuestamente aliado, beneficiaba la carrera política del “Ilustre Restaurador”. Frente a esta embestida de la Confederación, numerosos unitarios, incluyendo a Juan Lavalle, se exiliaron en Montevideo y Chile, desde donde conspiraron activamente contra Rosas.
La expansión capitalista y la penetración comercial en el Río de la Plata
El creciente comercio internacional, impulsado por la Revolución Industrial, llevó a las potencias europeas a buscar nuevos mercados. La crisis industrial de 1837, considerada una manifestación de la sobreproducción y la saturación de los mercados, acentuó aún más esta necesidad (Rath, Roldan: La Revolución Clausurada II. Material inédito). Esta crisis fue la segunda de gran magnitud en el capitalismo industrial. La primera, conocida como el pánico de 1825, tuvo su origen en la especulación financiera ligada a las inversiones en los nuevos estados independientes de Latinoamérica. Esta crisis en realidad se originó en Inglaterra después de la derrota napoleónica en 1815, marcando el inicio de una depresión económica por el fin de la demanda de todos los productos que se utilizaban para la guerra. La política británica de endeudar a los nuevos estados americanos para garantizar la venta de sus productos, fracasó con la crisis de 1825. Lo que impulsó a los países industrializados a buscar nuevos mercados de manera más agresiva. Esta intensificación en la búsqueda de mercados explica la intervención de las flotas extranjeras en el Río de la Plata.
Desde 1828, Gran Bretaña ya había manifestado su interés por expandir su comercio hacia las provincias del Litoral argentino y Paraguay. Francia, que entre 1825 y 1850 experimentó un notable crecimiento en sus exportaciones a la Región del Plata, también veía el interior argentino y paraguayo como un mercado de enorme potencial. El reclamo por el libre tránsito de los ríos se volvió fundamental, sobre todo con la innovación de los barcos a vapor, que permitían viajes fluviales más rápidos y rentables. En 1839, Gran Bretaña obligó a China a una apertura comercial a cañonazos. Así lo analizó Karl Marx en sus escritos sobre las Guerras del Opio, en varios artículos periodísticos escritos entre 1853 y 1860 para el New York Daily Tribune. En 1853, Estados Unidos bloqueó a Japón para imponer el libre comercio.
Por los motivos antes señalados en 1838 comenzó un conflicto con Francia en el Río de la Plata, que se originó a raíz de varias exigencias francesas que Rosas consideró inaceptables. Por ejemplo: Francia exigió que sus ciudadanos residentes en el Río de la Plata fueran eximidos del servicio militar obligatorio. Francia reclamó un trato preferencial en el comercio, similar al que Gran Bretaña ya tenía. Y también se exigió la liberación de algunos ciudadanos franceses encarcelados por diversos motivos. El bloqueo naval al puerto de Buenos Aires comenzó el 28 de marzo de 1838, cortando el comercio y generando una severa crisis económica en Buenos Aires y la Confederación. Los opositores unitarios exiliados (centralistas), vieron en la situación una oportunidad. Un grupo de “centralistas”, liderado por Florencio Varela y otros exiliados, negoció directamente con los franceses en busca de apoyo militar y financiero para una expedición contra Rosas. Al mismo tiempo, Francia y los centralistas apoyaron al líder colorado Fructuoso Rivera en la Banda Oriental (Uruguay) en su lucha contra el aliado de Rosas, Manuel Oribe.
Animado y financiado por Francia, el general Juan Lavalle organizó un ejército con la intención de invadir la Confederación. En 1839, desembarcó en la provincia de Entre Ríos, con la esperanza de ser recibido como un "libertador". La escuadra francesa facilitó sus movimientos. La expedición de Lavalle fracasó en primer lugar porque no consiguió adeptos entre las masas rurales, ni los orilleros de la ciudad. Estas masas todavía recordaban el asesinato de su antiguo líder Dorrego, apoyaban a Rosas y a los otros caudillos federales que contaban con un importante apoyo popular y aparte a nadie le caía simpático que viniera de la mano de los franceses. Ante el fracaso de Lavalle y el alto costo del bloqueo, Francia firmó en 1840 el Tratado Arana-Mackau con Rosas, poniendo fin a la intervención sin lograr sus objetivos iníciales. La fallida alianza de los centralistas liberales con una potencia extranjera reforzó la posición de Rosas como defensor de las Provincias Unidas frente a las posiciones anti patria de la oposición. Derrotado en varias oportunidades, Lavalle fue asesinado por los federales en Jujuy. La muerte del General Lavalle, sumada a la derrota de la Coalición del Norte en 1841, consolidó por 4 años el poder de Rosas y su control sobre la Confederación Argentina. La oposición en armas fue completamente derrotada en el interior y sus líderes, como los restos del ejército de Lavalle, huyeron al exilio en países vecinos como Bolivia y Chile.
La guerra del Paraná
Las potencias europeas, especialmente Gran Bretaña y Francia, presionaban a Rosas para que permitiera la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay. Esto les permitiría comerciar directamente con las provincias del Litoral y con Paraguay, sin pasar por el puerto de Buenos Aires, ni acatar las políticas aduaneras de la Confederación. La participación de Rosas en la guerra civil de Uruguay, apoyando a Manuel Oribe contra Fructuoso Rivera, fue el catalizador que dio pie a la intervención anglo-francesa. Las potencias europeas, que protegían sus intereses en Montevideo, argumentaron que la participación argentina violaba la independencia uruguaya. En marzo de 1845, Justo José de Urquiza, en ese momento aliado de Rosas, derrotó al oriental Fructuoso Rivera en la batalla de India Muerta. La victoria federal parecía consolidar el control de Rosas en la región. Por este motivo Gran Bretaña y Francia decidieron intervenir directamente. En agosto de 1845, impusieron un nuevo bloqueo naval, esta vez anglo-francés, a los puertos de la Confederación.
Primero las fuerzas invasoras desembarcaron en Montevideo. Desde allí los emigrados unitarios trataban de conmover al interior con proclamas contra Rosas. La escuadra interventora realizaba su primer acto formal contra la Confederación, apoderándose sin combate de los barcos argentinos de la escuadra de Brown. La indignación llegó a un punto culmine cuando se supo que los supuestos mediadores del nuevo Gobierno títere de Montevideo habían enarbolado en los barcos apresados las banderas independentistas de la provincia oriental y formado una pequeña escuadrilla al mando del aventurero italiano José Garibaldi. Los actos de guerra del entonces mercenario Garibaldi, siempre apoyado por las tropas invasoras, consistieron en la toma de Colonia, de la isla Martin García y el saqueo de Gualeguaychú. Los colorados orientales aliados a las potencias beligerantes protestaban frente a estas acciones de pirateria: “…no puede contener a la gente que lleva, esta marcha nos desacredita mucho” (Palacios, Historia de Argentina. La Vuelta de Obligado).
El general San Martin, que se manifestaba en contra la brutalidad del régimen rosista con los opositores, al enterarse de la agresión le escribió a Rosas para darle su apoyo frente a este nuevo avasallamiento. Advirtió en varias cartas desde Europa que “la intervención estaba condenada al fracaso por la determinación del Caudillo, su control del territorio y su capacidad para reunir a la población en contra de los extranjeros. El bloqueo sólo tendría un impacto limitado, pues la mayor parte del pueblo vivía de los propios recursos del país y no tenía necesidad de las importaciones europeas” (Lynch, John 2009. San Martín: soldado argentino, héroe americano. Buenos Aires: Crítica. p. 313). Mientras Garibaldi proseguía con sus ataques, el gobierno de Buenos Aires se vio forzado a intentar una resistencia en el Paraná.
Las batallas de Obligado y Punta Quebracho
Las tropas de la Confederación habían sido reclutadas mayoritariamente del campo bonaerense y se trataba de gauchos leales a los caudillos, estos los protegían de los jueces de paz que los expulsaban a los fortines de la frontera del desierto. Rosas los queria para trabajar en la estancia y para las tropas que aseguren las condiciones de trabajo en el campo y la ciudad. El Restaurador como admite hasta el “Facundo” de Sarmiento, tenía una política de cooptación de las masas con una profunda demagogia que sería causa de envidia de cualquier político burgués actual. "Rosas, cuando aparecía en público, no era el gobernador altivo que hace temblar a sus subalternos, era el gaucho, el paisano, que apela a la persuasión, que consulta la opinión de sus amigos. Así se hacía popular y aceptable su autoridad" (Domingo Faustino Sarmiento. Facundo, cap xv, Presente y Porvenir).
La parte más profesional de las tropas se relacionaba con los famosos Colorados del Monte, los cuales participaron de la “masacre olvidada” a los orilleros rebeldes que apoyaban a Dorrego y también del regimiento Aquino, quienes fueron los que aguantaron hasta el final en la posterior batalla de Caseros. Se trataba de gauchos adiestrados en el combate contra los originarios que se resisten al avance de las estancias hacia el sur. Estas milicias suplantaron y derrotaron a las milicias populares surgidas en las invasiones inglesas que tuvieron un papel protagónico hasta la crisis del año 20. Pero esas masas que antes estaban con la revolución, con la guerra social en ambas márgenes del Río de la Plata, en este proceso tuvieron una política de seguimiento a los intereses de los caudillos terratenientes.
En este cuadro el 20 de noviembre de 1845 se produjo el famoso enfrentamiento de la batalla de Obligado. Frente a la margen derecha del río Paraná, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en un recodo donde el cauce se angosta y gira. Hipólito Vieytes ya en 1811, había recorrido las costas del Río Paraná con el objetivo de encontrar un lugar propicio para emboscar a los españoles en caso de la llegada de una flota de reconquista y considero el recodo de Obligado como un lugar ideal. Mansilla al tanto de estos antiguos planes monto la defensa en ese lugar. Inglaterra y Francia, conformaron un convoy de buques, algunos a vapor, compuesto de 22 naves de guerra y 92 comerciales. Para tratar de impedir el paso de los barcos enemigos, el gobierno porteño tendió tres cadenas a través del río, sostenidas por 24 barcazas y lanchas incendiarias, defendidas por una goleta armada por seis cañones y baterías en lo alto de los márgenes con cañones de poco calibre.
El combate, que duró más de 7 horas, inmensamente desigual, se prolongó por la heroicidad de las tropas patriotas y obligó a las extranjeras a internarse en la costa para apagar el fuego de las baterías. Frente a esta situación el mismo General Mansilla fue herido por un fuego de metralla al participar personalmente en las sistemáticas cargas contras el enemigo para evitar que tome la costa derecha. El saldo del combate fue de 650 muertos para los patriotas y 150 para los invasores. Las flotas extranjeras, a pesar de fracasar en tomar definitivamente las costas, finalmente se abrieron paso a la cabeza de un centenar de barcos mercantes ingleses y franceses con mercaderías para ser colocadas en los puertos del interior del Paraná y Paraguay.
Si bien la batalla de Obligado fue una derrota militar, como señalaba Liborio Justo en “Nuestra Patria Vasalla”, la victoria de la Confederación consistió en el posterior hostigamiento militar y apatía económica del interior, que impidió a la flota anglo-francesa lograr sus objetivos comerciales. Mansilla recuperado rearmo las tropas de la Confederación y volvió al ataque. El 4 de junio de 1846 ocurrió el combate de Punta Quebracho, un episodio clave de esta resistencia. A diferencia de la batalla de Obligado, donde las fuerzas de la Confederación fueron superadas por la fuerza naval invasora, en Quebracho se demostró que el paso por el río no era viable para las potencias extranjeras sin el acuerdo de las autoridades locales.
El convoy invasor estaba dotado de naves blindadas con “Cohetes Congreve” y torretas giratorias con cañones. Pero en esta ocasión, los cañones argentinos habían sido emplazados en lo alto de una barranca, totalmente fuera del alcance de la artillería enemiga. Esto provocó que las fuerzas invasoras se batieran en retirada durante aproximadamente 3 horas. Sufriendo daños importantes, dos mercantes se hundieron, otros cuatro fueron incendiados para que no cayeran en manos argentinas, y los vapores de guerra Harpy y Gorgon resultaron seriamente dañados. “El encuentro del Quebracho, aparte de su enorme importancia militar y política, fue el sello definitivo del desastre económico-comercial, llevada a cabo por quienes ―seguros de su enorme superioridad material, y atropellando sin consideraciones humanas ni jurídicas todos los derechos de la Confederación Argentina― se proponían un cuantioso dividendo” (Francisco H. Uzal: Obligado, la batalla de la soberanía. Buenos Aires: Moharra, 1970).
El fracaso comercial de la expedición anglo francesa se explica observando la situación de la Confederación Argentina en esta época. Buenos Aires actuaba como una nación extranjera, pero la intromisión por la fuerza de las mercaderías de la industria europea en los afluentes del Plata generó una natural desconfianza. Las provincias oprimidas por Buenos Aires comprendieron que el triunfo de las potencias podía significar una doble opresión: la “porteña” que no desaparecería, sumada a la extranjera. Por otra parte, en esta etapa de la historia argentina signada por la fragmentación del estado surgido de mayo, las provincias del interior no contaban con una gran liquidez para realizar grandes transacciones comerciales, existía falta de crédito debido al default de la deuda externa. Al mismo tiempo la provincia que recibió a los invasores (Corrientes) junto al Paraguay, se beneficiaron obteniendo armamento. En el caso de Corrientes este armamento fue utilizado como parte del “Ejército Grande” esa bolsa de gatos que derrotó a Rosas unos años después en la batalla de Caseros.
La paz a cambio de consolidar la disgregación
Dorrego en 1828, cuando asume como gobernador porteño después de la caída de la segunda intentona centralista de Rivadavia y la nueva disolución del poder central, se vio obligado a realizar un pacto con el Imperio esclavista del Brasil donde reconoció la independencia del Uruguay. Pero a fines de la década del 40 todavía se seguía discutiendo la cuestión. “La intervención de las fuerzas navales anglofrancesas se terminó el 13 de julio de 1846, cuando sir Samuel Thomas Hood, con plenos poderes de los gobiernos de Gran Bretaña y Francia, se presentó ante Juan Manuel de Rosas, para peticionar el retiro más honorable posible de la intervención naval conjunta” (Palacios, Ernesto. ídem anterior). San Martin conmovido por el resultado de la resistencia de la Confederación le obsequió su famoso sable Corvo a Rosas.
Posteriormente en el debate en la Cámara de los Lores (parlamento inglés) sobre el tratado de 1849, que puso fin al estado de beligerancia entre el estado rosista e Inglaterra, el importante funcionario Lord Aberdeen, declaró: “la independencia de Uruguay era, en realidad, el único objetivo de importancia, porque con Rosas no teníamos ninguna disputa, nada teníamos de que quejarnos, nada que pedir, excepto la independencia de la República Oriental” (Leo Furman. En Defensa del Marxismo. Diciembre 2022). Cuatro años después de la batalla de Obligado, el 24 de noviembre de 1849, la Confederación Argentina aceptó retirar sus tropas del Uruguay. Rosas, al igual que Dorrego, entregó la provincia oriental. Pero en una situación muy diferente, lo de Dorrego fue una medida desesperada y en cambio Rosas estaba en otra posición que no intentó aprovechar. Teniendo en cuenta que junto a Urquiza aplastaron a los colorados en India Muerta y mantuvieron a raya a las principales potencias del mundo en la guerra del Paraná. En concreto esta fue la batalla fundamental que no quiso librar Rosas, convirtiendo una victoria en derrota y fortaleciendo, él también, la desintegración rioplatense.
“Rosas protagonizó, con la Vuelta de Obligado, un acto de independencia nacional, solo para entregar, más tarde, la verdadera causa nacional en juego: la defensa de la Banda Oriental como parte constitutiva de la Confederación, es decir un único Estado en ambas márgenes del Río de la Plata” (Rath, Prensa Obrera. 18-11-2010). Permitió así que se consagrara la escisión promovida por Gran Bretaña durante treinta años, con Portugal primero y con Brasil después. Y desde Buenos Aires apoyados por los cipayos rivadavianos centralistas y agentes ingleses-brasileños. Un objetivo estratégico que comenzó relacionado con el interés de derrotar la rebelión social acaudillada por Artigas, una causa que los terratenientes en conformación apoyaron para derrotar la guerra social.
Si bien tanto Alberdi como Sarmiento, intelectuales y políticos burgueses de esa época, miraron con buenos ojos el ataque anglo-francés por su adhesión al Partido Unitario (centralistas porteños), posteriormente reivindicaron la resistencia de Rosas como un importante elemento de la política exterior argentina. Pero el nacionalismo rosista era tan limitado como la tolerancia del restaurador a las disidencias. La soberanía e independencia que defendía Rosas eran las conveniencias de los estancieros del margen derecho del Plata. O sea la propiedad de la tierra y el control del puerto porteño. Que las potencias europeas intentaran gobernar el Plata sin los terratenientes significaba un choque concreto de intereses. La resistencia de la burguesía porteña que le puso un límite objetivo a la dominación comercial de las potencias beligerantes y las obligó a sentarse en la mesa de negociación para re definir esa dominación. La etapa del llamado “nuevo imperialismo”, donde los británicos se concentraron en establecer colonias se desarrolló con fuerza a partir de 1870, cuando entramos en la fase imperialista del capitalismo, que obliga en la lucha interimperialistas a tratar de dominar las fuentes de materias primas y de colocación de mercancías.
De la disgregación al subdesarrollo
El proceso de la revolución de mayo abrió las puertas de la guerra social en diferentes puntos de los ex territorios del virreinato. Así fue en el Alto Perú, como en el Norte salteño, también en Buenos Aires con las milicias del bajo pueblo y sobre todo en la Banda Oriental con la revolución artiguista. Esa misma guerra social que se manifestó en el siglo anterior con los levantamientos de Tupac Amaru y Tupac Catari. El levantamiento de originarios, gauchos, orilleros y mulatos, de inmediato puso en guardia a las clases propietarias de criollos que dirigieron la etapa de las revoluciones burguesas en América latina. La burguesía Porteña compuesta de comerciantes y terratenientes, se dio una política de disgregación para defender a rajatabla sus intereses comerciales, para no hacerle frente a la costosa construcción de una nación y para sacarse de encima a la guerra social.
Muchos historiadores revisionistas para indultar la responsabilidad de las elites locales responsabilizan de este proceso únicamente a Inglaterra. Pero no siempre fue así. Por ejemplo: Inglaterra exige en 1824 la reunificación nacional que voló por los aires en la crisis de la supuesta anarquía del año 1820. Con el objetivo de que Buenos Aires nacionalizara la primera deuda externa. La propuesta originaria de la independencia del Uruguay no fue una propuesta inglesa, sino de los cipayos rivadavianos que nunca quisieron ir a la guerra contra el imperio esclavista, que se ganó en el campo de batalla y este grupo entregó en la mesa de negociaciones.
Rosas como representante de esta burguesía porteña y como figura en los párrafos anteriores, no tuvo una política diferente. Bartolomé Mitre, quien se convirtió en el nuevo líder liberal de la burguesía porteña después de que utilizaran a Urquiza como ariete para sacarse de encima al anacrónico “Restaurador”, volvió a dividir el país junto al autonomista Valentín Alsina contra el intento de unificación nacional sin una posición hegemónica de Buenos Aires. La gran diferencia entre estos dos autonomistas liberales es que Mitre no se opuso a la unificación, sino que solo veía viable la misma bajo una dictadura porteña, como socia minoritaria de los capitales británicos. Y así fue: luego de la claudicación de Urquiza, Mitre se alzó con el poder nacional e implantó una política de desarrollo de las exportaciones al calor del crédito y de la intervención directa de las empresas imperialistas. Con un nivel de entrega de los recursos naturales y de los beneficios a estos capitales que llegaron a escandalizar al mismo Sarmiento.
La unificación nacional definitiva lograda a partir de 1861, marca el fin del periodo de la disgregación. Las provincias de Paraguay, Alto Perú y la Banda Oriental ya se habían perdido de forma definitiva un tiempo antes. Y a partir de este momento, con el advenimiento de la etapa imperialista, comenzaba el desarrollo semi colonial, con el dominio inglés de los bancos, las empresas más importantes y el tráfico marítimo. La mayoría del excedente de este periodo de enorme rentabilidad se lo llevaron los británicos. Y esto sin tener en cuenta las grandes crisis de deuda como en 1874 y 1890, donde la Argentina entró en default. Y como siempre fue un pagador serial, tuvo que hacerle frente a las onerosas consecuencias.
Comienza el desarrollo desigual y combinado en las pampas. Los ferrocarriles se extienden por el territorio todavía no industrializado y conducen al puerto. Los caudillos que quedaron en pie, que no fueron aplastados por la embestida mitrista-sarmientista, en esos momentos podían participar del gran negocio agro exportador. Los ánimos de las montoneras fueron dejando lugar a la conformación de la burguesía nacional a imagen y semejanza de la porteña. Después del brutal genocidio en el Paraguay (1864-1870) y del asesinato de Urquiza, se fueron extinguiendo los levantamientos provinciales. El desarrollo de la producción agropecuaria planteaba la necesidad de mano de obra y nuevos pastos hacia el sur. Se produjo la gran inmigración europea y en nuestro país se conformó la clase obrera. Mientras tanto el estado ampliaba el territorio llevando la barbarie de la masacre indígena hacia el sur. Los originarios de la Patagonia fueron desterrados, esclavizados y asesinados. En la tristemente célebre “conquista del desierto”.
Para esta clase obrera que hoy tiene la necesidad de derrotar a Milei y su reforma laboral que busca retraer nuestras conquistas un siglo atrás, reivindicar la Vuelta de Obligado tiene como objetivo poner de relieve la necesidad de plantarse contra el imperialismo. Hoy nos oprimen directamente el tirano imperialista Trump y la banca Morgan, que interfiere en la política argentina amenazando con la devaluación monetaria y el agravamiento de la situación económica de las masas trabajadoras si Milei perdía las elecciones. La clase obrera se tiene que plantar contra las reformas reaccionarias como se plantaron las clases oprimidas anteriores de nuestra tierra en la guerra de la independencia, la guerra social, la guerra contra el imperio esclavista y la guerra del Paraná. Y cómo se plantaba la clase obrera a principios de siglo XX dirigida por los socialistas y anarquistas, esos verdaderos libertarios que se jugaron la vida para conseguir esas reivindicaciones que hoy nos quieren quitar.
Al mismo tiempo no caer en el verso revisionista de la defensa incondicional de Rosas, que fue un representante de esta patronal. Que salvo honrosas excepciones como la guerra del Paraná siempre nos entregó atados de pies y manos a los intereses de las potencias. Lo que pasó en Obligado y Quebracho demuestran que podemos vencer a las agresiones extranjeras, si el pueblo es dirigido por la clase obrera organizada revolucionariamente.
Obligado, la historiografía y el tardío reconocimiento estatal
La historiografía liberal, fundada por Bartolomé Mitre, ignoró los acontecimientos de la Vuelta de Obligado y como mucho lo definió como una derrota militar y un acto de barbarie. Las fuentes utilizadas para referirse al amplio periodo rosista consistieron, por mucho tiempo, en libros de escaso valor historiográfico. Como el de Rivera Indarte, “Tablas de Sangre” de 1843, donde el autor proporciona un listado de crímenes aberrantes llevados adelante por el régimen federal que estaba inflado y no era fiable. Por otro lado existía “El Facundo: civilización y barbarie” de Domingo Faustino Sarmiento (1845), un escrito más intelectual y sociológico, pero con fines similares, define a Rosas como un tirano bárbaro que lleva lo peor del campo a la ciudad. Saldias, discípulo de Mitre, fue el primero en encarar una obra documentada y seria, sobre este periodo en “Historia de la Confederación Argentina” de 1883 y uno de sus resultados fue dar los primeros pasos de la corriente revisionista. Saldías prestó particular atención a los sucesos de la Vuelta de Obligado. Bartolomé Mitre, claramente descontento por los resultados con la investigación de su discípulo le escribió una carta en 1884 donde caracterizaba su trabajo como “un arma para el adversario en combate”.
Scalabrini Ortiz, radical nacionalista e historiador revisionista, en su obra “Política británica en el Rio de la Plata” de 1940 exalta la defensa de la soberanía nacional llevada a cabo por Rosas, aunque el mismo no defendía a la patria sino a la provincia de Buenos Aires y su derecho a cobrarle impuestos al interior. Esgrime que representa un punto de inflexión donde se enfrentaron dos proyectos de país. Liborio Justo “Quebracho”, uno de los pioneros del trotskismo en la Argentina, en su obra “Nuestra Patria Vasalla” (1968), considera que la batalla de la Vuelta de Obligado no es un evento aislado, sino un episodio dentro de una larga historia de intervenciones extranjeras en Argentina. La resistencia de Rosas, representaba un freno a la penetración económica de las potencias europeas, que buscaban imponer el “libre comercio” para su propio beneficio. Milciades Peña, de la corriente morenista, en el “Paraíso Terrateniente", publicado en “Fichas” de 1969, describe la resistencia de Rosas como una acción destinada a proteger el monopolio del puerto de Buenos Aires y los privilegios de los terratenientes bonaerenses.
En lo que respecta al reconocimiento estatal del hecho, está relacionado a la adopción del estado del segundo relato revisionista y esto fue tardío hasta para los supuestos nacionales y populares. “Perón en el gobierno fue sumamente cauteloso en mover las aguas de la historiografía, como lo revelan los nombres que impuso a los ferrocarriles nacionalizados -Mitre, Sarmiento, Roca, Urquiza” (Rath, ¿Rosas fue Lincoln?, Prensa Obrera 2011). Una provocación para los revisionistas de la época y una clara continuación del discurso historiográfico liberal. El riojano Calos Saúl Menem, montó todo un operativo de confusión al principio de su presidencia, repatriando los restos del “Restaurador de las Leyes” y fundando un Instituto Rosas como dependencia estatal, mientras le entregaba el país a los yanquis. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, en el 2010, fue donde el estado argentino volvió a reivindicar al rosismo centrando su atención en la Batalla de la Vuelta de Obligado y el 20 de noviembre fue declarado feriado y el “Día de la Soberanía Nacional”.
La emancipación de las colonias del Río de La Plata a partir de la revolución de mayo, significó una apertura al mercado mundial que potenció a la clase de ganaderos y el acaparamiento de tierras. En la larga “época de Rosas” (1829-1852) crecieron la exportación ganadera (tasajo y cuero) y la apropiación de tierras fiscales, vía venta de las tierras reservadas por la Ley de Enfiteusis de Rivadavia. Rosas en el poder instauró una dictadura de los terratenientes porteños. Reagrupados en el Partido Federal, que ya nada tenía que ver con el federalismo revolucionario encarado por Artigas, ni con los planteamientos progresistas de Dorrego. Los mismos no querían saber nada con pagar los costos de la reconstrucción de un estado nacional y eran opuestos a toda discusión constitucional que pusiera en tela de juicio los beneficios porteños sobre la aduana y el puerto.
El régimen rosista y la guerra civil
El fusilamiento del gobernador federal, Manuel Dorrego, a manos del general unitario Juan Lavalle en diciembre de 1828 fue un acontecimiento crucial que allanó el camino para la llegada al poder de don Juan Manuel de Rosas. Ya en 1820 Rosas se ganó su título de “Restaurador del orden y de las leyes” realizando una masacre contra los defensores de la primera gobernación de Dorrego, para sostener al gobierno provincial de Martín Rodríguez que terminó con la revolución, nombró como ministro más importante al reaccionario Bernardino Rivadavia y endeudó al país. En 1828, “El Restaurador” permitió que fusilaran a Dorrego cuando tenía la fuerza militar para impedirlo. Esto no le impidió presentarse, más adelante, ante la población gauchesca como su continuador político. Organizó la lucha contra el gobierno golpista y asesino de Lavalle, quien producto de la inestabilidad política tuvo que huir al interior. Rosas fue electo por la legislatura porteña como gobernador en 1829 y organizó un gran funeral a Dorrego a toda pompa en la catedral porteña, en la Plaza de la Victoria, ubicada en la actual Plaza de Mayo.
A pesar del “Pacto de Cañuelas” firmado entre Lavalle y Rosas, el general José María Paz se apoderó de Córdoba en 1829 y organizó una coalición de provincias unitarias (centralistas) del interior para enfrentarse a los caudillos federales, mostrando que los intereses en disputa entre las diferentes fracciones de la burguesías provinciales eran irreconciliables. La Liga Unitaria fue finalmente desarticulada por la acción conjunta de los caudillos federales Facundo Quiroga y Estanislao López. La captura de Paz, en 1831, significó un golpe fatal para la coalición unitaria. En ese mismo año se firmó el “Pacto Federal”. Pero Rosas se opuso a la organización constitucional del país y la pospuso indefinidamente. Facundo Quiroga, en 1835, fue asesinado por los centralistas de Córdoba. Frente a este hecho de agravamiento de la guerra civil, Rosas fue nombrado nuevamente gobernador de Buenos Aires, después de interludio de tres años. En esta ocasión con la “suma del poder público”, lo que le permitió ejercer un control autoritario sobre la Provincia de Buenos Aires. Es interesante destacar que, por hecho fortuito o no, por segunda vez el asesinato de un adversario federal supuestamente aliado, beneficiaba la carrera política del “Ilustre Restaurador”. Frente a esta embestida de la Confederación, numerosos unitarios, incluyendo a Juan Lavalle, se exiliaron en Montevideo y Chile, desde donde conspiraron activamente contra Rosas.
La expansión capitalista y la penetración comercial en el Río de la Plata
El creciente comercio internacional, impulsado por la Revolución Industrial, llevó a las potencias europeas a buscar nuevos mercados. La crisis industrial de 1837, considerada una manifestación de la sobreproducción y la saturación de los mercados, acentuó aún más esta necesidad (Rath, Roldan: La Revolución Clausurada II. Material inédito). Esta crisis fue la segunda de gran magnitud en el capitalismo industrial. La primera, conocida como el pánico de 1825, tuvo su origen en la especulación financiera ligada a las inversiones en los nuevos estados independientes de Latinoamérica. Esta crisis en realidad se originó en Inglaterra después de la derrota napoleónica en 1815, marcando el inicio de una depresión económica por el fin de la demanda de todos los productos que se utilizaban para la guerra. La política británica de endeudar a los nuevos estados americanos para garantizar la venta de sus productos, fracasó con la crisis de 1825. Lo que impulsó a los países industrializados a buscar nuevos mercados de manera más agresiva. Esta intensificación en la búsqueda de mercados explica la intervención de las flotas extranjeras en el Río de la Plata.
Desde 1828, Gran Bretaña ya había manifestado su interés por expandir su comercio hacia las provincias del Litoral argentino y Paraguay. Francia, que entre 1825 y 1850 experimentó un notable crecimiento en sus exportaciones a la Región del Plata, también veía el interior argentino y paraguayo como un mercado de enorme potencial. El reclamo por el libre tránsito de los ríos se volvió fundamental, sobre todo con la innovación de los barcos a vapor, que permitían viajes fluviales más rápidos y rentables. En 1839, Gran Bretaña obligó a China a una apertura comercial a cañonazos. Así lo analizó Karl Marx en sus escritos sobre las Guerras del Opio, en varios artículos periodísticos escritos entre 1853 y 1860 para el New York Daily Tribune. En 1853, Estados Unidos bloqueó a Japón para imponer el libre comercio.
Por los motivos antes señalados en 1838 comenzó un conflicto con Francia en el Río de la Plata, que se originó a raíz de varias exigencias francesas que Rosas consideró inaceptables. Por ejemplo: Francia exigió que sus ciudadanos residentes en el Río de la Plata fueran eximidos del servicio militar obligatorio. Francia reclamó un trato preferencial en el comercio, similar al que Gran Bretaña ya tenía. Y también se exigió la liberación de algunos ciudadanos franceses encarcelados por diversos motivos. El bloqueo naval al puerto de Buenos Aires comenzó el 28 de marzo de 1838, cortando el comercio y generando una severa crisis económica en Buenos Aires y la Confederación. Los opositores unitarios exiliados (centralistas), vieron en la situación una oportunidad. Un grupo de “centralistas”, liderado por Florencio Varela y otros exiliados, negoció directamente con los franceses en busca de apoyo militar y financiero para una expedición contra Rosas. Al mismo tiempo, Francia y los centralistas apoyaron al líder colorado Fructuoso Rivera en la Banda Oriental (Uruguay) en su lucha contra el aliado de Rosas, Manuel Oribe.
Animado y financiado por Francia, el general Juan Lavalle organizó un ejército con la intención de invadir la Confederación. En 1839, desembarcó en la provincia de Entre Ríos, con la esperanza de ser recibido como un "libertador". La escuadra francesa facilitó sus movimientos. La expedición de Lavalle fracasó en primer lugar porque no consiguió adeptos entre las masas rurales, ni los orilleros de la ciudad. Estas masas todavía recordaban el asesinato de su antiguo líder Dorrego, apoyaban a Rosas y a los otros caudillos federales que contaban con un importante apoyo popular y aparte a nadie le caía simpático que viniera de la mano de los franceses. Ante el fracaso de Lavalle y el alto costo del bloqueo, Francia firmó en 1840 el Tratado Arana-Mackau con Rosas, poniendo fin a la intervención sin lograr sus objetivos iníciales. La fallida alianza de los centralistas liberales con una potencia extranjera reforzó la posición de Rosas como defensor de las Provincias Unidas frente a las posiciones anti patria de la oposición. Derrotado en varias oportunidades, Lavalle fue asesinado por los federales en Jujuy. La muerte del General Lavalle, sumada a la derrota de la Coalición del Norte en 1841, consolidó por 4 años el poder de Rosas y su control sobre la Confederación Argentina. La oposición en armas fue completamente derrotada en el interior y sus líderes, como los restos del ejército de Lavalle, huyeron al exilio en países vecinos como Bolivia y Chile.
La guerra del Paraná
Las potencias europeas, especialmente Gran Bretaña y Francia, presionaban a Rosas para que permitiera la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay. Esto les permitiría comerciar directamente con las provincias del Litoral y con Paraguay, sin pasar por el puerto de Buenos Aires, ni acatar las políticas aduaneras de la Confederación. La participación de Rosas en la guerra civil de Uruguay, apoyando a Manuel Oribe contra Fructuoso Rivera, fue el catalizador que dio pie a la intervención anglo-francesa. Las potencias europeas, que protegían sus intereses en Montevideo, argumentaron que la participación argentina violaba la independencia uruguaya. En marzo de 1845, Justo José de Urquiza, en ese momento aliado de Rosas, derrotó al oriental Fructuoso Rivera en la batalla de India Muerta. La victoria federal parecía consolidar el control de Rosas en la región. Por este motivo Gran Bretaña y Francia decidieron intervenir directamente. En agosto de 1845, impusieron un nuevo bloqueo naval, esta vez anglo-francés, a los puertos de la Confederación.
Primero las fuerzas invasoras desembarcaron en Montevideo. Desde allí los emigrados unitarios trataban de conmover al interior con proclamas contra Rosas. La escuadra interventora realizaba su primer acto formal contra la Confederación, apoderándose sin combate de los barcos argentinos de la escuadra de Brown. La indignación llegó a un punto culmine cuando se supo que los supuestos mediadores del nuevo Gobierno títere de Montevideo habían enarbolado en los barcos apresados las banderas independentistas de la provincia oriental y formado una pequeña escuadrilla al mando del aventurero italiano José Garibaldi. Los actos de guerra del entonces mercenario Garibaldi, siempre apoyado por las tropas invasoras, consistieron en la toma de Colonia, de la isla Martin García y el saqueo de Gualeguaychú. Los colorados orientales aliados a las potencias beligerantes protestaban frente a estas acciones de pirateria: “…no puede contener a la gente que lleva, esta marcha nos desacredita mucho” (Palacios, Historia de Argentina. La Vuelta de Obligado).
El general San Martin, que se manifestaba en contra la brutalidad del régimen rosista con los opositores, al enterarse de la agresión le escribió a Rosas para darle su apoyo frente a este nuevo avasallamiento. Advirtió en varias cartas desde Europa que “la intervención estaba condenada al fracaso por la determinación del Caudillo, su control del territorio y su capacidad para reunir a la población en contra de los extranjeros. El bloqueo sólo tendría un impacto limitado, pues la mayor parte del pueblo vivía de los propios recursos del país y no tenía necesidad de las importaciones europeas” (Lynch, John 2009. San Martín: soldado argentino, héroe americano. Buenos Aires: Crítica. p. 313). Mientras Garibaldi proseguía con sus ataques, el gobierno de Buenos Aires se vio forzado a intentar una resistencia en el Paraná.
Las batallas de Obligado y Punta Quebracho
Las tropas de la Confederación habían sido reclutadas mayoritariamente del campo bonaerense y se trataba de gauchos leales a los caudillos, estos los protegían de los jueces de paz que los expulsaban a los fortines de la frontera del desierto. Rosas los queria para trabajar en la estancia y para las tropas que aseguren las condiciones de trabajo en el campo y la ciudad. El Restaurador como admite hasta el “Facundo” de Sarmiento, tenía una política de cooptación de las masas con una profunda demagogia que sería causa de envidia de cualquier político burgués actual. "Rosas, cuando aparecía en público, no era el gobernador altivo que hace temblar a sus subalternos, era el gaucho, el paisano, que apela a la persuasión, que consulta la opinión de sus amigos. Así se hacía popular y aceptable su autoridad" (Domingo Faustino Sarmiento. Facundo, cap xv, Presente y Porvenir).
La parte más profesional de las tropas se relacionaba con los famosos Colorados del Monte, los cuales participaron de la “masacre olvidada” a los orilleros rebeldes que apoyaban a Dorrego y también del regimiento Aquino, quienes fueron los que aguantaron hasta el final en la posterior batalla de Caseros. Se trataba de gauchos adiestrados en el combate contra los originarios que se resisten al avance de las estancias hacia el sur. Estas milicias suplantaron y derrotaron a las milicias populares surgidas en las invasiones inglesas que tuvieron un papel protagónico hasta la crisis del año 20. Pero esas masas que antes estaban con la revolución, con la guerra social en ambas márgenes del Río de la Plata, en este proceso tuvieron una política de seguimiento a los intereses de los caudillos terratenientes.
En este cuadro el 20 de noviembre de 1845 se produjo el famoso enfrentamiento de la batalla de Obligado. Frente a la margen derecha del río Paraná, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en un recodo donde el cauce se angosta y gira. Hipólito Vieytes ya en 1811, había recorrido las costas del Río Paraná con el objetivo de encontrar un lugar propicio para emboscar a los españoles en caso de la llegada de una flota de reconquista y considero el recodo de Obligado como un lugar ideal. Mansilla al tanto de estos antiguos planes monto la defensa en ese lugar. Inglaterra y Francia, conformaron un convoy de buques, algunos a vapor, compuesto de 22 naves de guerra y 92 comerciales. Para tratar de impedir el paso de los barcos enemigos, el gobierno porteño tendió tres cadenas a través del río, sostenidas por 24 barcazas y lanchas incendiarias, defendidas por una goleta armada por seis cañones y baterías en lo alto de los márgenes con cañones de poco calibre.
El combate, que duró más de 7 horas, inmensamente desigual, se prolongó por la heroicidad de las tropas patriotas y obligó a las extranjeras a internarse en la costa para apagar el fuego de las baterías. Frente a esta situación el mismo General Mansilla fue herido por un fuego de metralla al participar personalmente en las sistemáticas cargas contras el enemigo para evitar que tome la costa derecha. El saldo del combate fue de 650 muertos para los patriotas y 150 para los invasores. Las flotas extranjeras, a pesar de fracasar en tomar definitivamente las costas, finalmente se abrieron paso a la cabeza de un centenar de barcos mercantes ingleses y franceses con mercaderías para ser colocadas en los puertos del interior del Paraná y Paraguay.
Si bien la batalla de Obligado fue una derrota militar, como señalaba Liborio Justo en “Nuestra Patria Vasalla”, la victoria de la Confederación consistió en el posterior hostigamiento militar y apatía económica del interior, que impidió a la flota anglo-francesa lograr sus objetivos comerciales. Mansilla recuperado rearmo las tropas de la Confederación y volvió al ataque. El 4 de junio de 1846 ocurrió el combate de Punta Quebracho, un episodio clave de esta resistencia. A diferencia de la batalla de Obligado, donde las fuerzas de la Confederación fueron superadas por la fuerza naval invasora, en Quebracho se demostró que el paso por el río no era viable para las potencias extranjeras sin el acuerdo de las autoridades locales.
El convoy invasor estaba dotado de naves blindadas con “Cohetes Congreve” y torretas giratorias con cañones. Pero en esta ocasión, los cañones argentinos habían sido emplazados en lo alto de una barranca, totalmente fuera del alcance de la artillería enemiga. Esto provocó que las fuerzas invasoras se batieran en retirada durante aproximadamente 3 horas. Sufriendo daños importantes, dos mercantes se hundieron, otros cuatro fueron incendiados para que no cayeran en manos argentinas, y los vapores de guerra Harpy y Gorgon resultaron seriamente dañados. “El encuentro del Quebracho, aparte de su enorme importancia militar y política, fue el sello definitivo del desastre económico-comercial, llevada a cabo por quienes ―seguros de su enorme superioridad material, y atropellando sin consideraciones humanas ni jurídicas todos los derechos de la Confederación Argentina― se proponían un cuantioso dividendo” (Francisco H. Uzal: Obligado, la batalla de la soberanía. Buenos Aires: Moharra, 1970).
El fracaso comercial de la expedición anglo francesa se explica observando la situación de la Confederación Argentina en esta época. Buenos Aires actuaba como una nación extranjera, pero la intromisión por la fuerza de las mercaderías de la industria europea en los afluentes del Plata generó una natural desconfianza. Las provincias oprimidas por Buenos Aires comprendieron que el triunfo de las potencias podía significar una doble opresión: la “porteña” que no desaparecería, sumada a la extranjera. Por otra parte, en esta etapa de la historia argentina signada por la fragmentación del estado surgido de mayo, las provincias del interior no contaban con una gran liquidez para realizar grandes transacciones comerciales, existía falta de crédito debido al default de la deuda externa. Al mismo tiempo la provincia que recibió a los invasores (Corrientes) junto al Paraguay, se beneficiaron obteniendo armamento. En el caso de Corrientes este armamento fue utilizado como parte del “Ejército Grande” esa bolsa de gatos que derrotó a Rosas unos años después en la batalla de Caseros.
La paz a cambio de consolidar la disgregación
Dorrego en 1828, cuando asume como gobernador porteño después de la caída de la segunda intentona centralista de Rivadavia y la nueva disolución del poder central, se vio obligado a realizar un pacto con el Imperio esclavista del Brasil donde reconoció la independencia del Uruguay. Pero a fines de la década del 40 todavía se seguía discutiendo la cuestión. “La intervención de las fuerzas navales anglofrancesas se terminó el 13 de julio de 1846, cuando sir Samuel Thomas Hood, con plenos poderes de los gobiernos de Gran Bretaña y Francia, se presentó ante Juan Manuel de Rosas, para peticionar el retiro más honorable posible de la intervención naval conjunta” (Palacios, Ernesto. ídem anterior). San Martin conmovido por el resultado de la resistencia de la Confederación le obsequió su famoso sable Corvo a Rosas.
Posteriormente en el debate en la Cámara de los Lores (parlamento inglés) sobre el tratado de 1849, que puso fin al estado de beligerancia entre el estado rosista e Inglaterra, el importante funcionario Lord Aberdeen, declaró: “la independencia de Uruguay era, en realidad, el único objetivo de importancia, porque con Rosas no teníamos ninguna disputa, nada teníamos de que quejarnos, nada que pedir, excepto la independencia de la República Oriental” (Leo Furman. En Defensa del Marxismo. Diciembre 2022). Cuatro años después de la batalla de Obligado, el 24 de noviembre de 1849, la Confederación Argentina aceptó retirar sus tropas del Uruguay. Rosas, al igual que Dorrego, entregó la provincia oriental. Pero en una situación muy diferente, lo de Dorrego fue una medida desesperada y en cambio Rosas estaba en otra posición que no intentó aprovechar. Teniendo en cuenta que junto a Urquiza aplastaron a los colorados en India Muerta y mantuvieron a raya a las principales potencias del mundo en la guerra del Paraná. En concreto esta fue la batalla fundamental que no quiso librar Rosas, convirtiendo una victoria en derrota y fortaleciendo, él también, la desintegración rioplatense.
“Rosas protagonizó, con la Vuelta de Obligado, un acto de independencia nacional, solo para entregar, más tarde, la verdadera causa nacional en juego: la defensa de la Banda Oriental como parte constitutiva de la Confederación, es decir un único Estado en ambas márgenes del Río de la Plata” (Rath, Prensa Obrera. 18-11-2010). Permitió así que se consagrara la escisión promovida por Gran Bretaña durante treinta años, con Portugal primero y con Brasil después. Y desde Buenos Aires apoyados por los cipayos rivadavianos centralistas y agentes ingleses-brasileños. Un objetivo estratégico que comenzó relacionado con el interés de derrotar la rebelión social acaudillada por Artigas, una causa que los terratenientes en conformación apoyaron para derrotar la guerra social.
Si bien tanto Alberdi como Sarmiento, intelectuales y políticos burgueses de esa época, miraron con buenos ojos el ataque anglo-francés por su adhesión al Partido Unitario (centralistas porteños), posteriormente reivindicaron la resistencia de Rosas como un importante elemento de la política exterior argentina. Pero el nacionalismo rosista era tan limitado como la tolerancia del restaurador a las disidencias. La soberanía e independencia que defendía Rosas eran las conveniencias de los estancieros del margen derecho del Plata. O sea la propiedad de la tierra y el control del puerto porteño. Que las potencias europeas intentaran gobernar el Plata sin los terratenientes significaba un choque concreto de intereses. La resistencia de la burguesía porteña que le puso un límite objetivo a la dominación comercial de las potencias beligerantes y las obligó a sentarse en la mesa de negociación para re definir esa dominación. La etapa del llamado “nuevo imperialismo”, donde los británicos se concentraron en establecer colonias se desarrolló con fuerza a partir de 1870, cuando entramos en la fase imperialista del capitalismo, que obliga en la lucha interimperialistas a tratar de dominar las fuentes de materias primas y de colocación de mercancías.
De la disgregación al subdesarrollo
El proceso de la revolución de mayo abrió las puertas de la guerra social en diferentes puntos de los ex territorios del virreinato. Así fue en el Alto Perú, como en el Norte salteño, también en Buenos Aires con las milicias del bajo pueblo y sobre todo en la Banda Oriental con la revolución artiguista. Esa misma guerra social que se manifestó en el siglo anterior con los levantamientos de Tupac Amaru y Tupac Catari. El levantamiento de originarios, gauchos, orilleros y mulatos, de inmediato puso en guardia a las clases propietarias de criollos que dirigieron la etapa de las revoluciones burguesas en América latina. La burguesía Porteña compuesta de comerciantes y terratenientes, se dio una política de disgregación para defender a rajatabla sus intereses comerciales, para no hacerle frente a la costosa construcción de una nación y para sacarse de encima a la guerra social.
Muchos historiadores revisionistas para indultar la responsabilidad de las elites locales responsabilizan de este proceso únicamente a Inglaterra. Pero no siempre fue así. Por ejemplo: Inglaterra exige en 1824 la reunificación nacional que voló por los aires en la crisis de la supuesta anarquía del año 1820. Con el objetivo de que Buenos Aires nacionalizara la primera deuda externa. La propuesta originaria de la independencia del Uruguay no fue una propuesta inglesa, sino de los cipayos rivadavianos que nunca quisieron ir a la guerra contra el imperio esclavista, que se ganó en el campo de batalla y este grupo entregó en la mesa de negociaciones.
Rosas como representante de esta burguesía porteña y como figura en los párrafos anteriores, no tuvo una política diferente. Bartolomé Mitre, quien se convirtió en el nuevo líder liberal de la burguesía porteña después de que utilizaran a Urquiza como ariete para sacarse de encima al anacrónico “Restaurador”, volvió a dividir el país junto al autonomista Valentín Alsina contra el intento de unificación nacional sin una posición hegemónica de Buenos Aires. La gran diferencia entre estos dos autonomistas liberales es que Mitre no se opuso a la unificación, sino que solo veía viable la misma bajo una dictadura porteña, como socia minoritaria de los capitales británicos. Y así fue: luego de la claudicación de Urquiza, Mitre se alzó con el poder nacional e implantó una política de desarrollo de las exportaciones al calor del crédito y de la intervención directa de las empresas imperialistas. Con un nivel de entrega de los recursos naturales y de los beneficios a estos capitales que llegaron a escandalizar al mismo Sarmiento.
La unificación nacional definitiva lograda a partir de 1861, marca el fin del periodo de la disgregación. Las provincias de Paraguay, Alto Perú y la Banda Oriental ya se habían perdido de forma definitiva un tiempo antes. Y a partir de este momento, con el advenimiento de la etapa imperialista, comenzaba el desarrollo semi colonial, con el dominio inglés de los bancos, las empresas más importantes y el tráfico marítimo. La mayoría del excedente de este periodo de enorme rentabilidad se lo llevaron los británicos. Y esto sin tener en cuenta las grandes crisis de deuda como en 1874 y 1890, donde la Argentina entró en default. Y como siempre fue un pagador serial, tuvo que hacerle frente a las onerosas consecuencias.
Comienza el desarrollo desigual y combinado en las pampas. Los ferrocarriles se extienden por el territorio todavía no industrializado y conducen al puerto. Los caudillos que quedaron en pie, que no fueron aplastados por la embestida mitrista-sarmientista, en esos momentos podían participar del gran negocio agro exportador. Los ánimos de las montoneras fueron dejando lugar a la conformación de la burguesía nacional a imagen y semejanza de la porteña. Después del brutal genocidio en el Paraguay (1864-1870) y del asesinato de Urquiza, se fueron extinguiendo los levantamientos provinciales. El desarrollo de la producción agropecuaria planteaba la necesidad de mano de obra y nuevos pastos hacia el sur. Se produjo la gran inmigración europea y en nuestro país se conformó la clase obrera. Mientras tanto el estado ampliaba el territorio llevando la barbarie de la masacre indígena hacia el sur. Los originarios de la Patagonia fueron desterrados, esclavizados y asesinados. En la tristemente célebre “conquista del desierto”.
Para esta clase obrera que hoy tiene la necesidad de derrotar a Milei y su reforma laboral que busca retraer nuestras conquistas un siglo atrás, reivindicar la Vuelta de Obligado tiene como objetivo poner de relieve la necesidad de plantarse contra el imperialismo. Hoy nos oprimen directamente el tirano imperialista Trump y la banca Morgan, que interfiere en la política argentina amenazando con la devaluación monetaria y el agravamiento de la situación económica de las masas trabajadoras si Milei perdía las elecciones. La clase obrera se tiene que plantar contra las reformas reaccionarias como se plantaron las clases oprimidas anteriores de nuestra tierra en la guerra de la independencia, la guerra social, la guerra contra el imperio esclavista y la guerra del Paraná. Y cómo se plantaba la clase obrera a principios de siglo XX dirigida por los socialistas y anarquistas, esos verdaderos libertarios que se jugaron la vida para conseguir esas reivindicaciones que hoy nos quieren quitar.
Al mismo tiempo no caer en el verso revisionista de la defensa incondicional de Rosas, que fue un representante de esta patronal. Que salvo honrosas excepciones como la guerra del Paraná siempre nos entregó atados de pies y manos a los intereses de las potencias. Lo que pasó en Obligado y Quebracho demuestran que podemos vencer a las agresiones extranjeras, si el pueblo es dirigido por la clase obrera organizada revolucionariamente.
Obligado, la historiografía y el tardío reconocimiento estatal
La historiografía liberal, fundada por Bartolomé Mitre, ignoró los acontecimientos de la Vuelta de Obligado y como mucho lo definió como una derrota militar y un acto de barbarie. Las fuentes utilizadas para referirse al amplio periodo rosista consistieron, por mucho tiempo, en libros de escaso valor historiográfico. Como el de Rivera Indarte, “Tablas de Sangre” de 1843, donde el autor proporciona un listado de crímenes aberrantes llevados adelante por el régimen federal que estaba inflado y no era fiable. Por otro lado existía “El Facundo: civilización y barbarie” de Domingo Faustino Sarmiento (1845), un escrito más intelectual y sociológico, pero con fines similares, define a Rosas como un tirano bárbaro que lleva lo peor del campo a la ciudad. Saldias, discípulo de Mitre, fue el primero en encarar una obra documentada y seria, sobre este periodo en “Historia de la Confederación Argentina” de 1883 y uno de sus resultados fue dar los primeros pasos de la corriente revisionista. Saldías prestó particular atención a los sucesos de la Vuelta de Obligado. Bartolomé Mitre, claramente descontento por los resultados con la investigación de su discípulo le escribió una carta en 1884 donde caracterizaba su trabajo como “un arma para el adversario en combate”.
Scalabrini Ortiz, radical nacionalista e historiador revisionista, en su obra “Política británica en el Rio de la Plata” de 1940 exalta la defensa de la soberanía nacional llevada a cabo por Rosas, aunque el mismo no defendía a la patria sino a la provincia de Buenos Aires y su derecho a cobrarle impuestos al interior. Esgrime que representa un punto de inflexión donde se enfrentaron dos proyectos de país. Liborio Justo “Quebracho”, uno de los pioneros del trotskismo en la Argentina, en su obra “Nuestra Patria Vasalla” (1968), considera que la batalla de la Vuelta de Obligado no es un evento aislado, sino un episodio dentro de una larga historia de intervenciones extranjeras en Argentina. La resistencia de Rosas, representaba un freno a la penetración económica de las potencias europeas, que buscaban imponer el “libre comercio” para su propio beneficio. Milciades Peña, de la corriente morenista, en el “Paraíso Terrateniente», publicado en “Fichas” de 1969, describe la resistencia de Rosas como una acción destinada a proteger el monopolio del puerto de Buenos Aires y los privilegios de los terratenientes bonaerenses.
En lo que respecta al reconocimiento estatal del hecho, está relacionado a la adopción del estado del segundo relato revisionista y esto fue tardío hasta para los supuestos nacionales y populares. “Perón en el gobierno fue sumamente cauteloso en mover las aguas de la historiografía, como lo revelan los nombres que impuso a los ferrocarriles nacionalizados -Mitre, Sarmiento, Roca, Urquiza” (Rath, ¿Rosas fue Lincoln?, Prensa Obrera 2011). Una provocación para los revisionistas de la época y una clara continuación del discurso historiográfico liberal. El riojano Calos Saúl Menem, montó todo un operativo de confusión al principio de su presidencia, repatriando los restos del “Restaurador de las Leyes” y fundando un Instituto Rosas como dependencia estatal, mientras le entregaba el país a los yanquis. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, en el 2010, fue donde el estado argentino volvió a reivindicar al rosismo centrando su atención en la Batalla de la Vuelta de Obligado y el 20 de noviembre fue declarado feriado y el “Día de la Soberanía Nacional”.
La emancipación de las colonias del Río de La Plata a partir de la revolución de mayo, significó una apertura al mercado mundial que potenció a la clase de ganaderos y el acaparamiento de tierras. En la larga “época de Rosas” (1829-1852) crecieron la exportación ganadera (tasajo y cuero) y la apropiación de tierras fiscales, vía venta de las tierras reservadas por la Ley de Enfiteusis de Rivadavia. Rosas en el poder instauró una dictadura de los terratenientes porteños. Reagrupados en el Partido Federal, que ya nada tenía que ver con el federalismo revolucionario encarado por Artigas, ni con los planteamientos progresistas de Dorrego. Los mismos no querían saber nada con pagar los costos de la reconstrucción de un estado nacional y eran opuestos a toda discusión constitucional que pusiera en tela de juicio los beneficios porteños sobre la aduana y el puerto.
El régimen rosista y la guerra civil
El fusilamiento del gobernador federal, Manuel Dorrego, a manos del general unitario Juan Lavalle en diciembre de 1828 fue un acontecimiento crucial que allanó el camino para la llegada al poder de don Juan Manuel de Rosas. Ya en 1820 Rosas se ganó su título de “Restaurador del orden y de las leyes” realizando una masacre contra los defensores de la primera gobernación de Dorrego, para sostener al gobierno provincial de Martín Rodríguez que terminó con la revolución, nombró como ministro más importante al reaccionario Bernardino Rivadavia y endeudó al país. En 1828, “El Restaurador” permitió que fusilaran a Dorrego cuando tenía la fuerza militar para impedirlo. Esto no le impidió presentarse, más adelante, ante la población gauchesca como su continuador político. Organizó la lucha contra el gobierno golpista y asesino de Lavalle, quien producto de la inestabilidad política tuvo que huir al interior. Rosas fue electo por la legislatura porteña como gobernador en 1829 y organizó un gran funeral a Dorrego a toda pompa en la catedral porteña, en la Plaza de la Victoria, ubicada en la actual Plaza de Mayo.
A pesar del “Pacto de Cañuelas” firmado entre Lavalle y Rosas, el general José María Paz se apoderó de Córdoba en 1829 y organizó una coalición de provincias unitarias (centralistas) del interior para enfrentarse a los caudillos federales, mostrando que los intereses en disputa entre las diferentes fracciones de la burguesías provinciales eran irreconciliables. La Liga Unitaria fue finalmente desarticulada por la acción conjunta de los caudillos federales Facundo Quiroga y Estanislao López. La captura de Paz, en 1831, significó un golpe fatal para la coalición unitaria. En ese mismo año se firmó el “Pacto Federal”. Pero Rosas se opuso a la organización constitucional del país y la pospuso indefinidamente. Facundo Quiroga, en 1835, fue asesinado por los centralistas de Córdoba. Frente a este hecho de agravamiento de la guerra civil, Rosas fue nombrado nuevamente gobernador de Buenos Aires, después de interludio de tres años. En esta ocasión con la “suma del poder público”, lo que le permitió ejercer un control autoritario sobre la Provincia de Buenos Aires. Es interesante destacar que, por hecho fortuito o no, por segunda vez el asesinato de un adversario federal supuestamente aliado, beneficiaba la carrera política del “Ilustre Restaurador”. Frente a esta embestida de la Confederación, numerosos unitarios, incluyendo a Juan Lavalle, se exiliaron en Montevideo y Chile, desde donde conspiraron activamente contra Rosas.
La expansión capitalista y la penetración comercial en el Río de la Plata
El creciente comercio internacional, impulsado por la Revolución Industrial, llevó a las potencias europeas a buscar nuevos mercados. La crisis industrial de 1837, considerada una manifestación de la sobreproducción y la saturación de los mercados, acentuó aún más esta necesidad (Rath, Roldan: La Revolución Clausurada II. Material inédito). Esta crisis fue la segunda de gran magnitud en el capitalismo industrial. La primera, conocida como el pánico de 1825, tuvo su origen en la especulación financiera ligada a las inversiones en los nuevos estados independientes de Latinoamérica. Esta crisis en realidad se originó en Inglaterra después de la derrota napoleónica en 1815, marcando el inicio de una depresión económica por el fin de la demanda de todos los productos que se utilizaban para la guerra. La política británica de endeudar a los nuevos estados americanos para garantizar la venta de sus productos, fracasó con la crisis de 1825. Lo que impulsó a los países industrializados a buscar nuevos mercados de manera más agresiva. Esta intensificación en la búsqueda de mercados explica la intervención de las flotas extranjeras en el Río de la Plata.
Desde 1828, Gran Bretaña ya había manifestado su interés por expandir su comercio hacia las provincias del Litoral argentino y Paraguay. Francia, que entre 1825 y 1850 experimentó un notable crecimiento en sus exportaciones a la Región del Plata, también veía el interior argentino y paraguayo como un mercado de enorme potencial. El reclamo por el libre tránsito de los ríos se volvió fundamental, sobre todo con la innovación de los barcos a vapor, que permitían viajes fluviales más rápidos y rentables. En 1839, Gran Bretaña obligó a China a una apertura comercial a cañonazos. Así lo analizó Karl Marx en sus escritos sobre las Guerras del Opio, en varios artículos periodísticos escritos entre 1853 y 1860 para el New York Daily Tribune. En 1853, Estados Unidos bloqueó a Japón para imponer el libre comercio.
Por los motivos antes señalados en 1838 comenzó un conflicto con Francia en el Río de la Plata, que se originó a raíz de varias exigencias francesas que Rosas consideró inaceptables. Por ejemplo: Francia exigió que sus ciudadanos residentes en el Río de la Plata fueran eximidos del servicio militar obligatorio. Francia reclamó un trato preferencial en el comercio, similar al que Gran Bretaña ya tenía. Y también se exigió la liberación de algunos ciudadanos franceses encarcelados por diversos motivos. El bloqueo naval al puerto de Buenos Aires comenzó el 28 de marzo de 1838, cortando el comercio y generando una severa crisis económica en Buenos Aires y la Confederación. Los opositores unitarios exiliados (centralistas), vieron en la situación una oportunidad. Un grupo de “centralistas”, liderado por Florencio Varela y otros exiliados, negoció directamente con los franceses en busca de apoyo militar y financiero para una expedición contra Rosas. Al mismo tiempo, Francia y los centralistas apoyaron al líder colorado Fructuoso Rivera en la Banda Oriental (Uruguay) en su lucha contra el aliado de Rosas, Manuel Oribe.
Animado y financiado por Francia, el general Juan Lavalle organizó un ejército con la intención de invadir la Confederación. En 1839, desembarcó en la provincia de Entre Ríos, con la esperanza de ser recibido como un «libertador». La escuadra francesa facilitó sus movimientos. La expedición de Lavalle fracasó en primer lugar porque no consiguió adeptos entre las masas rurales, ni los orilleros de la ciudad. Estas masas todavía recordaban el asesinato de su antiguo líder Dorrego, apoyaban a Rosas y a los otros caudillos federales que contaban con un importante apoyo popular y aparte a nadie le caía simpático que viniera de la mano de los franceses. Ante el fracaso de Lavalle y el alto costo del bloqueo, Francia firmó en 1840 el Tratado Arana-Mackau con Rosas, poniendo fin a la intervención sin lograr sus objetivos iníciales. La fallida alianza de los centralistas liberales con una potencia extranjera reforzó la posición de Rosas como defensor de las Provincias Unidas frente a las posiciones anti patria de la oposición. Derrotado en varias oportunidades, Lavalle fue asesinado por los federales en Jujuy. La muerte del General Lavalle, sumada a la derrota de la Coalición del Norte en 1841, consolidó por 4 años el poder de Rosas y su control sobre la Confederación Argentina. La oposición en armas fue completamente derrotada en el interior y sus líderes, como los restos del ejército de Lavalle, huyeron al exilio en países vecinos como Bolivia y Chile.
La guerra del Paraná
Las potencias europeas, especialmente Gran Bretaña y Francia, presionaban a Rosas para que permitiera la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay. Esto les permitiría comerciar directamente con las provincias del Litoral y con Paraguay, sin pasar por el puerto de Buenos Aires, ni acatar las políticas aduaneras de la Confederación. La participación de Rosas en la guerra civil de Uruguay, apoyando a Manuel Oribe contra Fructuoso Rivera, fue el catalizador que dio pie a la intervención anglo-francesa. Las potencias europeas, que protegían sus intereses en Montevideo, argumentaron que la participación argentina violaba la independencia uruguaya. En marzo de 1845, Justo José de Urquiza, en ese momento aliado de Rosas, derrotó al oriental Fructuoso Rivera en la batalla de India Muerta. La victoria federal parecía consolidar el control de Rosas en la región. Por este motivo Gran Bretaña y Francia decidieron intervenir directamente. En agosto de 1845, impusieron un nuevo bloqueo naval, esta vez anglo-francés, a los puertos de la Confederación.
Primero las fuerzas invasoras desembarcaron en Montevideo. Desde allí los emigrados unitarios trataban de conmover al interior con proclamas contra Rosas. La escuadra interventora realizaba su primer acto formal contra la Confederación, apoderándose sin combate de los barcos argentinos de la escuadra de Brown. La indignación llegó a un punto culmine cuando se supo que los supuestos mediadores del nuevo Gobierno títere de Montevideo habían enarbolado en los barcos apresados las banderas independentistas de la provincia oriental y formado una pequeña escuadrilla al mando del aventurero italiano José Garibaldi. Los actos de guerra del entonces mercenario Garibaldi, siempre apoyado por las tropas invasoras, consistieron en la toma de Colonia, de la isla Martin García y el saqueo de Gualeguaychú. Los colorados orientales aliados a las potencias beligerantes protestaban frente a estas acciones de pirateria: “…no puede contener a la gente que lleva, esta marcha nos desacredita mucho” (Palacios, Historia de Argentina. La Vuelta de Obligado).
El general San Martin, que se manifestaba en contra la brutalidad del régimen rosista con los opositores, al enterarse de la agresión le escribió a Rosas para darle su apoyo frente a este nuevo avasallamiento. Advirtió en varias cartas desde Europa que “la intervención estaba condenada al fracaso por la determinación del Caudillo, su control del territorio y su capacidad para reunir a la población en contra de los extranjeros. El bloqueo sólo tendría un impacto limitado, pues la mayor parte del pueblo vivía de los propios recursos del país y no tenía necesidad de las importaciones europeas” (Lynch, John 2009. San Martín: soldado argentino, héroe americano. Buenos Aires: Crítica. p. 313). Mientras Garibaldi proseguía con sus ataques, el gobierno de Buenos Aires se vio forzado a intentar una resistencia en el Paraná.
Las batallas de Obligado y Punta Quebracho
Las tropas de la Confederación habían sido reclutadas mayoritariamente del campo bonaerense y se trataba de gauchos leales a los caudillos, estos los protegían de los jueces de paz que los expulsaban a los fortines de la frontera del desierto. Rosas los queria para trabajar en la estancia y para las tropas que aseguren las condiciones de trabajo en el campo y la ciudad. El Restaurador como admite hasta el “Facundo” de Sarmiento, tenía una política de cooptación de las masas con una profunda demagogia que sería causa de envidia de cualquier político burgués actual. «Rosas, cuando aparecía en público, no era el gobernador altivo que hace temblar a sus subalternos, era el gaucho, el paisano, que apela a la persuasión, que consulta la opinión de sus amigos. Así se hacía popular y aceptable su autoridad» (Domingo Faustino Sarmiento. Facundo, cap xv, Presente y Porvenir).
La parte más profesional de las tropas se relacionaba con los famosos Colorados del Monte, los cuales participaron de la “masacre olvidada” a los orilleros rebeldes que apoyaban a Dorrego y también del regimiento Aquino, quienes fueron los que aguantaron hasta el final en la posterior batalla de Caseros. Se trataba de gauchos adiestrados en el combate contra los originarios que se resisten al avance de las estancias hacia el sur. Estas milicias suplantaron y derrotaron a las milicias populares surgidas en las invasiones inglesas que tuvieron un papel protagónico hasta la crisis del año 20. Pero esas masas que antes estaban con la revolución, con la guerra social en ambas márgenes del Río de la Plata, en este proceso tuvieron una política de seguimiento a los intereses de los caudillos terratenientes.
En este cuadro el 20 de noviembre de 1845 se produjo el famoso enfrentamiento de la batalla de Obligado. Frente a la margen derecha del río Paraná, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en un recodo donde el cauce se angosta y gira. Hipólito Vieytes ya en 1811, había recorrido las costas del Río Paraná con el objetivo de encontrar un lugar propicio para emboscar a los españoles en caso de la llegada de una flota de reconquista y considero el recodo de Obligado como un lugar ideal. Mansilla al tanto de estos antiguos planes monto la defensa en ese lugar. Inglaterra y Francia, conformaron un convoy de buques, algunos a vapor, compuesto de 22 naves de guerra y 92 comerciales. Para tratar de impedir el paso de los barcos enemigos, el gobierno porteño tendió tres cadenas a través del río, sostenidas por 24 barcazas y lanchas incendiarias, defendidas por una goleta armada por seis cañones y baterías en lo alto de los márgenes con cañones de poco calibre.
El combate, que duró más de 7 horas, inmensamente desigual, se prolongó por la heroicidad de las tropas patriotas y obligó a las extranjeras a internarse en la costa para apagar el fuego de las baterías. Frente a esta situación el mismo General Mansilla fue herido por un fuego de metralla al participar personalmente en las sistemáticas cargas contras el enemigo para evitar que tome la costa derecha. El saldo del combate fue de 650 muertos para los patriotas y 150 para los invasores. Las flotas extranjeras, a pesar de fracasar en tomar definitivamente las costas, finalmente se abrieron paso a la cabeza de un centenar de barcos mercantes ingleses y franceses con mercaderías para ser colocadas en los puertos del interior del Paraná y Paraguay.
Si bien la batalla de Obligado fue una derrota militar, como señalaba Liborio Justo en “Nuestra Patria Vasalla”, la victoria de la Confederación consistió en el posterior hostigamiento militar y apatía económica del interior, que impidió a la flota anglo-francesa lograr sus objetivos comerciales. Mansilla recuperado rearmo las tropas de la Confederación y volvió al ataque. El 4 de junio de 1846 ocurrió el combate de Punta Quebracho, un episodio clave de esta resistencia. A diferencia de la batalla de Obligado, donde las fuerzas de la Confederación fueron superadas por la fuerza naval invasora, en Quebracho se demostró que el paso por el río no era viable para las potencias extranjeras sin el acuerdo de las autoridades locales.
El convoy invasor estaba dotado de naves blindadas con “Cohetes Congreve” y torretas giratorias con cañones. Pero en esta ocasión, los cañones argentinos habían sido emplazados en lo alto de una barranca, totalmente fuera del alcance de la artillería enemiga. Esto provocó que las fuerzas invasoras se batieran en retirada durante aproximadamente 3 horas. Sufriendo daños importantes, dos mercantes se hundieron, otros cuatro fueron incendiados para que no cayeran en manos argentinas, y los vapores de guerra Harpy y Gorgon resultaron seriamente dañados. “El encuentro del Quebracho, aparte de su enorme importancia militar y política, fue el sello definitivo del desastre económico-comercial, llevada a cabo por quienes ―seguros de su enorme superioridad material, y atropellando sin consideraciones humanas ni jurídicas todos los derechos de la Confederación Argentina― se proponían un cuantioso dividendo” (Francisco H. Uzal: Obligado, la batalla de la soberanía. Buenos Aires: Moharra, 1970).
El fracaso comercial de la expedición anglo francesa se explica observando la situación de la Confederación Argentina en esta época. Buenos Aires actuaba como una nación extranjera, pero la intromisión por la fuerza de las mercaderías de la industria europea en los afluentes del Plata generó una natural desconfianza. Las provincias oprimidas por Buenos Aires comprendieron que el triunfo de las potencias podía significar una doble opresión: la “porteña” que no desaparecería, sumada a la extranjera. Por otra parte, en esta etapa de la historia argentina signada por la fragmentación del estado surgido de mayo, las provincias del interior no contaban con una gran liquidez para realizar grandes transacciones comerciales, existía falta de crédito debido al default de la deuda externa. Al mismo tiempo la provincia que recibió a los invasores (Corrientes) junto al Paraguay, se beneficiaron obteniendo armamento. En el caso de Corrientes este armamento fue utilizado como parte del “Ejército Grande” esa bolsa de gatos que derrotó a Rosas unos años después en la batalla de Caseros.
La paz a cambio de consolidar la disgregación
Dorrego en 1828, cuando asume como gobernador porteño después de la caída de la segunda intentona centralista de Rivadavia y la nueva disolución del poder central, se vio obligado a realizar un pacto con el Imperio esclavista del Brasil donde reconoció la independencia del Uruguay. Pero a fines de la década del 40 todavía se seguía discutiendo la cuestión. “La intervención de las fuerzas navales anglofrancesas se terminó el 13 de julio de 1846, cuando sir Samuel Thomas Hood, con plenos poderes de los gobiernos de Gran Bretaña y Francia, se presentó ante Juan Manuel de Rosas, para peticionar el retiro más honorable posible de la intervención naval conjunta” (Palacios, Ernesto. ídem anterior). San Martin conmovido por el resultado de la resistencia de la Confederación le obsequió su famoso sable Corvo a Rosas.
Posteriormente en el debate en la Cámara de los Lores (parlamento inglés) sobre el tratado de 1849, que puso fin al estado de beligerancia entre el estado rosista e Inglaterra, el importante funcionario Lord Aberdeen, declaró: “la independencia de Uruguay era, en realidad, el único objetivo de importancia, porque con Rosas no teníamos ninguna disputa, nada teníamos de que quejarnos, nada que pedir, excepto la independencia de la República Oriental” (Leo Furman. En Defensa del Marxismo. Diciembre 2022). Cuatro años después de la batalla de Obligado, el 24 de noviembre de 1849, la Confederación Argentina aceptó retirar sus tropas del Uruguay. Rosas, al igual que Dorrego, entregó la provincia oriental. Pero en una situación muy diferente, lo de Dorrego fue una medida desesperada y en cambio Rosas estaba en otra posición que no intentó aprovechar. Teniendo en cuenta que junto a Urquiza aplastaron a los colorados en India Muerta y mantuvieron a raya a las principales potencias del mundo en la guerra del Paraná. En concreto esta fue la batalla fundamental que no quiso librar Rosas, convirtiendo una victoria en derrota y fortaleciendo, él también, la desintegración rioplatense.
“Rosas protagonizó, con la Vuelta de Obligado, un acto de independencia nacional, solo para entregar, más tarde, la verdadera causa nacional en juego: la defensa de la Banda Oriental como parte constitutiva de la Confederación, es decir un único Estado en ambas márgenes del Río de la Plata” (Rath, Prensa Obrera. 18-11-2010). Permitió así que se consagrara la escisión promovida por Gran Bretaña durante treinta años, con Portugal primero y con Brasil después. Y desde Buenos Aires apoyados por los cipayos rivadavianos centralistas y agentes ingleses-brasileños. Un objetivo estratégico que comenzó relacionado con el interés de derrotar la rebelión social acaudillada por Artigas, una causa que los terratenientes en conformación apoyaron para derrotar la guerra social.
Si bien tanto Alberdi como Sarmiento, intelectuales y políticos burgueses de esa época, miraron con buenos ojos el ataque anglo-francés por su adhesión al Partido Unitario (centralistas porteños), posteriormente reivindicaron la resistencia de Rosas como un importante elemento de la política exterior argentina. Pero el nacionalismo rosista era tan limitado como la tolerancia del restaurador a las disidencias. La soberanía e independencia que defendía Rosas eran las conveniencias de los estancieros del margen derecho del Plata. O sea la propiedad de la tierra y el control del puerto porteño. Que las potencias europeas intentaran gobernar el Plata sin los terratenientes significaba un choque concreto de intereses. La resistencia de la burguesía porteña que le puso un límite objetivo a la dominación comercial de las potencias beligerantes y las obligó a sentarse en la mesa de negociación para re definir esa dominación. La etapa del llamado “nuevo imperialismo”, donde los británicos se concentraron en establecer colonias se desarrolló con fuerza a partir de 1870, cuando entramos en la fase imperialista del capitalismo, que obliga en la lucha interimperialistas a tratar de dominar las fuentes de materias primas y de colocación de mercancías.
De la disgregación al subdesarrollo
El proceso de la revolución de mayo abrió las puertas de la guerra social en diferentes puntos de los ex territorios del virreinato. Así fue en el Alto Perú, como en el Norte salteño, también en Buenos Aires con las milicias del bajo pueblo y sobre todo en la Banda Oriental con la revolución artiguista. Esa misma guerra social que se manifestó en el siglo anterior con los levantamientos de Tupac Amaru y Tupac Catari. El levantamiento de originarios, gauchos, orilleros y mulatos, de inmediato puso en guardia a las clases propietarias de criollos que dirigieron la etapa de las revoluciones burguesas en América latina. La burguesía Porteña compuesta de comerciantes y terratenientes, se dio una política de disgregación para defender a rajatabla sus intereses comerciales, para no hacerle frente a la costosa construcción de una nación y para sacarse de encima a la guerra social.
Muchos historiadores revisionistas para indultar la responsabilidad de las elites locales responsabilizan de este proceso únicamente a Inglaterra. Pero no siempre fue así. Por ejemplo: Inglaterra exige en 1824 la reunificación nacional que voló por los aires en la crisis de la supuesta anarquía del año 1820. Con el objetivo de que Buenos Aires nacionalizara la primera deuda externa. La propuesta originaria de la independencia del Uruguay no fue una propuesta inglesa, sino de los cipayos rivadavianos que nunca quisieron ir a la guerra contra el imperio esclavista, que se ganó en el campo de batalla y este grupo entregó en la mesa de negociaciones.
Rosas como representante de esta burguesía porteña y como figura en los párrafos anteriores, no tuvo una política diferente. Bartolomé Mitre, quien se convirtió en el nuevo líder liberal de la burguesía porteña después de que utilizaran a Urquiza como ariete para sacarse de encima al anacrónico “Restaurador”, volvió a dividir el país junto al autonomista Valentín Alsina contra el intento de unificación nacional sin una posición hegemónica de Buenos Aires. La gran diferencia entre estos dos autonomistas liberales es que Mitre no se opuso a la unificación, sino que solo veía viable la misma bajo una dictadura porteña, como socia minoritaria de los capitales británicos. Y así fue: luego de la claudicación de Urquiza, Mitre se alzó con el poder nacional e implantó una política de desarrollo de las exportaciones al calor del crédito y de la intervención directa de las empresas imperialistas. Con un nivel de entrega de los recursos naturales y de los beneficios a estos capitales que llegaron a escandalizar al mismo Sarmiento.
La unificación nacional definitiva lograda a partir de 1861, marca el fin del periodo de la disgregación. Las provincias de Paraguay, Alto Perú y la Banda Oriental ya se habían perdido de forma definitiva un tiempo antes. Y a partir de este momento, con el advenimiento de la etapa imperialista, comenzaba el desarrollo semi colonial, con el dominio inglés de los bancos, las empresas más importantes y el tráfico marítimo. La mayoría del excedente de este periodo de enorme rentabilidad se lo llevaron los británicos. Y esto sin tener en cuenta las grandes crisis de deuda como en 1874 y 1890, donde la Argentina entró en default. Y como siempre fue un pagador serial, tuvo que hacerle frente a las onerosas consecuencias.
Comienza el desarrollo desigual y combinado en las pampas. Los ferrocarriles se extienden por el territorio todavía no industrializado y conducen al puerto. Los caudillos que quedaron en pie, que no fueron aplastados por la embestida mitrista-sarmientista, en esos momentos podían participar del gran negocio agro exportador. Los ánimos de las montoneras fueron dejando lugar a la conformación de la burguesía nacional a imagen y semejanza de la porteña. Después del brutal genocidio en el Paraguay (1864-1870) y del asesinato de Urquiza, se fueron extinguiendo los levantamientos provinciales. El desarrollo de la producción agropecuaria planteaba la necesidad de mano de obra y nuevos pastos hacia el sur. Se produjo la gran inmigración europea y en nuestro país se conformó la clase obrera. Mientras tanto el estado ampliaba el territorio llevando la barbarie de la masacre indígena hacia el sur. Los originarios de la Patagonia fueron desterrados, esclavizados y asesinados. En la tristemente célebre “conquista del desierto”.
Para esta clase obrera que hoy tiene la necesidad de derrotar a Milei y su reforma laboral que busca retraer nuestras conquistas un siglo atrás, reivindicar la Vuelta de Obligado tiene como objetivo poner de relieve la necesidad de plantarse contra el imperialismo. Hoy nos oprimen directamente el tirano imperialista Trump y la banca Morgan, que interfiere en la política argentina amenazando con la devaluación monetaria y el agravamiento de la situación económica de las masas trabajadoras si Milei perdía las elecciones. La clase obrera se tiene que plantar contra las reformas reaccionarias como se plantaron las clases oprimidas anteriores de nuestra tierra en la guerra de la independencia, la guerra social, la guerra contra el imperio esclavista y la guerra del Paraná. Y cómo se plantaba la clase obrera a principios de siglo XX dirigida por los socialistas y anarquistas, esos verdaderos libertarios que se jugaron la vida para conseguir esas reivindicaciones que hoy nos quieren quitar.
Al mismo tiempo no caer en el verso revisionista de la defensa incondicional de Rosas, que fue un representante de esta patronal. Que salvo honrosas excepciones como la guerra del Paraná siempre nos entregó atados de pies y manos a los intereses de las potencias. Lo que pasó en Obligado y Quebracho demuestran que podemos vencer a las agresiones extranjeras, si el pueblo es dirigido por la clase obrera organizada revolucionariamente.
Temas relacionados:
Artículos relacionados