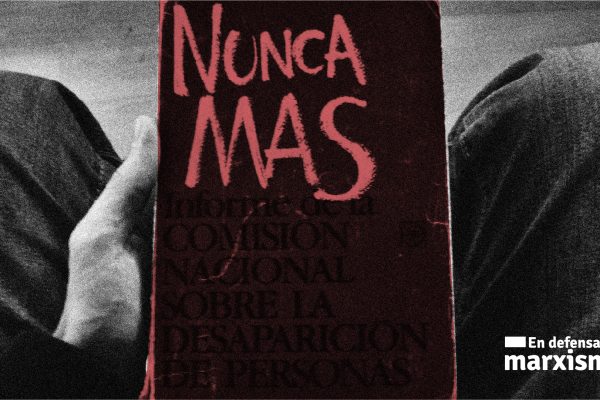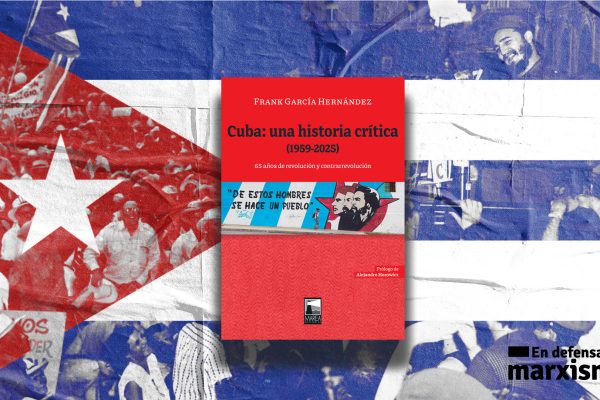A 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976
A 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976
La iglesia y la dictadura
El brazo ideológico del terrorismo de Estado contra las mujeres
A 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976
La iglesia y la dictadura
El brazo ideológico del terrorismo de Estado contra las mujeres
Mucho se ha hablado del rol de la Iglesia Católica durante la dictadura militar del ‘76, sin embargo, aún permanece la idea de que su responsabilidad se limitó al silencio cómplice o a excesos individuales de algunos jerarcas colaboracionistas. Pero su intervención fue mucho más allá. En vinculación con la burguesía nacional y el imperialismo, la cúpula eclesiástica impulsó el golpe de Estado del ‘76 que vino a aplastar a fuerza de plomo y sangre a toda una generación obrera que cuestionó al régimen social de raíz.
La Iglesia, fue un actor orgánico del régimen genocida. Participó activamente colaborando con el aparato represivo mediante la recolección de información, confeccionando listas de activistas vinculados a “la subversión”, habilitando espacios de la iglesia para efectuar las detenciones y torturas, a la vez que era la encargada de desactivar los reclamos y la organización de los familiares de las víctimas, imponiendo un régimen de silencio en torno a las desapariciones. Desplegó un andamiaje de legitimación moral, brindando una cobertura ideológica clave para el despliegue represivo del terrorismo de Estado. La iglesia no fue un socio menor, fue uno de los principales brazos ideológicos del estado, que vino a desempeñar un rol central: recuperar los “verdaderos” y “naturales” valores de la “fé cristiana”, para disciplinar a la sociedad y restaurar un orden social puesto en crisis por años de lucha obrera.
Esa batalla tuvo como uno de los ejes privilegiados el ataque a las mujeres de la clase obrera. A través de la defensa de la familia tradicional, la condena de los derechos sexuales y reproductivos, y la demonización de las mujeres militantes, justificaron el abuso sexual como mecanismo de tortura, la violencia contra detenidas embarazadas, y la apropiación de bebés como mecanismo de “corrección social”. La iglesia contribuyó a reforzar un orden social basado en la subordinación de género y en el sometimiento de la clase trabajadora. Con esta “agenda moral”, desplegaron una política tendiente a reorganizar la reproducción social.
Las cúpulas del Episcopado estaban plenamente informadas de los planes golpistas. La noche anterior al golpe, Videla y Massera se habrían reunido con la jerarquía eclesiástica en la sede de la Conferencia Episcopal, donde estrecharon lazos estratégicos. Una vez consumado el golpe, figuras como el monseñor Adolfo Tortolo llamaron públicamente a “cooperar positivamente” con el nuevo gobierno, otorgándole un aval inmediato al régimen. Desde entonces, la Iglesia elaboró un discurso que presentó la represión como una necesidad religiosa, una “guerra justa” para salvar a la Nación del “materialismo ateo” y de la “disolución moral”.
Los capellanes castrenses, con rango militar, cumplieron un rol clave acompañando a los represores, adormeciendo conciencias y justificando secuestros, torturas y asesinatos como parte de una misión superior de Dios. En muchos casos, el Vicariato funcionó incluso como un engranaje más del sistema represivo de persecución y detención, obteniendo información bajo la excusa de ofrecer consuelo espiritual, y conteniendo a familiares, o directamente bloqueando sus denuncias.
La dictadura que vino a aplastar a una generación de trabajadores que cuestionaba las bases de la explotación capitalista fue especialmente cruel con las mujeres. La tortura sexual, los abusos sistemáticos y la violencia de género fueron mecanismos específicos de castigo político y disciplinamiento social, combinados con una ofensiva reaccionaria contra los derechos de las mujeres y las diversidades.
Para esta tarea, la Iglesia Católica ofreció la ingeniería ideológica del terror, articulando represión, moral conservadora y disciplinamiento de género. La violencia ejercida sobre las mujeres, incluida la apropiación de bebés, fue parte de una estrategia para restaurar el orden capitalista. La Iglesia ha sido históricamente un pilar del Estado burgués, y la dictadura argentina fue una de sus expresiones más brutales.
Aunque dentro de la propia Iglesia hayan existido tensiones con algunos sectores minoritarios que se opusieron al régimen, siendo varios de ellos perseguidos, secuestrados o asesinados por el terrorismo de Estado; lo cierto es que estas experiencias, no expresaron la orientación oficial de la institución. La conducción del Episcopado y del Vicariato castrense sostuvo, en líneas generales, una política de colaboración, legitimación y encubrimiento del régimen, subordinando a estos sectores disidentes y garantizando la adaptación de la Iglesia al nuevo orden impuesto por la dictadura.
La Iglesia, el Estado y la reproducción social
Para comprender por qué el disciplinamiento de las mujeres ocupó un lugar tan central, es necesario observar el problema desde la teoría de la reproducción social.
El aparato ideológico reaccionario desplegado por la iglesia cumplió una función de clase clave. Bajo el sistema capitalista “la opresión de las mujeres de las clases subordinadas está enraizada en su particular relación con los procesos de mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo, por una parte, y con el trabajo social, por otra.” (Vogel, 1979). Las mujeres, especialmente de clase trabajadora, realizan gratuitamente el trabajo doméstico y de cuidados que prepara al trabajador para ir a la fábrica o al campo. Este trabajo, es esencial para que el sistema capitalista funcione, ya que reduce los costos de reproducción de la mano de obra. Las mujeres son las principales encargadas de esta esfera, lo que las relega a un segundo plano en la producción y las mantiene dependientes económicamente, perpetuando su subordinación dentro de la familia y la sociedad.
La dictadura militar echó mano de la iglesia, no sólo para desplegar un manto de “moralidad” sobre las atrocidades perpetradas, sino para reconfigurar una situación social convulsiva, marcada por luchas obreras que tenían entre sus protagonistas a trabajadores, jóvenes y mujeres, combinando el exterminio planificado con la recuperación de la familia tradicional y su función patriarcal represiva.
En ese sentido, la jerarquía eclesiástica ofreció una justificación de la maquinaria represiva. Cumplía así una doble función, la del sostenimiento social de un régimen de exterminio para reorganizar la explotación capitalista en función de los intereses económicos del imperialismo y la burguesía nacional, y el de la preservación de un sistema de privilegios para sí.
Es así que la dictadura reforzó su vínculo con la Iglesia mediante el mantenimiento e incremento de “contribuciones” económicas, firmando leyes que otorgaban asignaciones mensuales elevadas a los obispos y todo tipo de subsidios. En el ‘79, por decreto ley N°21.950/79, Videla estableció que los arzobispos y obispos debían cobrar una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración del juez nacional de primera instancia. Éste no fue el único beneficio, entre 1977 y 1982, la dictadura genocida estableció la jubilación para obispos y arzobispos a través del decreto ley 21.540/77, el pago de subsidios por “zonas desfavorables” mediante el decreto ley 22.162, la cobertura de movilización interna y al exterior mediante el decreto 1.991/80, y la ampliación de los beneficios de la ley 21.950 para el pago de mensualidades a los administrativos de la curia. Indudablemente se trató de un acto de reciprocidad para con una institución que bendijo los vuelos de la muerte, las torturas, y el robo de bebés.
Para cumplir con su parte, la iglesia no dudó en desarrollar una fuerte propaganda pro-dictadura. Monseñor Tortolo, arzobispo de Paraná, vicario de las Fuerzas Armadas y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, era íntimo amigo y consejero de la Junta Militar. El mismo 24 de marzo del 76, la junta mantuvo una reunión con el vicario castrense, tras la cual Tortolo llamó a “cooperar positivamente con el nuevo gobierno” (Mignone, 1986). El negacionismo fue uno de sus primeros recursos. En octubre de ese mismo año, Tortolo declaró ante los medios: “yo no conozco, no tengo pruebas fehacientes de que los derechos humanos sean conculcados en nuestro país. Lo oigo, lo escucho, hay voces, pero no me consta” (Mignone, 1986).
Otro elemento clave fue Monseñor Bonamín, quién siendo vicario del ejército contribuyó a elaborar una doctrina religiosa para sustentar el poder de las FFAA, recurriendo a cualquier medio para lograrlo. Luego de producido el golpe, en una homilía pronunciada frente a Bussi, vociferó que “la providencia puso a disposición del ejército el deber de gobernar, desde la presidencia a la intervención de un sindicato” (Mignone, 1986). Incluso entrada la dictadura, afirmaba que los miembros de la junta militar serán glorificados por las generaciones futuras” (Mignone, 1986). Las tesis de fondo de Bonamín era que el mundo estaba dividido en dos filosofías, “el materialismo ateo, y el humanismo cristiano”. Es así que promovió que la “defensa de la civilización cristiana” estaba en manos del régimen militar, quién venía a salvar a la nación del "materialismo ateo" y defender los “altares de la patria”. En este sentido Bonamín confesaba que “esta lucha es una lucha en defensa de la moral, de la dignidad del hombre, en definitiva es una lucha en defensa de Dios… Por ello pido la protección divina en esta guerra sucia en que estamos empeñados” (Mignone, 1986).
Tortolo y Bonamín utilizaron términos religiosos para validar la violencia, hablando de un "proceso de purificación" y afirmando que el ejército estaba "expiando la impureza de nuestro país". Aparece acá la idea de “guerra justa”, lo que justificaba el uso de cualquier medio, incluyendo la tortura y el asesinato bajo la premisa de que se libraba una guerra en defensa de Dios.
La denuncia contra los activistas y la organización de los trabajadores era frontal. El Monseñor Antonio José Plaza, por entonces arzobispo de La Plata, declaró en un discurso en 1977 que “los malos argentinos que salen del país se organizan desde el exterior contra la patria, apoyados por las fuerzas oscuras, difunden noticias y realizan desde afuera campañas en combinación con quienes trabajan en la sombra dentro de nuestros territorios. Roguemos por el feliz resultado de la ardua tarea de quienes espiritualmente y temporalmente nos gobiernan. Seamos hijos de una nación en la cual la Iglesia Católica goza de un respeto desconocido en todos los países condenadamente marxista” (Mignone, 1986). Indudablemente entendían que la suerte de la iglesia católica estaba sujeta al triunfo de la dictadura genocida.
Mientras los obispos participaban en ceremonias oficiales y almuerzos cordiales con la Junta, y promulgaban discursos pro-dictadura, cerraban sus puertas a las familias de los desaparecidos, calificándolas a menudo de estar vinculadas a la “subversión”.
La jerarquía eclesiástica se basó en una corriente ideológica que consideraba al catolicismo como la base de la nacionalidad argentina, donde la "Religión y la Patria" eran inseparables. Cualquier movimiento que desafiara el orden tradicional, incluyendo la lucha por los derechos de las mujeres, era visto como una amenaza a la "civilización cristiana". El “pluralismo” y la “democracia” eran calificados como sinónimos de "libertinaje", lo que servía para descalificar de antemano cualquier reclamo de autonomía de las mujeres. Esta moral eclesiástica justificó la violencia represiva presentándola como un mal necesario para "limpiar" a la sociedad; donde la mujer debía ajustarse al rol de guardiana de los valores tradicionales de la familia. En este esquema, las que se alejaban del rol tradicional o participaban en movimientos sociales eran vistas como parte de esa "impureza" que debía ser eliminada para salvar la moral de la nación.
Esta moral no protegió ni siquiera a las mujeres pertenecientes a la propia institución clerical. La cúpula de la iglesia mantuvo un silencio cómplice ante el secuestro, tortura y asesinato de religiosas, como el caso de las hermanas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.
El rol de los capellanes militares, bajo las directivas del Vicariato, fue fundamental. Encargados de "adormecer y deformar la conciencia de los represores", estos clérigos ayudaban a los militares a aceptar la legitimidad de las violaciones que cometían, justificándolos como un “acto de servicio” en medio de la “guerra antimarxista”, lo que facilitó que los responsables no sintieran conflicto moral al participar en el secuestro y apropiación de menores.
La intervención de la Iglesia, entonces, no se limitó a legitimar el terrorismo de Estado, sino que contribuyó activamente a definir sobre qué cuerpos debía descargarse la violencia y con qué objetivos sociales. La defensa cerrada de la familia patriarcal fue un recurso para restaurar las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo en un contexto de derrota de la clase obrera. Tal como plantea Vogel, la reproducción social no se reduce a la reproducción biológica, sino que implica un conjunto de prácticas, valores y relaciones que garantizan la continuidad del sistema capitalista. En ese marco, las mujeres ocupan un lugar central al concentrar la mayor parte de las tareas de cuidado para la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo y de la transmisión de normas sociales. Atacar a las mujeres, en particular a las mujeres militantes, implicaba, entonces, intervenir directamente sobre ese proceso, para garantizar su regimentación.
La Iglesia operó como mediadora ideológica de esta ofensiva. Al definir a las mujeres como guardianas de la moral familiar, al condenar cualquier forma de autonomía sexual o política, y al asociar la militancia femenina con la “desviación”, el “libertinaje” y la “impureza”, construyó el marco simbólico que habilitó una violencia específica y diferenciada. Bajo esta lógica, el cuerpo femenino se convirtió en un campo privilegiado de castigo y disciplinamiento, donde se buscaba destruir no solo a la militante individual, sino también el entramado social construido en torno a la lucha obrera.
De este modo, la represión ejercida sobre las mujeres fue una pieza central de la reorganización social impulsada por la dictadura, que perseguía como objetivo quebrar los vínculos sociales, restaurar la hegemonía de la autoridad patriarcal y garantizar la reproducción del orden capitalista bajo nuevas condiciones de dominación. Así las cosas, la demonización de las mujeres militantes, se tradujeron en una deshumanización y el recrudecimiento de los mecanismos de tortura. La violencia contra las detenidas en los centros clandestinos iban desde el sometimiento por medio de abusos sexuales, incluso como recurso para reforzar la destrucción moral de sus compañeros detenidos; a la exhibición y cosificación de las detenidas frente a los soldados; y la tortura de embarazadas (el 17% de las detenidas lo estaban al ser secuestradas), quienes eran sometidas también a parir cautivas, arrancándoles sus hijos recién nacidos de los brazos. Tal y como afirma Federici, “el cuerpo de las mujeres ha sido históricamente un territorio político sobre el cual el Estado y el capital han ejercido un control sistemático” (Silvia Federici, 2004).
La dictadura no solo destruyó organizaciones obreras, sino que intervino sobre la reproducción social. Este entramado entre Iglesia, Estado y violencia de género se expresó de manera brutal en la apropiación sistemática de bebés, donde la reproducción social fue directamente puesta bajo control del aparato represivo.
La “batalla cultural”: familia, sexualidad y disciplinamiento social
Desde principio de los setenta diversos sectores sociales, estatales, militares y religiosos empiezan a confluir en la idea de que existía una “crisis moral”, que tenía su epicentro en la desintegración de la familia tradicional. Se trataba de una reacción frente al proceso político y social que marcó la década del ’60, donde, a la par de la irrupción de la clase obrera como un actor político protagónico, se abrió paso un profundo cuestionamiento al rol social de las mujeres, las relaciones sexuales y de género, cuestionando los cimientos de la familia tradicional, y abriendo paso a reclamos como el divorcio, la anticoncepción gratuita, la legalización del aborto, etc.
Los sectores conservadores integracionistas, que ocupaban las cúpulas eclesiásticas, desarrollaron planes para “restablecer” el lugar y el rol de la familia. Para ello emitieron diversos documentos. En el 1973, el Episcopado publicó la “Declaración Pastoral del Episcopado argentino sobre la Familia y la Educación”, donde hace una defensa de la familia como una institución anterior al Estado con “derechos naturales y propios”, y expresa su preocupación por la “libertad espiritual de la enseñanza” advirtiendo que “la primacía de los esfuerzos deben orientarse a proteger y preservar a la familia, cuidando su unidad y alentando su plena fecundidad en hijos, en amor y en sus demás valores propios” (Conferencia Episcopal Argentina, 1973). Apunta particularmente contra la legalización del divorcio vincular advirtiendo que “penosas serían también las perspectivas para el futuro familiar argentino, si en estos momentos se abren las puertas a la disolución familiar” (Conferencia Episcopal Argentina, 1973). En el documento se ataca particularmente a la docencia y la educación, en nombre del “derecho natural de las familias” a elegir libremente la enseñanza de sus hijos. La declaración advierten que “ciertos proyectos nacionales unos y provinciales otros, queriendo asegurar la estabilidad del docente privado (…) lesionen el principio de la libertad, de enseñanza, por su contenido, por la manera como están redactados, y por las consecuencias que entrañan” (Conferencia Episcopal Argentina, 1973).
Ese mismo año se publica la “Carta Pastoral colectiva del Episcopado sobre el Matrimonio y la Familia” que sostiene el carácter ‘divino y natural del matrimonio indisoluble’, apuntando nuevamente contra el divorcio vincular. Ya en el ’75 el Episcopado define el “Plan Matrimonio y Familia” que marcaría su accionar en todo el período.
La burguesía comprendió que para lograr la “reorganización nacional” no alcanzaba un plan sistemático de exterminio contra la “subversión”, llevada adelante con torturas y desapariciones en centros clandestinos; sino que era necesario promover un tipo de familia deseable, funcional al régimen, que abarcara aspectos morales y materiales. Es así que las FFAA concentraron los valores del nuevo orden en la tríada “Dios, Patria y Hogar”. Esa era la expresión de una concepción profundamente reaccionaria, anclada en el catolicismo integrista, la corriente ideológica que dominaba a la cúpula eclesiástica. Desde esta perspectiva, la Iglesia debía penetrar todas las estructuras del Estado y erigirse como garante moral del proceso de reorganización social impulsado por la dictadura.
Bajo esta doctrina, reclamos como el divorcio, la anticoncepción o el aborto eran considerados como la “antesala del comunismo”, eslabones de una cadena de degradación moral que, según el discurso clerical, conducía inevitablemente a la pornografía, la disolución de la familia y la destrucción del orden social. La ofensiva era también cultural, y buscaba disciplinar la vida cotidiana, la sexualidad y, de manera central, los cuerpos de las mujeres.
Para la Iglesia Católica, la familia argentina estaba siendo asediada por la “infiltración” de concepciones materialistas extranjeras, que atentaban contra la “civilización cristiana”. Definían a la anticoncepción como una práctica que subvertía el orden natural de la sexualidad y la procreación, y era considerada promotora de la promiscuidad y la infidelidad matrimonial, causales de la “destrucción de la familia”. El aborto, por su parte, era denunciado como una consecuencia directa de la penetración de ideologías anticristianas y de un radicalismo laicista que despreciaba la vida humana naciente.
Durante la dictadura, los boletines de la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) funcionaron como uno de los principales canales de difusión de esta ofensiva ideológica. Allí se publicaban de manera sistemática declaraciones episcopales y mensajes abiertamente antiabortistas. El obispo de San Luis, Juan Rodolfo Laise, hablaba del “dolor que ocasiona en el país la muerte de niños víctimas de los infanticidios provocados por el crimen del aborto” (AICA, 1976). En el mismo sentido, el obispo de San Rafael, León Kruk, denunciaba con tono exaltado a los médicos que realizaban abortos clandestinos, acusándolos de integrar “laboratorios de muerte” y de estar “manchados de sangre inocente” (AICA, 1979).
En 1981, la Conferencia Episcopal Argentina reforzó esta línea con el documento Iglesia y Comunidad Nacional, donde celebraba que la legislación argentina rechazara el divorcio y castigara el aborto, al tiempo que lamentaba el “ingente número de abortos” y las separaciones familiares, presentadas como desgarros del tejido social y como una ofensa al orden divino, cuyo único dueño era Dios. Aquí aparece con crudeza la doble vara moral de la Iglesia. Mientras desplegaba una intensa campaña “pro-vida” contra la anticoncepción y el aborto, en nombre de la defensa de los niños, legitimaba y silenciaba la tortura sistemática a mujeres embarazadas en los centros clandestinos de detención, aun cuando esas prácticas implicaban abortos forzados, partos en cautiverio y la apropiación de recién nacidos.
El gobierno dictatorial de Videla hizo propios estos principios, defendiendo la idea clerical de la familia como “célula básica de la sociedad”. En esa línea, el primer ministro de Bienestar Social, el contralmirante Julio Bardi, señaló que “Con una familia fortalecida espiritualmente, cristianamente y con estilo de vida argentino se podrá hacer frente a cualquier tipo de agresión” (Mignone, 1986).
La oposición de la Iglesia a los derechos civiles de las mujeres encontró en la dictadura un aliado estratégico, pero no se agotó con ella. Hacia el final del régimen y durante la transición democrática, la jerarquía eclesiástica continuó su cruzada moralista. En 1986 organizó movilizaciones masivas contra la ley de divorcio vincular, incluyendo concentraciones en Plaza de Mayo con la imagen de la Virgen de Luján. Al mismo tiempo, se utilizaron normativas heredadas de la dictadura, como la ley 21.381, para inhabilitar docentes y perseguir a quienes sostenían posiciones consideradas “subversivas” desde el punto de vista moral.
Así, la llamada “batalla cultural” no fue un fenómeno accesorio, sino una pieza central del andamiaje represivo, una ofensiva destinada a regimentar la vida privada, reforzar la subordinación de las mujeres y garantizar, desde el hogar, la reproducción de un orden social basado en la explotación y el sometimiento de la clase obrera.
La represión de los cuerpos de las mujeres, desde la tortura sexual hasta la maternidad forzada, fue el reverso necesario de la restauración de la familia patriarcal como célula básica del orden social. En ese marco, la apropiación de bebés significó la culminación lógica de un proyecto que buscó romper la transmisión política y simbólica de una generación militante, “rescatar” a los hijos del enemigo y reinsertarlos en familias consideradas moralmente aptas. Allí donde el terrorismo de Estado destruyó cuerpos y vínculos, la Iglesia se ofreció como garante ideológico de una nueva filiación, al servicio de la reorganización capitalista.
Apropiación de bebés: reproducción social e ideología religiosa
Como señala Arruzza, “la maternidad ha sido históricamente un campo de intervención política” (Arruzza, 2006), es así que ni la maternidad y la constitución familiar es una elección puramente privada, sino una cuestión política y económica, que intenta ser fuertemente regulada por el Estado capitalista en función de controlar la fuerza de trabajo.
El gobierno de facto entendió el problema a la perfección. A la par del desarrollo de un plan de exterminio de los elementos más avanzados de la clase obrera, diseñó un mecanismos sistemático de apropiación de bebés, como parte de su plan de “reorganización nacional” y reconstitución de la “familia argentina”.
Por aquel entonces la adopción era considerada mayoritariamente como la mejor vía para ‘salvar’ a los niños de la miseria y el abandono, o ‘rescatarlos’ de ‘hogares negligentes’. En ese contexto, la supresión de los vínculos de sangre y la celeridad en el procedimiento burocrático para la adopción eran modificaciones entendidas progresivas y necesarias. Sobre este acervo moral es que, previo a la dictadura, se aprobó una modificación de la Ley de Adopción que sirvió posteriormente como cobertura legal para consumar el robo de bebés durante la dictadura; puesto que los niños fueron apropiados mediante dos modalidades: la inscripción falsa como hijo propio en el Registro Civil y la adopción pseudo-legal. La falsa inscripción fue la vía utilizada mayoritariamente en los casos de bebés nacidos en cautiverio en centros clandestinos de detención; mientras que la adopción fue el mecanismo predilecto para niños más grandes detenidos juntos con sus padres.
La nueva ley de adopción reglamentó la “Adopción Plena”, que privaba de todo contacto del adoptado con su familia de sangre. Asimismo, instauró mecanismos para agilizar el procedimiento burocrático de adopción, eliminando casi por completo la participación de la familia biológica del juicio de adopción, ampliando las facultades del organismo administrativo de protección de la minoridad, y habilitando el reconocimiento de las entregas de niños mediante escritura pública.
La valoración positiva de los adoptantes, que se guiaban por un “desinteresado impulso de generosidad” dispuestos a garantizar “estabilidad familiar” a “niños desamparados”, se complementaba con una desvalorización y culpabilización de los padres biológicos. En ese sentido, la nueva ley enumeró las causales de exclusión de la familia biológica del juicio, entre ellas: haber perdido la patria potestad o confiado espontáneamente el menor a un establecimiento de protección de menores público o privado; haber manifestado la voluntad de que el menor sea adoptado; cuando el desamparo moral o material del menor resultara evidente; o haberlo abandonado en la vía pública.
Con este nuevo marco legal, se le otorgó plenos poderes a la justicia para dictaminar si la adopción era “conveniente para el menor”, elegir a los adoptantes, y excluir o no a la familia biológica del juicio por adopción, ofreciendo a los magistrados el monopolio para interpretar y aplicar con discrecionalidad funcional la ley.
Indudablemente, durante la dictadura, para convertir la apropiación en una “adopción” se contó con la participación del Poder Judicial. Es así que, niños presentados como “necesitados de socorro”, supuestamente “abandonados” y sin familia conocida, eran entregados a “personas de bien”, bajo la apariencia de cumplir con los requisitos legales. Pero este mecanismo estatal, además de la propaganda ideológica de la iglesia, contó con una red auxiliar crucial para su funcionamiento.
La relación entre Iglesia y Estado, no se limitó a la ubicación de cuadros religiosos en lugares estratégicos del Estado, y la utilización del aparato de la iglesia para encubrir la maquinaria genocida, sino que se promovió la participación activa de la militancia católica en diferentes esferas del Estado, con el mismo fin. Es así que diversos grupos de la iglesia adquirieron protagonismos en vinculación particularmente con las acciones del Ministerio de Bienestar Social y la Secretaría del Menor y la Familia; entre ellos se destacan el Movimiento Familiar Cristiano, Cáritas, las Ligas de Madres y de Padres de Familia, y la Acción Católica Argentina.
El Movimiento Familiar Cristiano, según sus estatutos, promovía matrimonio cristiano y la espiritualidad conyugal. Para ello inicialmente se dedicó al dictado de cursos de catequesis prematrimonial, que abordaban reflexiones sobre las relaciones, aspectos legales y económicos del matrimonio y la sexualidad, en sintonía con la prédica católica. Posteriormente, en la década del 60, inició sus actividades como gestora de adopciones, organizando charlas y encuentros de padres adoptantes. Ya previo al 1976, el Movimiento Familiar Cristiano era considerado una organización “respetable” por buena parte de la magistratura de la época, encargada de la promoción de la adopción de niños bajo el discurso del “rescate” a criaturas necesitadas. Sin embargo, como relatan distintos testimonios, su accionar excedía largamente la asistencia; se encargaba de “presentar” familias consideradas aptas, de “conseguir” niños para ser adoptados y, en numerosos casos, de ejercer presión directa sobre mujeres pobres para que entregaran a sus hijos, en nombre de una moral que convertía la desigualdad social en destino y la maternidad en obligación.
Durante la dictadura, esta organización fue la agencia mediadora entre los niños nacidos en los centros clandestinos de detención y sus apropiadores, en su gran mayoría familiares, militares o empresarios allegados al régimen.
Actuaron bajo el completo amparo de las cúpulas de la iglesia. Existen casos concretos que demuestran que las máximas jerarquías de la Iglesia no solo conocieron el plan sistemático de apropiación de bebés, sino que actuaron para garantizar su encubrimiento. Uno de los más contundentes es el de Licha de la Cuadra, primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien murió a los 91 años sin haber podido encontrar a su nieta, nacida en cautiverio.
En el juicio por el Plan Sistemático de Robo de Bebés, su hija Estela de la Cuadra declaró que sus padres mantuvieron contactos con las más altas autoridades internacionales de la Compañía de Jesús. A partir de esas gestiones, se estableció comunicación con Bergoglio, y a través de él con la autoridad jesuita de La Plata, para averiguar el destino de la niña. La respuesta fue categórica: la nieta ya se encontraba con una familia y no había nada que hacer. Hubo una decisión consciente de no intervenir y de validar una apropiación ya consumada.
Un testimonio similar es el de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, quien murió sin conocer a su nieta Clara Anahí. En una entrevista, relató que pocos días después del secuestro de la niña se presentó desesperada en la Catedral de La Plata buscando ayuda. Allí habló con monseñor Plaza, y le pidió que investigara el paradero de su nieta. Tras una primera respuesta evasiva, Plaza fue explícito: le dijo que dejara de “molestar”, que la niña estaba “en buenas manos” y que sus gestiones ponían en peligro tanto a Clara Anahí como a quienes la “protegían”; luego la echó, ordenándole que rezara y acusándola de falta de fe. Como sostuvo Mariani, Plaza sabía perfectamente dónde y con quién estaba su nieta.
La ofensiva clerical apuntó también contra quienes denunciaban el terrorismo de Estado. La Iglesia desplegó una estigmatización particular contra las Madres de Plaza de Mayo. Las mujeres que buscaban a sus hijos desaparecidos fueron atacadas desde una supuesta “moral evangélica”. El cardenal Aramburu llegó a reprender a sacerdotes que acompañaban a las Madres, calificando su accionar como “anti-evangélico”. Las puertas de la Catedral de Buenos Aires se cerraban cuando las Madres se reunían en la plaza, se ordenó retirar sus pañuelos como ofrenda en la Basílica de Luján y se llegó incluso a amenazar con la intervención policial, bajo el argumento de que no se debía “hacer política” en los templos. El obispo León Kruk arremetió incluso contra los organismos de derechos humanos, relativizando sus reclamos y cuestionando quiénes merecían ser considerados “humanos”, en un intento por deslegitimar la denuncia de los crímenes del régimen (AICA, 1979).
Lejos de tratarse de excesos individuales, estas prácticas expresaban una estrategia consciente; deslegitimar la organización de las mujeres, aislar sus reclamos y reforzar el mandato de silencio y sumisión. Incluso tras la caída de la dictadura, la propaganda clerical contra las organizaciones de DDHH persistió. En 1984, el monseñor Carlos Mariano Pérez llegó a declarar públicamente que “hay que erradicar a las Madres de Plaza de Mayo” (Mignone, 1986).
El relato del abandono operó como un dispositivo ideológico central para encubrir el crimen, puesto que permitió legitimar la actuación de jueces, funcionarios y miembros de la Iglesia que, lejos de “proteger” a esos niños, participaron activamente en el borramiento de su identidad política y de clase. La Iglesia funcionó como garante moral y política del robo de bebés, legitimando la ruptura de la filiación biológica en nombre de una supuesta “protección” y de la restauración de la familia cristiana, consumando así una forma extrema de disciplinamiento y control social.
La Iglesia Católica conserva hasta hoy uno de los archivos más extensos sobre lo ocurrido durante la dictadura. Aunque ha prometido en reiteradas ocasiones su apertura total, nunca ha aportado documentación que sirva de manera sustantiva a la reconstrucción de la verdad ni ha revelado todo lo que sabe. Ese silencio persistente es la continuidad de un encubrimiento que comenzó bajo el terrorismo de Estado y se prolonga hasta el presente.
La continuidad histórica de los dispositivos control
A cincuenta años de la dictadura más sangrienta que sufrió el pueblo argentino, el papel de la Iglesia Católica en el terrorismo de Estado sigue sin ser plenamente esclarecido. A pesar de la publicación parcial de algunos documentos eclesiásticos, que permitieron abrir nuevas pistas para la recuperación de nietos apropiados, el hermetismo con el que la institución manejó sus archivos durante décadas dificultó la identificación de responsabilidades directas y contribuyó a consolidar un manto de impunidad sobre numerosos implicados.
Esta situación explica, en buena medida, la escasa cantidad de miembros de la Iglesia condenados por delitos de lesa humanidad en comparación con el personal militar. El caso más emblemático es el del capellán policial Christian VonWernich, que en 2007 fue condenado a reclusión perpetua por 34 casos de secuestro, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados, siendo el principal caso de la jerarquía eclesiástica con condena firme. Sin embargo, pese a la abundancia de testimonios y documentación que vinculan a sectores de la Iglesia con el plan represivo, las sentencias se concentraron casi exclusivamente en las Fuerzas Armadas, con más de 1.100 condenados hasta 2025.
La impunidad de la que goza la iglesia desde hace cincuenta años no es casual. Para el Estado capitalista, la Iglesia ha sido históricamente una herramienta privilegiada de disciplinamiento social y de dominación cultural sobre el pueblo trabajador. Su autoridad moral, asentada en la familia, la sexualidad y la vida cotidiana, las convierte en herramientas privilegiadas para intervenir sobre la reproducción social y garantizar la estabilidad del orden existente. Es por esto, un aliado estratégico para gobiernos de distinto signo político, especialmente cuando se trata de reforzar la opresión sobre las mujeres y las diversidades.
Durante la dictadura, esta función se expresó de forma brutal; la Iglesia no solo legitimó el terrorismo de Estado, sino que contribuyó a definir el sentido moral de la represión, señalando a las mujeres militantes, a las madres que reclamaban por sus hijos y a quienes cuestionaban la familia tradicional como enemigos del orden cristiano. El disciplinamiento de género fue, así, una dimensión central del proyecto de reorganización capitalista.
Pero ese entramado entre Iglesia, Estado y control de la reproducción social, no terminó con el retorno de la democracia. Bajo distintos gobiernos, el Estado continuó delegando en instituciones religiosas funciones clave en la asistencia social, la educación y la salud, reforzando su injerencia sobre la vida cotidiana de los sectores populares. Este mecanismo, utilizado por la dictadura, fue luego retomado y profundizado por los sucesivos gobiernos constitucionales, incluyendo los gobiernos peronistas de las últimas décadas. El avance de la injerencia clerical en la salud, la educación y las políticas sociales, incluso en el ámbito público, es expresión de esta lógica.
Hoy, el gobierno de Milei retoma y actualiza estos discursos reaccionarios. La exaltación de la familia tradicional, la ofensiva contra el derecho al aborto y los ataques sistemáticos al movimiento de mujeres y diversidades buscan reinstalar un orden social basado en la subordinación de género. El avance de las iglesias evangélicas y católicas sobre la vida social y política, potenciado por figuras como Agustín Lajes, se convierte así en un instrumento de disciplinamiento que busca reforzar un rol subordinado para las mujeres y castigar cualquier forma de disidencia. Como durante la dictadura, se trata de una política orientada a disciplinar a la clase trabajadora, fragmentarla y reforzar los mecanismos de opresión que garantizan su sometimiento.
Frente a esta ofensiva, la experiencia histórica es clara; sin movilización popular, la reacción avanza. La única respuesta capaz de enfrentar estas políticas es la organización independiente y la recuperación de las calles, mediante paros, huelgas y movilizaciones, para defender los derechos conquistados y luchar por una transformación social de fondo.
Por eso, la pelea por memoria, verdad y justicia no puede separarse de la lucha por terminar con los privilegios de la Iglesia. Mientras continúe atada al Estado, seguirá actuando como un factor de opresión sobre las mujeres, las diversidades y el conjunto de la clase trabajadora. La separación efectiva de la Iglesia y el Estado, el fin del financiamiento público a los cultos y la expulsión de la injerencia clerical de la salud, la educación y las políticas sociales son condiciones indispensables para una verdadera emancipación.
A medio siglo del golpe, sigue pendiente la apertura completa de todos los archivos de la dictadura, incluidos los eclesiásticos, y el juzgamiento de todos los responsables civiles y clericales del genocidio. Sin verdad completa y sin castigo a todos los culpables, no habrá justicia real, ni posibilidad alguna de avanzar en el desmantelamento definitivo del aparato represivo que montó la dictadura y se perpetúa hasta el presente. La lucha por memoria, verdad y justicia está indisolublemente ligada a la pelea por una sociedad sin explotación ni opresión.
Bibliografía
Arruzza, C. (2016). Las sin parte. Matrimonios y divorcios entre feminismo y marxismo. Buenos Aires: Ediciones IPS.
Cabrera, Juliana (2025). Mujeres y diversidades frente a la “batalla cultural” reaccionaria del gobierno de Milei. En Defensa del Marxismo. Buenos Aires: Ediciones Rumbos.
Conferencia Episcopal Argentina. (1973). Declaración pastoral sobre la familia y la educación. Buenos Aires, 13 de septiembre.
Federici, S. (2004). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Nueva York: Autonomedia. Edición en español: (2010). Madrid: Traficantes de Sueños.
Gudiño Bessone, P. (2017). La Iglesia Católica en tiempos de dictadura y transición democrática (1976–1989): discursos sobre familia, sexualidad y aborto. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.
Mignone, E. (1986). Iglesia y dictadura. Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento Nacional.
Obregón, M. (2005). La Iglesia argentina durante la última dictadura militar. El terror desplegado sobre el campo católico (1976–1983). Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
Osuna, F. (2014). Entre la “estatalización” y la “subsidiariedad”: actores y proyectos de la Secretaría delMenor y la Familia en la historia argentina reciente. Buenos Aires: UNSAM Edita.
Pantanali, S. (2019). Feminismo marxista y trabajo social crítico: aportes de la Teoría de la Reproducción Social. Buenos Aires: Editorial Dynamis.
Pelle, M. (2018). La represión en el cuerpo de las mujeres bajo la última dictadura cívico-eclesiástico-militar en Argentina. En Defensa del Marxismo. Buenos Aires: Ediciones Rumbos.
Villalta, C. (2010). De secuestros y adopciones: el circuito institucional de la apropiación criminal de niños en Argentina (1976–1983). Historia Crítica, (41).
Vogel, L. (1979). Marxismo y feminismo. MonthlyReview, 31(2). Traducción al español de Mireia Bofill.
Mucho se ha hablado del rol de la Iglesia Católica durante la dictadura militar del ‘76, sin embargo, aún permanece la idea de que su responsabilidad se limitó al silencio cómplice o a excesos individuales de algunos jerarcas colaboracionistas. Pero su intervención fue mucho más allá. En vinculación con la burguesía nacional y el imperialismo, la cúpula eclesiástica impulsó el golpe de Estado del ‘76 que vino a aplastar a fuerza de plomo y sangre a toda una generación obrera que cuestionó al régimen social de raíz.
La Iglesia, fue un actor orgánico del régimen genocida. Participó activamente colaborando con el aparato represivo mediante la recolección de información, confeccionando listas de activistas vinculados a “la subversión”, habilitando espacios de la iglesia para efectuar las detenciones y torturas, a la vez que era la encargada de desactivar los reclamos y la organización de los familiares de las víctimas, imponiendo un régimen de silencio en torno a las desapariciones. Desplegó un andamiaje de legitimación moral, brindando una cobertura ideológica clave para el despliegue represivo del terrorismo de Estado. La iglesia no fue un socio menor, fue uno de los principales brazos ideológicos del estado, que vino a desempeñar un rol central: recuperar los “verdaderos” y “naturales” valores de la “fé cristiana”, para disciplinar a la sociedad y restaurar un orden social puesto en crisis por años de lucha obrera.
Esa batalla tuvo como uno de los ejes privilegiados el ataque a las mujeres de la clase obrera. A través de la defensa de la familia tradicional, la condena de los derechos sexuales y reproductivos, y la demonización de las mujeres militantes, justificaron el abuso sexual como mecanismo de tortura, la violencia contra detenidas embarazadas, y la apropiación de bebés como mecanismo de “corrección social”. La iglesia contribuyó a reforzar un orden social basado en la subordinación de género y en el sometimiento de la clase trabajadora. Con esta “agenda moral”, desplegaron una política tendiente a reorganizar la reproducción social.
Las cúpulas del Episcopado estaban plenamente informadas de los planes golpistas. La noche anterior al golpe, Videla y Massera se habrían reunido con la jerarquía eclesiástica en la sede de la Conferencia Episcopal, donde estrecharon lazos estratégicos. Una vez consumado el golpe, figuras como el monseñor Adolfo Tortolo llamaron públicamente a “cooperar positivamente” con el nuevo gobierno, otorgándole un aval inmediato al régimen. Desde entonces, la Iglesia elaboró un discurso que presentó la represión como una necesidad religiosa, una “guerra justa” para salvar a la Nación del “materialismo ateo” y de la “disolución moral”.
Los capellanes castrenses, con rango militar, cumplieron un rol clave acompañando a los represores, adormeciendo conciencias y justificando secuestros, torturas y asesinatos como parte de una misión superior de Dios. En muchos casos, el Vicariato funcionó incluso como un engranaje más del sistema represivo de persecución y detención, obteniendo información bajo la excusa de ofrecer consuelo espiritual, y conteniendo a familiares, o directamente bloqueando sus denuncias.
La dictadura que vino a aplastar a una generación de trabajadores que cuestionaba las bases de la explotación capitalista fue especialmente cruel con las mujeres. La tortura sexual, los abusos sistemáticos y la violencia de género fueron mecanismos específicos de castigo político y disciplinamiento social, combinados con una ofensiva reaccionaria contra los derechos de las mujeres y las diversidades.
Para esta tarea, la Iglesia Católica ofreció la ingeniería ideológica del terror, articulando represión, moral conservadora y disciplinamiento de género. La violencia ejercida sobre las mujeres, incluida la apropiación de bebés, fue parte de una estrategia para restaurar el orden capitalista. La Iglesia ha sido históricamente un pilar del Estado burgués, y la dictadura argentina fue una de sus expresiones más brutales.
Aunque dentro de la propia Iglesia hayan existido tensiones con algunos sectores minoritarios que se opusieron al régimen, siendo varios de ellos perseguidos, secuestrados o asesinados por el terrorismo de Estado; lo cierto es que estas experiencias, no expresaron la orientación oficial de la institución. La conducción del Episcopado y del Vicariato castrense sostuvo, en líneas generales, una política de colaboración, legitimación y encubrimiento del régimen, subordinando a estos sectores disidentes y garantizando la adaptación de la Iglesia al nuevo orden impuesto por la dictadura.
La Iglesia, el Estado y la reproducción social
Para comprender por qué el disciplinamiento de las mujeres ocupó un lugar tan central, es necesario observar el problema desde la teoría de la reproducción social.
El aparato ideológico reaccionario desplegado por la iglesia cumplió una función de clase clave. Bajo el sistema capitalista “la opresión de las mujeres de las clases subordinadas está enraizada en su particular relación con los procesos de mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo, por una parte, y con el trabajo social, por otra.” (Vogel, 1979). Las mujeres, especialmente de clase trabajadora, realizan gratuitamente el trabajo doméstico y de cuidados que prepara al trabajador para ir a la fábrica o al campo. Este trabajo, es esencial para que el sistema capitalista funcione, ya que reduce los costos de reproducción de la mano de obra. Las mujeres son las principales encargadas de esta esfera, lo que las relega a un segundo plano en la producción y las mantiene dependientes económicamente, perpetuando su subordinación dentro de la familia y la sociedad.
La dictadura militar echó mano de la iglesia, no sólo para desplegar un manto de “moralidad” sobre las atrocidades perpetradas, sino para reconfigurar una situación social convulsiva, marcada por luchas obreras que tenían entre sus protagonistas a trabajadores, jóvenes y mujeres, combinando el exterminio planificado con la recuperación de la familia tradicional y su función patriarcal represiva.
En ese sentido, la jerarquía eclesiástica ofreció una justificación de la maquinaria represiva. Cumplía así una doble función, la del sostenimiento social de un régimen de exterminio para reorganizar la explotación capitalista en función de los intereses económicos del imperialismo y la burguesía nacional, y el de la preservación de un sistema de privilegios para sí.
Es así que la dictadura reforzó su vínculo con la Iglesia mediante el mantenimiento e incremento de “contribuciones” económicas, firmando leyes que otorgaban asignaciones mensuales elevadas a los obispos y todo tipo de subsidios. En el ‘79, por decreto ley N°21.950/79, Videla estableció que los arzobispos y obispos debían cobrar una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración del juez nacional de primera instancia. Éste no fue el único beneficio, entre 1977 y 1982, la dictadura genocida estableció la jubilación para obispos y arzobispos a través del decreto ley 21.540/77, el pago de subsidios por “zonas desfavorables” mediante el decreto ley 22.162, la cobertura de movilización interna y al exterior mediante el decreto 1.991/80, y la ampliación de los beneficios de la ley 21.950 para el pago de mensualidades a los administrativos de la curia. Indudablemente se trató de un acto de reciprocidad para con una institución que bendijo los vuelos de la muerte, las torturas, y el robo de bebés.
Para cumplir con su parte, la iglesia no dudó en desarrollar una fuerte propaganda pro-dictadura. Monseñor Tortolo, arzobispo de Paraná, vicario de las Fuerzas Armadas y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, era íntimo amigo y consejero de la Junta Militar. El mismo 24 de marzo del 76, la junta mantuvo una reunión con el vicario castrense, tras la cual Tortolo llamó a “cooperar positivamente con el nuevo gobierno” (Mignone, 1986). El negacionismo fue uno de sus primeros recursos. En octubre de ese mismo año, Tortolo declaró ante los medios: “yo no conozco, no tengo pruebas fehacientes de que los derechos humanos sean conculcados en nuestro país. Lo oigo, lo escucho, hay voces, pero no me consta” (Mignone, 1986).
Otro elemento clave fue Monseñor Bonamín, quién siendo vicario del ejército contribuyó a elaborar una doctrina religiosa para sustentar el poder de las FFAA, recurriendo a cualquier medio para lograrlo. Luego de producido el golpe, en una homilía pronunciada frente a Bussi, vociferó que “la providencia puso a disposición del ejército el deber de gobernar, desde la presidencia a la intervención de un sindicato” (Mignone, 1986). Incluso entrada la dictadura, afirmaba que los miembros de la junta militar serán glorificados por las generaciones futuras” (Mignone, 1986). Las tesis de fondo de Bonamín era que el mundo estaba dividido en dos filosofías, “el materialismo ateo, y el humanismo cristiano”. Es así que promovió que la “defensa de la civilización cristiana” estaba en manos del régimen militar, quién venía a salvar a la nación del "materialismo ateo" y defender los “altares de la patria”. En este sentido Bonamín confesaba que “esta lucha es una lucha en defensa de la moral, de la dignidad del hombre, en definitiva es una lucha en defensa de Dios… Por ello pido la protección divina en esta guerra sucia en que estamos empeñados” (Mignone, 1986).
Tortolo y Bonamín utilizaron términos religiosos para validar la violencia, hablando de un "proceso de purificación" y afirmando que el ejército estaba "expiando la impureza de nuestro país". Aparece acá la idea de “guerra justa”, lo que justificaba el uso de cualquier medio, incluyendo la tortura y el asesinato bajo la premisa de que se libraba una guerra en defensa de Dios.
La denuncia contra los activistas y la organización de los trabajadores era frontal. El Monseñor Antonio José Plaza, por entonces arzobispo de La Plata, declaró en un discurso en 1977 que “los malos argentinos que salen del país se organizan desde el exterior contra la patria, apoyados por las fuerzas oscuras, difunden noticias y realizan desde afuera campañas en combinación con quienes trabajan en la sombra dentro de nuestros territorios. Roguemos por el feliz resultado de la ardua tarea de quienes espiritualmente y temporalmente nos gobiernan. Seamos hijos de una nación en la cual la Iglesia Católica goza de un respeto desconocido en todos los países condenadamente marxista” (Mignone, 1986). Indudablemente entendían que la suerte de la iglesia católica estaba sujeta al triunfo de la dictadura genocida.
Mientras los obispos participaban en ceremonias oficiales y almuerzos cordiales con la Junta, y promulgaban discursos pro-dictadura, cerraban sus puertas a las familias de los desaparecidos, calificándolas a menudo de estar vinculadas a la “subversión”.
La jerarquía eclesiástica se basó en una corriente ideológica que consideraba al catolicismo como la base de la nacionalidad argentina, donde la "Religión y la Patria" eran inseparables. Cualquier movimiento que desafiara el orden tradicional, incluyendo la lucha por los derechos de las mujeres, era visto como una amenaza a la "civilización cristiana". El “pluralismo” y la “democracia” eran calificados como sinónimos de "libertinaje", lo que servía para descalificar de antemano cualquier reclamo de autonomía de las mujeres. Esta moral eclesiástica justificó la violencia represiva presentándola como un mal necesario para "limpiar" a la sociedad; donde la mujer debía ajustarse al rol de guardiana de los valores tradicionales de la familia. En este esquema, las que se alejaban del rol tradicional o participaban en movimientos sociales eran vistas como parte de esa "impureza" que debía ser eliminada para salvar la moral de la nación.
Esta moral no protegió ni siquiera a las mujeres pertenecientes a la propia institución clerical. La cúpula de la iglesia mantuvo un silencio cómplice ante el secuestro, tortura y asesinato de religiosas, como el caso de las hermanas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.
El rol de los capellanes militares, bajo las directivas del Vicariato, fue fundamental. Encargados de "adormecer y deformar la conciencia de los represores", estos clérigos ayudaban a los militares a aceptar la legitimidad de las violaciones que cometían, justificándolos como un “acto de servicio” en medio de la “guerra antimarxista”, lo que facilitó que los responsables no sintieran conflicto moral al participar en el secuestro y apropiación de menores.
La intervención de la Iglesia, entonces, no se limitó a legitimar el terrorismo de Estado, sino que contribuyó activamente a definir sobre qué cuerpos debía descargarse la violencia y con qué objetivos sociales. La defensa cerrada de la familia patriarcal fue un recurso para restaurar las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo en un contexto de derrota de la clase obrera. Tal como plantea Vogel, la reproducción social no se reduce a la reproducción biológica, sino que implica un conjunto de prácticas, valores y relaciones que garantizan la continuidad del sistema capitalista. En ese marco, las mujeres ocupan un lugar central al concentrar la mayor parte de las tareas de cuidado para la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo y de la transmisión de normas sociales. Atacar a las mujeres, en particular a las mujeres militantes, implicaba, entonces, intervenir directamente sobre ese proceso, para garantizar su regimentación.
La Iglesia operó como mediadora ideológica de esta ofensiva. Al definir a las mujeres como guardianas de la moral familiar, al condenar cualquier forma de autonomía sexual o política, y al asociar la militancia femenina con la “desviación”, el “libertinaje” y la “impureza”, construyó el marco simbólico que habilitó una violencia específica y diferenciada. Bajo esta lógica, el cuerpo femenino se convirtió en un campo privilegiado de castigo y disciplinamiento, donde se buscaba destruir no solo a la militante individual, sino también el entramado social construido en torno a la lucha obrera.
De este modo, la represión ejercida sobre las mujeres fue una pieza central de la reorganización social impulsada por la dictadura, que perseguía como objetivo quebrar los vínculos sociales, restaurar la hegemonía de la autoridad patriarcal y garantizar la reproducción del orden capitalista bajo nuevas condiciones de dominación. Así las cosas, la demonización de las mujeres militantes, se tradujeron en una deshumanización y el recrudecimiento de los mecanismos de tortura. La violencia contra las detenidas en los centros clandestinos iban desde el sometimiento por medio de abusos sexuales, incluso como recurso para reforzar la destrucción moral de sus compañeros detenidos; a la exhibición y cosificación de las detenidas frente a los soldados; y la tortura de embarazadas (el 17% de las detenidas lo estaban al ser secuestradas), quienes eran sometidas también a parir cautivas, arrancándoles sus hijos recién nacidos de los brazos. Tal y como afirma Federici, “el cuerpo de las mujeres ha sido históricamente un territorio político sobre el cual el Estado y el capital han ejercido un control sistemático” (Silvia Federici, 2004).
La dictadura no solo destruyó organizaciones obreras, sino que intervino sobre la reproducción social. Este entramado entre Iglesia, Estado y violencia de género se expresó de manera brutal en la apropiación sistemática de bebés, donde la reproducción social fue directamente puesta bajo control del aparato represivo.
La “batalla cultural”: familia, sexualidad y disciplinamiento social
Desde principio de los setenta diversos sectores sociales, estatales, militares y religiosos empiezan a confluir en la idea de que existía una “crisis moral”, que tenía su epicentro en la desintegración de la familia tradicional. Se trataba de una reacción frente al proceso político y social que marcó la década del ’60, donde, a la par de la irrupción de la clase obrera como un actor político protagónico, se abrió paso un profundo cuestionamiento al rol social de las mujeres, las relaciones sexuales y de género, cuestionando los cimientos de la familia tradicional, y abriendo paso a reclamos como el divorcio, la anticoncepción gratuita, la legalización del aborto, etc.
Los sectores conservadores integracionistas, que ocupaban las cúpulas eclesiásticas, desarrollaron planes para “restablecer” el lugar y el rol de la familia. Para ello emitieron diversos documentos. En el 1973, el Episcopado publicó la “Declaración Pastoral del Episcopado argentino sobre la Familia y la Educación”, donde hace una defensa de la familia como una institución anterior al Estado con “derechos naturales y propios”, y expresa su preocupación por la “libertad espiritual de la enseñanza” advirtiendo que “la primacía de los esfuerzos deben orientarse a proteger y preservar a la familia, cuidando su unidad y alentando su plena fecundidad en hijos, en amor y en sus demás valores propios” (Conferencia Episcopal Argentina, 1973). Apunta particularmente contra la legalización del divorcio vincular advirtiendo que “penosas serían también las perspectivas para el futuro familiar argentino, si en estos momentos se abren las puertas a la disolución familiar” (Conferencia Episcopal Argentina, 1973). En el documento se ataca particularmente a la docencia y la educación, en nombre del “derecho natural de las familias” a elegir libremente la enseñanza de sus hijos. La declaración advierten que “ciertos proyectos nacionales unos y provinciales otros, queriendo asegurar la estabilidad del docente privado (…) lesionen el principio de la libertad, de enseñanza, por su contenido, por la manera como están redactados, y por las consecuencias que entrañan” (Conferencia Episcopal Argentina, 1973).
Ese mismo año se publica la “Carta Pastoral colectiva del Episcopado sobre el Matrimonio y la Familia” que sostiene el carácter ‘divino y natural del matrimonio indisoluble’, apuntando nuevamente contra el divorcio vincular. Ya en el ’75 el Episcopado define el “Plan Matrimonio y Familia” que marcaría su accionar en todo el período.
La burguesía comprendió que para lograr la “reorganización nacional” no alcanzaba un plan sistemático de exterminio contra la “subversión”, llevada adelante con torturas y desapariciones en centros clandestinos; sino que era necesario promover un tipo de familia deseable, funcional al régimen, que abarcara aspectos morales y materiales. Es así que las FFAA concentraron los valores del nuevo orden en la tríada “Dios, Patria y Hogar”. Esa era la expresión de una concepción profundamente reaccionaria, anclada en el catolicismo integrista, la corriente ideológica que dominaba a la cúpula eclesiástica. Desde esta perspectiva, la Iglesia debía penetrar todas las estructuras del Estado y erigirse como garante moral del proceso de reorganización social impulsado por la dictadura.
Bajo esta doctrina, reclamos como el divorcio, la anticoncepción o el aborto eran considerados como la “antesala del comunismo”, eslabones de una cadena de degradación moral que, según el discurso clerical, conducía inevitablemente a la pornografía, la disolución de la familia y la destrucción del orden social. La ofensiva era también cultural, y buscaba disciplinar la vida cotidiana, la sexualidad y, de manera central, los cuerpos de las mujeres.
Para la Iglesia Católica, la familia argentina estaba siendo asediada por la “infiltración” de concepciones materialistas extranjeras, que atentaban contra la “civilización cristiana”. Definían a la anticoncepción como una práctica que subvertía el orden natural de la sexualidad y la procreación, y era considerada promotora de la promiscuidad y la infidelidad matrimonial, causales de la “destrucción de la familia”. El aborto, por su parte, era denunciado como una consecuencia directa de la penetración de ideologías anticristianas y de un radicalismo laicista que despreciaba la vida humana naciente.
Durante la dictadura, los boletines de la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) funcionaron como uno de los principales canales de difusión de esta ofensiva ideológica. Allí se publicaban de manera sistemática declaraciones episcopales y mensajes abiertamente antiabortistas. El obispo de San Luis, Juan Rodolfo Laise, hablaba del “dolor que ocasiona en el país la muerte de niños víctimas de los infanticidios provocados por el crimen del aborto” (AICA, 1976). En el mismo sentido, el obispo de San Rafael, León Kruk, denunciaba con tono exaltado a los médicos que realizaban abortos clandestinos, acusándolos de integrar “laboratorios de muerte” y de estar “manchados de sangre inocente” (AICA, 1979).
En 1981, la Conferencia Episcopal Argentina reforzó esta línea con el documento Iglesia y Comunidad Nacional, donde celebraba que la legislación argentina rechazara el divorcio y castigara el aborto, al tiempo que lamentaba el “ingente número de abortos” y las separaciones familiares, presentadas como desgarros del tejido social y como una ofensa al orden divino, cuyo único dueño era Dios. Aquí aparece con crudeza la doble vara moral de la Iglesia. Mientras desplegaba una intensa campaña “pro-vida” contra la anticoncepción y el aborto, en nombre de la defensa de los niños, legitimaba y silenciaba la tortura sistemática a mujeres embarazadas en los centros clandestinos de detención, aun cuando esas prácticas implicaban abortos forzados, partos en cautiverio y la apropiación de recién nacidos.
El gobierno dictatorial de Videla hizo propios estos principios, defendiendo la idea clerical de la familia como “célula básica de la sociedad”. En esa línea, el primer ministro de Bienestar Social, el contralmirante Julio Bardi, señaló que “Con una familia fortalecida espiritualmente, cristianamente y con estilo de vida argentino se podrá hacer frente a cualquier tipo de agresión” (Mignone, 1986).
La oposición de la Iglesia a los derechos civiles de las mujeres encontró en la dictadura un aliado estratégico, pero no se agotó con ella. Hacia el final del régimen y durante la transición democrática, la jerarquía eclesiástica continuó su cruzada moralista. En 1986 organizó movilizaciones masivas contra la ley de divorcio vincular, incluyendo concentraciones en Plaza de Mayo con la imagen de la Virgen de Luján. Al mismo tiempo, se utilizaron normativas heredadas de la dictadura, como la ley 21.381, para inhabilitar docentes y perseguir a quienes sostenían posiciones consideradas “subversivas” desde el punto de vista moral.
Así, la llamada “batalla cultural” no fue un fenómeno accesorio, sino una pieza central del andamiaje represivo, una ofensiva destinada a regimentar la vida privada, reforzar la subordinación de las mujeres y garantizar, desde el hogar, la reproducción de un orden social basado en la explotación y el sometimiento de la clase obrera.
La represión de los cuerpos de las mujeres, desde la tortura sexual hasta la maternidad forzada, fue el reverso necesario de la restauración de la familia patriarcal como célula básica del orden social. En ese marco, la apropiación de bebés significó la culminación lógica de un proyecto que buscó romper la transmisión política y simbólica de una generación militante, “rescatar” a los hijos del enemigo y reinsertarlos en familias consideradas moralmente aptas. Allí donde el terrorismo de Estado destruyó cuerpos y vínculos, la Iglesia se ofreció como garante ideológico de una nueva filiación, al servicio de la reorganización capitalista.
Apropiación de bebés: reproducción social e ideología religiosa
Como señala Arruzza, “la maternidad ha sido históricamente un campo de intervención política” (Arruzza, 2006), es así que ni la maternidad y la constitución familiar es una elección puramente privada, sino una cuestión política y económica, que intenta ser fuertemente regulada por el Estado capitalista en función de controlar la fuerza de trabajo.
El gobierno de facto entendió el problema a la perfección. A la par del desarrollo de un plan de exterminio de los elementos más avanzados de la clase obrera, diseñó un mecanismos sistemático de apropiación de bebés, como parte de su plan de “reorganización nacional” y reconstitución de la “familia argentina”.
Por aquel entonces la adopción era considerada mayoritariamente como la mejor vía para ‘salvar’ a los niños de la miseria y el abandono, o ‘rescatarlos’ de ‘hogares negligentes’. En ese contexto, la supresión de los vínculos de sangre y la celeridad en el procedimiento burocrático para la adopción eran modificaciones entendidas progresivas y necesarias. Sobre este acervo moral es que, previo a la dictadura, se aprobó una modificación de la Ley de Adopción que sirvió posteriormente como cobertura legal para consumar el robo de bebés durante la dictadura; puesto que los niños fueron apropiados mediante dos modalidades: la inscripción falsa como hijo propio en el Registro Civil y la adopción pseudo-legal. La falsa inscripción fue la vía utilizada mayoritariamente en los casos de bebés nacidos en cautiverio en centros clandestinos de detención; mientras que la adopción fue el mecanismo predilecto para niños más grandes detenidos juntos con sus padres.
La nueva ley de adopción reglamentó la “Adopción Plena”, que privaba de todo contacto del adoptado con su familia de sangre. Asimismo, instauró mecanismos para agilizar el procedimiento burocrático de adopción, eliminando casi por completo la participación de la familia biológica del juicio de adopción, ampliando las facultades del organismo administrativo de protección de la minoridad, y habilitando el reconocimiento de las entregas de niños mediante escritura pública.
La valoración positiva de los adoptantes, que se guiaban por un “desinteresado impulso de generosidad” dispuestos a garantizar “estabilidad familiar” a “niños desamparados”, se complementaba con una desvalorización y culpabilización de los padres biológicos. En ese sentido, la nueva ley enumeró las causales de exclusión de la familia biológica del juicio, entre ellas: haber perdido la patria potestad o confiado espontáneamente el menor a un establecimiento de protección de menores público o privado; haber manifestado la voluntad de que el menor sea adoptado; cuando el desamparo moral o material del menor resultara evidente; o haberlo abandonado en la vía pública.
Con este nuevo marco legal, se le otorgó plenos poderes a la justicia para dictaminar si la adopción era “conveniente para el menor”, elegir a los adoptantes, y excluir o no a la familia biológica del juicio por adopción, ofreciendo a los magistrados el monopolio para interpretar y aplicar con discrecionalidad funcional la ley.
Indudablemente, durante la dictadura, para convertir la apropiación en una “adopción” se contó con la participación del Poder Judicial. Es así que, niños presentados como “necesitados de socorro”, supuestamente “abandonados” y sin familia conocida, eran entregados a “personas de bien”, bajo la apariencia de cumplir con los requisitos legales. Pero este mecanismo estatal, además de la propaganda ideológica de la iglesia, contó con una red auxiliar crucial para su funcionamiento.
La relación entre Iglesia y Estado, no se limitó a la ubicación de cuadros religiosos en lugares estratégicos del Estado, y la utilización del aparato de la iglesia para encubrir la maquinaria genocida, sino que se promovió la participación activa de la militancia católica en diferentes esferas del Estado, con el mismo fin. Es así que diversos grupos de la iglesia adquirieron protagonismos en vinculación particularmente con las acciones del Ministerio de Bienestar Social y la Secretaría del Menor y la Familia; entre ellos se destacan el Movimiento Familiar Cristiano, Cáritas, las Ligas de Madres y de Padres de Familia, y la Acción Católica Argentina.
El Movimiento Familiar Cristiano, según sus estatutos, promovía matrimonio cristiano y la espiritualidad conyugal. Para ello inicialmente se dedicó al dictado de cursos de catequesis prematrimonial, que abordaban reflexiones sobre las relaciones, aspectos legales y económicos del matrimonio y la sexualidad, en sintonía con la prédica católica. Posteriormente, en la década del 60, inició sus actividades como gestora de adopciones, organizando charlas y encuentros de padres adoptantes. Ya previo al 1976, el Movimiento Familiar Cristiano era considerado una organización “respetable” por buena parte de la magistratura de la época, encargada de la promoción de la adopción de niños bajo el discurso del “rescate” a criaturas necesitadas. Sin embargo, como relatan distintos testimonios, su accionar excedía largamente la asistencia; se encargaba de “presentar” familias consideradas aptas, de “conseguir” niños para ser adoptados y, en numerosos casos, de ejercer presión directa sobre mujeres pobres para que entregaran a sus hijos, en nombre de una moral que convertía la desigualdad social en destino y la maternidad en obligación.
Durante la dictadura, esta organización fue la agencia mediadora entre los niños nacidos en los centros clandestinos de detención y sus apropiadores, en su gran mayoría familiares, militares o empresarios allegados al régimen.
Actuaron bajo el completo amparo de las cúpulas de la iglesia. Existen casos concretos que demuestran que las máximas jerarquías de la Iglesia no solo conocieron el plan sistemático de apropiación de bebés, sino que actuaron para garantizar su encubrimiento. Uno de los más contundentes es el de Licha de la Cuadra, primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien murió a los 91 años sin haber podido encontrar a su nieta, nacida en cautiverio.
En el juicio por el Plan Sistemático de Robo de Bebés, su hija Estela de la Cuadra declaró que sus padres mantuvieron contactos con las más altas autoridades internacionales de la Compañía de Jesús. A partir de esas gestiones, se estableció comunicación con Bergoglio, y a través de él con la autoridad jesuita de La Plata, para averiguar el destino de la niña. La respuesta fue categórica: la nieta ya se encontraba con una familia y no había nada que hacer. Hubo una decisión consciente de no intervenir y de validar una apropiación ya consumada.
Un testimonio similar es el de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, quien murió sin conocer a su nieta Clara Anahí. En una entrevista, relató que pocos días después del secuestro de la niña se presentó desesperada en la Catedral de La Plata buscando ayuda. Allí habló con monseñor Plaza, y le pidió que investigara el paradero de su nieta. Tras una primera respuesta evasiva, Plaza fue explícito: le dijo que dejara de “molestar”, que la niña estaba “en buenas manos” y que sus gestiones ponían en peligro tanto a Clara Anahí como a quienes la “protegían”; luego la echó, ordenándole que rezara y acusándola de falta de fe. Como sostuvo Mariani, Plaza sabía perfectamente dónde y con quién estaba su nieta.
La ofensiva clerical apuntó también contra quienes denunciaban el terrorismo de Estado. La Iglesia desplegó una estigmatización particular contra las Madres de Plaza de Mayo. Las mujeres que buscaban a sus hijos desaparecidos fueron atacadas desde una supuesta “moral evangélica”. El cardenal Aramburu llegó a reprender a sacerdotes que acompañaban a las Madres, calificando su accionar como “anti-evangélico”. Las puertas de la Catedral de Buenos Aires se cerraban cuando las Madres se reunían en la plaza, se ordenó retirar sus pañuelos como ofrenda en la Basílica de Luján y se llegó incluso a amenazar con la intervención policial, bajo el argumento de que no se debía “hacer política” en los templos. El obispo León Kruk arremetió incluso contra los organismos de derechos humanos, relativizando sus reclamos y cuestionando quiénes merecían ser considerados “humanos”, en un intento por deslegitimar la denuncia de los crímenes del régimen (AICA, 1979).
Lejos de tratarse de excesos individuales, estas prácticas expresaban una estrategia consciente; deslegitimar la organización de las mujeres, aislar sus reclamos y reforzar el mandato de silencio y sumisión. Incluso tras la caída de la dictadura, la propaganda clerical contra las organizaciones de DDHH persistió. En 1984, el monseñor Carlos Mariano Pérez llegó a declarar públicamente que “hay que erradicar a las Madres de Plaza de Mayo” (Mignone, 1986).
El relato del abandono operó como un dispositivo ideológico central para encubrir el crimen, puesto que permitió legitimar la actuación de jueces, funcionarios y miembros de la Iglesia que, lejos de “proteger” a esos niños, participaron activamente en el borramiento de su identidad política y de clase. La Iglesia funcionó como garante moral y política del robo de bebés, legitimando la ruptura de la filiación biológica en nombre de una supuesta “protección” y de la restauración de la familia cristiana, consumando así una forma extrema de disciplinamiento y control social.
La Iglesia Católica conserva hasta hoy uno de los archivos más extensos sobre lo ocurrido durante la dictadura. Aunque ha prometido en reiteradas ocasiones su apertura total, nunca ha aportado documentación que sirva de manera sustantiva a la reconstrucción de la verdad ni ha revelado todo lo que sabe. Ese silencio persistente es la continuidad de un encubrimiento que comenzó bajo el terrorismo de Estado y se prolonga hasta el presente.
La continuidad histórica de los dispositivos control
A cincuenta años de la dictadura más sangrienta que sufrió el pueblo argentino, el papel de la Iglesia Católica en el terrorismo de Estado sigue sin ser plenamente esclarecido. A pesar de la publicación parcial de algunos documentos eclesiásticos, que permitieron abrir nuevas pistas para la recuperación de nietos apropiados, el hermetismo con el que la institución manejó sus archivos durante décadas dificultó la identificación de responsabilidades directas y contribuyó a consolidar un manto de impunidad sobre numerosos implicados.
Esta situación explica, en buena medida, la escasa cantidad de miembros de la Iglesia condenados por delitos de lesa humanidad en comparación con el personal militar. El caso más emblemático es el del capellán policial Christian VonWernich, que en 2007 fue condenado a reclusión perpetua por 34 casos de secuestro, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados, siendo el principal caso de la jerarquía eclesiástica con condena firme. Sin embargo, pese a la abundancia de testimonios y documentación que vinculan a sectores de la Iglesia con el plan represivo, las sentencias se concentraron casi exclusivamente en las Fuerzas Armadas, con más de 1.100 condenados hasta 2025.
La impunidad de la que goza la iglesia desde hace cincuenta años no es casual. Para el Estado capitalista, la Iglesia ha sido históricamente una herramienta privilegiada de disciplinamiento social y de dominación cultural sobre el pueblo trabajador. Su autoridad moral, asentada en la familia, la sexualidad y la vida cotidiana, las convierte en herramientas privilegiadas para intervenir sobre la reproducción social y garantizar la estabilidad del orden existente. Es por esto, un aliado estratégico para gobiernos de distinto signo político, especialmente cuando se trata de reforzar la opresión sobre las mujeres y las diversidades.
Durante la dictadura, esta función se expresó de forma brutal; la Iglesia no solo legitimó el terrorismo de Estado, sino que contribuyó a definir el sentido moral de la represión, señalando a las mujeres militantes, a las madres que reclamaban por sus hijos y a quienes cuestionaban la familia tradicional como enemigos del orden cristiano. El disciplinamiento de género fue, así, una dimensión central del proyecto de reorganización capitalista.
Pero ese entramado entre Iglesia, Estado y control de la reproducción social, no terminó con el retorno de la democracia. Bajo distintos gobiernos, el Estado continuó delegando en instituciones religiosas funciones clave en la asistencia social, la educación y la salud, reforzando su injerencia sobre la vida cotidiana de los sectores populares. Este mecanismo, utilizado por la dictadura, fue luego retomado y profundizado por los sucesivos gobiernos constitucionales, incluyendo los gobiernos peronistas de las últimas décadas. El avance de la injerencia clerical en la salud, la educación y las políticas sociales, incluso en el ámbito público, es expresión de esta lógica.
Hoy, el gobierno de Milei retoma y actualiza estos discursos reaccionarios. La exaltación de la familia tradicional, la ofensiva contra el derecho al aborto y los ataques sistemáticos al movimiento de mujeres y diversidades buscan reinstalar un orden social basado en la subordinación de género. El avance de las iglesias evangélicas y católicas sobre la vida social y política, potenciado por figuras como Agustín Lajes, se convierte así en un instrumento de disciplinamiento que busca reforzar un rol subordinado para las mujeres y castigar cualquier forma de disidencia. Como durante la dictadura, se trata de una política orientada a disciplinar a la clase trabajadora, fragmentarla y reforzar los mecanismos de opresión que garantizan su sometimiento.
Frente a esta ofensiva, la experiencia histórica es clara; sin movilización popular, la reacción avanza. La única respuesta capaz de enfrentar estas políticas es la organización independiente y la recuperación de las calles, mediante paros, huelgas y movilizaciones, para defender los derechos conquistados y luchar por una transformación social de fondo.
Por eso, la pelea por memoria, verdad y justicia no puede separarse de la lucha por terminar con los privilegios de la Iglesia. Mientras continúe atada al Estado, seguirá actuando como un factor de opresión sobre las mujeres, las diversidades y el conjunto de la clase trabajadora. La separación efectiva de la Iglesia y el Estado, el fin del financiamiento público a los cultos y la expulsión de la injerencia clerical de la salud, la educación y las políticas sociales son condiciones indispensables para una verdadera emancipación.
A medio siglo del golpe, sigue pendiente la apertura completa de todos los archivos de la dictadura, incluidos los eclesiásticos, y el juzgamiento de todos los responsables civiles y clericales del genocidio. Sin verdad completa y sin castigo a todos los culpables, no habrá justicia real, ni posibilidad alguna de avanzar en el desmantelamento definitivo del aparato represivo que montó la dictadura y se perpetúa hasta el presente. La lucha por memoria, verdad y justicia está indisolublemente ligada a la pelea por una sociedad sin explotación ni opresión.
Bibliografía
Arruzza, C. (2016). Las sin parte. Matrimonios y divorcios entre feminismo y marxismo. Buenos Aires: Ediciones IPS.
Cabrera, Juliana (2025). Mujeres y diversidades frente a la “batalla cultural” reaccionaria del gobierno de Milei. En Defensa del Marxismo. Buenos Aires: Ediciones Rumbos.
Conferencia Episcopal Argentina. (1973). Declaración pastoral sobre la familia y la educación. Buenos Aires, 13 de septiembre.
Federici, S. (2004). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Nueva York: Autonomedia. Edición en español: (2010). Madrid: Traficantes de Sueños.
Gudiño Bessone, P. (2017). La Iglesia Católica en tiempos de dictadura y transición democrática (1976–1989): discursos sobre familia, sexualidad y aborto. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.
Mignone, E. (1986). Iglesia y dictadura. Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento Nacional.
Obregón, M. (2005). La Iglesia argentina durante la última dictadura militar. El terror desplegado sobre el campo católico (1976–1983). Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
Osuna, F. (2014). Entre la “estatalización” y la “subsidiariedad”: actores y proyectos de la Secretaría delMenor y la Familia en la historia argentina reciente. Buenos Aires: UNSAM Edita.
Pantanali, S. (2019). Feminismo marxista y trabajo social crítico: aportes de la Teoría de la Reproducción Social. Buenos Aires: Editorial Dynamis.
Pelle, M. (2018). La represión en el cuerpo de las mujeres bajo la última dictadura cívico-eclesiástico-militar en Argentina. En Defensa del Marxismo. Buenos Aires: Ediciones Rumbos.
Villalta, C. (2010). De secuestros y adopciones: el circuito institucional de la apropiación criminal de niños en Argentina (1976–1983). Historia Crítica, (41).
Vogel, L. (1979). Marxismo y feminismo. MonthlyReview, 31(2). Traducción al español de Mireia Bofill.
Mucho se ha hablado del rol de la Iglesia Católica durante la dictadura militar del ‘76, sin embargo, aún permanece la idea de que su responsabilidad se limitó al silencio cómplice o a excesos individuales de algunos jerarcas colaboracionistas. Pero su intervención fue mucho más allá. En vinculación con la burguesía nacional y el imperialismo, la cúpula eclesiástica impulsó el golpe de Estado del ‘76 que vino a aplastar a fuerza de plomo y sangre a toda una generación obrera que cuestionó al régimen social de raíz.
La Iglesia, fue un actor orgánico del régimen genocida. Participó activamente colaborando con el aparato represivo mediante la recolección de información, confeccionando listas de activistas vinculados a “la subversión”, habilitando espacios de la iglesia para efectuar las detenciones y torturas, a la vez que era la encargada de desactivar los reclamos y la organización de los familiares de las víctimas, imponiendo un régimen de silencio en torno a las desapariciones. Desplegó un andamiaje de legitimación moral, brindando una cobertura ideológica clave para el despliegue represivo del terrorismo de Estado. La iglesia no fue un socio menor, fue uno de los principales brazos ideológicos del estado, que vino a desempeñar un rol central: recuperar los “verdaderos” y “naturales” valores de la “fé cristiana”, para disciplinar a la sociedad y restaurar un orden social puesto en crisis por años de lucha obrera.
Esa batalla tuvo como uno de los ejes privilegiados el ataque a las mujeres de la clase obrera. A través de la defensa de la familia tradicional, la condena de los derechos sexuales y reproductivos, y la demonización de las mujeres militantes, justificaron el abuso sexual como mecanismo de tortura, la violencia contra detenidas embarazadas, y la apropiación de bebés como mecanismo de “corrección social”. La iglesia contribuyó a reforzar un orden social basado en la subordinación de género y en el sometimiento de la clase trabajadora. Con esta “agenda moral”, desplegaron una política tendiente a reorganizar la reproducción social.
Las cúpulas del Episcopado estaban plenamente informadas de los planes golpistas. La noche anterior al golpe, Videla y Massera se habrían reunido con la jerarquía eclesiástica en la sede de la Conferencia Episcopal, donde estrecharon lazos estratégicos. Una vez consumado el golpe, figuras como el monseñor Adolfo Tortolo llamaron públicamente a “cooperar positivamente” con el nuevo gobierno, otorgándole un aval inmediato al régimen. Desde entonces, la Iglesia elaboró un discurso que presentó la represión como una necesidad religiosa, una “guerra justa” para salvar a la Nación del “materialismo ateo” y de la “disolución moral”.
Los capellanes castrenses, con rango militar, cumplieron un rol clave acompañando a los represores, adormeciendo conciencias y justificando secuestros, torturas y asesinatos como parte de una misión superior de Dios. En muchos casos, el Vicariato funcionó incluso como un engranaje más del sistema represivo de persecución y detención, obteniendo información bajo la excusa de ofrecer consuelo espiritual, y conteniendo a familiares, o directamente bloqueando sus denuncias.
La dictadura que vino a aplastar a una generación de trabajadores que cuestionaba las bases de la explotación capitalista fue especialmente cruel con las mujeres. La tortura sexual, los abusos sistemáticos y la violencia de género fueron mecanismos específicos de castigo político y disciplinamiento social, combinados con una ofensiva reaccionaria contra los derechos de las mujeres y las diversidades.
Para esta tarea, la Iglesia Católica ofreció la ingeniería ideológica del terror, articulando represión, moral conservadora y disciplinamiento de género. La violencia ejercida sobre las mujeres, incluida la apropiación de bebés, fue parte de una estrategia para restaurar el orden capitalista. La Iglesia ha sido históricamente un pilar del Estado burgués, y la dictadura argentina fue una de sus expresiones más brutales.
Aunque dentro de la propia Iglesia hayan existido tensiones con algunos sectores minoritarios que se opusieron al régimen, siendo varios de ellos perseguidos, secuestrados o asesinados por el terrorismo de Estado; lo cierto es que estas experiencias, no expresaron la orientación oficial de la institución. La conducción del Episcopado y del Vicariato castrense sostuvo, en líneas generales, una política de colaboración, legitimación y encubrimiento del régimen, subordinando a estos sectores disidentes y garantizando la adaptación de la Iglesia al nuevo orden impuesto por la dictadura.
La Iglesia, el Estado y la reproducción social
Para comprender por qué el disciplinamiento de las mujeres ocupó un lugar tan central, es necesario observar el problema desde la teoría de la reproducción social.
El aparato ideológico reaccionario desplegado por la iglesia cumplió una función de clase clave. Bajo el sistema capitalista “la opresión de las mujeres de las clases subordinadas está enraizada en su particular relación con los procesos de mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo, por una parte, y con el trabajo social, por otra.” (Vogel, 1979). Las mujeres, especialmente de clase trabajadora, realizan gratuitamente el trabajo doméstico y de cuidados que prepara al trabajador para ir a la fábrica o al campo. Este trabajo, es esencial para que el sistema capitalista funcione, ya que reduce los costos de reproducción de la mano de obra. Las mujeres son las principales encargadas de esta esfera, lo que las relega a un segundo plano en la producción y las mantiene dependientes económicamente, perpetuando su subordinación dentro de la familia y la sociedad.
La dictadura militar echó mano de la iglesia, no sólo para desplegar un manto de “moralidad” sobre las atrocidades perpetradas, sino para reconfigurar una situación social convulsiva, marcada por luchas obreras que tenían entre sus protagonistas a trabajadores, jóvenes y mujeres, combinando el exterminio planificado con la recuperación de la familia tradicional y su función patriarcal represiva.
En ese sentido, la jerarquía eclesiástica ofreció una justificación de la maquinaria represiva. Cumplía así una doble función, la del sostenimiento social de un régimen de exterminio para reorganizar la explotación capitalista en función de los intereses económicos del imperialismo y la burguesía nacional, y el de la preservación de un sistema de privilegios para sí.
Es así que la dictadura reforzó su vínculo con la Iglesia mediante el mantenimiento e incremento de “contribuciones” económicas, firmando leyes que otorgaban asignaciones mensuales elevadas a los obispos y todo tipo de subsidios. En el ‘79, por decreto ley N°21.950/79, Videla estableció que los arzobispos y obispos debían cobrar una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración del juez nacional de primera instancia. Éste no fue el único beneficio, entre 1977 y 1982, la dictadura genocida estableció la jubilación para obispos y arzobispos a través del decreto ley 21.540/77, el pago de subsidios por “zonas desfavorables” mediante el decreto ley 22.162, la cobertura de movilización interna y al exterior mediante el decreto 1.991/80, y la ampliación de los beneficios de la ley 21.950 para el pago de mensualidades a los administrativos de la curia. Indudablemente se trató de un acto de reciprocidad para con una institución que bendijo los vuelos de la muerte, las torturas, y el robo de bebés.
Para cumplir con su parte, la iglesia no dudó en desarrollar una fuerte propaganda pro-dictadura. Monseñor Tortolo, arzobispo de Paraná, vicario de las Fuerzas Armadas y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, era íntimo amigo y consejero de la Junta Militar. El mismo 24 de marzo del 76, la junta mantuvo una reunión con el vicario castrense, tras la cual Tortolo llamó a “cooperar positivamente con el nuevo gobierno” (Mignone, 1986). El negacionismo fue uno de sus primeros recursos. En octubre de ese mismo año, Tortolo declaró ante los medios: “yo no conozco, no tengo pruebas fehacientes de que los derechos humanos sean conculcados en nuestro país. Lo oigo, lo escucho, hay voces, pero no me consta” (Mignone, 1986).
Otro elemento clave fue Monseñor Bonamín, quién siendo vicario del ejército contribuyó a elaborar una doctrina religiosa para sustentar el poder de las FFAA, recurriendo a cualquier medio para lograrlo. Luego de producido el golpe, en una homilía pronunciada frente a Bussi, vociferó que “la providencia puso a disposición del ejército el deber de gobernar, desde la presidencia a la intervención de un sindicato” (Mignone, 1986). Incluso entrada la dictadura, afirmaba que los miembros de la junta militar serán glorificados por las generaciones futuras” (Mignone, 1986). Las tesis de fondo de Bonamín era que el mundo estaba dividido en dos filosofías, “el materialismo ateo, y el humanismo cristiano”. Es así que promovió que la “defensa de la civilización cristiana” estaba en manos del régimen militar, quién venía a salvar a la nación del «materialismo ateo» y defender los “altares de la patria”. En este sentido Bonamín confesaba que “esta lucha es una lucha en defensa de la moral, de la dignidad del hombre, en definitiva es una lucha en defensa de Dios… Por ello pido la protección divina en esta guerra sucia en que estamos empeñados” (Mignone, 1986).
Tortolo y Bonamín utilizaron términos religiosos para validar la violencia, hablando de un «proceso de purificación» y afirmando que el ejército estaba «expiando la impureza de nuestro país». Aparece acá la idea de “guerra justa”, lo que justificaba el uso de cualquier medio, incluyendo la tortura y el asesinato bajo la premisa de que se libraba una guerra en defensa de Dios.
La denuncia contra los activistas y la organización de los trabajadores era frontal. El Monseñor Antonio José Plaza, por entonces arzobispo de La Plata, declaró en un discurso en 1977 que “los malos argentinos que salen del país se organizan desde el exterior contra la patria, apoyados por las fuerzas oscuras, difunden noticias y realizan desde afuera campañas en combinación con quienes trabajan en la sombra dentro de nuestros territorios. Roguemos por el feliz resultado de la ardua tarea de quienes espiritualmente y temporalmente nos gobiernan. Seamos hijos de una nación en la cual la Iglesia Católica goza de un respeto desconocido en todos los países condenadamente marxista” (Mignone, 1986). Indudablemente entendían que la suerte de la iglesia católica estaba sujeta al triunfo de la dictadura genocida.
Mientras los obispos participaban en ceremonias oficiales y almuerzos cordiales con la Junta, y promulgaban discursos pro-dictadura, cerraban sus puertas a las familias de los desaparecidos, calificándolas a menudo de estar vinculadas a la “subversión”.
La jerarquía eclesiástica se basó en una corriente ideológica que consideraba al catolicismo como la base de la nacionalidad argentina, donde la «Religión y la Patria» eran inseparables. Cualquier movimiento que desafiara el orden tradicional, incluyendo la lucha por los derechos de las mujeres, era visto como una amenaza a la «civilización cristiana». El “pluralismo” y la “democracia” eran calificados como sinónimos de «libertinaje», lo que servía para descalificar de antemano cualquier reclamo de autonomía de las mujeres. Esta moral eclesiástica justificó la violencia represiva presentándola como un mal necesario para «limpiar» a la sociedad; donde la mujer debía ajustarse al rol de guardiana de los valores tradicionales de la familia. En este esquema, las que se alejaban del rol tradicional o participaban en movimientos sociales eran vistas como parte de esa «impureza» que debía ser eliminada para salvar la moral de la nación.
Esta moral no protegió ni siquiera a las mujeres pertenecientes a la propia institución clerical. La cúpula de la iglesia mantuvo un silencio cómplice ante el secuestro, tortura y asesinato de religiosas, como el caso de las hermanas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.
El rol de los capellanes militares, bajo las directivas del Vicariato, fue fundamental. Encargados de «adormecer y deformar la conciencia de los represores», estos clérigos ayudaban a los militares a aceptar la legitimidad de las violaciones que cometían, justificándolos como un “acto de servicio” en medio de la “guerra antimarxista”, lo que facilitó que los responsables no sintieran conflicto moral al participar en el secuestro y apropiación de menores.
La intervención de la Iglesia, entonces, no se limitó a legitimar el terrorismo de Estado, sino que contribuyó activamente a definir sobre qué cuerpos debía descargarse la violencia y con qué objetivos sociales. La defensa cerrada de la familia patriarcal fue un recurso para restaurar las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo en un contexto de derrota de la clase obrera. Tal como plantea Vogel, la reproducción social no se reduce a la reproducción biológica, sino que implica un conjunto de prácticas, valores y relaciones que garantizan la continuidad del sistema capitalista. En ese marco, las mujeres ocupan un lugar central al concentrar la mayor parte de las tareas de cuidado para la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo y de la transmisión de normas sociales. Atacar a las mujeres, en particular a las mujeres militantes, implicaba, entonces, intervenir directamente sobre ese proceso, para garantizar su regimentación.
La Iglesia operó como mediadora ideológica de esta ofensiva. Al definir a las mujeres como guardianas de la moral familiar, al condenar cualquier forma de autonomía sexual o política, y al asociar la militancia femenina con la “desviación”, el “libertinaje” y la “impureza”, construyó el marco simbólico que habilitó una violencia específica y diferenciada. Bajo esta lógica, el cuerpo femenino se convirtió en un campo privilegiado de castigo y disciplinamiento, donde se buscaba destruir no solo a la militante individual, sino también el entramado social construido en torno a la lucha obrera.
De este modo, la represión ejercida sobre las mujeres fue una pieza central de la reorganización social impulsada por la dictadura, que perseguía como objetivo quebrar los vínculos sociales, restaurar la hegemonía de la autoridad patriarcal y garantizar la reproducción del orden capitalista bajo nuevas condiciones de dominación. Así las cosas, la demonización de las mujeres militantes, se tradujeron en una deshumanización y el recrudecimiento de los mecanismos de tortura. La violencia contra las detenidas en los centros clandestinos iban desde el sometimiento por medio de abusos sexuales, incluso como recurso para reforzar la destrucción moral de sus compañeros detenidos; a la exhibición y cosificación de las detenidas frente a los soldados; y la tortura de embarazadas (el 17% de las detenidas lo estaban al ser secuestradas), quienes eran sometidas también a parir cautivas, arrancándoles sus hijos recién nacidos de los brazos. Tal y como afirma Federici, “el cuerpo de las mujeres ha sido históricamente un territorio político sobre el cual el Estado y el capital han ejercido un control sistemático” (Silvia Federici, 2004).
La dictadura no solo destruyó organizaciones obreras, sino que intervino sobre la reproducción social. Este entramado entre Iglesia, Estado y violencia de género se expresó de manera brutal en la apropiación sistemática de bebés, donde la reproducción social fue directamente puesta bajo control del aparato represivo.
La “batalla cultural”: familia, sexualidad y disciplinamiento social
Desde principio de los setenta diversos sectores sociales, estatales, militares y religiosos empiezan a confluir en la idea de que existía una “crisis moral”, que tenía su epicentro en la desintegración de la familia tradicional. Se trataba de una reacción frente al proceso político y social que marcó la década del ’60, donde, a la par de la irrupción de la clase obrera como un actor político protagónico, se abrió paso un profundo cuestionamiento al rol social de las mujeres, las relaciones sexuales y de género, cuestionando los cimientos de la familia tradicional, y abriendo paso a reclamos como el divorcio, la anticoncepción gratuita, la legalización del aborto, etc.
Los sectores conservadores integracionistas, que ocupaban las cúpulas eclesiásticas, desarrollaron planes para “restablecer” el lugar y el rol de la familia. Para ello emitieron diversos documentos. En el 1973, el Episcopado publicó la “Declaración Pastoral del Episcopado argentino sobre la Familia y la Educación”, donde hace una defensa de la familia como una institución anterior al Estado con “derechos naturales y propios”, y expresa su preocupación por la “libertad espiritual de la enseñanza” advirtiendo que “la primacía de los esfuerzos deben orientarse a proteger y preservar a la familia, cuidando su unidad y alentando su plena fecundidad en hijos, en amor y en sus demás valores propios” (Conferencia Episcopal Argentina, 1973). Apunta particularmente contra la legalización del divorcio vincular advirtiendo que “penosas serían también las perspectivas para el futuro familiar argentino, si en estos momentos se abren las puertas a la disolución familiar” (Conferencia Episcopal Argentina, 1973). En el documento se ataca particularmente a la docencia y la educación, en nombre del “derecho natural de las familias” a elegir libremente la enseñanza de sus hijos. La declaración advierten que “ciertos proyectos nacionales unos y provinciales otros, queriendo asegurar la estabilidad del docente privado (…) lesionen el principio de la libertad, de enseñanza, por su contenido, por la manera como están redactados, y por las consecuencias que entrañan” (Conferencia Episcopal Argentina, 1973).
Ese mismo año se publica la “Carta Pastoral colectiva del Episcopado sobre el Matrimonio y la Familia” que sostiene el carácter ‘divino y natural del matrimonio indisoluble’, apuntando nuevamente contra el divorcio vincular. Ya en el ’75 el Episcopado define el “Plan Matrimonio y Familia” que marcaría su accionar en todo el período.
La burguesía comprendió que para lograr la “reorganización nacional” no alcanzaba un plan sistemático de exterminio contra la “subversión”, llevada adelante con torturas y desapariciones en centros clandestinos; sino que era necesario promover un tipo de familia deseable, funcional al régimen, que abarcara aspectos morales y materiales. Es así que las FFAA concentraron los valores del nuevo orden en la tríada “Dios, Patria y Hogar”. Esa era la expresión de una concepción profundamente reaccionaria, anclada en el catolicismo integrista, la corriente ideológica que dominaba a la cúpula eclesiástica. Desde esta perspectiva, la Iglesia debía penetrar todas las estructuras del Estado y erigirse como garante moral del proceso de reorganización social impulsado por la dictadura.
Bajo esta doctrina, reclamos como el divorcio, la anticoncepción o el aborto eran considerados como la “antesala del comunismo”, eslabones de una cadena de degradación moral que, según el discurso clerical, conducía inevitablemente a la pornografía, la disolución de la familia y la destrucción del orden social. La ofensiva era también cultural, y buscaba disciplinar la vida cotidiana, la sexualidad y, de manera central, los cuerpos de las mujeres.
Para la Iglesia Católica, la familia argentina estaba siendo asediada por la “infiltración” de concepciones materialistas extranjeras, que atentaban contra la “civilización cristiana”. Definían a la anticoncepción como una práctica que subvertía el orden natural de la sexualidad y la procreación, y era considerada promotora de la promiscuidad y la infidelidad matrimonial, causales de la “destrucción de la familia”. El aborto, por su parte, era denunciado como una consecuencia directa de la penetración de ideologías anticristianas y de un radicalismo laicista que despreciaba la vida humana naciente.
Durante la dictadura, los boletines de la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) funcionaron como uno de los principales canales de difusión de esta ofensiva ideológica. Allí se publicaban de manera sistemática declaraciones episcopales y mensajes abiertamente antiabortistas. El obispo de San Luis, Juan Rodolfo Laise, hablaba del “dolor que ocasiona en el país la muerte de niños víctimas de los infanticidios provocados por el crimen del aborto” (AICA, 1976). En el mismo sentido, el obispo de San Rafael, León Kruk, denunciaba con tono exaltado a los médicos que realizaban abortos clandestinos, acusándolos de integrar “laboratorios de muerte” y de estar “manchados de sangre inocente” (AICA, 1979).
En 1981, la Conferencia Episcopal Argentina reforzó esta línea con el documento Iglesia y Comunidad Nacional, donde celebraba que la legislación argentina rechazara el divorcio y castigara el aborto, al tiempo que lamentaba el “ingente número de abortos” y las separaciones familiares, presentadas como desgarros del tejido social y como una ofensa al orden divino, cuyo único dueño era Dios. Aquí aparece con crudeza la doble vara moral de la Iglesia. Mientras desplegaba una intensa campaña “pro-vida” contra la anticoncepción y el aborto, en nombre de la defensa de los niños, legitimaba y silenciaba la tortura sistemática a mujeres embarazadas en los centros clandestinos de detención, aun cuando esas prácticas implicaban abortos forzados, partos en cautiverio y la apropiación de recién nacidos.
El gobierno dictatorial de Videla hizo propios estos principios, defendiendo la idea clerical de la familia como “célula básica de la sociedad”. En esa línea, el primer ministro de Bienestar Social, el contralmirante Julio Bardi, señaló que “Con una familia fortalecida espiritualmente, cristianamente y con estilo de vida argentino se podrá hacer frente a cualquier tipo de agresión” (Mignone, 1986).
La oposición de la Iglesia a los derechos civiles de las mujeres encontró en la dictadura un aliado estratégico, pero no se agotó con ella. Hacia el final del régimen y durante la transición democrática, la jerarquía eclesiástica continuó su cruzada moralista. En 1986 organizó movilizaciones masivas contra la ley de divorcio vincular, incluyendo concentraciones en Plaza de Mayo con la imagen de la Virgen de Luján. Al mismo tiempo, se utilizaron normativas heredadas de la dictadura, como la ley 21.381, para inhabilitar docentes y perseguir a quienes sostenían posiciones consideradas “subversivas” desde el punto de vista moral.
Así, la llamada “batalla cultural” no fue un fenómeno accesorio, sino una pieza central del andamiaje represivo, una ofensiva destinada a regimentar la vida privada, reforzar la subordinación de las mujeres y garantizar, desde el hogar, la reproducción de un orden social basado en la explotación y el sometimiento de la clase obrera.
La represión de los cuerpos de las mujeres, desde la tortura sexual hasta la maternidad forzada, fue el reverso necesario de la restauración de la familia patriarcal como célula básica del orden social. En ese marco, la apropiación de bebés significó la culminación lógica de un proyecto que buscó romper la transmisión política y simbólica de una generación militante, “rescatar” a los hijos del enemigo y reinsertarlos en familias consideradas moralmente aptas. Allí donde el terrorismo de Estado destruyó cuerpos y vínculos, la Iglesia se ofreció como garante ideológico de una nueva filiación, al servicio de la reorganización capitalista.
Apropiación de bebés: reproducción social e ideología religiosa
Como señala Arruzza, “la maternidad ha sido históricamente un campo de intervención política” (Arruzza, 2006), es así que ni la maternidad y la constitución familiar es una elección puramente privada, sino una cuestión política y económica, que intenta ser fuertemente regulada por el Estado capitalista en función de controlar la fuerza de trabajo.
El gobierno de facto entendió el problema a la perfección. A la par del desarrollo de un plan de exterminio de los elementos más avanzados de la clase obrera, diseñó un mecanismos sistemático de apropiación de bebés, como parte de su plan de “reorganización nacional” y reconstitución de la “familia argentina”.
Por aquel entonces la adopción era considerada mayoritariamente como la mejor vía para ‘salvar’ a los niños de la miseria y el abandono, o ‘rescatarlos’ de ‘hogares negligentes’. En ese contexto, la supresión de los vínculos de sangre y la celeridad en el procedimiento burocrático para la adopción eran modificaciones entendidas progresivas y necesarias. Sobre este acervo moral es que, previo a la dictadura, se aprobó una modificación de la Ley de Adopción que sirvió posteriormente como cobertura legal para consumar el robo de bebés durante la dictadura; puesto que los niños fueron apropiados mediante dos modalidades: la inscripción falsa como hijo propio en el Registro Civil y la adopción pseudo-legal. La falsa inscripción fue la vía utilizada mayoritariamente en los casos de bebés nacidos en cautiverio en centros clandestinos de detención; mientras que la adopción fue el mecanismo predilecto para niños más grandes detenidos juntos con sus padres.
La nueva ley de adopción reglamentó la “Adopción Plena”, que privaba de todo contacto del adoptado con su familia de sangre. Asimismo, instauró mecanismos para agilizar el procedimiento burocrático de adopción, eliminando casi por completo la participación de la familia biológica del juicio de adopción, ampliando las facultades del organismo administrativo de protección de la minoridad, y habilitando el reconocimiento de las entregas de niños mediante escritura pública.
La valoración positiva de los adoptantes, que se guiaban por un “desinteresado impulso de generosidad” dispuestos a garantizar “estabilidad familiar” a “niños desamparados”, se complementaba con una desvalorización y culpabilización de los padres biológicos. En ese sentido, la nueva ley enumeró las causales de exclusión de la familia biológica del juicio, entre ellas: haber perdido la patria potestad o confiado espontáneamente el menor a un establecimiento de protección de menores público o privado; haber manifestado la voluntad de que el menor sea adoptado; cuando el desamparo moral o material del menor resultara evidente; o haberlo abandonado en la vía pública.
Con este nuevo marco legal, se le otorgó plenos poderes a la justicia para dictaminar si la adopción era “conveniente para el menor”, elegir a los adoptantes, y excluir o no a la familia biológica del juicio por adopción, ofreciendo a los magistrados el monopolio para interpretar y aplicar con discrecionalidad funcional la ley.
Indudablemente, durante la dictadura, para convertir la apropiación en una “adopción” se contó con la participación del Poder Judicial. Es así que, niños presentados como “necesitados de socorro”, supuestamente “abandonados” y sin familia conocida, eran entregados a “personas de bien”, bajo la apariencia de cumplir con los requisitos legales. Pero este mecanismo estatal, además de la propaganda ideológica de la iglesia, contó con una red auxiliar crucial para su funcionamiento.
La relación entre Iglesia y Estado, no se limitó a la ubicación de cuadros religiosos en lugares estratégicos del Estado, y la utilización del aparato de la iglesia para encubrir la maquinaria genocida, sino que se promovió la participación activa de la militancia católica en diferentes esferas del Estado, con el mismo fin. Es así que diversos grupos de la iglesia adquirieron protagonismos en vinculación particularmente con las acciones del Ministerio de Bienestar Social y la Secretaría del Menor y la Familia; entre ellos se destacan el Movimiento Familiar Cristiano, Cáritas, las Ligas de Madres y de Padres de Familia, y la Acción Católica Argentina.
El Movimiento Familiar Cristiano, según sus estatutos, promovía matrimonio cristiano y la espiritualidad conyugal. Para ello inicialmente se dedicó al dictado de cursos de catequesis prematrimonial, que abordaban reflexiones sobre las relaciones, aspectos legales y económicos del matrimonio y la sexualidad, en sintonía con la prédica católica. Posteriormente, en la década del 60, inició sus actividades como gestora de adopciones, organizando charlas y encuentros de padres adoptantes. Ya previo al 1976, el Movimiento Familiar Cristiano era considerado una organización “respetable” por buena parte de la magistratura de la época, encargada de la promoción de la adopción de niños bajo el discurso del “rescate” a criaturas necesitadas. Sin embargo, como relatan distintos testimonios, su accionar excedía largamente la asistencia; se encargaba de “presentar” familias consideradas aptas, de “conseguir” niños para ser adoptados y, en numerosos casos, de ejercer presión directa sobre mujeres pobres para que entregaran a sus hijos, en nombre de una moral que convertía la desigualdad social en destino y la maternidad en obligación.
Durante la dictadura, esta organización fue la agencia mediadora entre los niños nacidos en los centros clandestinos de detención y sus apropiadores, en su gran mayoría familiares, militares o empresarios allegados al régimen.
Actuaron bajo el completo amparo de las cúpulas de la iglesia. Existen casos concretos que demuestran que las máximas jerarquías de la Iglesia no solo conocieron el plan sistemático de apropiación de bebés, sino que actuaron para garantizar su encubrimiento. Uno de los más contundentes es el de Licha de la Cuadra, primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien murió a los 91 años sin haber podido encontrar a su nieta, nacida en cautiverio.
En el juicio por el Plan Sistemático de Robo de Bebés, su hija Estela de la Cuadra declaró que sus padres mantuvieron contactos con las más altas autoridades internacionales de la Compañía de Jesús. A partir de esas gestiones, se estableció comunicación con Bergoglio, y a través de él con la autoridad jesuita de La Plata, para averiguar el destino de la niña. La respuesta fue categórica: la nieta ya se encontraba con una familia y no había nada que hacer. Hubo una decisión consciente de no intervenir y de validar una apropiación ya consumada.
Un testimonio similar es el de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, quien murió sin conocer a su nieta Clara Anahí. En una entrevista, relató que pocos días después del secuestro de la niña se presentó desesperada en la Catedral de La Plata buscando ayuda. Allí habló con monseñor Plaza, y le pidió que investigara el paradero de su nieta. Tras una primera respuesta evasiva, Plaza fue explícito: le dijo que dejara de “molestar”, que la niña estaba “en buenas manos” y que sus gestiones ponían en peligro tanto a Clara Anahí como a quienes la “protegían”; luego la echó, ordenándole que rezara y acusándola de falta de fe. Como sostuvo Mariani, Plaza sabía perfectamente dónde y con quién estaba su nieta.
La ofensiva clerical apuntó también contra quienes denunciaban el terrorismo de Estado. La Iglesia desplegó una estigmatización particular contra las Madres de Plaza de Mayo. Las mujeres que buscaban a sus hijos desaparecidos fueron atacadas desde una supuesta “moral evangélica”. El cardenal Aramburu llegó a reprender a sacerdotes que acompañaban a las Madres, calificando su accionar como “anti-evangélico”. Las puertas de la Catedral de Buenos Aires se cerraban cuando las Madres se reunían en la plaza, se ordenó retirar sus pañuelos como ofrenda en la Basílica de Luján y se llegó incluso a amenazar con la intervención policial, bajo el argumento de que no se debía “hacer política” en los templos. El obispo León Kruk arremetió incluso contra los organismos de derechos humanos, relativizando sus reclamos y cuestionando quiénes merecían ser considerados “humanos”, en un intento por deslegitimar la denuncia de los crímenes del régimen (AICA, 1979).
Lejos de tratarse de excesos individuales, estas prácticas expresaban una estrategia consciente; deslegitimar la organización de las mujeres, aislar sus reclamos y reforzar el mandato de silencio y sumisión. Incluso tras la caída de la dictadura, la propaganda clerical contra las organizaciones de DDHH persistió. En 1984, el monseñor Carlos Mariano Pérez llegó a declarar públicamente que “hay que erradicar a las Madres de Plaza de Mayo” (Mignone, 1986).
El relato del abandono operó como un dispositivo ideológico central para encubrir el crimen, puesto que permitió legitimar la actuación de jueces, funcionarios y miembros de la Iglesia que, lejos de “proteger” a esos niños, participaron activamente en el borramiento de su identidad política y de clase. La Iglesia funcionó como garante moral y política del robo de bebés, legitimando la ruptura de la filiación biológica en nombre de una supuesta “protección” y de la restauración de la familia cristiana, consumando así una forma extrema de disciplinamiento y control social.
La Iglesia Católica conserva hasta hoy uno de los archivos más extensos sobre lo ocurrido durante la dictadura. Aunque ha prometido en reiteradas ocasiones su apertura total, nunca ha aportado documentación que sirva de manera sustantiva a la reconstrucción de la verdad ni ha revelado todo lo que sabe. Ese silencio persistente es la continuidad de un encubrimiento que comenzó bajo el terrorismo de Estado y se prolonga hasta el presente.
La continuidad histórica de los dispositivos control
A cincuenta años de la dictadura más sangrienta que sufrió el pueblo argentino, el papel de la Iglesia Católica en el terrorismo de Estado sigue sin ser plenamente esclarecido. A pesar de la publicación parcial de algunos documentos eclesiásticos, que permitieron abrir nuevas pistas para la recuperación de nietos apropiados, el hermetismo con el que la institución manejó sus archivos durante décadas dificultó la identificación de responsabilidades directas y contribuyó a consolidar un manto de impunidad sobre numerosos implicados.
Esta situación explica, en buena medida, la escasa cantidad de miembros de la Iglesia condenados por delitos de lesa humanidad en comparación con el personal militar. El caso más emblemático es el del capellán policial Christian VonWernich, que en 2007 fue condenado a reclusión perpetua por 34 casos de secuestro, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados, siendo el principal caso de la jerarquía eclesiástica con condena firme. Sin embargo, pese a la abundancia de testimonios y documentación que vinculan a sectores de la Iglesia con el plan represivo, las sentencias se concentraron casi exclusivamente en las Fuerzas Armadas, con más de 1.100 condenados hasta 2025.
La impunidad de la que goza la iglesia desde hace cincuenta años no es casual. Para el Estado capitalista, la Iglesia ha sido históricamente una herramienta privilegiada de disciplinamiento social y de dominación cultural sobre el pueblo trabajador. Su autoridad moral, asentada en la familia, la sexualidad y la vida cotidiana, las convierte en herramientas privilegiadas para intervenir sobre la reproducción social y garantizar la estabilidad del orden existente. Es por esto, un aliado estratégico para gobiernos de distinto signo político, especialmente cuando se trata de reforzar la opresión sobre las mujeres y las diversidades.
Durante la dictadura, esta función se expresó de forma brutal; la Iglesia no solo legitimó el terrorismo de Estado, sino que contribuyó a definir el sentido moral de la represión, señalando a las mujeres militantes, a las madres que reclamaban por sus hijos y a quienes cuestionaban la familia tradicional como enemigos del orden cristiano. El disciplinamiento de género fue, así, una dimensión central del proyecto de reorganización capitalista.
Pero ese entramado entre Iglesia, Estado y control de la reproducción social, no terminó con el retorno de la democracia. Bajo distintos gobiernos, el Estado continuó delegando en instituciones religiosas funciones clave en la asistencia social, la educación y la salud, reforzando su injerencia sobre la vida cotidiana de los sectores populares. Este mecanismo, utilizado por la dictadura, fue luego retomado y profundizado por los sucesivos gobiernos constitucionales, incluyendo los gobiernos peronistas de las últimas décadas. El avance de la injerencia clerical en la salud, la educación y las políticas sociales, incluso en el ámbito público, es expresión de esta lógica.
Hoy, el gobierno de Milei retoma y actualiza estos discursos reaccionarios. La exaltación de la familia tradicional, la ofensiva contra el derecho al aborto y los ataques sistemáticos al movimiento de mujeres y diversidades buscan reinstalar un orden social basado en la subordinación de género. El avance de las iglesias evangélicas y católicas sobre la vida social y política, potenciado por figuras como Agustín Lajes, se convierte así en un instrumento de disciplinamiento que busca reforzar un rol subordinado para las mujeres y castigar cualquier forma de disidencia. Como durante la dictadura, se trata de una política orientada a disciplinar a la clase trabajadora, fragmentarla y reforzar los mecanismos de opresión que garantizan su sometimiento.
Frente a esta ofensiva, la experiencia histórica es clara; sin movilización popular, la reacción avanza. La única respuesta capaz de enfrentar estas políticas es la organización independiente y la recuperación de las calles, mediante paros, huelgas y movilizaciones, para defender los derechos conquistados y luchar por una transformación social de fondo.
Por eso, la pelea por memoria, verdad y justicia no puede separarse de la lucha por terminar con los privilegios de la Iglesia. Mientras continúe atada al Estado, seguirá actuando como un factor de opresión sobre las mujeres, las diversidades y el conjunto de la clase trabajadora. La separación efectiva de la Iglesia y el Estado, el fin del financiamiento público a los cultos y la expulsión de la injerencia clerical de la salud, la educación y las políticas sociales son condiciones indispensables para una verdadera emancipación.
A medio siglo del golpe, sigue pendiente la apertura completa de todos los archivos de la dictadura, incluidos los eclesiásticos, y el juzgamiento de todos los responsables civiles y clericales del genocidio. Sin verdad completa y sin castigo a todos los culpables, no habrá justicia real, ni posibilidad alguna de avanzar en el desmantelamento definitivo del aparato represivo que montó la dictadura y se perpetúa hasta el presente. La lucha por memoria, verdad y justicia está indisolublemente ligada a la pelea por una sociedad sin explotación ni opresión.
Bibliografía
Arruzza, C. (2016). Las sin parte. Matrimonios y divorcios entre feminismo y marxismo. Buenos Aires: Ediciones IPS.
Cabrera, Juliana (2025). Mujeres y diversidades frente a la “batalla cultural” reaccionaria del gobierno de Milei. En Defensa del Marxismo. Buenos Aires: Ediciones Rumbos.
Conferencia Episcopal Argentina. (1973). Declaración pastoral sobre la familia y la educación. Buenos Aires, 13 de septiembre.
Federici, S. (2004). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Nueva York: Autonomedia. Edición en español: (2010). Madrid: Traficantes de Sueños.
Gudiño Bessone, P. (2017). La Iglesia Católica en tiempos de dictadura y transición democrática (1976–1989): discursos sobre familia, sexualidad y aborto. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.
Mignone, E. (1986). Iglesia y dictadura. Buenos Aires: Ediciones del Pensamiento Nacional.
Obregón, M. (2005). La Iglesia argentina durante la última dictadura militar. El terror desplegado sobre el campo católico (1976–1983). Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
Osuna, F. (2014). Entre la “estatalización” y la “subsidiariedad”: actores y proyectos de la Secretaría delMenor y la Familia en la historia argentina reciente. Buenos Aires: UNSAM Edita.
Pantanali, S. (2019). Feminismo marxista y trabajo social crítico: aportes de la Teoría de la Reproducción Social. Buenos Aires: Editorial Dynamis.
Pelle, M. (2018). La represión en el cuerpo de las mujeres bajo la última dictadura cívico-eclesiástico-militar en Argentina. En Defensa del Marxismo. Buenos Aires: Ediciones Rumbos.
Villalta, C. (2010). De secuestros y adopciones: el circuito institucional de la apropiación criminal de niños en Argentina (1976–1983). Historia Crítica, (41).
Vogel, L. (1979). Marxismo y feminismo. MonthlyReview, 31(2). Traducción al español de Mireia Bofill.
A 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976
Temas relacionados:
Artículos relacionados
A 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976
A 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976
La persecución de la represión paraguaya a la familia Villalba
Intervención de la querella Justicia Ya! La Plata