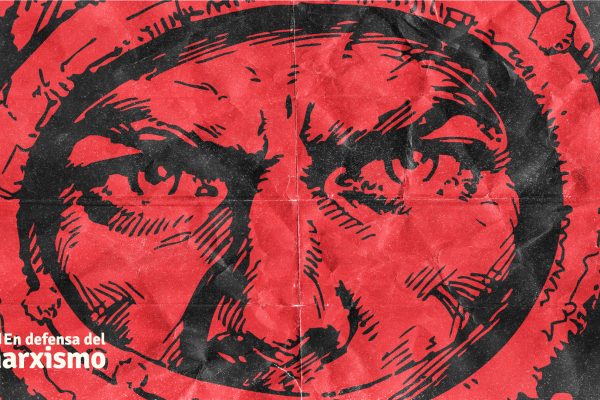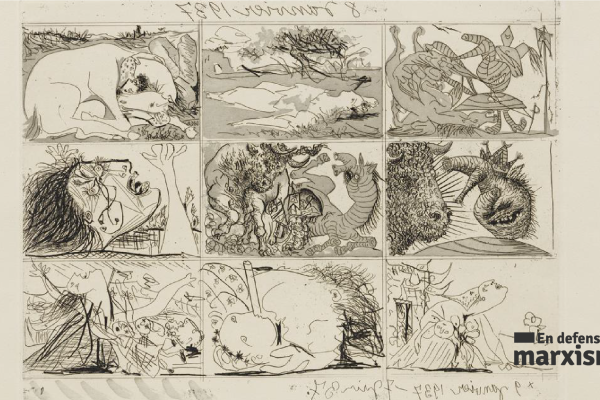El fútbol como vehículo de las luchas populares
Apuntes para acercarnos a entender un fenómeno que tiene camisetas variopintas y un gobierno que derrotar
El fútbol como vehículo de las luchas populares
El masivo refuerzo que las hinchadas de fútbol y sus simpatizantes individuales dieron a la permanente marcha de jubilados resultó un aporte significativo a la lucha popular contra Milei. Como no podía ser de otra manera, el hecho dio lugar a especulaciones e interrogantes: ¿Por qué los hinchas de fútbol? ¿Cómo se dio?
Todas las discusiones se dan en un terreno, en una lucha de posiciones, en un debate. En este caso, el argumento oficialista fue tan burdo que la pelea en el campo de las ideas resultó un tanto inocua. “Son barras”, dijeron Milei, Bullrich y compañía, que terminaron cambiando su línea a “una cosa es marchar y otra es ser violento”, más allá de la innumerable cantidad de pruebas sobre la influencia del accionar policial y de los infiltrados en los hechos tumultuosos.
No obstante, la discusión tiene un valor interesante. El primer elemento conducente debe partir de una ausencia. Sectores de la clase trabajadora encontraron una identidad propia para marchar y eso es indisoluble e inseparable del faltazo de las principales centrales obreras de nuestro país a la pelea contra el gobierno. La falta de iniciativa (un paro aislado, si es que existe, no suple esta situación) de los sindicatos como representantes de la clase, lleva a la búsqueda de otros canales que condensen las fuerzas populares.
Ahora, ¿por qué el fútbol otorga y construye esa identidad? Algunos elementos pueden aproximarnos al problema, sin necesariamente llegar a una respuesta consagrada, trazando solamente y no tan solo algunas coordenadas de un mapa complejo.
Tesis
Podríamos partir de lo siguiente: la masividad del fútbol, en un país como Argentina, convierte al deporte en un vehículo apreciado para mensajes políticos. No obstante, pensar en esto como justificación para encontrar en el deporte un canal de lucha no resulta suficiente: esos mensajes pueden ser contrarios a la dinámica propia de la clase obrera y sus intereses. La teoría del fútbol como “opio de los pueblos” así lo demuestra.
El fútbol, por su génesis y su desenvolvimiento, expresa en una medida importante un carácter obrero y popular. Sería irresponsable y simplista poner un signo igual entre “fútbol” y “los de abajo”, en tanto podríamos encontrar cientos de ejemplos que podrían mezclar el deporte con las formas elitistas y la burguesía y sería imposible escindir al juego del proceso de producción capitalista y de su etapa actual de declinación.
Sin embargo, es claro que tanto sus orígenes, que incluyeron una lisa y llana apropiación de la clase trabajadora, como su dinámica encuentran ese carácter en el rol social (los clubes), la simpleza y por ende la cercanía con los sectores más bajos, que pueden transformar al fútbol en un canalizador de expresión cultural de esos mismos sectores. Esto puede llevar (o no) a una simpatía por sus luchas, así como también vuelve imposible la separación entre esas mismas luchas y las expresiones deportivas. Sus exponentes individuales y sus contradicciones, sobre todo aquellos con gran influencia, ayudan a entender esa compleja dinámica.
Algunas notas sobre la pelota, lo obrero, lo popular y otras yerbas
La adhesión al fútbol y su carácter masivo es un fenómeno incuestionable. Tomamos una definición simple y, si se quiere, “simplista” de la palabra “masivo”, apuntado principalmente a cantidades, sin indagar, como muchos autores de las ciencias sociales, en la concepción de entrecruzamientos de clase.
En números, el carácter masivo no puede ser puesto en duda. Dos (River y Boca) de los cinco clubes del mundo con más socios (completan Real Madrid, Bayern Munich y Benfica) son argentinos. Si bien no es posible acceder a cifras fiables, se puede estimar que las trece escuadras más grandes del fútbol argentino suman 1,6 millones de sociosVer informe del sitio de estadística SAG Fútbol (https://www.youtube.com/watch?v=FQYLbVPp9NE) por lo que el fútbol en general, con más de 250 clubes, 30 de ellos en Primera División, tranquilamente se acerca a los dos millones de asociados. Éstos, se supone, son los sectores más enraizados en la lógica futbolera. Pero en la población argentina el 85%Ver informe de la empresa mundial de datos Kantar (https://www.kantar.com/latin-america/inspiracion/consumidor/radiografia-del-hincha-del-futbol-argentino#:~:text=El%2085%25%20de%20los%20argentinos,las%20mujeres%20es%20de%2077%25.) de las personas se considera “hincha”, con mayor o menor capacidad de compromiso. Muchos otros datos podrían confirmar la tendencia, que igualmente casi nadie discute ni pone en tela de juicio. Vale la aclaración: las cifras son de fútbol masculino, el femenino, en pleno desarrollo por sus propias luchas (ver aparte) todavía no ha llegado a esos guarismos.
La masividad podría complementarse, o ir de la mano, de un fútbol repleto de éxitos, epopeyas deportivas y grandeza: el fútbol argentino es oficialmente la segunda liga puesta en pie por fuera de las Islas Británicas (1891, sólo por detrás de los Países Bajos, cuyo primer torneo se dio en 1888) y ostenta en sus vitrinas tres campeonatos del mundo y tres subcampeonatos; dieciséis copas América o campeonatos sudamericanos, según la época; dos medallas de oro; y haber tenido el honor de ver en su suelo nacer a tres de los cinco mejores jugadores de toda la historia. La lista de elementos a considerar podría seguir.
Aunque no sea poco, esto solo convierte al fútbol y a su visibilidad en una vidriera invaluable. Muchas veces ese canal es utilizado con fines políticos macabros: el mayor ejemplo de eso es la plataforma oficialista del Mundial 1978. Pero también diferentes gobiernos o incluso grupos económicos utilizaron al balompié para difundir sus propios mensajes. Es decir, no porque sea masivo puede explicar un arraigo progresivo, ni mucho menos. Sí es cierto, sin embargo, que esa masividad impide (o, al menos, dificulta) que el juego quede apartado de los procesos políticos y sociales que atraviesa una sociedad o una porción importante de ella.
Si bien un estudio sobre la pasión futbolera y el arraigo popular ameritaría un análisis más minucioso que el que este texto se propone, podemos analizar algunas consideraciones sobre el asunto.
Quien mejor describió el carácter plebeyo del fútbol fue Diego Armando Maradona. “En Fiorito (Lanús, PBA) no hubiéramos podido jugar al polo -dijo alguna vez-. Si había un caballo, nos lo comíamos”. Con la sencillez de la ilustración callejera, el astro del fútbol mundial puso en perspectiva varias cuestiones: el fútbol es sencillo (requiere solamente una pelota o algo redondo, lo demás se inventa) y, por ende, bien proclive a las clases más postergadas de la sociedad, que no podrían entretenerse con juegos más complejos por no tener cubiertas siquiera las necesidades básicas.
Alguna vez el maestro César Luis Menotti indicó que “el fútbol le pertenece a la clase obrera”. Este deporte nació como un juego de élite: si se toma como punto de inicio el mes de octubre de 1863 (momento en el que, en una taberna londinense llamada Freemason’s Tavern, un grupo de personas escribieron el primer boceto de las reglas del juego), en los años siguientes el deporte quedó reservado a los sectores privilegiados, hasta que sería apropiado como un divertimento para la clase obrera de las fábricas. La famosa serie de la plataforma Netflix, Un juego de Caballeros, grafica de manera muy clara esta problemática.Ver https://www.prensaobrera.com/cultura/un-juego-de-caballeros-the-english-game-los-obreros-salen-a-la-cancha La propia dinámica del juego se esparció como la mancha de aceite entre la clase trabajadora. Sin ánimo alguno de romantizar lo que no es romántico, la facilidad del fútbol y el avance de la pasión que incorpora muchos procesos de asimilación que implicarían un estudio más preciso, hicieron del fútbol una identidad sin la cual es difícil pensar la subjetividad de la clase. Eric Hobsbawn, historiador marxista, calificó al balompié como la “religión laica de la clase obrera”.Ver https://jacobinlat.com/2024/03/el-futbol-y-la-formacion-de-la-clase-obrera/
Argentina no fue la excepción. El fútbol, exportado de las islas británicas, se iría abriendo paso en las filas obreras, tanto dentro como fuera de las canchas. Si bien primero el juego tomó forma en determinados sectores privilegiados, a principios de siglo eso empezó a cambiar. Cuentan Nemesia Hijós y Nicolás Cabrera:Ver https://revistabordes.unpaz.edu.ar/una-historia-minima-del-futbol-argentino/
El fútbol se introdujo en Argentina en la segunda mitad del siglo XIX de la mano de los agentes del capitalismo industrial y mercantil británico. Jugado inicialmente en el seno de sus clubs y public schools, pronto devino en un pasatiempo de la élite local. Desde los últimos años del siglo XIX su práctica empezó a interesar a jóvenes de los sectores medios y populares, en su mayoría estudiantes, pequeños comerciantes, profesionales y trabajadores urbanos, quienes progresivamente comenzaron a formar sus propias instituciones y competiciones para el despliegue del juego. Desde las zonas portuarias del país, el deporte se extendió por el resto de la Argentina siguiendo mayormente la expansión de la red ferroviaria. Los años veinte implicaron la consolidación del fútbol como uno de los principales entretenimientos de la población y sentaron las bases para su conformación como un espectáculo de masas.
El proceso encontrará una lógica de divertimento de masas: históricamente, los partidos se juegan los domingos porque, en aquel momento, era el único día de descanso laboral para jornadas de lunes a sábado que oscilaban entre las 10 y las 16 hs. Esta dinámica tuvo un puntal de peso en la construcción del ferrocarril, una de las principales inversiones extranjeras de las islas británicas, algo que vehiculizó el traspaso del juego a las filas de la clase trabajadora.Ver https://www.anred.org/futbol-ferrocarriles-y-luchas-obreras/
El proceso de popularización, un fenómeno a nivel mundial, en Argentina encuentra un nivel superior a la media. Tomamos solamente un ejemplo para ilustrarlo: al día de hoy Buenos Aires, como ciudad y zona metropolitana (AMBA), es la urbe con mayor cantidad de estadios del mundo y con más canchas cuya capacidad es superior a los 10 mil espectadores. Ese proceso se enraiza en el avance del afincamiento de la clase obrera en los barrios de la ciudad, que tomaron a los clubes como una identidad propia.Ver https://elgritodelsur.com.ar/2022/07/buenos-aires-la-ciudad-con-mas-estadios-de-futbol-del-mundo/
Este proceso inyectó en el fútbol una raigambre obrera y popular. La dinámica de espectáculo de masas lo acompañó siempre, sin estar exento al proceso de producción capitalista: las gradaciones en las privatizaciones de los clubes, que hoy Javier Milei quiere llevar a una nueva dimensión con las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) pero que viene de antaño (no solo en nuestro país), busca extraer del deporte la rentabilidad de negocios que puede, como no podría ser de otra manera en un sistema que se rige por la ganancia de una minoría. No obstante, ese carácter plebeyo perduró y nos permite (sin agotar el problema) pensar en un hilo de continuidad o al menos en que el deporte exprese, con sus grises, el estado de conciencia y las peleas de la clase obrera.
La izquierda y el concepto “popular” pueden encontrarse de manera conflictiva. Las razones son bastante evidentes: “lo popular”, como tal, puede diluir las fronteras de clase y subsumir a la clase obrera en creencias y significaciones de la burguesía, que buscará hacer pasar su interés particular por uno general. El divertimento, entonces, puede ser constitutivo para tal fin: de hecho, como vimos, en algunos momentos de la historia así sucedió. Esto llevó a cierto sector de la izquierda a ver con recelo el juego, aunque luego, como corrientes fehacientes de la clase obrera, entraron en su dinámica. Cuenta Osvaldo Bayer:Ver https://latinta.com.ar/2019/12/26/agnosticos-y-creyentes-osvaldo-bayer/
En las dos primeras décadas del siglo, en apenas una generación, el fútbol se había acriollado definitivamente, igual que los hijos de los inmigrantes europeos. En cada barrio nacían uno o dos clubes. Se los llamaba ahora Club Social y Deportivo, que en buen porteño significaba «milonga y fútbol».
Los anarquistas y socialistas estaban alarmados. En vez de ir a las asambleas o a los pic-nics ideológicos, los trabajadores concurrían a ver fútbol los domingos a la tarde y a bailar tango los sábados a la noche.
El diario anarquista La Protesta escribía en 1917 contra la «perniciosa idiotización a través del pateo reiterado de un objeto redondo». Comparaban, por sus efectos, al fútbol con la religión, sintetizando su crítica en el lema: «misa y pelota: la peor droga para los pueblos».
Pero pronto debieron actualizarse y ya en la fundación de clubes de barriadas populares aparecieron socialistas y anarquistas. Por ejemplo, el Club «Mártires de Chicago», en La Paternal, llamado así en homenaje a los obreros ahorcados en Estados Unidos por luchar en pos de la jornada de ocho horas de trabajo. Fue el núcleo que años después pasó a ser el club Argentino Juniors, un nombre menos comprometedor. También en el club «El Porvenir», como el nombre lo muestra, estuvo la mano de los utopistas. Y el mismo Chacarita Juniors nació en una biblioteca libertaria precisamente un primero de mayo, la fiesta de los trabajadores, en 1906.
Pensar esta problemática implica una aclaración. El propio Trotsky trabajó mucho el tema de la imposibilidad de que exista una cultura proletariaVer https://prensaobrera.com/aniversarios/trotsky-y-el-arte-hacia-una-cultura-autenticamente-humana en un sentido puro, en tanto no podría separarse esa esfera de un mundo dominado económicamente por la burguesía. Cuando los trabajadores derroten a esta clase social, ya la cultura no sería estrictamente proletaria, en tanto ya no estarían presentes las clases sociales. No obstante, esto no evita que en esa raigambre obrera y/o popular haya atisbos concretos de defender aspectos culturales y folklóricos propios, que incluso pueden entrar una disputa concreta. Dice el sociólogo marxista Stuart Hall:
Los términos «clase» y «popular» están profundamente relacionados, pero no son absolutamente intercambiables. La razón de ello es obvia. No hay «culturas» totalmente separadas que, en una relación de fijeza histórica, estén paradigmáticamente unidas a clases «enteras» específicas, aunque hay formaciones clasistas-culturales claramente definidas y variables. Las culturas de clase tienden a cruzarse y coincidir en el mismo campo de lucha. El término «popular» indica esta relación un tanto desplazada entre la cultura y las clases. Más exactamente, alude a esa alianza de clases y fuerzas que constituyen las «clases populares». La cultura de los oprimidos, las clases excluidas: este es el campo a que nos remite el término «popular». Y el lado opuesto a éste —el lado que dispone del poder cultural para decidir lo que corresponde y lo que no corresponde— es, por definición, no otra clase «entera», sino esa otra alianza de clases, estratos y fuerzas sociales que constituye lo que no es «el pueblo» y tampoco las «clases populares»: la cultura del bloque de poder.
Hacer una traspolación directa, sin matices ni mediaciones, entre el origen obrero del fútbol y su cuestión popular no solamente implicaría llegar a conclusiones forzadas sino que no es materia de este trabajo. No obstante, en su génesis, el deporte trae consigo aspectos que podrían sugerir elementos de resistencia de una clase, que lo convierten, con su masividad, en un terreno fértil para que florezcan planteos combativos pero, sobre todo, para expresar de modo más o menos genuino el estado de debate, discusión y conciencia de la clase obrera. Eso permite que existan exponentes, más o menos conocidos, que vehiculicen reclamos y eso tome una relevancia significativa: muchos de los hinchas que defendieron a los jubilados recordaron la famosa frase de Maradona que indicó que había que ser muy “cagón” para no defenderlos. A su vez, el propio fútbol, como expresión popular, tiene muchas chances de acompañar luchas obreras o de expresar, en su campo, los debates políticos que la clase que más lo sostiene como deporte genuino tenga en un lugar y en un momento histórico.
Vale agregar que es probable, aunque ligeramente poco certero, que el carácter colectivo del fútbol permita facilitar una identidad que tiene al conjunto como un ente indivisible. También que ese carácter popular le valió a la literatura futbolera casi un subgénero de escritura cuya biblioteca incluye autores como Dante Panzeri, Roberto Fontanarrosa, Osvaldo Soriano, Eduardo Sacheri, Ariel Scher. También algunos otros que dedicaron parte de su obra a la temática, como Osvaldo Bayer, Roberto Santoro, entre otros.
El fútbol y las luchas populares: argentinos y mundiales
Es septiembre de 1999 y Atlético Tucumán y Godoy Cruz juegan por el torneo de ascenso. No parece tener nada que ver, pero en la provincia norteña empieza a culminar su mandato el represor y genocida Antonio Domingo Bussi, entre otras cosas, comandante del Operativo Independencia y funcionario de la última dictadura cívico-militar. El delantero Mauro Amato se encargará de que ambos hechos tengan relación: cuando hace el gol del empate, en el minuto setenta, se saca la camiseta celeste y blanca para mostrar una casaca que cubre su cuerpo con la insignia “Aguanten las Madres”, acompañada de cuatro pañuelos blancos. Al periodista y ex jugador Kurt LutmanVer https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/aguanten-las-madres-el-festejo-de-gol-que-volvio-a-llenar-de-agua-las-calles-de-tucuman/ le dijeron que a Bussi, que miraba el partido por TV, le dolió fuerte el pecho. El escriba sabía del tema: él mismo, jugando para la reserva de Newell´s, festejó un gol en el año 2000 mostrando una leyenda que decía “cárcel a Videla y a los milicos asesinos”.
Las demostraciones del fútbol contra la dictadura son una de las grandes luchas populares que engalanan al balompié criollo. Posiblemente por la búsqueda inconsciente e implacable de una revancha histórica: el fútbol que fue utilizado por esa misma dictadura en 1978 merecía reivindicarse a sí mismo.
Ese rechazo empezó en la propia dictadura: durante un partido del Metropolitano 1976 las hinchadas desplegaron, con los límites del caso, banderas de la agrupación Montoneros con la insignia explícita.Ver https://lastimaanadiemaestro.com/2020/03/24/una-bandera-que-diga-montoneros/ En el transcurso del Mundial 1978, esa agrupación hizo interferencias televisivas en los partidos contra Francia y Polonia. A su vez, ya en el exterior, los grupos de exiliados (que organizaron la campaña del boicot a la Copa del Mundo) pusieron una bandera con la leyenda “Videla asesino” en un partido entre Argentina y Holanda en 1979 en Suiza y una que decía “dónde están los 20.000 desaparecidos” en un Argentina-Austria de 1980. Durante el Mundial se multiplicaron historias como las de Graciela Palacio de Lois y Angela “Lita” Paolín de Boitano, ésta última militante de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas, que entraron al estadio Monumental para repartir panfletos y dejar varios de ellos en el baño. También periodistas extranjeros como el holandés Jan van der Putten interactuaron y pudieron entrevistar a las Madres de Plaza de Mayo, a pesar de la campaña de los voceros de la dictadura que vociferaban a los cuatro vientos que los argentinos eran “derechos y humanos”. El poeta Roberto Santoro, militante del PRT, es autor de una de las biblias del fútbol: Literatura de la Pelota. Fue desaparecido en 1977. En 1980, César Luis Menotti fue uno de los firmantes de la solicitada que pedía por el paradero de los desaparecidos. René Houseman, histórico wing del fútbol argentino, terminaría homenajeando a las Madres de Plaza de Mayo en la cancha de River y abrazando un sinfín de causas populares.
Saliendo del fútbol, el partido por el tercer puesto del Mundial de Vóley de 1982, jugado en el Luna Park, dejó como saldo la primera vez en la que un estadio enteró cantó “se va a acabar, la dictadura militar” en la cara del contraalmirante Lacoste. En octubre de 1981, cuarenta y nueve hinchas de Nueva Chicago fueron arrestados por cantar la Marcha Peronista, prohibida como cualquier otra expresión de orden partidario.
Más acá en el tiempo se multiplicaron las banderas en los clubes con consignas como “Memoria, Verdad y Justicia”, las comisiones de memoria y/o DDHH de cada uno de ellos. Desde hace unos años, muchos clubes se dispusieron a reconocer a sus socios desaparecidos, con actos homenajes y restitución de carnets. En Racing eso suscitó un libro “Socios Eternos”, del periodista Julian Scher. River y Boca, uno en 1997 y otro en 2021, expulsaron de sus filas a los asociados honorarios que habían sido funcionarios del gobierno dictatorial genocida. La enorme mayoría de los clubes recuerdan el 24 de marzo y honran la memoria de los desaparecidos y eso está relacionado a la presión que sus hinchas construyeron al respecto: en los clubes se multiplicaron las agrupaciones “antifascistas”, las subcomisiones de hinchas, los agrupamientos de Derechos Humanos y/o en defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades.
Este reconocimiento también sucede en otros deportes, como el atletismo, en cuyo marco se organiza “La carrera de Miguel”, en homenaje a Miguel Sanchez, atleta y poeta tucumano, o en el rugby, deporte que tiene mayor cantidad de detenidos desaparecidos.
Pero las expresiones de lucha futbolera van más allá. En 1948 los futbolistas construyeron, en pelea por sus condiciones laborales y salariales, la primera huelga contra el gobierno de Perón. En 1956, en la cancha de Rosario Central, militantes de “la Resistencia” hicieron su manifestación y terminarían detenidos por la dictadura de Aramburu y Rojas. En 2016, al cumplirse 60 años de los fusilamientos de José León Suarez, el club Central Ballester rindió con un diseño de su camiseta un homenaje a los trabajadores retratados por “Operación Masacre” (Rodolfo Walsh, hincha también de fútbol por su simpatía con Estudiantes de la Plata) y dos jóvenes asesinados por gatillo fácil en 2011. Varios hinchas de Chicago recuerdan y hacen propio el homenaje a los trabajadores que tomaron el frigorífico Lisandro de la Torre.
En los días posteriores al Cordobazo el gobierno suspendió la liga cordobesa por razones obvias: no quería tener masas concentradas con las cenizas sin apagar de una rebelión contundente. Hubo columnas sindicales en Barrio Jardín, en las cercanías al partido que jugaba Talleres de local, que terminó en enfrentamiento entre los hinchas y la polícia, algo común en aquellos partidos de Córdoba.Ver https://revistametasentidos.com.ar/sentidos/leer/los-ecos-del-cordobazo-en-las-canchas/
La huelga de los futbolistas de 1975, que hizo que River saliera campeón después de 18 años jugando con un equipo amateur, se dio un mes después de la huelga política de masas más grande de la historia argentina: las históricas jornadas de mediados de año contra el Rodrigazo, Isabel Martínez de Perón y López Rega.
Son muchas las historias que asemejan el campeonato obtenido por Racing, en 2001, con la rebelión popular, con un club que sale de la quiebra por la movilización y entra en una lógica de privatización y negociados y que tiene en el momento del pico de los cacerolazos jugadores que participaron de la movilización.Ver “¡Academia, carajo! Racing campeón en el país del que se vayan todos” (2011), de Alejandro Wall También Darío Santillán, antes de ir al Puente Pueyrredón el 26 de junio, se la pasó hinchando en el Mundial de Corea y Japón por Turquía, con Argentina eliminada en primera ronda. En las canchas de fútbol proliferaron los “MMLPQTP” contra el gobierno del PRO, luego de las 14 toneladas de piedra. Del fútbol sale hoy la lucha contra la privatización y las SAD que quiere imponer MIlei, así como expresiones culturales en defensa de los clubes de barrio, que son bien políticas. A lo largo de los años, en canciones como “los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”, banderas de todo tipo y color se recuerda la soberanía argentina sobre las islas y se apunta al imperialismo británico por su ocupación colonial.
Podrían agregarse la lucha de diferentes clubes por sus reivindicaciones particulares: la de Racing contra la desaparición (que incluyó un predio hecho por manos propias de los hinchas), llenando la cancha sin jugar, la de San Lorenzo peleando por volver a Boedo, la de Ferro contra la quiebra, la de los hinchas de Independiente recaudando fondos para su club. El fútbol se hizo bandera también en las luchas juveniles, desde Cromañón a Mariano Ferreyra, pasando por Luciano Arruga y, en los últimos días, Pablo Grillo.
Podrían agregarse cientos de ejemplos a nivel mundial en la historia del deporte: la lucha del austríaco Mattias Sindelar contra el fascismo, negándole el saludo a Hitler; el “plante” del delantero Carlos Caszely a Pinochet en plena dictadura; los innumerables cánticos de hinchadas de fútbol, en Marruecos y en todo el mundo árabe, a favor de la lucha de Palestina; la experiencia de Sócrates (fanático de Antonio Gramsci) y la “Democracia Corinthiana” contra la dictadura en Brasil, las movilizaciones del Mundial 2014 contra el ajuste y los tarifazos. También la expresión pura de lucha de clubes como el Rayo Vallecano o el St Pauli. La aparición de agrupaciones y concepciones antifascistas en los clubes argentinos y del mundo.
Si el fútbol expresa en sus filas las luchas del movimiento popular una de las demostraciones más genuinas se da en el avance del fútbol femenino, al calor de la lucha del movimiento de mujeres: la lucha por el profesionalismo dio un salto desde 2019, un año después de la gran lucha por el aborto legal. El crecimiento de la disciplina, que incluye partidos con miles de espectadores y aficionados expectantes de la aparición argentina en mundiales, es tanta que aparecieron investigaciones de peso que reescribieron la historia: hoy se conoce, por iniciativa de la periodista y escritora Ayelén Pujol, que la primera selección en ganarle a Inglaterra en una Copa del Mundo, en el mismo Estadio Azteca en el que brillaría Maradona, se dio en 1971 en el Mundial femenino, con la Elba Selva como figura estelar y autora, en aquel partido, de tres goles contra “los piratas”.Ver https://www.pagina12.com.ar/114143-el-dia-que-argentina-jugo-su-primer-mundial-de-futbol-femeni La influencia mundial de la estrella Megan Rapinoe, activista por los derechos LGBTQ+ y por la igualdad salarial entre hombres y mujeres es indudable. En el campo de las diversidades, se han sumado cada vez más experiencias de “fútbol disidente”, que ponen en tela de juicio las prácticas masculinizantes del deporte y permiten una práctica más sana del mismo.
Todo mientras Diego
Si bien resultaría cercano al idealismo utilizar la individualidad (posiblemente casual, por cierto) para avanzar en esta problemática, la conclusión antes puesta sobre la mesa no puede más que verse apalancada por el hecho de que el mejor jugador de la historia resulte (guste o no) un referente para las luchas populares.El subtítulo de esta sección hace referencia a un libro de cuentos del escritor Ariel Scher (2018), editado por Grupo Editorial Sur. Que Maradona podría no haber intercedido de esa manera (de hecho Messi, un ídolo popular de magnitud similar, no lo ha hecho) es tan cierto como que no se entendería a Diego sin todo el análisis previo realizado sobre el carácter plebeyo, obrero y hasta popular del balompié criollo. No es casual que la persona más nombrada por los hinchas de fútbol en las jornadas de las hinchadas contra MIlei haya sido él.
Maradona recibió en Barcelona a los familiares de los desaparecidos y les pidió perdón porque, de chico, le dio la mano a Videla cuando trajo la Copa del Mundo sub-20 en 1979; habló sin titubear de los 30.000 desaparecidos; jugó en un potrero de barrio y de barro siendo jugador profesional en Italia para ayudar a recaudar fondos para un pibe que necesitaba una operación; participó de 27 partidos a beneficio ya habiéndose consagrado campeón del mundo;Ver https://www.tycsports.com/al-angulo/maradona-el-solidario-sus-increibles-27-presentaciones-a-beneficio-id567525.html se convirtió en el héroe pagano del sur pobre contra el norte de la Italia rica y fue la piedra en el zapato de la corona británica; se criticó a la FIFA de Joao Havelange; criticó los techos de oro del Vaticano frente a la pobreza a la que suelen ser condenados la mayoría de los cristianos, buscó armar un sindicato de futbolistas a nivel mundial; fue galardonado en Oxford como un “maestro inspirador de los estudiantes soñadores”; participó en un actos de la FUBA en defensa de la educación pública; habló a favor de los jubilados; llevó una foto de José Luis Cabezas a su último partido como profesional; defendió la revolución cubana; criticó a Macri y a Bush. Esa actitud no lo convierte en un héroe perfecto: sin el pedestal, ni mucho menos, los gestos de este tipo de un personaje de tanta relevancia ayudan a explicar el problema tratado.
También su defensa, a su manera, de la clase obrera. Una vez se negó a hablar con Horacio Pagani porque era del diario Clarín y ese grupo había echado al trabajador de prensa Pablo Llonto. El escriba deportivo se lo dijo a éste último, que está y estará agradecido de por vida.
Bandera
No se puede trazar un paralelo, pero la masividad pasional nacida en la génesis del fútbol, así como su raigambre obrera y popular, permiten ver en él o bien las expresiones de ese movimiento popular en ese momento histórico (al menos en pequeñas dosis) o incluso analizar en el juego, su espectáculo y su ser, un canal vehiculizador de mensajes políticos profundos.
Esto merece un análisis bien profundo: si bien no fue materia de este estudio, podrían incluirse también en esa dinámica prácticas y significaciones que se nutren de la discriminación para apalancar una opresión de clase, como el racismo, la xenofobia, la homofobia, etc.
Esta examinación no puede igualar un carácter popular con una romantización progresiva, sino analizar el posible canal que puede abrirse allí. Lejos de cerrar una teoría, esta idea abre discusiones, potenciadas por elementos y referentes (Maradona, Rapinoe) que colaboran en apalancar esas ideas.
Poder usufructuar ese sentir obrero y popular como una forma de penetrar en el movimiento obrero con planteos de independencia de clase y de luchar contra el Estado (el gobierno de Milei y de quien sea) es algo que una agrupación de orden revolucionaria debe mirar con mucha atención. Puede convertir al deporte popular y a la lucha política en una misma bandera.
El masivo refuerzo que las hinchadas de fútbol y sus simpatizantes individuales dieron a la permanente marcha de jubilados resultó un aporte significativo a la lucha popular contra Milei. Como no podía ser de otra manera, el hecho dio lugar a especulaciones e interrogantes: ¿Por qué los hinchas de fútbol? ¿Cómo se dio?
Todas las discusiones se dan en un terreno, en una lucha de posiciones, en un debate. En este caso, el argumento oficialista fue tan burdo que la pelea en el campo de las ideas resultó un tanto inocua. “Son barras”, dijeron Milei, Bullrich y compañía, que terminaron cambiando su línea a “una cosa es marchar y otra es ser violento”, más allá de la innumerable cantidad de pruebas sobre la influencia del accionar policial y de los infiltrados en los hechos tumultuosos.
No obstante, la discusión tiene un valor interesante. El primer elemento conducente debe partir de una ausencia. Sectores de la clase trabajadora encontraron una identidad propia para marchar y eso es indisoluble e inseparable del faltazo de las principales centrales obreras de nuestro país a la pelea contra el gobierno. La falta de iniciativa (un paro aislado, si es que existe, no suple esta situación) de los sindicatos como representantes de la clase, lleva a la búsqueda de otros canales que condensen las fuerzas populares.
Ahora, ¿por qué el fútbol otorga y construye esa identidad? Algunos elementos pueden aproximarnos al problema, sin necesariamente llegar a una respuesta consagrada, trazando solamente y no tan solo algunas coordenadas de un mapa complejo.
Tesis
Podríamos partir de lo siguiente: la masividad del fútbol, en un país como Argentina, convierte al deporte en un vehículo apreciado para mensajes políticos. No obstante, pensar en esto como justificación para encontrar en el deporte un canal de lucha no resulta suficiente: esos mensajes pueden ser contrarios a la dinámica propia de la clase obrera y sus intereses. La teoría del fútbol como “opio de los pueblos” así lo demuestra.
El fútbol, por su génesis y su desenvolvimiento, expresa en una medida importante un carácter obrero y popular. Sería irresponsable y simplista poner un signo igual entre “fútbol” y “los de abajo”, en tanto podríamos encontrar cientos de ejemplos que podrían mezclar el deporte con las formas elitistas y la burguesía y sería imposible escindir al juego del proceso de producción capitalista y de su etapa actual de declinación.
Sin embargo, es claro que tanto sus orígenes, que incluyeron una lisa y llana apropiación de la clase trabajadora, como su dinámica encuentran ese carácter en el rol social (los clubes), la simpleza y por ende la cercanía con los sectores más bajos, que pueden transformar al fútbol en un canalizador de expresión cultural de esos mismos sectores. Esto puede llevar (o no) a una simpatía por sus luchas, así como también vuelve imposible la separación entre esas mismas luchas y las expresiones deportivas. Sus exponentes individuales y sus contradicciones, sobre todo aquellos con gran influencia, ayudan a entender esa compleja dinámica.
Algunas notas sobre la pelota, lo obrero, lo popular y otras yerbas
La adhesión al fútbol y su carácter masivo es un fenómeno incuestionable. Tomamos una definición simple y, si se quiere, “simplista” de la palabra “masivo”, apuntado principalmente a cantidades, sin indagar, como muchos autores de las ciencias sociales, en la concepción de entrecruzamientos de clase.
En números, el carácter masivo no puede ser puesto en duda. Dos (River y Boca) de los cinco clubes del mundo con más socios (completan Real Madrid, Bayern Munich y Benfica) son argentinos. Si bien no es posible acceder a cifras fiables, se puede estimar que las trece escuadras más grandes del fútbol argentino suman 1,6 millones de sociosVer informe del sitio de estadística SAG Fútbol (https://www.youtube.com/watch?v=FQYLbVPp9NE) por lo que el fútbol en general, con más de 250 clubes, 30 de ellos en Primera División, tranquilamente se acerca a los dos millones de asociados. Éstos, se supone, son los sectores más enraizados en la lógica futbolera. Pero en la población argentina el 85%Ver informe de la empresa mundial de datos Kantar (https://www.kantar.com/latin-america/inspiracion/consumidor/radiografia-del-hincha-del-futbol-argentino#:~:text=El%2085%25%20de%20los%20argentinos,las%20mujeres%20es%20de%2077%25.) de las personas se considera “hincha”, con mayor o menor capacidad de compromiso. Muchos otros datos podrían confirmar la tendencia, que igualmente casi nadie discute ni pone en tela de juicio. Vale la aclaración: las cifras son de fútbol masculino, el femenino, en pleno desarrollo por sus propias luchas (ver aparte) todavía no ha llegado a esos guarismos.
La masividad podría complementarse, o ir de la mano, de un fútbol repleto de éxitos, epopeyas deportivas y grandeza: el fútbol argentino es oficialmente la segunda liga puesta en pie por fuera de las Islas Británicas (1891, sólo por detrás de los Países Bajos, cuyo primer torneo se dio en 1888) y ostenta en sus vitrinas tres campeonatos del mundo y tres subcampeonatos; dieciséis copas América o campeonatos sudamericanos, según la época; dos medallas de oro; y haber tenido el honor de ver en su suelo nacer a tres de los cinco mejores jugadores de toda la historia. La lista de elementos a considerar podría seguir.
Aunque no sea poco, esto solo convierte al fútbol y a su visibilidad en una vidriera invaluable. Muchas veces ese canal es utilizado con fines políticos macabros: el mayor ejemplo de eso es la plataforma oficialista del Mundial 1978. Pero también diferentes gobiernos o incluso grupos económicos utilizaron al balompié para difundir sus propios mensajes. Es decir, no porque sea masivo puede explicar un arraigo progresivo, ni mucho menos. Sí es cierto, sin embargo, que esa masividad impide (o, al menos, dificulta) que el juego quede apartado de los procesos políticos y sociales que atraviesa una sociedad o una porción importante de ella.
Si bien un estudio sobre la pasión futbolera y el arraigo popular ameritaría un análisis más minucioso que el que este texto se propone, podemos analizar algunas consideraciones sobre el asunto.
Quien mejor describió el carácter plebeyo del fútbol fue Diego Armando Maradona. “En Fiorito (Lanús, PBA) no hubiéramos podido jugar al polo -dijo alguna vez-. Si había un caballo, nos lo comíamos”. Con la sencillez de la ilustración callejera, el astro del fútbol mundial puso en perspectiva varias cuestiones: el fútbol es sencillo (requiere solamente una pelota o algo redondo, lo demás se inventa) y, por ende, bien proclive a las clases más postergadas de la sociedad, que no podrían entretenerse con juegos más complejos por no tener cubiertas siquiera las necesidades básicas.
Alguna vez el maestro César Luis Menotti indicó que “el fútbol le pertenece a la clase obrera”. Este deporte nació como un juego de élite: si se toma como punto de inicio el mes de octubre de 1863 (momento en el que, en una taberna londinense llamada Freemason’s Tavern, un grupo de personas escribieron el primer boceto de las reglas del juego), en los años siguientes el deporte quedó reservado a los sectores privilegiados, hasta que sería apropiado como un divertimento para la clase obrera de las fábricas. La famosa serie de la plataforma Netflix, Un juego de Caballeros, grafica de manera muy clara esta problemática.Ver https://www.prensaobrera.com/cultura/un-juego-de-caballeros-the-english-game-los-obreros-salen-a-la-cancha La propia dinámica del juego se esparció como la mancha de aceite entre la clase trabajadora. Sin ánimo alguno de romantizar lo que no es romántico, la facilidad del fútbol y el avance de la pasión que incorpora muchos procesos de asimilación que implicarían un estudio más preciso, hicieron del fútbol una identidad sin la cual es difícil pensar la subjetividad de la clase. Eric Hobsbawn, historiador marxista, calificó al balompié como la “religión laica de la clase obrera”.Ver https://jacobinlat.com/2024/03/el-futbol-y-la-formacion-de-la-clase-obrera/
Argentina no fue la excepción. El fútbol, exportado de las islas británicas, se iría abriendo paso en las filas obreras, tanto dentro como fuera de las canchas. Si bien primero el juego tomó forma en determinados sectores privilegiados, a principios de siglo eso empezó a cambiar. Cuentan Nemesia Hijós y Nicolás Cabrera:Ver https://revistabordes.unpaz.edu.ar/una-historia-minima-del-futbol-argentino/
El fútbol se introdujo en Argentina en la segunda mitad del siglo XIX de la mano de los agentes del capitalismo industrial y mercantil británico. Jugado inicialmente en el seno de sus clubs y public schools, pronto devino en un pasatiempo de la élite local. Desde los últimos años del siglo XIX su práctica empezó a interesar a jóvenes de los sectores medios y populares, en su mayoría estudiantes, pequeños comerciantes, profesionales y trabajadores urbanos, quienes progresivamente comenzaron a formar sus propias instituciones y competiciones para el despliegue del juego. Desde las zonas portuarias del país, el deporte se extendió por el resto de la Argentina siguiendo mayormente la expansión de la red ferroviaria. Los años veinte implicaron la consolidación del fútbol como uno de los principales entretenimientos de la población y sentaron las bases para su conformación como un espectáculo de masas.
El proceso encontrará una lógica de divertimento de masas: históricamente, los partidos se juegan los domingos porque, en aquel momento, era el único día de descanso laboral para jornadas de lunes a sábado que oscilaban entre las 10 y las 16 hs. Esta dinámica tuvo un puntal de peso en la construcción del ferrocarril, una de las principales inversiones extranjeras de las islas británicas, algo que vehiculizó el traspaso del juego a las filas de la clase trabajadora.Ver https://www.anred.org/futbol-ferrocarriles-y-luchas-obreras/
El proceso de popularización, un fenómeno a nivel mundial, en Argentina encuentra un nivel superior a la media. Tomamos solamente un ejemplo para ilustrarlo: al día de hoy Buenos Aires, como ciudad y zona metropolitana (AMBA), es la urbe con mayor cantidad de estadios del mundo y con más canchas cuya capacidad es superior a los 10 mil espectadores. Ese proceso se enraiza en el avance del afincamiento de la clase obrera en los barrios de la ciudad, que tomaron a los clubes como una identidad propia.Ver https://elgritodelsur.com.ar/2022/07/buenos-aires-la-ciudad-con-mas-estadios-de-futbol-del-mundo/
Este proceso inyectó en el fútbol una raigambre obrera y popular. La dinámica de espectáculo de masas lo acompañó siempre, sin estar exento al proceso de producción capitalista: las gradaciones en las privatizaciones de los clubes, que hoy Javier Milei quiere llevar a una nueva dimensión con las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) pero que viene de antaño (no solo en nuestro país), busca extraer del deporte la rentabilidad de negocios que puede, como no podría ser de otra manera en un sistema que se rige por la ganancia de una minoría. No obstante, ese carácter plebeyo perduró y nos permite (sin agotar el problema) pensar en un hilo de continuidad o al menos en que el deporte exprese, con sus grises, el estado de conciencia y las peleas de la clase obrera.
La izquierda y el concepto “popular” pueden encontrarse de manera conflictiva. Las razones son bastante evidentes: “lo popular”, como tal, puede diluir las fronteras de clase y subsumir a la clase obrera en creencias y significaciones de la burguesía, que buscará hacer pasar su interés particular por uno general. El divertimento, entonces, puede ser constitutivo para tal fin: de hecho, como vimos, en algunos momentos de la historia así sucedió. Esto llevó a cierto sector de la izquierda a ver con recelo el juego, aunque luego, como corrientes fehacientes de la clase obrera, entraron en su dinámica. Cuenta Osvaldo Bayer:Ver https://latinta.com.ar/2019/12/26/agnosticos-y-creyentes-osvaldo-bayer/
En las dos primeras décadas del siglo, en apenas una generación, el fútbol se había acriollado definitivamente, igual que los hijos de los inmigrantes europeos. En cada barrio nacían uno o dos clubes. Se los llamaba ahora Club Social y Deportivo, que en buen porteño significaba «milonga y fútbol».
Los anarquistas y socialistas estaban alarmados. En vez de ir a las asambleas o a los pic-nics ideológicos, los trabajadores concurrían a ver fútbol los domingos a la tarde y a bailar tango los sábados a la noche.
El diario anarquista La Protesta escribía en 1917 contra la «perniciosa idiotización a través del pateo reiterado de un objeto redondo». Comparaban, por sus efectos, al fútbol con la religión, sintetizando su crítica en el lema: «misa y pelota: la peor droga para los pueblos».
Pero pronto debieron actualizarse y ya en la fundación de clubes de barriadas populares aparecieron socialistas y anarquistas. Por ejemplo, el Club «Mártires de Chicago», en La Paternal, llamado así en homenaje a los obreros ahorcados en Estados Unidos por luchar en pos de la jornada de ocho horas de trabajo. Fue el núcleo que años después pasó a ser el club Argentino Juniors, un nombre menos comprometedor. También en el club «El Porvenir», como el nombre lo muestra, estuvo la mano de los utopistas. Y el mismo Chacarita Juniors nació en una biblioteca libertaria precisamente un primero de mayo, la fiesta de los trabajadores, en 1906.
Pensar esta problemática implica una aclaración. El propio Trotsky trabajó mucho el tema de la imposibilidad de que exista una cultura proletariaVer https://prensaobrera.com/aniversarios/trotsky-y-el-arte-hacia-una-cultura-autenticamente-humana en un sentido puro, en tanto no podría separarse esa esfera de un mundo dominado económicamente por la burguesía. Cuando los trabajadores derroten a esta clase social, ya la cultura no sería estrictamente proletaria, en tanto ya no estarían presentes las clases sociales. No obstante, esto no evita que en esa raigambre obrera y/o popular haya atisbos concretos de defender aspectos culturales y folklóricos propios, que incluso pueden entrar una disputa concreta. Dice el sociólogo marxista Stuart Hall:
Los términos «clase» y «popular» están profundamente relacionados, pero no son absolutamente intercambiables. La razón de ello es obvia. No hay «culturas» totalmente separadas que, en una relación de fijeza histórica, estén paradigmáticamente unidas a clases «enteras» específicas, aunque hay formaciones clasistas-culturales claramente definidas y variables. Las culturas de clase tienden a cruzarse y coincidir en el mismo campo de lucha. El término «popular» indica esta relación un tanto desplazada entre la cultura y las clases. Más exactamente, alude a esa alianza de clases y fuerzas que constituyen las «clases populares». La cultura de los oprimidos, las clases excluidas: este es el campo a que nos remite el término «popular». Y el lado opuesto a éste —el lado que dispone del poder cultural para decidir lo que corresponde y lo que no corresponde— es, por definición, no otra clase «entera», sino esa otra alianza de clases, estratos y fuerzas sociales que constituye lo que no es «el pueblo» y tampoco las «clases populares»: la cultura del bloque de poder.
Hacer una traspolación directa, sin matices ni mediaciones, entre el origen obrero del fútbol y su cuestión popular no solamente implicaría llegar a conclusiones forzadas sino que no es materia de este trabajo. No obstante, en su génesis, el deporte trae consigo aspectos que podrían sugerir elementos de resistencia de una clase, que lo convierten, con su masividad, en un terreno fértil para que florezcan planteos combativos pero, sobre todo, para expresar de modo más o menos genuino el estado de debate, discusión y conciencia de la clase obrera. Eso permite que existan exponentes, más o menos conocidos, que vehiculicen reclamos y eso tome una relevancia significativa: muchos de los hinchas que defendieron a los jubilados recordaron la famosa frase de Maradona que indicó que había que ser muy “cagón” para no defenderlos. A su vez, el propio fútbol, como expresión popular, tiene muchas chances de acompañar luchas obreras o de expresar, en su campo, los debates políticos que la clase que más lo sostiene como deporte genuino tenga en un lugar y en un momento histórico.
Vale agregar que es probable, aunque ligeramente poco certero, que el carácter colectivo del fútbol permita facilitar una identidad que tiene al conjunto como un ente indivisible. También que ese carácter popular le valió a la literatura futbolera casi un subgénero de escritura cuya biblioteca incluye autores como Dante Panzeri, Roberto Fontanarrosa, Osvaldo Soriano, Eduardo Sacheri, Ariel Scher. También algunos otros que dedicaron parte de su obra a la temática, como Osvaldo Bayer, Roberto Santoro, entre otros.
El fútbol y las luchas populares: argentinos y mundiales
Es septiembre de 1999 y Atlético Tucumán y Godoy Cruz juegan por el torneo de ascenso. No parece tener nada que ver, pero en la provincia norteña empieza a culminar su mandato el represor y genocida Antonio Domingo Bussi, entre otras cosas, comandante del Operativo Independencia y funcionario de la última dictadura cívico-militar. El delantero Mauro Amato se encargará de que ambos hechos tengan relación: cuando hace el gol del empate, en el minuto setenta, se saca la camiseta celeste y blanca para mostrar una casaca que cubre su cuerpo con la insignia “Aguanten las Madres”, acompañada de cuatro pañuelos blancos. Al periodista y ex jugador Kurt LutmanVer https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/aguanten-las-madres-el-festejo-de-gol-que-volvio-a-llenar-de-agua-las-calles-de-tucuman/ le dijeron que a Bussi, que miraba el partido por TV, le dolió fuerte el pecho. El escriba sabía del tema: él mismo, jugando para la reserva de Newell´s, festejó un gol en el año 2000 mostrando una leyenda que decía “cárcel a Videla y a los milicos asesinos”.
Las demostraciones del fútbol contra la dictadura son una de las grandes luchas populares que engalanan al balompié criollo. Posiblemente por la búsqueda inconsciente e implacable de una revancha histórica: el fútbol que fue utilizado por esa misma dictadura en 1978 merecía reivindicarse a sí mismo.
Ese rechazo empezó en la propia dictadura: durante un partido del Metropolitano 1976 las hinchadas desplegaron, con los límites del caso, banderas de la agrupación Montoneros con la insignia explícita.Ver https://lastimaanadiemaestro.com/2020/03/24/una-bandera-que-diga-montoneros/ En el transcurso del Mundial 1978, esa agrupación hizo interferencias televisivas en los partidos contra Francia y Polonia. A su vez, ya en el exterior, los grupos de exiliados (que organizaron la campaña del boicot a la Copa del Mundo) pusieron una bandera con la leyenda “Videla asesino” en un partido entre Argentina y Holanda en 1979 en Suiza y una que decía “dónde están los 20.000 desaparecidos” en un Argentina-Austria de 1980. Durante el Mundial se multiplicaron historias como las de Graciela Palacio de Lois y Angela “Lita” Paolín de Boitano, ésta última militante de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas, que entraron al estadio Monumental para repartir panfletos y dejar varios de ellos en el baño. También periodistas extranjeros como el holandés Jan van der Putten interactuaron y pudieron entrevistar a las Madres de Plaza de Mayo, a pesar de la campaña de los voceros de la dictadura que vociferaban a los cuatro vientos que los argentinos eran “derechos y humanos”. El poeta Roberto Santoro, militante del PRT, es autor de una de las biblias del fútbol: Literatura de la Pelota. Fue desaparecido en 1977. En 1980, César Luis Menotti fue uno de los firmantes de la solicitada que pedía por el paradero de los desaparecidos. René Houseman, histórico wing del fútbol argentino, terminaría homenajeando a las Madres de Plaza de Mayo en la cancha de River y abrazando un sinfín de causas populares.
Saliendo del fútbol, el partido por el tercer puesto del Mundial de Vóley de 1982, jugado en el Luna Park, dejó como saldo la primera vez en la que un estadio enteró cantó “se va a acabar, la dictadura militar” en la cara del contraalmirante Lacoste. En octubre de 1981, cuarenta y nueve hinchas de Nueva Chicago fueron arrestados por cantar la Marcha Peronista, prohibida como cualquier otra expresión de orden partidario.
Más acá en el tiempo se multiplicaron las banderas en los clubes con consignas como “Memoria, Verdad y Justicia”, las comisiones de memoria y/o DDHH de cada uno de ellos. Desde hace unos años, muchos clubes se dispusieron a reconocer a sus socios desaparecidos, con actos homenajes y restitución de carnets. En Racing eso suscitó un libro “Socios Eternos”, del periodista Julian Scher. River y Boca, uno en 1997 y otro en 2021, expulsaron de sus filas a los asociados honorarios que habían sido funcionarios del gobierno dictatorial genocida. La enorme mayoría de los clubes recuerdan el 24 de marzo y honran la memoria de los desaparecidos y eso está relacionado a la presión que sus hinchas construyeron al respecto: en los clubes se multiplicaron las agrupaciones “antifascistas”, las subcomisiones de hinchas, los agrupamientos de Derechos Humanos y/o en defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades.
Este reconocimiento también sucede en otros deportes, como el atletismo, en cuyo marco se organiza “La carrera de Miguel”, en homenaje a Miguel Sanchez, atleta y poeta tucumano, o en el rugby, deporte que tiene mayor cantidad de detenidos desaparecidos.
Pero las expresiones de lucha futbolera van más allá. En 1948 los futbolistas construyeron, en pelea por sus condiciones laborales y salariales, la primera huelga contra el gobierno de Perón. En 1956, en la cancha de Rosario Central, militantes de “la Resistencia” hicieron su manifestación y terminarían detenidos por la dictadura de Aramburu y Rojas. En 2016, al cumplirse 60 años de los fusilamientos de José León Suarez, el club Central Ballester rindió con un diseño de su camiseta un homenaje a los trabajadores retratados por “Operación Masacre” (Rodolfo Walsh, hincha también de fútbol por su simpatía con Estudiantes de la Plata) y dos jóvenes asesinados por gatillo fácil en 2011. Varios hinchas de Chicago recuerdan y hacen propio el homenaje a los trabajadores que tomaron el frigorífico Lisandro de la Torre.
En los días posteriores al Cordobazo el gobierno suspendió la liga cordobesa por razones obvias: no quería tener masas concentradas con las cenizas sin apagar de una rebelión contundente. Hubo columnas sindicales en Barrio Jardín, en las cercanías al partido que jugaba Talleres de local, que terminó en enfrentamiento entre los hinchas y la polícia, algo común en aquellos partidos de Córdoba.Ver https://revistametasentidos.com.ar/sentidos/leer/los-ecos-del-cordobazo-en-las-canchas/
La huelga de los futbolistas de 1975, que hizo que River saliera campeón después de 18 años jugando con un equipo amateur, se dio un mes después de la huelga política de masas más grande de la historia argentina: las históricas jornadas de mediados de año contra el Rodrigazo, Isabel Martínez de Perón y López Rega.
Son muchas las historias que asemejan el campeonato obtenido por Racing, en 2001, con la rebelión popular, con un club que sale de la quiebra por la movilización y entra en una lógica de privatización y negociados y que tiene en el momento del pico de los cacerolazos jugadores que participaron de la movilización.Ver “¡Academia, carajo! Racing campeón en el país del que se vayan todos” (2011), de Alejandro Wall También Darío Santillán, antes de ir al Puente Pueyrredón el 26 de junio, se la pasó hinchando en el Mundial de Corea y Japón por Turquía, con Argentina eliminada en primera ronda. En las canchas de fútbol proliferaron los “MMLPQTP” contra el gobierno del PRO, luego de las 14 toneladas de piedra. Del fútbol sale hoy la lucha contra la privatización y las SAD que quiere imponer MIlei, así como expresiones culturales en defensa de los clubes de barrio, que son bien políticas. A lo largo de los años, en canciones como “los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”, banderas de todo tipo y color se recuerda la soberanía argentina sobre las islas y se apunta al imperialismo británico por su ocupación colonial.
Podrían agregarse la lucha de diferentes clubes por sus reivindicaciones particulares: la de Racing contra la desaparición (que incluyó un predio hecho por manos propias de los hinchas), llenando la cancha sin jugar, la de San Lorenzo peleando por volver a Boedo, la de Ferro contra la quiebra, la de los hinchas de Independiente recaudando fondos para su club. El fútbol se hizo bandera también en las luchas juveniles, desde Cromañón a Mariano Ferreyra, pasando por Luciano Arruga y, en los últimos días, Pablo Grillo.
Podrían agregarse cientos de ejemplos a nivel mundial en la historia del deporte: la lucha del austríaco Mattias Sindelar contra el fascismo, negándole el saludo a Hitler; el “plante” del delantero Carlos Caszely a Pinochet en plena dictadura; los innumerables cánticos de hinchadas de fútbol, en Marruecos y en todo el mundo árabe, a favor de la lucha de Palestina; la experiencia de Sócrates (fanático de Antonio Gramsci) y la “Democracia Corinthiana” contra la dictadura en Brasil, las movilizaciones del Mundial 2014 contra el ajuste y los tarifazos. También la expresión pura de lucha de clubes como el Rayo Vallecano o el St Pauli. La aparición de agrupaciones y concepciones antifascistas en los clubes argentinos y del mundo.
Si el fútbol expresa en sus filas las luchas del movimiento popular una de las demostraciones más genuinas se da en el avance del fútbol femenino, al calor de la lucha del movimiento de mujeres: la lucha por el profesionalismo dio un salto desde 2019, un año después de la gran lucha por el aborto legal. El crecimiento de la disciplina, que incluye partidos con miles de espectadores y aficionados expectantes de la aparición argentina en mundiales, es tanta que aparecieron investigaciones de peso que reescribieron la historia: hoy se conoce, por iniciativa de la periodista y escritora Ayelén Pujol, que la primera selección en ganarle a Inglaterra en una Copa del Mundo, en el mismo Estadio Azteca en el que brillaría Maradona, se dio en 1971 en el Mundial femenino, con la Elba Selva como figura estelar y autora, en aquel partido, de tres goles contra “los piratas”.Ver https://www.pagina12.com.ar/114143-el-dia-que-argentina-jugo-su-primer-mundial-de-futbol-femeni La influencia mundial de la estrella Megan Rapinoe, activista por los derechos LGBTQ+ y por la igualdad salarial entre hombres y mujeres es indudable. En el campo de las diversidades, se han sumado cada vez más experiencias de “fútbol disidente”, que ponen en tela de juicio las prácticas masculinizantes del deporte y permiten una práctica más sana del mismo.
Todo mientras Diego
Si bien resultaría cercano al idealismo utilizar la individualidad (posiblemente casual, por cierto) para avanzar en esta problemática, la conclusión antes puesta sobre la mesa no puede más que verse apalancada por el hecho de que el mejor jugador de la historia resulte (guste o no) un referente para las luchas populares.El subtítulo de esta sección hace referencia a un libro de cuentos del escritor Ariel Scher (2018), editado por Grupo Editorial Sur. Que Maradona podría no haber intercedido de esa manera (de hecho Messi, un ídolo popular de magnitud similar, no lo ha hecho) es tan cierto como que no se entendería a Diego sin todo el análisis previo realizado sobre el carácter plebeyo, obrero y hasta popular del balompié criollo. No es casual que la persona más nombrada por los hinchas de fútbol en las jornadas de las hinchadas contra MIlei haya sido él.
Maradona recibió en Barcelona a los familiares de los desaparecidos y les pidió perdón porque, de chico, le dio la mano a Videla cuando trajo la Copa del Mundo sub-20 en 1979; habló sin titubear de los 30.000 desaparecidos; jugó en un potrero de barrio y de barro siendo jugador profesional en Italia para ayudar a recaudar fondos para un pibe que necesitaba una operación; participó de 27 partidos a beneficio ya habiéndose consagrado campeón del mundo;Ver https://www.tycsports.com/al-angulo/maradona-el-solidario-sus-increibles-27-presentaciones-a-beneficio-id567525.html se convirtió en el héroe pagano del sur pobre contra el norte de la Italia rica y fue la piedra en el zapato de la corona británica; se criticó a la FIFA de Joao Havelange; criticó los techos de oro del Vaticano frente a la pobreza a la que suelen ser condenados la mayoría de los cristianos, buscó armar un sindicato de futbolistas a nivel mundial; fue galardonado en Oxford como un “maestro inspirador de los estudiantes soñadores”; participó en un actos de la FUBA en defensa de la educación pública; habló a favor de los jubilados; llevó una foto de José Luis Cabezas a su último partido como profesional; defendió la revolución cubana; criticó a Macri y a Bush. Esa actitud no lo convierte en un héroe perfecto: sin el pedestal, ni mucho menos, los gestos de este tipo de un personaje de tanta relevancia ayudan a explicar el problema tratado.
También su defensa, a su manera, de la clase obrera. Una vez se negó a hablar con Horacio Pagani porque era del diario Clarín y ese grupo había echado al trabajador de prensa Pablo Llonto. El escriba deportivo se lo dijo a éste último, que está y estará agradecido de por vida.
Bandera
No se puede trazar un paralelo, pero la masividad pasional nacida en la génesis del fútbol, así como su raigambre obrera y popular, permiten ver en él o bien las expresiones de ese movimiento popular en ese momento histórico (al menos en pequeñas dosis) o incluso analizar en el juego, su espectáculo y su ser, un canal vehiculizador de mensajes políticos profundos.
Esto merece un análisis bien profundo: si bien no fue materia de este estudio, podrían incluirse también en esa dinámica prácticas y significaciones que se nutren de la discriminación para apalancar una opresión de clase, como el racismo, la xenofobia, la homofobia, etc.
Esta examinación no puede igualar un carácter popular con una romantización progresiva, sino analizar el posible canal que puede abrirse allí. Lejos de cerrar una teoría, esta idea abre discusiones, potenciadas por elementos y referentes (Maradona, Rapinoe) que colaboran en apalancar esas ideas.
Poder usufructuar ese sentir obrero y popular como una forma de penetrar en el movimiento obrero con planteos de independencia de clase y de luchar contra el Estado (el gobierno de Milei y de quien sea) es algo que una agrupación de orden revolucionaria debe mirar con mucha atención. Puede convertir al deporte popular y a la lucha política en una misma bandera.
El masivo refuerzo que las hinchadas de fútbol y sus simpatizantes individuales dieron a la permanente marcha de jubilados resultó un aporte significativo a la lucha popular contra Milei. Como no podía ser de otra manera, el hecho dio lugar a especulaciones e interrogantes: ¿Por qué los hinchas de fútbol? ¿Cómo se dio?
Todas las discusiones se dan en un terreno, en una lucha de posiciones, en un debate. En este caso, el argumento oficialista fue tan burdo que la pelea en el campo de las ideas resultó un tanto inocua. “Son barras”, dijeron Milei, Bullrich y compañía, que terminaron cambiando su línea a “una cosa es marchar y otra es ser violento”, más allá de la innumerable cantidad de pruebas sobre la influencia del accionar policial y de los infiltrados en los hechos tumultuosos.
No obstante, la discusión tiene un valor interesante. El primer elemento conducente debe partir de una ausencia. Sectores de la clase trabajadora encontraron una identidad propia para marchar y eso es indisoluble e inseparable del faltazo de las principales centrales obreras de nuestro país a la pelea contra el gobierno. La falta de iniciativa (un paro aislado, si es que existe, no suple esta situación) de los sindicatos como representantes de la clase, lleva a la búsqueda de otros canales que condensen las fuerzas populares.
Ahora, ¿por qué el fútbol otorga y construye esa identidad? Algunos elementos pueden aproximarnos al problema, sin necesariamente llegar a una respuesta consagrada, trazando solamente y no tan solo algunas coordenadas de un mapa complejo.
Tesis
Podríamos partir de lo siguiente: la masividad del fútbol, en un país como Argentina, convierte al deporte en un vehículo apreciado para mensajes políticos. No obstante, pensar en esto como justificación para encontrar en el deporte un canal de lucha no resulta suficiente: esos mensajes pueden ser contrarios a la dinámica propia de la clase obrera y sus intereses. La teoría del fútbol como “opio de los pueblos” así lo demuestra.
El fútbol, por su génesis y su desenvolvimiento, expresa en una medida importante un carácter obrero y popular. Sería irresponsable y simplista poner un signo igual entre “fútbol” y “los de abajo”, en tanto podríamos encontrar cientos de ejemplos que podrían mezclar el deporte con las formas elitistas y la burguesía y sería imposible escindir al juego del proceso de producción capitalista y de su etapa actual de declinación.
Sin embargo, es claro que tanto sus orígenes, que incluyeron una lisa y llana apropiación de la clase trabajadora, como su dinámica encuentran ese carácter en el rol social (los clubes), la simpleza y por ende la cercanía con los sectores más bajos, que pueden transformar al fútbol en un canalizador de expresión cultural de esos mismos sectores. Esto puede llevar (o no) a una simpatía por sus luchas, así como también vuelve imposible la separación entre esas mismas luchas y las expresiones deportivas. Sus exponentes individuales y sus contradicciones, sobre todo aquellos con gran influencia, ayudan a entender esa compleja dinámica.
Algunas notas sobre la pelota, lo obrero, lo popular y otras yerbas
La adhesión al fútbol y su carácter masivo es un fenómeno incuestionable. Tomamos una definición simple y, si se quiere, “simplista” de la palabra “masivo”, apuntado principalmente a cantidades, sin indagar, como muchos autores de las ciencias sociales, en la concepción de entrecruzamientos de clase.
En números, el carácter masivo no puede ser puesto en duda. Dos (River y Boca) de los cinco clubes del mundo con más socios (completan Real Madrid, Bayern Munich y Benfica) son argentinos. Si bien no es posible acceder a cifras fiables, se puede estimar que las trece escuadras más grandes del fútbol argentino suman 1,6 millones de socios1Ver informe del sitio de estadística SAG Fútbol (https://www.youtube.com/watch?v=FQYLbVPp9NE) por lo que el fútbol en general, con más de 250 clubes, 30 de ellos en Primera División, tranquilamente se acerca a los dos millones de asociados. Éstos, se supone, son los sectores más enraizados en la lógica futbolera. Pero en la población argentina el 85%2Ver informe de la empresa mundial de datos Kantar (https://www.kantar.com/latin-america/inspiracion/consumidor/radiografia-del-hincha-del-futbol-argentino#:~:text=El%2085%25%20de%20los%20argentinos,las%20mujeres%20es%20de%2077%25.) de las personas se considera “hincha”, con mayor o menor capacidad de compromiso. Muchos otros datos podrían confirmar la tendencia, que igualmente casi nadie discute ni pone en tela de juicio. Vale la aclaración: las cifras son de fútbol masculino, el femenino, en pleno desarrollo por sus propias luchas (ver aparte) todavía no ha llegado a esos guarismos.
La masividad podría complementarse, o ir de la mano, de un fútbol repleto de éxitos, epopeyas deportivas y grandeza: el fútbol argentino es oficialmente la segunda liga puesta en pie por fuera de las Islas Británicas (1891, sólo por detrás de los Países Bajos, cuyo primer torneo se dio en 1888) y ostenta en sus vitrinas tres campeonatos del mundo y tres subcampeonatos; dieciséis copas América o campeonatos sudamericanos, según la época; dos medallas de oro; y haber tenido el honor de ver en su suelo nacer a tres de los cinco mejores jugadores de toda la historia. La lista de elementos a considerar podría seguir.
Aunque no sea poco, esto solo convierte al fútbol y a su visibilidad en una vidriera invaluable. Muchas veces ese canal es utilizado con fines políticos macabros: el mayor ejemplo de eso es la plataforma oficialista del Mundial 1978. Pero también diferentes gobiernos o incluso grupos económicos utilizaron al balompié para difundir sus propios mensajes. Es decir, no porque sea masivo puede explicar un arraigo progresivo, ni mucho menos. Sí es cierto, sin embargo, que esa masividad impide (o, al menos, dificulta) que el juego quede apartado de los procesos políticos y sociales que atraviesa una sociedad o una porción importante de ella.
Si bien un estudio sobre la pasión futbolera y el arraigo popular ameritaría un análisis más minucioso que el que este texto se propone, podemos analizar algunas consideraciones sobre el asunto.
Quien mejor describió el carácter plebeyo del fútbol fue Diego Armando Maradona. “En Fiorito (Lanús, PBA) no hubiéramos podido jugar al polo -dijo alguna vez-. Si había un caballo, nos lo comíamos”. Con la sencillez de la ilustración callejera, el astro del fútbol mundial puso en perspectiva varias cuestiones: el fútbol es sencillo (requiere solamente una pelota o algo redondo, lo demás se inventa) y, por ende, bien proclive a las clases más postergadas de la sociedad, que no podrían entretenerse con juegos más complejos por no tener cubiertas siquiera las necesidades básicas.
Alguna vez el maestro César Luis Menotti indicó que “el fútbol le pertenece a la clase obrera”. Este deporte nació como un juego de élite: si se toma como punto de inicio el mes de octubre de 1863 (momento en el que, en una taberna londinense llamada Freemason’s Tavern, un grupo de personas escribieron el primer boceto de las reglas del juego), en los años siguientes el deporte quedó reservado a los sectores privilegiados, hasta que sería apropiado como un divertimento para la clase obrera de las fábricas. La famosa serie de la plataforma Netflix, Un juego de Caballeros, grafica de manera muy clara esta problemática.3Ver https://www.prensaobrera.com/cultura/un-juego-de-caballeros-the-english-game-los-obreros-salen-a-la-cancha La propia dinámica del juego se esparció como la mancha de aceite entre la clase trabajadora. Sin ánimo alguno de romantizar lo que no es romántico, la facilidad del fútbol y el avance de la pasión que incorpora muchos procesos de asimilación que implicarían un estudio más preciso, hicieron del fútbol una identidad sin la cual es difícil pensar la subjetividad de la clase. Eric Hobsbawn, historiador marxista, calificó al balompié como la “religión laica de la clase obrera”.4Ver https://jacobinlat.com/2024/03/el-futbol-y-la-formacion-de-la-clase-obrera/
Argentina no fue la excepción. El fútbol, exportado de las islas británicas, se iría abriendo paso en las filas obreras, tanto dentro como fuera de las canchas. Si bien primero el juego tomó forma en determinados sectores privilegiados, a principios de siglo eso empezó a cambiar. Cuentan Nemesia Hijós y Nicolás Cabrera:5Ver https://revistabordes.unpaz.edu.ar/una-historia-minima-del-futbol-argentino/
El fútbol se introdujo en Argentina en la segunda mitad del siglo XIX de la mano de los agentes del capitalismo industrial y mercantil británico. Jugado inicialmente en el seno de sus clubs y public schools, pronto devino en un pasatiempo de la élite local. Desde los últimos años del siglo XIX su práctica empezó a interesar a jóvenes de los sectores medios y populares, en su mayoría estudiantes, pequeños comerciantes, profesionales y trabajadores urbanos, quienes progresivamente comenzaron a formar sus propias instituciones y competiciones para el despliegue del juego. Desde las zonas portuarias del país, el deporte se extendió por el resto de la Argentina siguiendo mayormente la expansión de la red ferroviaria. Los años veinte implicaron la consolidación del fútbol como uno de los principales entretenimientos de la población y sentaron las bases para su conformación como un espectáculo de masas.
El proceso encontrará una lógica de divertimento de masas: históricamente, los partidos se juegan los domingos porque, en aquel momento, era el único día de descanso laboral para jornadas de lunes a sábado que oscilaban entre las 10 y las 16 hs. Esta dinámica tuvo un puntal de peso en la construcción del ferrocarril, una de las principales inversiones extranjeras de las islas británicas, algo que vehiculizó el traspaso del juego a las filas de la clase trabajadora.6Ver https://www.anred.org/futbol-ferrocarriles-y-luchas-obreras/
El proceso de popularización, un fenómeno a nivel mundial, en Argentina encuentra un nivel superior a la media. Tomamos solamente un ejemplo para ilustrarlo: al día de hoy Buenos Aires, como ciudad y zona metropolitana (AMBA), es la urbe con mayor cantidad de estadios del mundo y con más canchas cuya capacidad es superior a los 10 mil espectadores. Ese proceso se enraiza en el avance del afincamiento de la clase obrera en los barrios de la ciudad, que tomaron a los clubes como una identidad propia.7Ver https://elgritodelsur.com.ar/2022/07/buenos-aires-la-ciudad-con-mas-estadios-de-futbol-del-mundo/
Este proceso inyectó en el fútbol una raigambre obrera y popular. La dinámica de espectáculo de masas lo acompañó siempre, sin estar exento al proceso de producción capitalista: las gradaciones en las privatizaciones de los clubes, que hoy Javier Milei quiere llevar a una nueva dimensión con las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) pero que viene de antaño (no solo en nuestro país), busca extraer del deporte la rentabilidad de negocios que puede, como no podría ser de otra manera en un sistema que se rige por la ganancia de una minoría. No obstante, ese carácter plebeyo perduró y nos permite (sin agotar el problema) pensar en un hilo de continuidad o al menos en que el deporte exprese, con sus grises, el estado de conciencia y las peleas de la clase obrera.
La izquierda y el concepto “popular” pueden encontrarse de manera conflictiva. Las razones son bastante evidentes: “lo popular”, como tal, puede diluir las fronteras de clase y subsumir a la clase obrera en creencias y significaciones de la burguesía, que buscará hacer pasar su interés particular por uno general. El divertimento, entonces, puede ser constitutivo para tal fin: de hecho, como vimos, en algunos momentos de la historia así sucedió. Esto llevó a cierto sector de la izquierda a ver con recelo el juego, aunque luego, como corrientes fehacientes de la clase obrera, entraron en su dinámica. Cuenta Osvaldo Bayer:8Ver https://latinta.com.ar/2019/12/26/agnosticos-y-creyentes-osvaldo-bayer/
En las dos primeras décadas del siglo, en apenas una generación, el fútbol se había acriollado definitivamente, igual que los hijos de los inmigrantes europeos. En cada barrio nacían uno o dos clubes. Se los llamaba ahora Club Social y Deportivo, que en buen porteño significaba «milonga y fútbol».
Los anarquistas y socialistas estaban alarmados. En vez de ir a las asambleas o a los pic-nics ideológicos, los trabajadores concurrían a ver fútbol los domingos a la tarde y a bailar tango los sábados a la noche.
El diario anarquista La Protesta escribía en 1917 contra la «perniciosa idiotización a través del pateo reiterado de un objeto redondo». Comparaban, por sus efectos, al fútbol con la religión, sintetizando su crítica en el lema: «misa y pelota: la peor droga para los pueblos».
Pero pronto debieron actualizarse y ya en la fundación de clubes de barriadas populares aparecieron socialistas y anarquistas. Por ejemplo, el Club «Mártires de Chicago», en La Paternal, llamado así en homenaje a los obreros ahorcados en Estados Unidos por luchar en pos de la jornada de ocho horas de trabajo. Fue el núcleo que años después pasó a ser el club Argentino Juniors, un nombre menos comprometedor. También en el club «El Porvenir», como el nombre lo muestra, estuvo la mano de los utopistas. Y el mismo Chacarita Juniors nació en una biblioteca libertaria precisamente un primero de mayo, la fiesta de los trabajadores, en 1906.
Pensar esta problemática implica una aclaración. El propio Trotsky trabajó mucho el tema de la imposibilidad de que exista una cultura proletaria9Ver https://prensaobrera.com/aniversarios/trotsky-y-el-arte-hacia-una-cultura-autenticamente-humana en un sentido puro, en tanto no podría separarse esa esfera de un mundo dominado económicamente por la burguesía. Cuando los trabajadores derroten a esta clase social, ya la cultura no sería estrictamente proletaria, en tanto ya no estarían presentes las clases sociales. No obstante, esto no evita que en esa raigambre obrera y/o popular haya atisbos concretos de defender aspectos culturales y folklóricos propios, que incluso pueden entrar una disputa concreta. Dice el sociólogo marxista Stuart Hall:
Los términos «clase» y «popular» están profundamente relacionados, pero no son absolutamente intercambiables. La razón de ello es obvia. No hay «culturas» totalmente separadas que, en una relación de fijeza histórica, estén paradigmáticamente unidas a clases «enteras» específicas, aunque hay formaciones clasistas-culturales claramente definidas y variables. Las culturas de clase tienden a cruzarse y coincidir en el mismo campo de lucha. El término «popular» indica esta relación un tanto desplazada entre la cultura y las clases. Más exactamente, alude a esa alianza de clases y fuerzas que constituyen las «clases populares». La cultura de los oprimidos, las clases excluidas: este es el campo a que nos remite el término «popular». Y el lado opuesto a éste —el lado que dispone del poder cultural para decidir lo que corresponde y lo que no corresponde— es, por definición, no otra clase «entera», sino esa otra alianza de clases, estratos y fuerzas sociales que constituye lo que no es «el pueblo» y tampoco las «clases populares»: la cultura del bloque de poder.
Hacer una traspolación directa, sin matices ni mediaciones, entre el origen obrero del fútbol y su cuestión popular no solamente implicaría llegar a conclusiones forzadas sino que no es materia de este trabajo. No obstante, en su génesis, el deporte trae consigo aspectos que podrían sugerir elementos de resistencia de una clase, que lo convierten, con su masividad, en un terreno fértil para que florezcan planteos combativos pero, sobre todo, para expresar de modo más o menos genuino el estado de debate, discusión y conciencia de la clase obrera. Eso permite que existan exponentes, más o menos conocidos, que vehiculicen reclamos y eso tome una relevancia significativa: muchos de los hinchas que defendieron a los jubilados recordaron la famosa frase de Maradona que indicó que había que ser muy “cagón” para no defenderlos. A su vez, el propio fútbol, como expresión popular, tiene muchas chances de acompañar luchas obreras o de expresar, en su campo, los debates políticos que la clase que más lo sostiene como deporte genuino tenga en un lugar y en un momento histórico.
Vale agregar que es probable, aunque ligeramente poco certero, que el carácter colectivo del fútbol permita facilitar una identidad que tiene al conjunto como un ente indivisible. También que ese carácter popular le valió a la literatura futbolera casi un subgénero de escritura cuya biblioteca incluye autores como Dante Panzeri, Roberto Fontanarrosa, Osvaldo Soriano, Eduardo Sacheri, Ariel Scher. También algunos otros que dedicaron parte de su obra a la temática, como Osvaldo Bayer, Roberto Santoro, entre otros.
El fútbol y las luchas populares: argentinos y mundiales
Es septiembre de 1999 y Atlético Tucumán y Godoy Cruz juegan por el torneo de ascenso. No parece tener nada que ver, pero en la provincia norteña empieza a culminar su mandato el represor y genocida Antonio Domingo Bussi, entre otras cosas, comandante del Operativo Independencia y funcionario de la última dictadura cívico-militar. El delantero Mauro Amato se encargará de que ambos hechos tengan relación: cuando hace el gol del empate, en el minuto setenta, se saca la camiseta celeste y blanca para mostrar una casaca que cubre su cuerpo con la insignia “Aguanten las Madres”, acompañada de cuatro pañuelos blancos. Al periodista y ex jugador Kurt Lutman10Ver https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/aguanten-las-madres-el-festejo-de-gol-que-volvio-a-llenar-de-agua-las-calles-de-tucuman/ le dijeron que a Bussi, que miraba el partido por TV, le dolió fuerte el pecho. El escriba sabía del tema: él mismo, jugando para la reserva de Newell´s, festejó un gol en el año 2000 mostrando una leyenda que decía “cárcel a Videla y a los milicos asesinos”.
Las demostraciones del fútbol contra la dictadura son una de las grandes luchas populares que engalanan al balompié criollo. Posiblemente por la búsqueda inconsciente e implacable de una revancha histórica: el fútbol que fue utilizado por esa misma dictadura en 1978 merecía reivindicarse a sí mismo.
Ese rechazo empezó en la propia dictadura: durante un partido del Metropolitano 1976 las hinchadas desplegaron, con los límites del caso, banderas de la agrupación Montoneros con la insignia explícita.11Ver https://lastimaanadiemaestro.com/2020/03/24/una-bandera-que-diga-montoneros/ En el transcurso del Mundial 1978, esa agrupación hizo interferencias televisivas en los partidos contra Francia y Polonia. A su vez, ya en el exterior, los grupos de exiliados (que organizaron la campaña del boicot a la Copa del Mundo) pusieron una bandera con la leyenda “Videla asesino” en un partido entre Argentina y Holanda en 1979 en Suiza y una que decía “dónde están los 20.000 desaparecidos” en un Argentina-Austria de 1980. Durante el Mundial se multiplicaron historias como las de Graciela Palacio de Lois y Angela “Lita” Paolín de Boitano, ésta última militante de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas, que entraron al estadio Monumental para repartir panfletos y dejar varios de ellos en el baño. También periodistas extranjeros como el holandés Jan van der Putten interactuaron y pudieron entrevistar a las Madres de Plaza de Mayo, a pesar de la campaña de los voceros de la dictadura que vociferaban a los cuatro vientos que los argentinos eran “derechos y humanos”. El poeta Roberto Santoro, militante del PRT, es autor de una de las biblias del fútbol: Literatura de la Pelota. Fue desaparecido en 1977. En 1980, César Luis Menotti fue uno de los firmantes de la solicitada que pedía por el paradero de los desaparecidos. René Houseman, histórico wing del fútbol argentino, terminaría homenajeando a las Madres de Plaza de Mayo en la cancha de River y abrazando un sinfín de causas populares.
Saliendo del fútbol, el partido por el tercer puesto del Mundial de Vóley de 1982, jugado en el Luna Park, dejó como saldo la primera vez en la que un estadio enteró cantó “se va a acabar, la dictadura militar” en la cara del contraalmirante Lacoste. En octubre de 1981, cuarenta y nueve hinchas de Nueva Chicago fueron arrestados por cantar la Marcha Peronista, prohibida como cualquier otra expresión de orden partidario.
Más acá en el tiempo se multiplicaron las banderas en los clubes con consignas como “Memoria, Verdad y Justicia”, las comisiones de memoria y/o DDHH de cada uno de ellos. Desde hace unos años, muchos clubes se dispusieron a reconocer a sus socios desaparecidos, con actos homenajes y restitución de carnets. En Racing eso suscitó un libro “Socios Eternos”, del periodista Julian Scher. River y Boca, uno en 1997 y otro en 2021, expulsaron de sus filas a los asociados honorarios que habían sido funcionarios del gobierno dictatorial genocida. La enorme mayoría de los clubes recuerdan el 24 de marzo y honran la memoria de los desaparecidos y eso está relacionado a la presión que sus hinchas construyeron al respecto: en los clubes se multiplicaron las agrupaciones “antifascistas”, las subcomisiones de hinchas, los agrupamientos de Derechos Humanos y/o en defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades.
Este reconocimiento también sucede en otros deportes, como el atletismo, en cuyo marco se organiza “La carrera de Miguel”, en homenaje a Miguel Sanchez, atleta y poeta tucumano, o en el rugby, deporte que tiene mayor cantidad de detenidos desaparecidos.
Pero las expresiones de lucha futbolera van más allá. En 1948 los futbolistas construyeron, en pelea por sus condiciones laborales y salariales, la primera huelga contra el gobierno de Perón. En 1956, en la cancha de Rosario Central, militantes de “la Resistencia” hicieron su manifestación y terminarían detenidos por la dictadura de Aramburu y Rojas. En 2016, al cumplirse 60 años de los fusilamientos de José León Suarez, el club Central Ballester rindió con un diseño de su camiseta un homenaje a los trabajadores retratados por “Operación Masacre” (Rodolfo Walsh, hincha también de fútbol por su simpatía con Estudiantes de la Plata) y dos jóvenes asesinados por gatillo fácil en 2011. Varios hinchas de Chicago recuerdan y hacen propio el homenaje a los trabajadores que tomaron el frigorífico Lisandro de la Torre.
En los días posteriores al Cordobazo el gobierno suspendió la liga cordobesa por razones obvias: no quería tener masas concentradas con las cenizas sin apagar de una rebelión contundente. Hubo columnas sindicales en Barrio Jardín, en las cercanías al partido que jugaba Talleres de local, que terminó en enfrentamiento entre los hinchas y la polícia, algo común en aquellos partidos de Córdoba.12Ver https://revistametasentidos.com.ar/sentidos/leer/los-ecos-del-cordobazo-en-las-canchas/
La huelga de los futbolistas de 1975, que hizo que River saliera campeón después de 18 años jugando con un equipo amateur, se dio un mes después de la huelga política de masas más grande de la historia argentina: las históricas jornadas de mediados de año contra el Rodrigazo, Isabel Martínez de Perón y López Rega.
Son muchas las historias que asemejan el campeonato obtenido por Racing, en 2001, con la rebelión popular, con un club que sale de la quiebra por la movilización y entra en una lógica de privatización y negociados y que tiene en el momento del pico de los cacerolazos jugadores que participaron de la movilización.13Ver “¡Academia, carajo! Racing campeón en el país del que se vayan todos” (2011), de Alejandro Wall También Darío Santillán, antes de ir al Puente Pueyrredón el 26 de junio, se la pasó hinchando en el Mundial de Corea y Japón por Turquía, con Argentina eliminada en primera ronda. En las canchas de fútbol proliferaron los “MMLPQTP” contra el gobierno del PRO, luego de las 14 toneladas de piedra. Del fútbol sale hoy la lucha contra la privatización y las SAD que quiere imponer MIlei, así como expresiones culturales en defensa de los clubes de barrio, que son bien políticas. A lo largo de los años, en canciones como “los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”, banderas de todo tipo y color se recuerda la soberanía argentina sobre las islas y se apunta al imperialismo británico por su ocupación colonial.
Podrían agregarse la lucha de diferentes clubes por sus reivindicaciones particulares: la de Racing contra la desaparición (que incluyó un predio hecho por manos propias de los hinchas), llenando la cancha sin jugar, la de San Lorenzo peleando por volver a Boedo, la de Ferro contra la quiebra, la de los hinchas de Independiente recaudando fondos para su club. El fútbol se hizo bandera también en las luchas juveniles, desde Cromañón a Mariano Ferreyra, pasando por Luciano Arruga y, en los últimos días, Pablo Grillo.
Podrían agregarse cientos de ejemplos a nivel mundial en la historia del deporte: la lucha del austríaco Mattias Sindelar contra el fascismo, negándole el saludo a Hitler; el “plante” del delantero Carlos Caszely a Pinochet en plena dictadura; los innumerables cánticos de hinchadas de fútbol, en Marruecos y en todo el mundo árabe, a favor de la lucha de Palestina; la experiencia de Sócrates (fanático de Antonio Gramsci) y la “Democracia Corinthiana” contra la dictadura en Brasil, las movilizaciones del Mundial 2014 contra el ajuste y los tarifazos. También la expresión pura de lucha de clubes como el Rayo Vallecano o el St Pauli. La aparición de agrupaciones y concepciones antifascistas en los clubes argentinos y del mundo.
Si el fútbol expresa en sus filas las luchas del movimiento popular una de las demostraciones más genuinas se da en el avance del fútbol femenino, al calor de la lucha del movimiento de mujeres: la lucha por el profesionalismo dio un salto desde 2019, un año después de la gran lucha por el aborto legal. El crecimiento de la disciplina, que incluye partidos con miles de espectadores y aficionados expectantes de la aparición argentina en mundiales, es tanta que aparecieron investigaciones de peso que reescribieron la historia: hoy se conoce, por iniciativa de la periodista y escritora Ayelén Pujol, que la primera selección en ganarle a Inglaterra en una Copa del Mundo, en el mismo Estadio Azteca en el que brillaría Maradona, se dio en 1971 en el Mundial femenino, con la Elba Selva como figura estelar y autora, en aquel partido, de tres goles contra “los piratas”.14Ver https://www.pagina12.com.ar/114143-el-dia-que-argentina-jugo-su-primer-mundial-de-futbol-femeni La influencia mundial de la estrella Megan Rapinoe, activista por los derechos LGBTQ+ y por la igualdad salarial entre hombres y mujeres es indudable. En el campo de las diversidades, se han sumado cada vez más experiencias de “fútbol disidente”, que ponen en tela de juicio las prácticas masculinizantes del deporte y permiten una práctica más sana del mismo.
Todo mientras Diego
Si bien resultaría cercano al idealismo utilizar la individualidad (posiblemente casual, por cierto) para avanzar en esta problemática, la conclusión antes puesta sobre la mesa no puede más que verse apalancada por el hecho de que el mejor jugador de la historia resulte (guste o no) un referente para las luchas populares.15El subtítulo de esta sección hace referencia a un libro de cuentos del escritor Ariel Scher (2018), editado por Grupo Editorial Sur. Que Maradona podría no haber intercedido de esa manera (de hecho Messi, un ídolo popular de magnitud similar, no lo ha hecho) es tan cierto como que no se entendería a Diego sin todo el análisis previo realizado sobre el carácter plebeyo, obrero y hasta popular del balompié criollo. No es casual que la persona más nombrada por los hinchas de fútbol en las jornadas de las hinchadas contra MIlei haya sido él.
Maradona recibió en Barcelona a los familiares de los desaparecidos y les pidió perdón porque, de chico, le dio la mano a Videla cuando trajo la Copa del Mundo sub-20 en 1979; habló sin titubear de los 30.000 desaparecidos; jugó en un potrero de barrio y de barro siendo jugador profesional en Italia para ayudar a recaudar fondos para un pibe que necesitaba una operación; participó de 27 partidos a beneficio ya habiéndose consagrado campeón del mundo;16Ver https://www.tycsports.com/al-angulo/maradona-el-solidario-sus-increibles-27-presentaciones-a-beneficio-id567525.html se convirtió en el héroe pagano del sur pobre contra el norte de la Italia rica y fue la piedra en el zapato de la corona británica; se criticó a la FIFA de Joao Havelange; criticó los techos de oro del Vaticano frente a la pobreza a la que suelen ser condenados la mayoría de los cristianos, buscó armar un sindicato de futbolistas a nivel mundial; fue galardonado en Oxford como un “maestro inspirador de los estudiantes soñadores”; participó en un actos de la FUBA en defensa de la educación pública; habló a favor de los jubilados; llevó una foto de José Luis Cabezas a su último partido como profesional; defendió la revolución cubana; criticó a Macri y a Bush. Esa actitud no lo convierte en un héroe perfecto: sin el pedestal, ni mucho menos, los gestos de este tipo de un personaje de tanta relevancia ayudan a explicar el problema tratado.
También su defensa, a su manera, de la clase obrera. Una vez se negó a hablar con Horacio Pagani porque era del diario Clarín y ese grupo había echado al trabajador de prensa Pablo Llonto. El escriba deportivo se lo dijo a éste último, que está y estará agradecido de por vida.
Bandera
No se puede trazar un paralelo, pero la masividad pasional nacida en la génesis del fútbol, así como su raigambre obrera y popular, permiten ver en él o bien las expresiones de ese movimiento popular en ese momento histórico (al menos en pequeñas dosis) o incluso analizar en el juego, su espectáculo y su ser, un canal vehiculizador de mensajes políticos profundos.
Esto merece un análisis bien profundo: si bien no fue materia de este estudio, podrían incluirse también en esa dinámica prácticas y significaciones que se nutren de la discriminación para apalancar una opresión de clase, como el racismo, la xenofobia, la homofobia, etc.
Esta examinación no puede igualar un carácter popular con una romantización progresiva, sino analizar el posible canal que puede abrirse allí. Lejos de cerrar una teoría, esta idea abre discusiones, potenciadas por elementos y referentes (Maradona, Rapinoe) que colaboran en apalancar esas ideas.
Poder usufructuar ese sentir obrero y popular como una forma de penetrar en el movimiento obrero con planteos de independencia de clase y de luchar contra el Estado (el gobierno de Milei y de quien sea) es algo que una agrupación de orden revolucionaria debe mirar con mucha atención. Puede convertir al deporte popular y a la lucha política en una misma bandera.
Temas relacionados:
Artículos relacionados