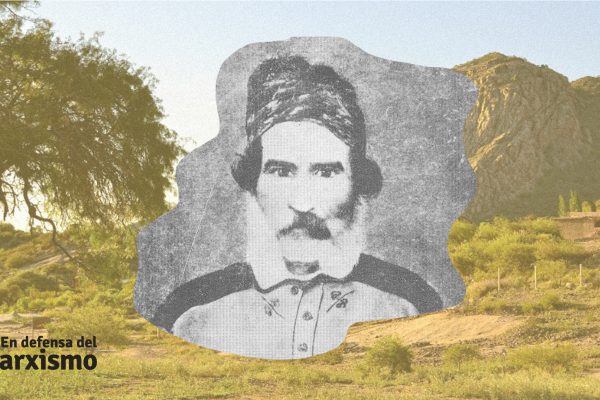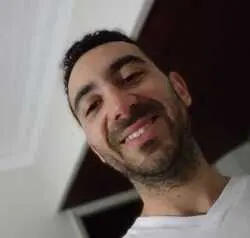El pacto Roca-Runciman
La entrega nacional continúa con Milei
El pacto Roca-Runciman
Hace 92 años, el 1° de mayo de 1933, se firmó un Tratado político/comercial entre el Imperio Británico y la Argentina, que se conoce en la historia nacional como el “Pacto Roca-Runciman”. El mismo, ha sido tomado cómo un exponente de la subordinación económica de las clases dominantes nativas que llevaron adelante una política de entrega del territorio, recursos naturales y riqueza nacional, al imperialismo. Aliándose al mismo con la intención de participar de la expoliación popular y engrosar sus arcas en detrimento de las conveniencias nacionales.
La burguesía agraria y terrateniente, se alineó con el imperialismo inglés en franca decadencia, obstaculizando el desarrollo independiente del país y contribuyendo a su estatus de subdesarrollo y semi colonialismo.
La restauración conservadora y el inicio de la década infame
El segundo gobierno de Yrigoyen (1928-1930) intensificó las relaciones económicas entre Argentina e Inglaterra, firmando acuerdos bilaterales que favorecieron a los británicos y profundizaron la integración de Argentina en su monopolio. Tras la crisis económica de 1929, una misión inglesa negoció beneficios para exportaciones argentinas, amenazando con cerrar mercados si Argentina se negaba. El ministro de Relaciones Exteriores, Horacio Oyhanarte, justificó estas concesiones alegando una deuda moral hacia Inglaterra (1).
La actitud del último gobierno de Hipólito Yrigoyen frente a los intereses relacionados con Estados Unidos era muy distinta. Cuando Herbert Hoover fue electo como presidente norteamericano a principios de 1929 y realizó una gira por Sudamérica, fue recibido con poco entusiasmo por Yrigoyen y su gobierno (2). Además, el gobierno de Yrigoyen emprendió una ofensiva contra Standard Oil intentando una nacionalización del petróleo que afectaba a los intereses estadounidenses. Este proyecto no llegó a ser aprobado por el Congreso debido a la caída del tercer gobierno de la UCR, producto de un golpe militar llevado adelante por los conservadores liberales y los fascistas.
Visto de conjunto, se trataba de una etapa de transición internacional entre el retroceso del imperialismo británico y el avance del imperialismo yanqui, particularmente en América Latina, que tuvo fuertes manifestaciones de choques políticos, incluso armados (Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, etc.). En Argentina, el golpe militar de 1943 fue una medida “defensiva” apoyada por el imperialismo inglés para evitar que la Argentina fuera arrastrada a la segunda guerra mundial, como semicolonia yanqui.
La crisis económica internacional que comenzó en 1929 se agravaba constantemente. En este contexto, la burguesía se convenció de que debía remover al régimen encabezado por Hipólito Yrigoyen para establecer un régimen de confrontación abierta contra las masas (3). Esta decisión no se debió a medidas nacionalistas contra el imperialismo tomadas por los gobiernos radicales, salvo algunas excepciones con el imperialismo norteamericano, pero ciertamente, no confrontaron con el imperialismo británico, que tenía mayores intereses en Argentina. La UCR (Unión Cívica Radical) en el poder tampoco se enfrentó a la oligarquía; por el contrario, continuó con el modelo agroexportador conservador. Demostraron que no les temblaba el pulso para fusilar a las masas obreras que luchaban por sus reivindicaciones más elementales, como en la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. Sin embargo, la crisis requería un régimen sin concesiones, enfrentado más abiertamente a la presión popular, que asegurara la reactivación de la tasa de ganancia de la patronal a toda costa.
La limitación que tenían los radicales, para estos intereses patronales, consistía en la necesidad de ganar elecciones para perpetuarse en el poder. Mayoritariamente sin fraude, donde parte de la clase obrera masculina ya nacionalizada podía votar. Al mismo tiempo, se otorgaron jubilaciones arrancadas por las luchas obreras (como la huelga general de 1924 por las jubilaciones) y otras reivindicaciones, con el claro objetivo de crear una burocracia sindical que pudiera ser cooptada y jugara el papel de bloquear la evolución política de la clase obrera hacia posiciones socialistas revolucionarias. Para contener las luchas, crearon la primera burocracia sindical de la historia. Proceso que luego Perón adoptaría y profundizaría.
El golpe de Uriburu
El 6 de septiembre de 1930 se produjo en Argentina el primer golpe militar del siglo XX. El General José Félix Uriburu, fascista confeso, aprovechó la oportunidad inicialmente (4). El imperialismo norteamericano apoyaba a Uriburu y buscaba con el golpe una oportunidad para desplazar al imperialismo inglés. Tanto así que los voceros ingleses transmitieron a la prensa que detrás del golpe claramente había intereses estadounidenses. Poco tardaron los estadounidenses en advertir que Uriburu favorecía más los intereses británicos, igual que el gobierno anterior. La dictadura uribista liquidó los proyectos de nacionalización del petróleo, pero continuó desarrollando YPF según el acuerdo del capital británico, en detrimento de los intereses norteamericanos. Uriburu impuso una dictadura represiva, torturadora y fusiladora, en la cual la policía federal comenzó a utilizar la picana como método de tortura contra los activistas obreros.
Las masas trabajadoras apoyaban a Yrigoyen, pero prácticamente no hubo movilizaciones para defenderlo, salvo algunos choques aislados en el Congreso. Militantes radicales se enfrentaron a tiros con la marcha de Uriburu hacia la Casa Rosada, aunque fueron rápidamente dispersados.
Frente al golpe de 1930, la FORA (anarquista), que todavía conservaba influencia en sectores combativos del movimiento obrero, planteó que era una cuestión ajena a los intereses proletarios y llamó al proletariado a no intervenir en el conflicto político. La recién nacida CGT (sindicalistas y socialistas) declaró su disposición a colaborar con el gobierno dictatorial. El joven Partido Comunista caracterizó tanto al gobierno de Yrigoyen, como al de Uriburu, como fascistas, sin hacer distinción entre ambos. El PC no llamó a luchar contra el golpe, aunque una vez establecido el gobierno de Uriburu participó en distintas jornadas de lucha contra su gobierno y continuó desarrollando la organización sindical en el movimiento obrero industrial con éxito. Solo distintos grupos anarquistas tuvieron una posición correcta de enfrentar el golpe sin apoyar al gobierno de Yrigoyen, llamando a resistir desde el periódico “La Protesta”.
Los primeros trotskistas argentinos eran grupos minoritarios y apenas conformados. Se encontraron ante un período de reacción política abierto por el golpe de Uriburu: escasos en número, sus militantes fueron perseguidos con dureza por los golpistas. Las posibilidades de desarrollar una importante fracción dentro del PC, como en Chile y Brasil, no prosperaron. En este cuadro, el primer pico de ascenso del movimiento obrero (huelga general de la construcción, etc.) contra la restauración del régimen conservador (1933-36) fortaleció especialmente al PC, quien desde entonces tuvo una influencia determinante en el destino del proletariado organizado. Para ese momento, el núcleo oposicionista inicial desapareció sin dejar rastros. Los nuevos grupos trotskistas que aparecieron a fines de los años treinta estaban conformados por militantes más jóvenes desligados de la experiencia previa (5).
Uriburu no pudo instaurar su soñado estado corporativista al estilo italiano, porque a la burguesía le gustaba el estado policial contra la clase obrera, pero no toleraba que ese estado se aplicara contra sus intereses. En su lugar, emergió la figura del militar Agustín P. Justo, exministro de guerra del radical antipersonalista Alvear y con muchas vinculaciones con la oligarquía. Justo encabezaba una coalición llamada la Concordancia (Partido Conservador, una parte de la UCR antipersonalista y el Partido Socialista Independiente). Fue elegido presidente en elecciones fraudulentas realizadas en 1931, con la proscripción del Partido Radical, la fuerza mayoritaria de la oposición patronal. Con esta pantomima de elecciones, la oligarquía terrateniente intentaba revivir su antiguo régimen, el que impusieron Bartolomé Mitre y Julio Argentino Roca. Es importante destacar que con Justo llega al poder el hijo de Roca, Julio Argentino Roca "juniors", quien ocupó el cargo de vicepresidente y fue uno de los más importantes figurones de la oligarquía terrateniente argentina.
Este proceso histórico de represión, fraude y entrega nacional, que se desarrolló hasta principios de la década siguiente, ha sido denominado por gran parte de la historiografía argentina como la “Década Infame”.
El convenio Roca-Runciman
Los terratenientes enriquecidos por el modelo agroexportador (carnes, cereales, etc.) mantenían estrechas relaciones con el imperialismo inglés. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, este imperialismo comenzó a declinar. Durante la crisis de los años 30, el comercio mundial sufrió un estallido debido al aumento de los aranceles. Las grandes potencias implementaron políticas proteccionistas, dándole un tiro de gracia al modelo agroexportador. En agosto de 1932, Inglaterra realizó una reunión imperial en Ottawa, Canadá, donde se firmó un tratado con el nombre del lugar, cerrando su comercio al Commonwealth, que era una especie de mercado imperial protegido compuesto únicamente por sus colonias o ex colonias. Este hecho generó gran preocupación entre los terratenientes argentinos que controlaban el gobierno de Justo. Argentina quedaba excluida del acuerdo.
En respuesta a esta crisis, las clases dominantes argentinas profundizaron su dependencia del imperialismo inglés mediante el acuerdo Roca-Runciman. En defensa de las exportaciones de carne argentina (realizada, fundamentalmente, a través de los frigoríficos ingleses y yanquis) al mercado inglés, viajó una delegación encabezada por el vicepresidente Julio Argentino Roca hijo en 1933. En una cena de recepción, Roca pronunció un discurso en el cual afirmó que Argentina era, desde el punto de vista económico, una colonia del Imperio Británico. El 1 de mayo de 1933 se firmó el convenio Roca-Runciman, con términos desfavorables para Argentina. Con clausulas como la garantía de cuotas de exportación de carne no menores a 390.000 toneladas, el 85% de las cuales debían ser procesadas por frigoríficos extranjeros, y mantener libre de aranceles todas las exportaciones británicas hacia la Argentina (como el carbón, etc.).
Además, Argentina asumió una deuda de 13 millones de pesos destinada a empresas británicas en el país. Se creó el Banco Central, con funciones como la emisión de moneda y regulación del crédito, contando con directivos ingleses en su directorio. Asimismo, las compras de maquinaria y la prioridad en obras públicas fueron otorgadas a empresas británicas. Scalabrini Ortiz, del grupo Forja (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina), frente a este nuevo atropello planteaba: “Debe destacarse la similitud del empréstito Baring Brothers (1824) con este último empréstito (1933) de desbloqueo que contrajo nuestro país. Es decir, en ambos casos fueron ganancias internas que se transformaron en deuda externa, presentadas a los ojos del gran público como ayuda financiera, prestada por Inglaterra para contribuir a nuestro progreso” (6).
Estas condiciones afectaron parcialmente la penetración de otras potencias imperialistas, especialmente de Estados Unidos, cuyas importaciones disminuyeron debido a la discriminación arancelaria, aunque las inversiones continuaron debido a la política proteccionista del gobierno de Agustín P. Justo. Las ataduras económicas y políticas al imperialismo inglés sancionadas por el pacto Roca-Runciman crearon una situación contradictoria, ya que mientras el imperialismo inglés declinaba, Argentina ligaba su destino a esta potencia. Es de destacar que la producción y exportaciones argentinas no eran complementarias con las de Estados Unidos. Por el contrario, eran competitivas (carne, cereales). La oligarquía terrateniente aceptó condiciones desfavorables y colonialistas del imperio británico, para defender sus ingresos. Durante este período, otros países de América Latina debilitaban sus vínculos con Gran Bretaña, pero Argentina fortaleció esos lazos.
Sustitución de importaciones
Milcíades Peña documentó que la burguesía industrial argentina surgió en gran medida de la burguesía agraria, buscando capitalizar sus ganancias en un nuevo ámbito. Esta burguesía agraria terrateniente tenía un alto grado de concentración y se acomodó a las necesidades de los capitales agrarios y extranjeros (7). Este proceso comenzó con la primera guerra y se profundizó con la crisis del 30. Produjo una industria liviana y se llevó a cabo utilizando la tecnología instalada por los antiguos capitales ingleses que iban abandonando el país. Pero también fue producto de la asociación de capitales nacionales con norteamericanos.
A partir de 1933, los terratenientes comenzaron a apoyar el desarrollo industrial, afectados por la crisis mundial. Desde 1932, hubo una modificación en la composición del producto nacional sin alterar el conjunto de clases nacionales y extranjeras que lo controlaban. Durante estas transformaciones, Agustín P. Justo continuaba gobernando con fraude y violencia. El aumento de la clase obrera y las dificultades económicas originaron un incremento en las luchas, como la huelga general de 1936 que paralizó la capital federal por varios días.
El capitalismo moderno, dominado por el monopolio, se caracteriza por la exportación de capital. A partir de 1940, el imperialismo estadounidense superó las inversiones británicas en Argentina, a pesar de la retracción provocada por el acuerdo Roca-Runciman (8). Empresas como los frigoríficos del Trust de Chicago se instalaron en Argentina debido a los menores costos de producción, dedicándose a exportar desde aquí lo que antes exportaban desde Estados Unidos. Desde 1927, el capital norteamericano poseía el 60% del mercado de exportación de carnes argentino. El imperialismo financiero, basado en la existencia de monopolios fruto de la fusión de bancos e industrias, divide el mercado mundial y controla naciones atrasadas para apropiarse de la plusvalía extraída.
Nuevo Pacto Roca-Runciman
A casi un siglo del Pacto Roca-Runciman, el gobierno argentino intenta avanzar con un pacto entre Milei y Trump. “Mi prioridad es el tratado de libre comercio con EEUU” declaró Milei, cuando Trump anunció en marzo pasado el inicio de su guerra internacional de aranceles. Estamos atravesando, nuevamente, como en la década del 30 del siglo pasado, un agudo período de crisis capitalista, que está llevando a las burguesías imperialistas a implementar políticas económicas proteccionistas en defensa de sus mercados internos nacionales. Al igual que entonces, la Argentina no tiene respecto a los EEUU, economías complementarias, sino competitivas (exportaciones de carne, soja, cereales, etc.). Lógicamente, las declaraciones de Milei han sido recibidas con mucho agrado por Trump y su asesor, el magnate Elon Musk. En estos días está anunciada la llegada a la Argentina del “subsecretario de Política y Negociaciones Comerciales del Departamento de Estado norteamericano”, para avanzar en un “acuerdo”. Marchamos hacia un nuevo Pacto Roca-Runciman. No se trata solo de acuerdos de subordinación comercial, sino de alineamientos políticos. Uno de los objetivos más destacados de la misión yanqui es que Argentina tome distancia de las relaciones comerciales con China, que aparece como un competidor en América Latina de la influencia norteamericana. Como lo fue hace un siglo la lucha por desplazar a Gran Bretaña.
La burguesía nacional argentina -no solo con Milei, sino con todas sus expresiones políticas (peronismo, etc.)- se ata al carro del imperialismo belicista yanqui. Sera la clase obrera la que deberá encarar la lucha antiimperialista y contra las burguesías cipayas junto al conjunto de los trabajadores y campesinos latinoamericanos para expulsar al imperialismo, expropiar a los capitalistas y latifundistas y avanzar hacia la constitución de los Estados Unidos Socialistas de América Latina.
Notas:
1- Milcíades Peña, historia del pueblo argentino, Yrigoyen vuelve al poder.
2- Peña, ídem del anterior.
3- Ídem del anterior.
4- Prensa Obrera, A 90 años del golpe a Yrigoyen. 7-9-2020.
5- Historia del Trotskismo en Argentina. Internacionalismo N-3. agosto de 1981
6- Pigna, el primer golpe de estado en Argentina. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=KqmDR6KZPNA
7- ¿Qué hay detrás del bimonetarismo argentino? Revista En defensa del marxismo N 56. Diciembre del 2020.
8- Revista “Internacionalismo N 5”, Gran Bretaña, Estados Unidos y las clases dirigentes argentinas.
Hace 92 años, el 1° de mayo de 1933, se firmó un Tratado político/comercial entre el Imperio Británico y la Argentina, que se conoce en la historia nacional como el “Pacto Roca-Runciman”. El mismo, ha sido tomado cómo un exponente de la subordinación económica de las clases dominantes nativas que llevaron adelante una política de entrega del territorio, recursos naturales y riqueza nacional, al imperialismo. Aliándose al mismo con la intención de participar de la expoliación popular y engrosar sus arcas en detrimento de las conveniencias nacionales.
La burguesía agraria y terrateniente, se alineó con el imperialismo inglés en franca decadencia, obstaculizando el desarrollo independiente del país y contribuyendo a su estatus de subdesarrollo y semi colonialismo.
La restauración conservadora y el inicio de la década infame
El segundo gobierno de Yrigoyen (1928-1930) intensificó las relaciones económicas entre Argentina e Inglaterra, firmando acuerdos bilaterales que favorecieron a los británicos y profundizaron la integración de Argentina en su monopolio. Tras la crisis económica de 1929, una misión inglesa negoció beneficios para exportaciones argentinas, amenazando con cerrar mercados si Argentina se negaba. El ministro de Relaciones Exteriores, Horacio Oyhanarte, justificó estas concesiones alegando una deuda moral hacia Inglaterra (1).
La actitud del último gobierno de Hipólito Yrigoyen frente a los intereses relacionados con Estados Unidos era muy distinta. Cuando Herbert Hoover fue electo como presidente norteamericano a principios de 1929 y realizó una gira por Sudamérica, fue recibido con poco entusiasmo por Yrigoyen y su gobierno (2). Además, el gobierno de Yrigoyen emprendió una ofensiva contra Standard Oil intentando una nacionalización del petróleo que afectaba a los intereses estadounidenses. Este proyecto no llegó a ser aprobado por el Congreso debido a la caída del tercer gobierno de la UCR, producto de un golpe militar llevado adelante por los conservadores liberales y los fascistas.
Visto de conjunto, se trataba de una etapa de transición internacional entre el retroceso del imperialismo británico y el avance del imperialismo yanqui, particularmente en América Latina, que tuvo fuertes manifestaciones de choques políticos, incluso armados (Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, etc.). En Argentina, el golpe militar de 1943 fue una medida “defensiva” apoyada por el imperialismo inglés para evitar que la Argentina fuera arrastrada a la segunda guerra mundial, como semicolonia yanqui.
La crisis económica internacional que comenzó en 1929 se agravaba constantemente. En este contexto, la burguesía se convenció de que debía remover al régimen encabezado por Hipólito Yrigoyen para establecer un régimen de confrontación abierta contra las masas (3). Esta decisión no se debió a medidas nacionalistas contra el imperialismo tomadas por los gobiernos radicales, salvo algunas excepciones con el imperialismo norteamericano, pero ciertamente, no confrontaron con el imperialismo británico, que tenía mayores intereses en Argentina. La UCR (Unión Cívica Radical) en el poder tampoco se enfrentó a la oligarquía; por el contrario, continuó con el modelo agroexportador conservador. Demostraron que no les temblaba el pulso para fusilar a las masas obreras que luchaban por sus reivindicaciones más elementales, como en la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. Sin embargo, la crisis requería un régimen sin concesiones, enfrentado más abiertamente a la presión popular, que asegurara la reactivación de la tasa de ganancia de la patronal a toda costa.
La limitación que tenían los radicales, para estos intereses patronales, consistía en la necesidad de ganar elecciones para perpetuarse en el poder. Mayoritariamente sin fraude, donde parte de la clase obrera masculina ya nacionalizada podía votar. Al mismo tiempo, se otorgaron jubilaciones arrancadas por las luchas obreras (como la huelga general de 1924 por las jubilaciones) y otras reivindicaciones, con el claro objetivo de crear una burocracia sindical que pudiera ser cooptada y jugara el papel de bloquear la evolución política de la clase obrera hacia posiciones socialistas revolucionarias. Para contener las luchas, crearon la primera burocracia sindical de la historia. Proceso que luego Perón adoptaría y profundizaría.
El golpe de Uriburu
El 6 de septiembre de 1930 se produjo en Argentina el primer golpe militar del siglo XX. El General José Félix Uriburu, fascista confeso, aprovechó la oportunidad inicialmente (4). El imperialismo norteamericano apoyaba a Uriburu y buscaba con el golpe una oportunidad para desplazar al imperialismo inglés. Tanto así que los voceros ingleses transmitieron a la prensa que detrás del golpe claramente había intereses estadounidenses. Poco tardaron los estadounidenses en advertir que Uriburu favorecía más los intereses británicos, igual que el gobierno anterior. La dictadura uribista liquidó los proyectos de nacionalización del petróleo, pero continuó desarrollando YPF según el acuerdo del capital británico, en detrimento de los intereses norteamericanos. Uriburu impuso una dictadura represiva, torturadora y fusiladora, en la cual la policía federal comenzó a utilizar la picana como método de tortura contra los activistas obreros.
Las masas trabajadoras apoyaban a Yrigoyen, pero prácticamente no hubo movilizaciones para defenderlo, salvo algunos choques aislados en el Congreso. Militantes radicales se enfrentaron a tiros con la marcha de Uriburu hacia la Casa Rosada, aunque fueron rápidamente dispersados.
Frente al golpe de 1930, la FORA (anarquista), que todavía conservaba influencia en sectores combativos del movimiento obrero, planteó que era una cuestión ajena a los intereses proletarios y llamó al proletariado a no intervenir en el conflicto político. La recién nacida CGT (sindicalistas y socialistas) declaró su disposición a colaborar con el gobierno dictatorial. El joven Partido Comunista caracterizó tanto al gobierno de Yrigoyen, como al de Uriburu, como fascistas, sin hacer distinción entre ambos. El PC no llamó a luchar contra el golpe, aunque una vez establecido el gobierno de Uriburu participó en distintas jornadas de lucha contra su gobierno y continuó desarrollando la organización sindical en el movimiento obrero industrial con éxito. Solo distintos grupos anarquistas tuvieron una posición correcta de enfrentar el golpe sin apoyar al gobierno de Yrigoyen, llamando a resistir desde el periódico “La Protesta”.
Los primeros trotskistas argentinos eran grupos minoritarios y apenas conformados. Se encontraron ante un período de reacción política abierto por el golpe de Uriburu: escasos en número, sus militantes fueron perseguidos con dureza por los golpistas. Las posibilidades de desarrollar una importante fracción dentro del PC, como en Chile y Brasil, no prosperaron. En este cuadro, el primer pico de ascenso del movimiento obrero (huelga general de la construcción, etc.) contra la restauración del régimen conservador (1933-36) fortaleció especialmente al PC, quien desde entonces tuvo una influencia determinante en el destino del proletariado organizado. Para ese momento, el núcleo oposicionista inicial desapareció sin dejar rastros. Los nuevos grupos trotskistas que aparecieron a fines de los años treinta estaban conformados por militantes más jóvenes desligados de la experiencia previa (5).
Uriburu no pudo instaurar su soñado estado corporativista al estilo italiano, porque a la burguesía le gustaba el estado policial contra la clase obrera, pero no toleraba que ese estado se aplicara contra sus intereses. En su lugar, emergió la figura del militar Agustín P. Justo, exministro de guerra del radical antipersonalista Alvear y con muchas vinculaciones con la oligarquía. Justo encabezaba una coalición llamada la Concordancia (Partido Conservador, una parte de la UCR antipersonalista y el Partido Socialista Independiente). Fue elegido presidente en elecciones fraudulentas realizadas en 1931, con la proscripción del Partido Radical, la fuerza mayoritaria de la oposición patronal. Con esta pantomima de elecciones, la oligarquía terrateniente intentaba revivir su antiguo régimen, el que impusieron Bartolomé Mitre y Julio Argentino Roca. Es importante destacar que con Justo llega al poder el hijo de Roca, Julio Argentino Roca "juniors", quien ocupó el cargo de vicepresidente y fue uno de los más importantes figurones de la oligarquía terrateniente argentina.
Este proceso histórico de represión, fraude y entrega nacional, que se desarrolló hasta principios de la década siguiente, ha sido denominado por gran parte de la historiografía argentina como la “Década Infame”.
El convenio Roca-Runciman
Los terratenientes enriquecidos por el modelo agroexportador (carnes, cereales, etc.) mantenían estrechas relaciones con el imperialismo inglés. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, este imperialismo comenzó a declinar. Durante la crisis de los años 30, el comercio mundial sufrió un estallido debido al aumento de los aranceles. Las grandes potencias implementaron políticas proteccionistas, dándole un tiro de gracia al modelo agroexportador. En agosto de 1932, Inglaterra realizó una reunión imperial en Ottawa, Canadá, donde se firmó un tratado con el nombre del lugar, cerrando su comercio al Commonwealth, que era una especie de mercado imperial protegido compuesto únicamente por sus colonias o ex colonias. Este hecho generó gran preocupación entre los terratenientes argentinos que controlaban el gobierno de Justo. Argentina quedaba excluida del acuerdo.
En respuesta a esta crisis, las clases dominantes argentinas profundizaron su dependencia del imperialismo inglés mediante el acuerdo Roca-Runciman. En defensa de las exportaciones de carne argentina (realizada, fundamentalmente, a través de los frigoríficos ingleses y yanquis) al mercado inglés, viajó una delegación encabezada por el vicepresidente Julio Argentino Roca hijo en 1933. En una cena de recepción, Roca pronunció un discurso en el cual afirmó que Argentina era, desde el punto de vista económico, una colonia del Imperio Británico. El 1 de mayo de 1933 se firmó el convenio Roca-Runciman, con términos desfavorables para Argentina. Con clausulas como la garantía de cuotas de exportación de carne no menores a 390.000 toneladas, el 85% de las cuales debían ser procesadas por frigoríficos extranjeros, y mantener libre de aranceles todas las exportaciones británicas hacia la Argentina (como el carbón, etc.).
Además, Argentina asumió una deuda de 13 millones de pesos destinada a empresas británicas en el país. Se creó el Banco Central, con funciones como la emisión de moneda y regulación del crédito, contando con directivos ingleses en su directorio. Asimismo, las compras de maquinaria y la prioridad en obras públicas fueron otorgadas a empresas británicas. Scalabrini Ortiz, del grupo Forja (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina), frente a este nuevo atropello planteaba: “Debe destacarse la similitud del empréstito Baring Brothers (1824) con este último empréstito (1933) de desbloqueo que contrajo nuestro país. Es decir, en ambos casos fueron ganancias internas que se transformaron en deuda externa, presentadas a los ojos del gran público como ayuda financiera, prestada por Inglaterra para contribuir a nuestro progreso” (6).
Estas condiciones afectaron parcialmente la penetración de otras potencias imperialistas, especialmente de Estados Unidos, cuyas importaciones disminuyeron debido a la discriminación arancelaria, aunque las inversiones continuaron debido a la política proteccionista del gobierno de Agustín P. Justo. Las ataduras económicas y políticas al imperialismo inglés sancionadas por el pacto Roca-Runciman crearon una situación contradictoria, ya que mientras el imperialismo inglés declinaba, Argentina ligaba su destino a esta potencia. Es de destacar que la producción y exportaciones argentinas no eran complementarias con las de Estados Unidos. Por el contrario, eran competitivas (carne, cereales). La oligarquía terrateniente aceptó condiciones desfavorables y colonialistas del imperio británico, para defender sus ingresos. Durante este período, otros países de América Latina debilitaban sus vínculos con Gran Bretaña, pero Argentina fortaleció esos lazos.
Sustitución de importaciones
Milcíades Peña documentó que la burguesía industrial argentina surgió en gran medida de la burguesía agraria, buscando capitalizar sus ganancias en un nuevo ámbito. Esta burguesía agraria terrateniente tenía un alto grado de concentración y se acomodó a las necesidades de los capitales agrarios y extranjeros (7). Este proceso comenzó con la primera guerra y se profundizó con la crisis del 30. Produjo una industria liviana y se llevó a cabo utilizando la tecnología instalada por los antiguos capitales ingleses que iban abandonando el país. Pero también fue producto de la asociación de capitales nacionales con norteamericanos.
A partir de 1933, los terratenientes comenzaron a apoyar el desarrollo industrial, afectados por la crisis mundial. Desde 1932, hubo una modificación en la composición del producto nacional sin alterar el conjunto de clases nacionales y extranjeras que lo controlaban. Durante estas transformaciones, Agustín P. Justo continuaba gobernando con fraude y violencia. El aumento de la clase obrera y las dificultades económicas originaron un incremento en las luchas, como la huelga general de 1936 que paralizó la capital federal por varios días.
El capitalismo moderno, dominado por el monopolio, se caracteriza por la exportación de capital. A partir de 1940, el imperialismo estadounidense superó las inversiones británicas en Argentina, a pesar de la retracción provocada por el acuerdo Roca-Runciman (8). Empresas como los frigoríficos del Trust de Chicago se instalaron en Argentina debido a los menores costos de producción, dedicándose a exportar desde aquí lo que antes exportaban desde Estados Unidos. Desde 1927, el capital norteamericano poseía el 60% del mercado de exportación de carnes argentino. El imperialismo financiero, basado en la existencia de monopolios fruto de la fusión de bancos e industrias, divide el mercado mundial y controla naciones atrasadas para apropiarse de la plusvalía extraída.
Nuevo Pacto Roca-Runciman
A casi un siglo del Pacto Roca-Runciman, el gobierno argentino intenta avanzar con un pacto entre Milei y Trump. “Mi prioridad es el tratado de libre comercio con EEUU” declaró Milei, cuando Trump anunció en marzo pasado el inicio de su guerra internacional de aranceles. Estamos atravesando, nuevamente, como en la década del 30 del siglo pasado, un agudo período de crisis capitalista, que está llevando a las burguesías imperialistas a implementar políticas económicas proteccionistas en defensa de sus mercados internos nacionales. Al igual que entonces, la Argentina no tiene respecto a los EEUU, economías complementarias, sino competitivas (exportaciones de carne, soja, cereales, etc.). Lógicamente, las declaraciones de Milei han sido recibidas con mucho agrado por Trump y su asesor, el magnate Elon Musk. En estos días está anunciada la llegada a la Argentina del “subsecretario de Política y Negociaciones Comerciales del Departamento de Estado norteamericano”, para avanzar en un “acuerdo”. Marchamos hacia un nuevo Pacto Roca-Runciman. No se trata solo de acuerdos de subordinación comercial, sino de alineamientos políticos. Uno de los objetivos más destacados de la misión yanqui es que Argentina tome distancia de las relaciones comerciales con China, que aparece como un competidor en América Latina de la influencia norteamericana. Como lo fue hace un siglo la lucha por desplazar a Gran Bretaña.
La burguesía nacional argentina -no solo con Milei, sino con todas sus expresiones políticas (peronismo, etc.)- se ata al carro del imperialismo belicista yanqui. Sera la clase obrera la que deberá encarar la lucha antiimperialista y contra las burguesías cipayas junto al conjunto de los trabajadores y campesinos latinoamericanos para expulsar al imperialismo, expropiar a los capitalistas y latifundistas y avanzar hacia la constitución de los Estados Unidos Socialistas de América Latina.
Notas:
1- Milcíades Peña, historia del pueblo argentino, Yrigoyen vuelve al poder.
2- Peña, ídem del anterior.
3- Ídem del anterior.
4- Prensa Obrera, A 90 años del golpe a Yrigoyen. 7-9-2020.
5- Historia del Trotskismo en Argentina. Internacionalismo N-3. agosto de 1981
6- Pigna, el primer golpe de estado en Argentina. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=KqmDR6KZPNA
7- ¿Qué hay detrás del bimonetarismo argentino? Revista En defensa del marxismo N 56. Diciembre del 2020.
8- Revista “Internacionalismo N 5”, Gran Bretaña, Estados Unidos y las clases dirigentes argentinas.
Hace 92 años, el 1° de mayo de 1933, se firmó un Tratado político/comercial entre el Imperio Británico y la Argentina, que se conoce en la historia nacional como el “Pacto Roca-Runciman”. El mismo, ha sido tomado cómo un exponente de la subordinación económica de las clases dominantes nativas que llevaron adelante una política de entrega del territorio, recursos naturales y riqueza nacional, al imperialismo. Aliándose al mismo con la intención de participar de la expoliación popular y engrosar sus arcas en detrimento de las conveniencias nacionales.
La burguesía agraria y terrateniente, se alineó con el imperialismo inglés en franca decadencia, obstaculizando el desarrollo independiente del país y contribuyendo a su estatus de subdesarrollo y semi colonialismo.
La restauración conservadora y el inicio de la década infame
El segundo gobierno de Yrigoyen (1928-1930) intensificó las relaciones económicas entre Argentina e Inglaterra, firmando acuerdos bilaterales que favorecieron a los británicos y profundizaron la integración de Argentina en su monopolio. Tras la crisis económica de 1929, una misión inglesa negoció beneficios para exportaciones argentinas, amenazando con cerrar mercados si Argentina se negaba. El ministro de Relaciones Exteriores, Horacio Oyhanarte, justificó estas concesiones alegando una deuda moral hacia Inglaterra (1).
La actitud del último gobierno de Hipólito Yrigoyen frente a los intereses relacionados con Estados Unidos era muy distinta. Cuando Herbert Hoover fue electo como presidente norteamericano a principios de 1929 y realizó una gira por Sudamérica, fue recibido con poco entusiasmo por Yrigoyen y su gobierno (2). Además, el gobierno de Yrigoyen emprendió una ofensiva contra Standard Oil intentando una nacionalización del petróleo que afectaba a los intereses estadounidenses. Este proyecto no llegó a ser aprobado por el Congreso debido a la caída del tercer gobierno de la UCR, producto de un golpe militar llevado adelante por los conservadores liberales y los fascistas.
Visto de conjunto, se trataba de una etapa de transición internacional entre el retroceso del imperialismo británico y el avance del imperialismo yanqui, particularmente en América Latina, que tuvo fuertes manifestaciones de choques políticos, incluso armados (Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, etc.). En Argentina, el golpe militar de 1943 fue una medida “defensiva” apoyada por el imperialismo inglés para evitar que la Argentina fuera arrastrada a la segunda guerra mundial, como semicolonia yanqui.
La crisis económica internacional que comenzó en 1929 se agravaba constantemente. En este contexto, la burguesía se convenció de que debía remover al régimen encabezado por Hipólito Yrigoyen para establecer un régimen de confrontación abierta contra las masas (3). Esta decisión no se debió a medidas nacionalistas contra el imperialismo tomadas por los gobiernos radicales, salvo algunas excepciones con el imperialismo norteamericano, pero ciertamente, no confrontaron con el imperialismo británico, que tenía mayores intereses en Argentina. La UCR (Unión Cívica Radical) en el poder tampoco se enfrentó a la oligarquía; por el contrario, continuó con el modelo agroexportador conservador. Demostraron que no les temblaba el pulso para fusilar a las masas obreras que luchaban por sus reivindicaciones más elementales, como en la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. Sin embargo, la crisis requería un régimen sin concesiones, enfrentado más abiertamente a la presión popular, que asegurara la reactivación de la tasa de ganancia de la patronal a toda costa.
La limitación que tenían los radicales, para estos intereses patronales, consistía en la necesidad de ganar elecciones para perpetuarse en el poder. Mayoritariamente sin fraude, donde parte de la clase obrera masculina ya nacionalizada podía votar. Al mismo tiempo, se otorgaron jubilaciones arrancadas por las luchas obreras (como la huelga general de 1924 por las jubilaciones) y otras reivindicaciones, con el claro objetivo de crear una burocracia sindical que pudiera ser cooptada y jugara el papel de bloquear la evolución política de la clase obrera hacia posiciones socialistas revolucionarias. Para contener las luchas, crearon la primera burocracia sindical de la historia. Proceso que luego Perón adoptaría y profundizaría.
El golpe de Uriburu
El 6 de septiembre de 1930 se produjo en Argentina el primer golpe militar del siglo XX. El General José Félix Uriburu, fascista confeso, aprovechó la oportunidad inicialmente (4). El imperialismo norteamericano apoyaba a Uriburu y buscaba con el golpe una oportunidad para desplazar al imperialismo inglés. Tanto así que los voceros ingleses transmitieron a la prensa que detrás del golpe claramente había intereses estadounidenses. Poco tardaron los estadounidenses en advertir que Uriburu favorecía más los intereses británicos, igual que el gobierno anterior. La dictadura uribista liquidó los proyectos de nacionalización del petróleo, pero continuó desarrollando YPF según el acuerdo del capital británico, en detrimento de los intereses norteamericanos. Uriburu impuso una dictadura represiva, torturadora y fusiladora, en la cual la policía federal comenzó a utilizar la picana como método de tortura contra los activistas obreros.
Las masas trabajadoras apoyaban a Yrigoyen, pero prácticamente no hubo movilizaciones para defenderlo, salvo algunos choques aislados en el Congreso. Militantes radicales se enfrentaron a tiros con la marcha de Uriburu hacia la Casa Rosada, aunque fueron rápidamente dispersados.
Frente al golpe de 1930, la FORA (anarquista), que todavía conservaba influencia en sectores combativos del movimiento obrero, planteó que era una cuestión ajena a los intereses proletarios y llamó al proletariado a no intervenir en el conflicto político. La recién nacida CGT (sindicalistas y socialistas) declaró su disposición a colaborar con el gobierno dictatorial. El joven Partido Comunista caracterizó tanto al gobierno de Yrigoyen, como al de Uriburu, como fascistas, sin hacer distinción entre ambos. El PC no llamó a luchar contra el golpe, aunque una vez establecido el gobierno de Uriburu participó en distintas jornadas de lucha contra su gobierno y continuó desarrollando la organización sindical en el movimiento obrero industrial con éxito. Solo distintos grupos anarquistas tuvieron una posición correcta de enfrentar el golpe sin apoyar al gobierno de Yrigoyen, llamando a resistir desde el periódico “La Protesta”.
Los primeros trotskistas argentinos eran grupos minoritarios y apenas conformados. Se encontraron ante un período de reacción política abierto por el golpe de Uriburu: escasos en número, sus militantes fueron perseguidos con dureza por los golpistas. Las posibilidades de desarrollar una importante fracción dentro del PC, como en Chile y Brasil, no prosperaron. En este cuadro, el primer pico de ascenso del movimiento obrero (huelga general de la construcción, etc.) contra la restauración del régimen conservador (1933-36) fortaleció especialmente al PC, quien desde entonces tuvo una influencia determinante en el destino del proletariado organizado. Para ese momento, el núcleo oposicionista inicial desapareció sin dejar rastros. Los nuevos grupos trotskistas que aparecieron a fines de los años treinta estaban conformados por militantes más jóvenes desligados de la experiencia previa (5).
Uriburu no pudo instaurar su soñado estado corporativista al estilo italiano, porque a la burguesía le gustaba el estado policial contra la clase obrera, pero no toleraba que ese estado se aplicara contra sus intereses. En su lugar, emergió la figura del militar Agustín P. Justo, exministro de guerra del radical antipersonalista Alvear y con muchas vinculaciones con la oligarquía. Justo encabezaba una coalición llamada la Concordancia (Partido Conservador, una parte de la UCR antipersonalista y el Partido Socialista Independiente). Fue elegido presidente en elecciones fraudulentas realizadas en 1931, con la proscripción del Partido Radical, la fuerza mayoritaria de la oposición patronal. Con esta pantomima de elecciones, la oligarquía terrateniente intentaba revivir su antiguo régimen, el que impusieron Bartolomé Mitre y Julio Argentino Roca. Es importante destacar que con Justo llega al poder el hijo de Roca, Julio Argentino Roca «juniors», quien ocupó el cargo de vicepresidente y fue uno de los más importantes figurones de la oligarquía terrateniente argentina.
Este proceso histórico de represión, fraude y entrega nacional, que se desarrolló hasta principios de la década siguiente, ha sido denominado por gran parte de la historiografía argentina como la “Década Infame”.
El convenio Roca-Runciman
Los terratenientes enriquecidos por el modelo agroexportador (carnes, cereales, etc.) mantenían estrechas relaciones con el imperialismo inglés. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, este imperialismo comenzó a declinar. Durante la crisis de los años 30, el comercio mundial sufrió un estallido debido al aumento de los aranceles. Las grandes potencias implementaron políticas proteccionistas, dándole un tiro de gracia al modelo agroexportador. En agosto de 1932, Inglaterra realizó una reunión imperial en Ottawa, Canadá, donde se firmó un tratado con el nombre del lugar, cerrando su comercio al Commonwealth, que era una especie de mercado imperial protegido compuesto únicamente por sus colonias o ex colonias. Este hecho generó gran preocupación entre los terratenientes argentinos que controlaban el gobierno de Justo. Argentina quedaba excluida del acuerdo.
En respuesta a esta crisis, las clases dominantes argentinas profundizaron su dependencia del imperialismo inglés mediante el acuerdo Roca-Runciman. En defensa de las exportaciones de carne argentina (realizada, fundamentalmente, a través de los frigoríficos ingleses y yanquis) al mercado inglés, viajó una delegación encabezada por el vicepresidente Julio Argentino Roca hijo en 1933. En una cena de recepción, Roca pronunció un discurso en el cual afirmó que Argentina era, desde el punto de vista económico, una colonia del Imperio Británico. El 1 de mayo de 1933 se firmó el convenio Roca-Runciman, con términos desfavorables para Argentina. Con clausulas como la garantía de cuotas de exportación de carne no menores a 390.000 toneladas, el 85% de las cuales debían ser procesadas por frigoríficos extranjeros, y mantener libre de aranceles todas las exportaciones británicas hacia la Argentina (como el carbón, etc.).
Además, Argentina asumió una deuda de 13 millones de pesos destinada a empresas británicas en el país. Se creó el Banco Central, con funciones como la emisión de moneda y regulación del crédito, contando con directivos ingleses en su directorio. Asimismo, las compras de maquinaria y la prioridad en obras públicas fueron otorgadas a empresas británicas. Scalabrini Ortiz, del grupo Forja (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina), frente a este nuevo atropello planteaba: “Debe destacarse la similitud del empréstito Baring Brothers (1824) con este último empréstito (1933) de desbloqueo que contrajo nuestro país. Es decir, en ambos casos fueron ganancias internas que se transformaron en deuda externa, presentadas a los ojos del gran público como ayuda financiera, prestada por Inglaterra para contribuir a nuestro progreso” (6).
Estas condiciones afectaron parcialmente la penetración de otras potencias imperialistas, especialmente de Estados Unidos, cuyas importaciones disminuyeron debido a la discriminación arancelaria, aunque las inversiones continuaron debido a la política proteccionista del gobierno de Agustín P. Justo. Las ataduras económicas y políticas al imperialismo inglés sancionadas por el pacto Roca-Runciman crearon una situación contradictoria, ya que mientras el imperialismo inglés declinaba, Argentina ligaba su destino a esta potencia. Es de destacar que la producción y exportaciones argentinas no eran complementarias con las de Estados Unidos. Por el contrario, eran competitivas (carne, cereales). La oligarquía terrateniente aceptó condiciones desfavorables y colonialistas del imperio británico, para defender sus ingresos. Durante este período, otros países de América Latina debilitaban sus vínculos con Gran Bretaña, pero Argentina fortaleció esos lazos.
Sustitución de importaciones
Milcíades Peña documentó que la burguesía industrial argentina surgió en gran medida de la burguesía agraria, buscando capitalizar sus ganancias en un nuevo ámbito. Esta burguesía agraria terrateniente tenía un alto grado de concentración y se acomodó a las necesidades de los capitales agrarios y extranjeros (7). Este proceso comenzó con la primera guerra y se profundizó con la crisis del 30. Produjo una industria liviana y se llevó a cabo utilizando la tecnología instalada por los antiguos capitales ingleses que iban abandonando el país. Pero también fue producto de la asociación de capitales nacionales con norteamericanos.
A partir de 1933, los terratenientes comenzaron a apoyar el desarrollo industrial, afectados por la crisis mundial. Desde 1932, hubo una modificación en la composición del producto nacional sin alterar el conjunto de clases nacionales y extranjeras que lo controlaban. Durante estas transformaciones, Agustín P. Justo continuaba gobernando con fraude y violencia. El aumento de la clase obrera y las dificultades económicas originaron un incremento en las luchas, como la huelga general de 1936 que paralizó la capital federal por varios días.
El capitalismo moderno, dominado por el monopolio, se caracteriza por la exportación de capital. A partir de 1940, el imperialismo estadounidense superó las inversiones británicas en Argentina, a pesar de la retracción provocada por el acuerdo Roca-Runciman (8). Empresas como los frigoríficos del Trust de Chicago se instalaron en Argentina debido a los menores costos de producción, dedicándose a exportar desde aquí lo que antes exportaban desde Estados Unidos. Desde 1927, el capital norteamericano poseía el 60% del mercado de exportación de carnes argentino. El imperialismo financiero, basado en la existencia de monopolios fruto de la fusión de bancos e industrias, divide el mercado mundial y controla naciones atrasadas para apropiarse de la plusvalía extraída.
Nuevo Pacto Roca-Runciman
A casi un siglo del Pacto Roca-Runciman, el gobierno argentino intenta avanzar con un pacto entre Milei y Trump. “Mi prioridad es el tratado de libre comercio con EEUU” declaró Milei, cuando Trump anunció en marzo pasado el inicio de su guerra internacional de aranceles. Estamos atravesando, nuevamente, como en la década del 30 del siglo pasado, un agudo período de crisis capitalista, que está llevando a las burguesías imperialistas a implementar políticas económicas proteccionistas en defensa de sus mercados internos nacionales. Al igual que entonces, la Argentina no tiene respecto a los EEUU, economías complementarias, sino competitivas (exportaciones de carne, soja, cereales, etc.). Lógicamente, las declaraciones de Milei han sido recibidas con mucho agrado por Trump y su asesor, el magnate Elon Musk. En estos días está anunciada la llegada a la Argentina del “subsecretario de Política y Negociaciones Comerciales del Departamento de Estado norteamericano”, para avanzar en un “acuerdo”. Marchamos hacia un nuevo Pacto Roca-Runciman. No se trata solo de acuerdos de subordinación comercial, sino de alineamientos políticos. Uno de los objetivos más destacados de la misión yanqui es que Argentina tome distancia de las relaciones comerciales con China, que aparece como un competidor en América Latina de la influencia norteamericana. Como lo fue hace un siglo la lucha por desplazar a Gran Bretaña.
La burguesía nacional argentina -no solo con Milei, sino con todas sus expresiones políticas (peronismo, etc.)- se ata al carro del imperialismo belicista yanqui. Sera la clase obrera la que deberá encarar la lucha antiimperialista y contra las burguesías cipayas junto al conjunto de los trabajadores y campesinos latinoamericanos para expulsar al imperialismo, expropiar a los capitalistas y latifundistas y avanzar hacia la constitución de los Estados Unidos Socialistas de América Latina.
Notas:
1- Milcíades Peña, historia del pueblo argentino, Yrigoyen vuelve al poder.
2- Peña, ídem del anterior.
3- Ídem del anterior.
4- Prensa Obrera, A 90 años del golpe a Yrigoyen. 7-9-2020.
5- Historia del Trotskismo en Argentina. Internacionalismo N-3. agosto de 1981
6- Pigna, el primer golpe de estado en Argentina. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=KqmDR6KZPNA
7- ¿Qué hay detrás del bimonetarismo argentino? Revista En defensa del marxismo N 56. Diciembre del 2020.
8- Revista “Internacionalismo N 5”, Gran Bretaña, Estados Unidos y las clases dirigentes argentinas.
Temas relacionados:
Artículos relacionados