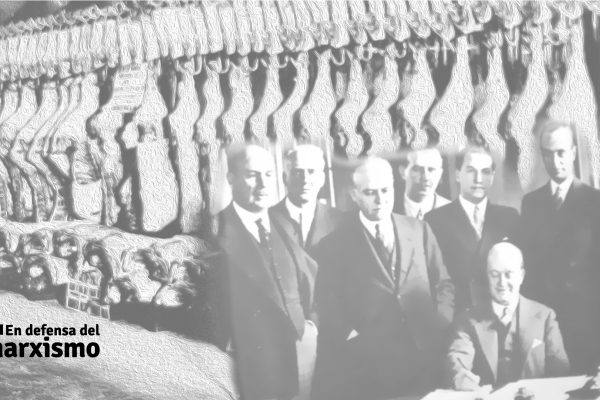Imperialismo, ley del valor y dogmatismos
Debate con Norberto Calducci y Rolando Astarita
Imperialismo, ley del valor y dogmatismos
En la primera edición del año de En defensa del Marxismo publiqué un artículo llamado “La teoría del valor en la etapa imperialista”. Dicho artículo buscaba mostrar cómo la teoría del imperialismo de Lenin había contribuido a una mejor comprensión de la etapa del capitalismo contemporáneo y cómo la condición necesaria para eso había sido plantear cuestiones ausentes o latentes en la teoría del Valor Trabajo desarrollada en El Capital.
A las pocas horas de publicado el artículo, Norberto Calducci ya tenía escrita una respuesta crítica que está plagada de errores y erróneas interpretaciones. Aunque la crítica parezca apresurada y superficial, valgámonos de ella para mejorar lo que puede haber sido alguna deficiencia en la exposición de mis argumentos en el artículo criticado.
En pos de hacer de este un espacio de formación y de debate fraternal buscaré subsanar lo que puede no haber quedado claro en el original explicitando y enfatizando aquello que se dijo y evitando todo tipo de interpretaciones falsas o erróneas como se hace en la respuesta.
Arranquemos por dejar en claro con quién polemizaba el texto de enero. Existen distintos autores como Astarita, Sartelli o Iñigo Carrera, que niegan el imperialismo como etapa superior del capitalismo. Cada uno con sus argumentos, rechaza el planteo central de Lenin, desconociendo sus aportes y reivindicar la teoría del Valor Trabajo tal cual fue planteada originalmente por Marx.
Para nosotros, esa posición es violentamente anti marxista: las características del capitalismo desde fines del siglo XIX son distintas de las anteriores y, al mismo tiempo, engendradas a partir de ellas. La ley del Valor Trabajo lega sobre todo un método dinámico y vivo.
El uso dogmático del texto marxiano termina traicionando el espíritu científico y revolucionario del propio Marx, que nunca pensó su obra como una biblia, sino como una guía para la acción
¿Aporta algo Lenin a la Teoría del Valor?
Parece obvio, pero la respuesta es afirmativa. Lenin aporta no solo una caracterización novedosa de la etapa del capitalismo que le toca vivir, sino una comprensión dialéctica de las leyes del capital. Su análisis del imperialismo como "fase superior del capitalismo" permite ver transformaciones estructurales en la forma en que opera la ley del Valor, sin que eso implique negarla ni desechar su núcleo fundamental.
Si coincidimos en que el revolucionario ruso actúa en una realidad distinta de la que existía cincuenta años antes, cuando Marx desarrolla su teoría del Valor, seguramente estemos de acuerdo en que Lenin dice algo nuevo, distinto de lo que ya se había dicho. Al colaborar con una caracterización de la etapa histórica en la que le toca vivir, necesariamente agrega, profundiza Y CONTRADICE conceptos que eran válidos en la fase anterior del capitalismo y que no lo son (al menos en su totalidad) en la actual.
El artículo original corre el riesgo de ser redundante en un concepto que Calducci pasa por alto: la coexistencia de las formas anteriores y las presentes.La existencia al mismo tiempo de sectores de libre competencia y otros monopólicos; de exportación de mercancías y exportación de capital; de capitalistas que extraen plusvalía de la forma tradicional y del capital financiero, que predomina como la forma más parasitaria.
Reitero una cita, que luego es aplicada y reafirmada frente a cada una de las características que se destacan en el artículo: “Los monopolios surgieron de la libre competencia, no la eliminan, sino que existe por encima y al lado de ella, engendrando así contradicciones, fricciones y conflictos muy agudos e intensos”. Como se ve, la idea de la contradicción que Calducci le adjudica a la autora, es en realidad del propio Lenin.
De ningún modo puede deducirse que no haya continuidades entre ambas etapas, ni mucho menos que la teoría del imperialismo niegue la ley del Valor marxista.
Calducci afirma, en el segundo párrafo de su crítica, algo que desnuda su incomprensión del artículo: “Pasó por alto la parte de la nota dedicada a la dialéctica y la contradicción”. Inmediatamente después, decide basar su crítica en justamente una concepción dialéctica y por ende contradictoria de la teoría del Valor Trabajo en la etapa imperialista y la etapa previa.
La contradicción y la dialéctica están dadas por la tensión entre aquello que continúa de la etapa vigorosa del capitalismo (no por ello menos cruenta o más benevolente) y lo que es novedoso y propio de la etapa decadente y final del capitalismo como se define a la etapa imperialista
Calducci nos enseña que la fuerza tuvo siempre un lugar importante en la extracción de la plusvalía. Nos cita el “lodo y la sangre” en Marx, pero parece desconocer totalmente el rol asignado por Lenin a dicho concepto y el papel fundamental que cumple nada menos que en el reparto de la plusvalía y su transformación en ganancia.
El reparto de la plusvalía en la etapa imperialista
En el imperialismo, Lenin plantea que la fuerza cumple un rol más determinante que en las etapas previas a la hora de determinar el reparto de la plusvalía, ya sea entre países como entre capitalistas. Es decir, los países imperialistas pueden, a través de la fuerza y otros mecanismos detallados en el artículo original, apropiarse de una mayor porción de la plusvalía generada en los países oprimidos.
Dentro de la clase capitalista, la irrupción del monopolio genera un trastocamiento en el reparto de la plusvalía y, mal que le pese a Calducci, en la ley del Valor. Es de un pensamiento muy estrecho creer que la ley del Valor marxista solo dice que la plusvalía se genera en la producción, algo que aparece al principio de una obra que tiene tres tomos.
En el resto de El Capital se desarrolla, entre otras cosas, la transformación de valores a precios, los precios de producción y la disputa entre los distintos sectores del capital por la apropiación de esa plusvalía. Ni hablar de la tendencia a la igualación de la tasa de ganancia, una cuestión totalmente ignorada en la respuesta.
Una vez aclarado que la distribución de la plusvalía es parte nodal de la ley del Valor, podemos comprender que una transformación en esa forma de reparto implica también una modificación insoslayable en la ley. El aporte de Lenin en esta materia es trascendente, ya que antes ese reparto se regía por una ley objetiva (descripta en El capital) donde la ganancia de cada burgués individual estaba en relación con el peso de su capital respecto del capital total social.
Ahora no. En la etapa imperialista se escinde la tasa media de ganancia: una para los sectores competitivos y otra para los sectores monopólicos.Deja de regir la objetividad en la distribución de la plusvalía, una “ley natural” en palabras de Marx y pasa a regirse por la fuerza. Subestimar esta diferencia es “la madre del borrego”, como diría Calducci.
En palabras de Víctor Testa: “Si bien la plusvalía total extraída es la misma, así como también es el mismo el volumen de los capitales puestos en juego, la tasa media de ganancia pierde su papel de elemento regulador del sistema. Como consecuencia de la transferencia forzada de plusvalía entre sectores, la masa de ganancia se escinde en dos magnitudes diferentes; la del sector no monopolizado y la de los monopolios cuyas dimensiones dependen de la acción ejercida por el monopolio. La tasa media de ganancia se escinde asimismo en dos: la correspondiente al monopolio y la que corresponde al sector de libre competencia; pero ambas magnitudes son ahora simples promedios algebraicos entre la masa de Plusvalía y de Capital de cada sector y no responden a ningún valor natural propio del sistema como antes.
La ruptura de la forma natural de reparto de la plusvalía elimina la única regla común y equitativa entre los capitalistas. Y entonces el monopolio arranca su ganancia adicional a los otros capitalistas mediante el único derecho reconocido cuando desaparece toda regla; el derecho a la fuerza.” (Testa,1975)
En su confusión, Calducci nos dice que Lenin plantea lo mismo que Marx. Negar esta mutación es reducir la ley del valor a su forma más abstracta y primitiva, ignorando que su núcleo principal permanece vigente, pero su forma histórica cambia, como todo en el materialismo dialéctico.
“Volver a Marx”: Astarita y la negación del imperialismo
Calducci comete la torpeza de citar (en un artículo que pretende reivindicar al imperialismo) a Rolando Astarita, uno de los autores que han motivado la escritura del texto original. Ocurre que Astarita ha rechazado sistemáticamente la teoría leninista del imperialismo, señalando que no existe tal etapa dentro del modo de producción capitalista y que los aportes y caracterizaciones de Lenin no se han demostrado en la realidad.
En 2011, en un texto publicado en su blog personal, Astarita enumera las razones que lo hacen negar al imperialismo y entre ellas menciona que “desde hace más de siete décadas no han vuelto a producirse guerras interimperialistas”.
Es una mera casualidad que finalmente me haya dispuesto a clarificar el artículo original casi tres meses, pero esa casualidad nos permite mostrar lo errático del planteo de Astarita. Pocos meses en la historia reciente han sido de una escalada mayor en el enfrentamiento económico “inter imperialista”, con Estados Unidos imponiendo aranceles a sus aliados de la UE, con la respuesta europea y con la OTAN en la crisis más profunda desde su creación hace más de 75 años.
Sin adentrarnos en el debate sobre si China califica o no como país imperialista, lo cierto es que es la segunda economía del mundo y la que viene teniendo el mayor desarrollo en este primer cuarto de siglo XXI. Aquí, más que en cualquier otro caso, se percibe una tensión bélica de gran alcance, que bien podría derivar en una tercera guerra mundial en tanto el imperialismo norteamericano no está dispuesto, en el marco de la aguda crisis capitalista, a seguir perdiendo terreno frente a la emergencia China.
Profundizando su cruzada contra el imperialismo, Astarita niega que exista una “tendencia a la nacionalización de los intereses capitalistas” como habían planteado primero Bujarin y después Lenin. Igual que con la afirmación anterior, lo escrito en 2011 parece haber quedado viejo en 2025, cuando las burguesías de los distintos países pelean encarnizadamente y a cielo abierto en pos de sus intereses nacionales. En una reciente nota en nuestra revista “En Defensa del Marxismo”, se describe como incluso dentro de la Unión Europea existen fuertes fricciones entre los capitalistas de Alemania, Francia e Italia para llevar agua (y mucho dinero) a su molino en detrimento de los demás.
Finalmente, en ese mismo texto de 2011 sugiere algo que luego explicita tres años después. En una polémica con el PTS acerca del mismo tema dice: “La idea –en la tradición leninista- de que la explotación es entre países, hoy solo alimenta la conciliación de clases y el apoyo a regímenes burocráticos, o de capitalismo de Estado, que han llevado a la clase obrera y a las masas populares a la derrota.” (Astarita 2014).
Esta última afirmación es prácticamente una aberración a la “tradición leninista”. La comprensión de Lenin (y de Trotsky!) de la existencia de países oprimidos y opresores no niega, ni soslaya, ni pone en segundo plano la lucha de clases. No conduce a la conciliación de clases más que en las variantes stalinistas que se han amparado en esa noción nacional para acordar con las burguesías de los países atrasados.
En “Bolchevismo y Stalinismo”, Trotsky parece responderle a Astarita, incluso varias décadas antes de que su idea de “volver a Marx” salga de su boca: “Resumiendo: se trata de volver en definitiva... a las obras completas de Marx y Engels. Para dar este salto heroico, no hay necesidad de salir del gabinete de trabajo, ni siquiera de quitarse las pantuflas. Pero, ¿cómo pasar de golpe de nuestros clásicos (Marx murió en 1883 y Engels en 1895) a las tareas de la nueva época, dejando de lado la lucha teórica y política de muchas decenas de años”
La tesis de Trotsky en la Revolución Permanente apunta justamente a lo contrario de lo que dice Astarita, a que sea la clase trabajadora la que tome el poder y cumpla con las tareas que la impotente burguesía nacional de los países atrasados (el enano entre dos gigantes) es incapaz de cumplir. Astarita no desconoce esta posición de Trotsky, pero la omite para tergiversar la “tradición leninista” y hacer decir a Lenin lo que nunca dijo.
La plusvalía, la ganancia y el mercado
Buscando la consistencia que probablemente no haya conseguido en el primer artículo elijo no adentrarme en un error de Calducci. Se trata del lugar que le adjudica al mercado en la ley del Valor marxista.
Según Calducci: “Pero lo que sí es seguro es que partir del “mercado” no sería un planteo afín a Marx, pues este dice que si bien los “momentos” están relacionados, no es menos cierto que el “momento” determinante es la producción material, propiamente dicha. O sea donde se genera la plusvalía que es la base material de la ganancia. Los momentos que siguen están determinados por ese “momento” y no al revés.”
Vamos por partes: primero que en ningún momento de mi texto original encontrará alguna afirmación en donde se diga que la plusvalía se genera en otro momento que en la producción. Por el contrario, se puede encontrar una cita en donde se explicita que la plusvalía total sigue siendo la misma y lo que cambia es la forma de reparto de ella. Por ende, consideré más fructífero desarrollar la ruptura que la continuidad.
Por último, creo que bien vale un futuro artículo clarificando el rol del mercado en la teoría marxista, porque parece haber cierta confusión al respecto. Isaak Rubin es uno de los autores que más se ha adentrado en este tema:
“El mercado no es un simple lugar de circulación sino el órgano de validación social del trabajo. Es en el acto de intercambio donde el tiempo de trabajo privado se convierte en tiempo de trabajo socialmente necesario.” (Rubin, 1928)
Como vemos, se destaca al mercado como el organizador general de la economía capitalista, el que valida o no el tiempo de trabajo destinado a una producción, ya que (tratemos de no olvidarlo) la mercancía se realiza en el mercado. Y si no se realiza la mercancía tampoco lo hace la ganancia. He ahí el germen de toda crisis capitalista de sobreproducción.
Conclusión
En el artículo original buscaba polemizar con quienes como Astarita, Sarteli y otros, rechazan la elaboración de Lenin. Reconocen el carácter novedoso de su planteo, pero niegan que haya sido progresivo sino que pretenden “volver a Marx”, como si no existieran diferencias en la forma en que opera la ley del Valor entre la etapa de la libre competencia y la del monopolio.
Si el imperialismo no alterara nada esencial del funcionamiento del capitalismo, si no modificara la forma en que se valoriza, reparte y acumula el capital, entonces la teoría de Lenin sería innecesaria. Pero no lo es. Lenin hizo avanzar el marxismo, no retrocederlo.
El artículo original tenía un propósito claro: reivindicar el método marxista del que se valió Lenin para hacer marxismo vivo y no repetir esquemáticamente a Marx frente a una realidad que es dinámica y cambiante.
Excede el aporte concreto de Lenin, es la reivindicación del método y es, al mismo tiempo, un mensaje para toda la militancia socialista y sus direcciones.Nos encontramos frente al enorme desafío que representa un escenario mundial que se caracteriza por una plasticidad y una turbulencia inédito en décadas. Superar lo exegético y elaborar en función de las tendencias actuantes en nuestra realidad es una tarea que se nos presenta como nunca en el pasado reciente.
El hecho de que quienes hayan propuesto nuevas elaboraciones terminaron en muchos casos abandonando el marxismo en nombre de distintos “aggiornamentos” y con planteos posmodernos, no debería de empujarnos a la chatura o la repetición, sino a la caracterización de nuestra etapa sin abandonar los principios de clase.
No es tampoco un planteo original, en uno de sus últimos textos Trotsky reclamaba que: “No basta con repetir fórmulas generales. Es necesario penetrar en el curso real del desarrollo, analizar sus fases y particularidades, para poder ajustar nuestras conclusiones prácticas a la dinámica viva de la sociedad.” (Trotsky, 1939)
Se trata, entonces, de ser protagonistas de esta etapa histórica, caracterizada correctamente desde hace más de un siglo como una etapa de guerras y revoluciones, en la que la clase obrera ha sido duramente golpeada y tiene como tarea histórica la construcción de una herramienta de clase que la empuje a derrotar a este régimen social absolutamente senil y decadente. Esa herramienta, debe ser un partido que no tenga temor a romper esquemas ni dogmas, como hizo Lenin actualizando la ley del Valor de Marx.
En la primera edición del año de En defensa del Marxismo publiqué un artículo llamado “La teoría del valor en la etapa imperialista”. Dicho artículo buscaba mostrar cómo la teoría del imperialismo de Lenin había contribuido a una mejor comprensión de la etapa del capitalismo contemporáneo y cómo la condición necesaria para eso había sido plantear cuestiones ausentes o latentes en la teoría del Valor Trabajo desarrollada en El Capital.
A las pocas horas de publicado el artículo, Norberto Calducci ya tenía escrita una respuesta crítica que está plagada de errores y erróneas interpretaciones. Aunque la crítica parezca apresurada y superficial, valgámonos de ella para mejorar lo que puede haber sido alguna deficiencia en la exposición de mis argumentos en el artículo criticado.
En pos de hacer de este un espacio de formación y de debate fraternal buscaré subsanar lo que puede no haber quedado claro en el original explicitando y enfatizando aquello que se dijo y evitando todo tipo de interpretaciones falsas o erróneas como se hace en la respuesta.
Arranquemos por dejar en claro con quién polemizaba el texto de enero. Existen distintos autores como Astarita, Sartelli o Iñigo Carrera, que niegan el imperialismo como etapa superior del capitalismo. Cada uno con sus argumentos, rechaza el planteo central de Lenin, desconociendo sus aportes y reivindicar la teoría del Valor Trabajo tal cual fue planteada originalmente por Marx.
Para nosotros, esa posición es violentamente anti marxista: las características del capitalismo desde fines del siglo XIX son distintas de las anteriores y, al mismo tiempo, engendradas a partir de ellas. La ley del Valor Trabajo lega sobre todo un método dinámico y vivo.
El uso dogmático del texto marxiano termina traicionando el espíritu científico y revolucionario del propio Marx, que nunca pensó su obra como una biblia, sino como una guía para la acción
¿Aporta algo Lenin a la Teoría del Valor?
Parece obvio, pero la respuesta es afirmativa. Lenin aporta no solo una caracterización novedosa de la etapa del capitalismo que le toca vivir, sino una comprensión dialéctica de las leyes del capital. Su análisis del imperialismo como "fase superior del capitalismo" permite ver transformaciones estructurales en la forma en que opera la ley del Valor, sin que eso implique negarla ni desechar su núcleo fundamental.
Si coincidimos en que el revolucionario ruso actúa en una realidad distinta de la que existía cincuenta años antes, cuando Marx desarrolla su teoría del Valor, seguramente estemos de acuerdo en que Lenin dice algo nuevo, distinto de lo que ya se había dicho. Al colaborar con una caracterización de la etapa histórica en la que le toca vivir, necesariamente agrega, profundiza Y CONTRADICE conceptos que eran válidos en la fase anterior del capitalismo y que no lo son (al menos en su totalidad) en la actual.
El artículo original corre el riesgo de ser redundante en un concepto que Calducci pasa por alto: la coexistencia de las formas anteriores y las presentes.La existencia al mismo tiempo de sectores de libre competencia y otros monopólicos; de exportación de mercancías y exportación de capital; de capitalistas que extraen plusvalía de la forma tradicional y del capital financiero, que predomina como la forma más parasitaria.
Reitero una cita, que luego es aplicada y reafirmada frente a cada una de las características que se destacan en el artículo: “Los monopolios surgieron de la libre competencia, no la eliminan, sino que existe por encima y al lado de ella, engendrando así contradicciones, fricciones y conflictos muy agudos e intensos”. Como se ve, la idea de la contradicción que Calducci le adjudica a la autora, es en realidad del propio Lenin.
De ningún modo puede deducirse que no haya continuidades entre ambas etapas, ni mucho menos que la teoría del imperialismo niegue la ley del Valor marxista.
Calducci afirma, en el segundo párrafo de su crítica, algo que desnuda su incomprensión del artículo: “Pasó por alto la parte de la nota dedicada a la dialéctica y la contradicción”. Inmediatamente después, decide basar su crítica en justamente una concepción dialéctica y por ende contradictoria de la teoría del Valor Trabajo en la etapa imperialista y la etapa previa.
La contradicción y la dialéctica están dadas por la tensión entre aquello que continúa de la etapa vigorosa del capitalismo (no por ello menos cruenta o más benevolente) y lo que es novedoso y propio de la etapa decadente y final del capitalismo como se define a la etapa imperialista
Calducci nos enseña que la fuerza tuvo siempre un lugar importante en la extracción de la plusvalía. Nos cita el “lodo y la sangre” en Marx, pero parece desconocer totalmente el rol asignado por Lenin a dicho concepto y el papel fundamental que cumple nada menos que en el reparto de la plusvalía y su transformación en ganancia.
El reparto de la plusvalía en la etapa imperialista
En el imperialismo, Lenin plantea que la fuerza cumple un rol más determinante que en las etapas previas a la hora de determinar el reparto de la plusvalía, ya sea entre países como entre capitalistas. Es decir, los países imperialistas pueden, a través de la fuerza y otros mecanismos detallados en el artículo original, apropiarse de una mayor porción de la plusvalía generada en los países oprimidos.
Dentro de la clase capitalista, la irrupción del monopolio genera un trastocamiento en el reparto de la plusvalía y, mal que le pese a Calducci, en la ley del Valor. Es de un pensamiento muy estrecho creer que la ley del Valor marxista solo dice que la plusvalía se genera en la producción, algo que aparece al principio de una obra que tiene tres tomos.
En el resto de El Capital se desarrolla, entre otras cosas, la transformación de valores a precios, los precios de producción y la disputa entre los distintos sectores del capital por la apropiación de esa plusvalía. Ni hablar de la tendencia a la igualación de la tasa de ganancia, una cuestión totalmente ignorada en la respuesta.
Una vez aclarado que la distribución de la plusvalía es parte nodal de la ley del Valor, podemos comprender que una transformación en esa forma de reparto implica también una modificación insoslayable en la ley. El aporte de Lenin en esta materia es trascendente, ya que antes ese reparto se regía por una ley objetiva (descripta en El capital) donde la ganancia de cada burgués individual estaba en relación con el peso de su capital respecto del capital total social.
Ahora no. En la etapa imperialista se escinde la tasa media de ganancia: una para los sectores competitivos y otra para los sectores monopólicos.Deja de regir la objetividad en la distribución de la plusvalía, una “ley natural” en palabras de Marx y pasa a regirse por la fuerza. Subestimar esta diferencia es “la madre del borrego”, como diría Calducci.
En palabras de Víctor Testa: “Si bien la plusvalía total extraída es la misma, así como también es el mismo el volumen de los capitales puestos en juego, la tasa media de ganancia pierde su papel de elemento regulador del sistema. Como consecuencia de la transferencia forzada de plusvalía entre sectores, la masa de ganancia se escinde en dos magnitudes diferentes; la del sector no monopolizado y la de los monopolios cuyas dimensiones dependen de la acción ejercida por el monopolio. La tasa media de ganancia se escinde asimismo en dos: la correspondiente al monopolio y la que corresponde al sector de libre competencia; pero ambas magnitudes son ahora simples promedios algebraicos entre la masa de Plusvalía y de Capital de cada sector y no responden a ningún valor natural propio del sistema como antes.
La ruptura de la forma natural de reparto de la plusvalía elimina la única regla común y equitativa entre los capitalistas. Y entonces el monopolio arranca su ganancia adicional a los otros capitalistas mediante el único derecho reconocido cuando desaparece toda regla; el derecho a la fuerza.” (Testa,1975)
En su confusión, Calducci nos dice que Lenin plantea lo mismo que Marx. Negar esta mutación es reducir la ley del valor a su forma más abstracta y primitiva, ignorando que su núcleo principal permanece vigente, pero su forma histórica cambia, como todo en el materialismo dialéctico.
“Volver a Marx”: Astarita y la negación del imperialismo
Calducci comete la torpeza de citar (en un artículo que pretende reivindicar al imperialismo) a Rolando Astarita, uno de los autores que han motivado la escritura del texto original. Ocurre que Astarita ha rechazado sistemáticamente la teoría leninista del imperialismo, señalando que no existe tal etapa dentro del modo de producción capitalista y que los aportes y caracterizaciones de Lenin no se han demostrado en la realidad.
En 2011, en un texto publicado en su blog personal, Astarita enumera las razones que lo hacen negar al imperialismo y entre ellas menciona que “desde hace más de siete décadas no han vuelto a producirse guerras interimperialistas”.
Es una mera casualidad que finalmente me haya dispuesto a clarificar el artículo original casi tres meses, pero esa casualidad nos permite mostrar lo errático del planteo de Astarita. Pocos meses en la historia reciente han sido de una escalada mayor en el enfrentamiento económico “inter imperialista”, con Estados Unidos imponiendo aranceles a sus aliados de la UE, con la respuesta europea y con la OTAN en la crisis más profunda desde su creación hace más de 75 años.
Sin adentrarnos en el debate sobre si China califica o no como país imperialista, lo cierto es que es la segunda economía del mundo y la que viene teniendo el mayor desarrollo en este primer cuarto de siglo XXI. Aquí, más que en cualquier otro caso, se percibe una tensión bélica de gran alcance, que bien podría derivar en una tercera guerra mundial en tanto el imperialismo norteamericano no está dispuesto, en el marco de la aguda crisis capitalista, a seguir perdiendo terreno frente a la emergencia China.
Profundizando su cruzada contra el imperialismo, Astarita niega que exista una “tendencia a la nacionalización de los intereses capitalistas” como habían planteado primero Bujarin y después Lenin. Igual que con la afirmación anterior, lo escrito en 2011 parece haber quedado viejo en 2025, cuando las burguesías de los distintos países pelean encarnizadamente y a cielo abierto en pos de sus intereses nacionales. En una reciente nota en nuestra revista “En Defensa del Marxismo”, se describe como incluso dentro de la Unión Europea existen fuertes fricciones entre los capitalistas de Alemania, Francia e Italia para llevar agua (y mucho dinero) a su molino en detrimento de los demás.
Finalmente, en ese mismo texto de 2011 sugiere algo que luego explicita tres años después. En una polémica con el PTS acerca del mismo tema dice: “La idea –en la tradición leninista- de que la explotación es entre países, hoy solo alimenta la conciliación de clases y el apoyo a regímenes burocráticos, o de capitalismo de Estado, que han llevado a la clase obrera y a las masas populares a la derrota.” (Astarita 2014).
Esta última afirmación es prácticamente una aberración a la “tradición leninista”. La comprensión de Lenin (y de Trotsky!) de la existencia de países oprimidos y opresores no niega, ni soslaya, ni pone en segundo plano la lucha de clases. No conduce a la conciliación de clases más que en las variantes stalinistas que se han amparado en esa noción nacional para acordar con las burguesías de los países atrasados.
En “Bolchevismo y Stalinismo”, Trotsky parece responderle a Astarita, incluso varias décadas antes de que su idea de “volver a Marx” salga de su boca: “Resumiendo: se trata de volver en definitiva... a las obras completas de Marx y Engels. Para dar este salto heroico, no hay necesidad de salir del gabinete de trabajo, ni siquiera de quitarse las pantuflas. Pero, ¿cómo pasar de golpe de nuestros clásicos (Marx murió en 1883 y Engels en 1895) a las tareas de la nueva época, dejando de lado la lucha teórica y política de muchas decenas de años”
La tesis de Trotsky en la Revolución Permanente apunta justamente a lo contrario de lo que dice Astarita, a que sea la clase trabajadora la que tome el poder y cumpla con las tareas que la impotente burguesía nacional de los países atrasados (el enano entre dos gigantes) es incapaz de cumplir. Astarita no desconoce esta posición de Trotsky, pero la omite para tergiversar la “tradición leninista” y hacer decir a Lenin lo que nunca dijo.
La plusvalía, la ganancia y el mercado
Buscando la consistencia que probablemente no haya conseguido en el primer artículo elijo no adentrarme en un error de Calducci. Se trata del lugar que le adjudica al mercado en la ley del Valor marxista.
Según Calducci: “Pero lo que sí es seguro es que partir del “mercado” no sería un planteo afín a Marx, pues este dice que si bien los “momentos” están relacionados, no es menos cierto que el “momento” determinante es la producción material, propiamente dicha. O sea donde se genera la plusvalía que es la base material de la ganancia. Los momentos que siguen están determinados por ese “momento” y no al revés.”
Vamos por partes: primero que en ningún momento de mi texto original encontrará alguna afirmación en donde se diga que la plusvalía se genera en otro momento que en la producción. Por el contrario, se puede encontrar una cita en donde se explicita que la plusvalía total sigue siendo la misma y lo que cambia es la forma de reparto de ella. Por ende, consideré más fructífero desarrollar la ruptura que la continuidad.
Por último, creo que bien vale un futuro artículo clarificando el rol del mercado en la teoría marxista, porque parece haber cierta confusión al respecto. Isaak Rubin es uno de los autores que más se ha adentrado en este tema:
“El mercado no es un simple lugar de circulación sino el órgano de validación social del trabajo. Es en el acto de intercambio donde el tiempo de trabajo privado se convierte en tiempo de trabajo socialmente necesario.” (Rubin, 1928)
Como vemos, se destaca al mercado como el organizador general de la economía capitalista, el que valida o no el tiempo de trabajo destinado a una producción, ya que (tratemos de no olvidarlo) la mercancía se realiza en el mercado. Y si no se realiza la mercancía tampoco lo hace la ganancia. He ahí el germen de toda crisis capitalista de sobreproducción.
Conclusión
En el artículo original buscaba polemizar con quienes como Astarita, Sarteli y otros, rechazan la elaboración de Lenin. Reconocen el carácter novedoso de su planteo, pero niegan que haya sido progresivo sino que pretenden “volver a Marx”, como si no existieran diferencias en la forma en que opera la ley del Valor entre la etapa de la libre competencia y la del monopolio.
Si el imperialismo no alterara nada esencial del funcionamiento del capitalismo, si no modificara la forma en que se valoriza, reparte y acumula el capital, entonces la teoría de Lenin sería innecesaria. Pero no lo es. Lenin hizo avanzar el marxismo, no retrocederlo.
El artículo original tenía un propósito claro: reivindicar el método marxista del que se valió Lenin para hacer marxismo vivo y no repetir esquemáticamente a Marx frente a una realidad que es dinámica y cambiante.
Excede el aporte concreto de Lenin, es la reivindicación del método y es, al mismo tiempo, un mensaje para toda la militancia socialista y sus direcciones.Nos encontramos frente al enorme desafío que representa un escenario mundial que se caracteriza por una plasticidad y una turbulencia inédito en décadas. Superar lo exegético y elaborar en función de las tendencias actuantes en nuestra realidad es una tarea que se nos presenta como nunca en el pasado reciente.
El hecho de que quienes hayan propuesto nuevas elaboraciones terminaron en muchos casos abandonando el marxismo en nombre de distintos “aggiornamentos” y con planteos posmodernos, no debería de empujarnos a la chatura o la repetición, sino a la caracterización de nuestra etapa sin abandonar los principios de clase.
No es tampoco un planteo original, en uno de sus últimos textos Trotsky reclamaba que: “No basta con repetir fórmulas generales. Es necesario penetrar en el curso real del desarrollo, analizar sus fases y particularidades, para poder ajustar nuestras conclusiones prácticas a la dinámica viva de la sociedad.” (Trotsky, 1939)
Se trata, entonces, de ser protagonistas de esta etapa histórica, caracterizada correctamente desde hace más de un siglo como una etapa de guerras y revoluciones, en la que la clase obrera ha sido duramente golpeada y tiene como tarea histórica la construcción de una herramienta de clase que la empuje a derrotar a este régimen social absolutamente senil y decadente. Esa herramienta, debe ser un partido que no tenga temor a romper esquemas ni dogmas, como hizo Lenin actualizando la ley del Valor de Marx.
En la primera edición del año de En defensa del Marxismo publiqué un artículo llamado “La teoría del valor en la etapa imperialista”. Dicho artículo buscaba mostrar cómo la teoría del imperialismo de Lenin había contribuido a una mejor comprensión de la etapa del capitalismo contemporáneo y cómo la condición necesaria para eso había sido plantear cuestiones ausentes o latentes en la teoría del Valor Trabajo desarrollada en El Capital.
A las pocas horas de publicado el artículo, Norberto Calducci ya tenía escrita una respuesta crítica que está plagada de errores y erróneas interpretaciones. Aunque la crítica parezca apresurada y superficial, valgámonos de ella para mejorar lo que puede haber sido alguna deficiencia en la exposición de mis argumentos en el artículo criticado.
En pos de hacer de este un espacio de formación y de debate fraternal buscaré subsanar lo que puede no haber quedado claro en el original explicitando y enfatizando aquello que se dijo y evitando todo tipo de interpretaciones falsas o erróneas como se hace en la respuesta.
Arranquemos por dejar en claro con quién polemizaba el texto de enero. Existen distintos autores como Astarita, Sartelli o Iñigo Carrera, que niegan el imperialismo como etapa superior del capitalismo. Cada uno con sus argumentos, rechaza el planteo central de Lenin, desconociendo sus aportes y reivindicar la teoría del Valor Trabajo tal cual fue planteada originalmente por Marx.
Para nosotros, esa posición es violentamente anti marxista: las características del capitalismo desde fines del siglo XIX son distintas de las anteriores y, al mismo tiempo, engendradas a partir de ellas. La ley del Valor Trabajo lega sobre todo un método dinámico y vivo.
El uso dogmático del texto marxiano termina traicionando el espíritu científico y revolucionario del propio Marx, que nunca pensó su obra como una biblia, sino como una guía para la acción
¿Aporta algo Lenin a la Teoría del Valor?
Parece obvio, pero la respuesta es afirmativa. Lenin aporta no solo una caracterización novedosa de la etapa del capitalismo que le toca vivir, sino una comprensión dialéctica de las leyes del capital. Su análisis del imperialismo como «fase superior del capitalismo» permite ver transformaciones estructurales en la forma en que opera la ley del Valor, sin que eso implique negarla ni desechar su núcleo fundamental.
Si coincidimos en que el revolucionario ruso actúa en una realidad distinta de la que existía cincuenta años antes, cuando Marx desarrolla su teoría del Valor, seguramente estemos de acuerdo en que Lenin dice algo nuevo, distinto de lo que ya se había dicho. Al colaborar con una caracterización de la etapa histórica en la que le toca vivir, necesariamente agrega, profundiza Y CONTRADICE conceptos que eran válidos en la fase anterior del capitalismo y que no lo son (al menos en su totalidad) en la actual.
El artículo original corre el riesgo de ser redundante en un concepto que Calducci pasa por alto: la coexistencia de las formas anteriores y las presentes.La existencia al mismo tiempo de sectores de libre competencia y otros monopólicos; de exportación de mercancías y exportación de capital; de capitalistas que extraen plusvalía de la forma tradicional y del capital financiero, que predomina como la forma más parasitaria.
Reitero una cita, que luego es aplicada y reafirmada frente a cada una de las características que se destacan en el artículo: “Los monopolios surgieron de la libre competencia, no la eliminan, sino que existe por encima y al lado de ella, engendrando así contradicciones, fricciones y conflictos muy agudos e intensos”. Como se ve, la idea de la contradicción que Calducci le adjudica a la autora, es en realidad del propio Lenin.
De ningún modo puede deducirse que no haya continuidades entre ambas etapas, ni mucho menos que la teoría del imperialismo niegue la ley del Valor marxista.
Calducci afirma, en el segundo párrafo de su crítica, algo que desnuda su incomprensión del artículo: “Pasó por alto la parte de la nota dedicada a la dialéctica y la contradicción”. Inmediatamente después, decide basar su crítica en justamente una concepción dialéctica y por ende contradictoria de la teoría del Valor Trabajo en la etapa imperialista y la etapa previa.
La contradicción y la dialéctica están dadas por la tensión entre aquello que continúa de la etapa vigorosa del capitalismo (no por ello menos cruenta o más benevolente) y lo que es novedoso y propio de la etapa decadente y final del capitalismo como se define a la etapa imperialista
Calducci nos enseña que la fuerza tuvo siempre un lugar importante en la extracción de la plusvalía. Nos cita el “lodo y la sangre” en Marx, pero parece desconocer totalmente el rol asignado por Lenin a dicho concepto y el papel fundamental que cumple nada menos que en el reparto de la plusvalía y su transformación en ganancia.
El reparto de la plusvalía en la etapa imperialista
En el imperialismo, Lenin plantea que la fuerza cumple un rol más determinante que en las etapas previas a la hora de determinar el reparto de la plusvalía, ya sea entre países como entre capitalistas. Es decir, los países imperialistas pueden, a través de la fuerza y otros mecanismos detallados en el artículo original, apropiarse de una mayor porción de la plusvalía generada en los países oprimidos.
Dentro de la clase capitalista, la irrupción del monopolio genera un trastocamiento en el reparto de la plusvalía y, mal que le pese a Calducci, en la ley del Valor. Es de un pensamiento muy estrecho creer que la ley del Valor marxista solo dice que la plusvalía se genera en la producción, algo que aparece al principio de una obra que tiene tres tomos.
En el resto de El Capital se desarrolla, entre otras cosas, la transformación de valores a precios, los precios de producción y la disputa entre los distintos sectores del capital por la apropiación de esa plusvalía. Ni hablar de la tendencia a la igualación de la tasa de ganancia, una cuestión totalmente ignorada en la respuesta.
Una vez aclarado que la distribución de la plusvalía es parte nodal de la ley del Valor, podemos comprender que una transformación en esa forma de reparto implica también una modificación insoslayable en la ley. El aporte de Lenin en esta materia es trascendente, ya que antes ese reparto se regía por una ley objetiva (descripta en El capital) donde la ganancia de cada burgués individual estaba en relación con el peso de su capital respecto del capital total social.
Ahora no. En la etapa imperialista se escinde la tasa media de ganancia: una para los sectores competitivos y otra para los sectores monopólicos.Deja de regir la objetividad en la distribución de la plusvalía, una “ley natural” en palabras de Marx y pasa a regirse por la fuerza. Subestimar esta diferencia es “la madre del borrego”, como diría Calducci.
En palabras de Víctor Testa: “Si bien la plusvalía total extraída es la misma, así como también es el mismo el volumen de los capitales puestos en juego, la tasa media de ganancia pierde su papel de elemento regulador del sistema. Como consecuencia de la transferencia forzada de plusvalía entre sectores, la masa de ganancia se escinde en dos magnitudes diferentes; la del sector no monopolizado y la de los monopolios cuyas dimensiones dependen de la acción ejercida por el monopolio. La tasa media de ganancia se escinde asimismo en dos: la correspondiente al monopolio y la que corresponde al sector de libre competencia; pero ambas magnitudes son ahora simples promedios algebraicos entre la masa de Plusvalía y de Capital de cada sector y no responden a ningún valor natural propio del sistema como antes.
La ruptura de la forma natural de reparto de la plusvalía elimina la única regla común y equitativa entre los capitalistas. Y entonces el monopolio arranca su ganancia adicional a los otros capitalistas mediante el único derecho reconocido cuando desaparece toda regla; el derecho a la fuerza.” (Testa,1975)
En su confusión, Calducci nos dice que Lenin plantea lo mismo que Marx. Negar esta mutación es reducir la ley del valor a su forma más abstracta y primitiva, ignorando que su núcleo principal permanece vigente, pero su forma histórica cambia, como todo en el materialismo dialéctico.
“Volver a Marx”: Astarita y la negación del imperialismo
Calducci comete la torpeza de citar (en un artículo que pretende reivindicar al imperialismo) a Rolando Astarita, uno de los autores que han motivado la escritura del texto original. Ocurre que Astarita ha rechazado sistemáticamente la teoría leninista del imperialismo, señalando que no existe tal etapa dentro del modo de producción capitalista y que los aportes y caracterizaciones de Lenin no se han demostrado en la realidad.
En 2011, en un texto publicado en su blog personal, Astarita enumera las razones que lo hacen negar al imperialismo y entre ellas menciona que “desde hace más de siete décadas no han vuelto a producirse guerras interimperialistas”.
Es una mera casualidad que finalmente me haya dispuesto a clarificar el artículo original casi tres meses, pero esa casualidad nos permite mostrar lo errático del planteo de Astarita. Pocos meses en la historia reciente han sido de una escalada mayor en el enfrentamiento económico “inter imperialista”, con Estados Unidos imponiendo aranceles a sus aliados de la UE, con la respuesta europea y con la OTAN en la crisis más profunda desde su creación hace más de 75 años.
Sin adentrarnos en el debate sobre si China califica o no como país imperialista, lo cierto es que es la segunda economía del mundo y la que viene teniendo el mayor desarrollo en este primer cuarto de siglo XXI. Aquí, más que en cualquier otro caso, se percibe una tensión bélica de gran alcance, que bien podría derivar en una tercera guerra mundial en tanto el imperialismo norteamericano no está dispuesto, en el marco de la aguda crisis capitalista, a seguir perdiendo terreno frente a la emergencia China.
Profundizando su cruzada contra el imperialismo, Astarita niega que exista una “tendencia a la nacionalización de los intereses capitalistas” como habían planteado primero Bujarin y después Lenin. Igual que con la afirmación anterior, lo escrito en 2011 parece haber quedado viejo en 2025, cuando las burguesías de los distintos países pelean encarnizadamente y a cielo abierto en pos de sus intereses nacionales. En una reciente nota en nuestra revista “En Defensa del Marxismo”, se describe como incluso dentro de la Unión Europea existen fuertes fricciones entre los capitalistas de Alemania, Francia e Italia para llevar agua (y mucho dinero) a su molino en detrimento de los demás.
Finalmente, en ese mismo texto de 2011 sugiere algo que luego explicita tres años después. En una polémica con el PTS acerca del mismo tema dice: “La idea –en la tradición leninista- de que la explotación es entre países, hoy solo alimenta la conciliación de clases y el apoyo a regímenes burocráticos, o de capitalismo de Estado, que han llevado a la clase obrera y a las masas populares a la derrota.” (Astarita 2014).
Esta última afirmación es prácticamente una aberración a la “tradición leninista”. La comprensión de Lenin (y de Trotsky!) de la existencia de países oprimidos y opresores no niega, ni soslaya, ni pone en segundo plano la lucha de clases. No conduce a la conciliación de clases más que en las variantes stalinistas que se han amparado en esa noción nacional para acordar con las burguesías de los países atrasados.
En “Bolchevismo y Stalinismo”, Trotsky parece responderle a Astarita, incluso varias décadas antes de que su idea de “volver a Marx” salga de su boca: “Resumiendo: se trata de volver en definitiva… a las obras completas de Marx y Engels. Para dar este salto heroico, no hay necesidad de salir del gabinete de trabajo, ni siquiera de quitarse las pantuflas. Pero, ¿cómo pasar de golpe de nuestros clásicos (Marx murió en 1883 y Engels en 1895) a las tareas de la nueva época, dejando de lado la lucha teórica y política de muchas decenas de años”
La tesis de Trotsky en la Revolución Permanente apunta justamente a lo contrario de lo que dice Astarita, a que sea la clase trabajadora la que tome el poder y cumpla con las tareas que la impotente burguesía nacional de los países atrasados (el enano entre dos gigantes) es incapaz de cumplir. Astarita no desconoce esta posición de Trotsky, pero la omite para tergiversar la “tradición leninista” y hacer decir a Lenin lo que nunca dijo.
La plusvalía, la ganancia y el mercado
Buscando la consistencia que probablemente no haya conseguido en el primer artículo elijo no adentrarme en un error de Calducci. Se trata del lugar que le adjudica al mercado en la ley del Valor marxista.
Según Calducci: “Pero lo que sí es seguro es que partir del “mercado” no sería un planteo afín a Marx, pues este dice que si bien los “momentos” están relacionados, no es menos cierto que el “momento” determinante es la producción material, propiamente dicha. O sea donde se genera la plusvalía que es la base material de la ganancia. Los momentos que siguen están determinados por ese “momento” y no al revés.”
Vamos por partes: primero que en ningún momento de mi texto original encontrará alguna afirmación en donde se diga que la plusvalía se genera en otro momento que en la producción. Por el contrario, se puede encontrar una cita en donde se explicita que la plusvalía total sigue siendo la misma y lo que cambia es la forma de reparto de ella. Por ende, consideré más fructífero desarrollar la ruptura que la continuidad.
Por último, creo que bien vale un futuro artículo clarificando el rol del mercado en la teoría marxista, porque parece haber cierta confusión al respecto. Isaak Rubin es uno de los autores que más se ha adentrado en este tema:
“El mercado no es un simple lugar de circulación sino el órgano de validación social del trabajo. Es en el acto de intercambio donde el tiempo de trabajo privado se convierte en tiempo de trabajo socialmente necesario.” (Rubin, 1928)
Como vemos, se destaca al mercado como el organizador general de la economía capitalista, el que valida o no el tiempo de trabajo destinado a una producción, ya que (tratemos de no olvidarlo) la mercancía se realiza en el mercado. Y si no se realiza la mercancía tampoco lo hace la ganancia. He ahí el germen de toda crisis capitalista de sobreproducción.
Conclusión
En el artículo original buscaba polemizar con quienes como Astarita, Sarteli y otros, rechazan la elaboración de Lenin. Reconocen el carácter novedoso de su planteo, pero niegan que haya sido progresivo sino que pretenden “volver a Marx”, como si no existieran diferencias en la forma en que opera la ley del Valor entre la etapa de la libre competencia y la del monopolio.
Si el imperialismo no alterara nada esencial del funcionamiento del capitalismo, si no modificara la forma en que se valoriza, reparte y acumula el capital, entonces la teoría de Lenin sería innecesaria. Pero no lo es. Lenin hizo avanzar el marxismo, no retrocederlo.
El artículo original tenía un propósito claro: reivindicar el método marxista del que se valió Lenin para hacer marxismo vivo y no repetir esquemáticamente a Marx frente a una realidad que es dinámica y cambiante.
Excede el aporte concreto de Lenin, es la reivindicación del método y es, al mismo tiempo, un mensaje para toda la militancia socialista y sus direcciones.Nos encontramos frente al enorme desafío que representa un escenario mundial que se caracteriza por una plasticidad y una turbulencia inédito en décadas. Superar lo exegético y elaborar en función de las tendencias actuantes en nuestra realidad es una tarea que se nos presenta como nunca en el pasado reciente.
El hecho de que quienes hayan propuesto nuevas elaboraciones terminaron en muchos casos abandonando el marxismo en nombre de distintos “aggiornamentos” y con planteos posmodernos, no debería de empujarnos a la chatura o la repetición, sino a la caracterización de nuestra etapa sin abandonar los principios de clase.
No es tampoco un planteo original, en uno de sus últimos textos Trotsky reclamaba que: “No basta con repetir fórmulas generales. Es necesario penetrar en el curso real del desarrollo, analizar sus fases y particularidades, para poder ajustar nuestras conclusiones prácticas a la dinámica viva de la sociedad.” (Trotsky, 1939)
Se trata, entonces, de ser protagonistas de esta etapa histórica, caracterizada correctamente desde hace más de un siglo como una etapa de guerras y revoluciones, en la que la clase obrera ha sido duramente golpeada y tiene como tarea histórica la construcción de una herramienta de clase que la empuje a derrotar a este régimen social absolutamente senil y decadente. Esa herramienta, debe ser un partido que no tenga temor a romper esquemas ni dogmas, como hizo Lenin actualizando la ley del Valor de Marx.
Temas relacionados:
Artículos relacionados