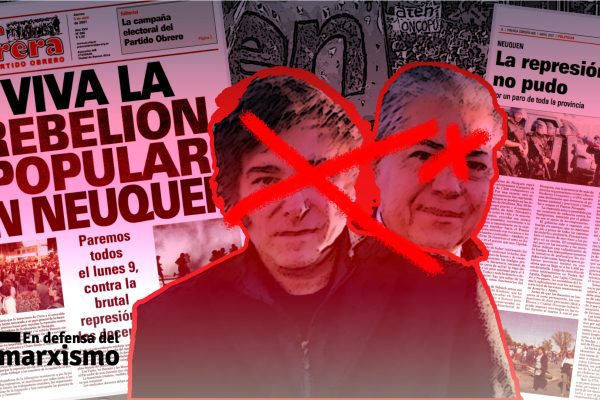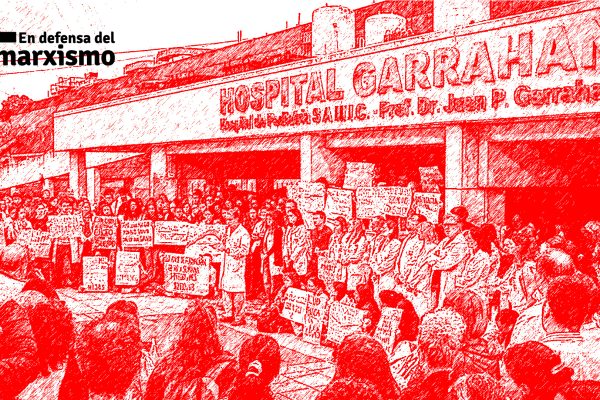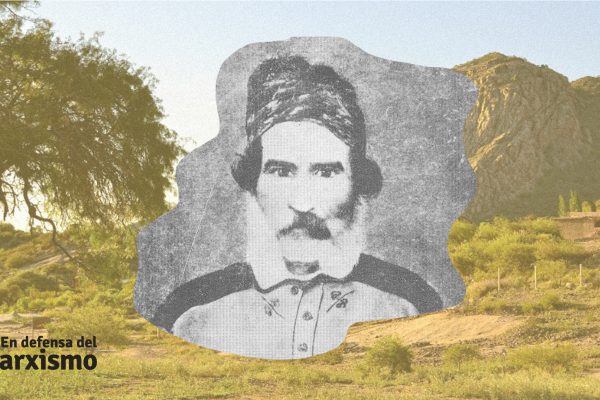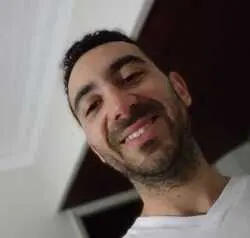La vanguardia obrera ante el régimen de Milei.
Por Néstor Pitrola.
17 de agosto: 175 aniversario de la muerte del Gral. San Martin
Sus luchas contra la disgregación rioplatense, su proyecto continental
17 de agosto: 175 aniversario de la muerte del Gral. San Martin
Sus luchas contra la disgregación rioplatense, su proyecto continental
El 17 de agosto de 1850, hace 175 años, moría el General José de San Martín, luego de un largo exilio de más de dos décadas en Francia.
¿Por qué “el Libertador” marchó al exilio?
Lo primero que debemos reflexionar es sobre la operación política de la historiografía liberal que trató de restringir la figura de San Martín solamente como baluarte de la independencia argentina. Que los revisionistas repiten sin la menor duda y que tiene como objetivo central ocultar la crítica de San Martín a la disgregación contrarrevolucionaria rioplatense después de mayo, impulsada por las nacientes oligarquías dominantes. Donde se terminaron separando, como países independientes de la conformación nacional inicial (Provincias Unidas del Río de la Plata) el Paraguay, el Alto Perú (Bolivia) y la Banda Oriental (Uruguay). La misma fue llevada adelante por la política de la burguesía porteña en defensa de su control de la aduana, su puerto y su relación privilegiada con el capital inglés.
Cristina Kirchner, hace 5 años, recordó a San Martín planteando: "El mejor homenaje es entender la necesidad de la unidad nacional" (Página12, 18/8/2020). Pero San Martín no luchaba solo por la independencia del territorio que hoy es Argentina. Su proyecto estaba ligado a la independencia de América del Sur del imperio español y, fundamentalmente, se oponía a la política de “desmembración” de las Provincias Unidas. Así lo demuestran sus primeros planteamientos en la “Logia de los Lautaro”, su obstinación por llevar la campaña contra el imperio español impulsando enfrentar a los godos a través de Chile y Perú, mediante el cruce de Los Andes. Esta osada táctica sanmartiniana se desarrolló luego del rechazo militar de la primera expedición de Castelli al Alto Perú por los realistas en alianza con las oligarquías que temían con la independencia perder sus privilegios por la intervención protagónica de las mayorías indígenas. El avance de los ejércitos realistas desde el Alto Perú para recuperar su dominio del Virreinato del Río de la Plata fue contenido por las batallas que Belgrano protagonizó en Tucumán y Salta (1812 y 1813), en contra de las órdenes del gobierno del Directorio porteño de retirarse; y sostenido por las guerrillas de los gauchos de Güemes en Salta y de las Republiquetas en territorio”boliviano”, que San Martín apoyó firmemente.
La disgregación Rioplatense, que marcó la derrota del programa que defendía San Martín, “no fue el resultado fatal de la estructura económico-social heredada de la colonia” (Andrés Roldan, Artigas El caudillo de la revolución, EDM N° 38, 2010). Por ejemplo Milcíades Peña plantea que en el virreinato de Río de la Plata "existían sólidos elementos de estructura económica que fundamentaban una nación y que la revolución abrió las compuertas a las fuerzas centrífugas" (Peña, Milcíades. Historia del Pueblo Argentino, Antes de Mayo). Esas fuerzas centrífugas las abrió la camarilla Porteña compuesta de “los comerciantes y acreedores de la deuda pública, criollos e ingleses; y, más tarde, en manos de los hacendados y dueños de saladeros y curtiembres” (Andres Roldan, ídem). Los que defendiendo los privilegios de esta camarilla porteña (y por temor a la agitación social en las masas), llevaron a esta disgregación fueron los enemigos de San Martín en vida. Como Bernardino Rivadavia, cuando como secretario del Primer triunvirato, en 1811, le puso un impuesto al Paraguay como si se tratara de una nación extranjera lo cual llevó a su alejamiento de las Provincias Unidas. O Alvear que en 1815 quiso entregar la naciente patria como protectorado del imperio británico y profundizó la guerra contra Artigas hasta ser derrotado.
La elección de San Martín como Padre de la Patria desmembrada, fue acompañado del ninguneo de otras figuras destacadas en este proceso, “Como le escribía Mitre a V. F. López: -Los dos, usted y yo, hemos tenido la misma predilección por las mismas figuras y las mismas repulsiones por los bárbaros desorganizadores como Artigas, a quien hemos enterrado históricamente" (Andrés Roldan. ídem). Así lo transformaron en una figura "uruguaya", mientras la escuela revisionista lo asimiló al partido federal pero siguiendo siempre con el lineamiento liberal mitrista de que era “uruguayo”. Como reconoció Cristina allá por el 2013: “Artigas quiso ser argentino y no lo dejamos, carajo” (La Capital. 23/6/2013). Los revisionistas armaron su propia genealogía federal rioplatense, Artigas, Ramírez, López, Dorrego, Rosas. Sin reflexionar entre las enormes contradicciones que existen entre Artigas y todo el resto, y las diferencias que tienen entre sí (López y Rosas) que formaron parte del federalismo porteño y pro clientelar del interior, posteriores a los federales revolucionarios. También Francia y López, serán silenciados en nuestra historia por ser "paraguayos". Pero esto no le impidió a la historia liberal oficial reivindicar la infame guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Los revisionistas, que denuncian correctamente a esa guerra, comparten con los liberales el borrar a Artigas, a Francia y a López de la “historia argentina”.
Otra operación historiográfica que se practicó con San Martín y también con Artigas, llevada adelante por el revisionismo, es la igualación de los caudillos revolucionarios como los existentes antes de 1820, con los posteriores al pacto de Pilar de ese año. Rosas era apodado el “restaurador del orden” por la masacre de los orilleros que apoyaban a Dorrego, en octubre de 1820. Defendía la dictadura de los terratenientes porteños sobre la aduana y contra los intereses del resto de las provincias, como lo hizo antes Rivadavia y después lo haría Mitre en su época. El “Restaurador” no tiene nada que ver con el programa que defendía Artigas, ni con el que defendía San Martín. Milcíades Peña que con su documentada y crítica obra historiográfica, no pudo superar los conceptos dejados en pie por los dos relatos imperantes, cuando enuncia que "federales y unitarios forjan la civilización del cuero" (Peña, Milcíades: El paraíso terrateniente), debió haber aclarado que se trataba del federalismo de los Ramírez y López, y especialmente de Rosas, que con sus socios y aliados de los saladeros, estancias y curtiembres, se preparaban para tomar el poder unos años más tarde.
También el relato revisionista nos habla de una clara continuidad entre San Martín y Rosas: el famoso San Martín, Rosas y Peron. Pero San Martín se negaba a derramar sangre de compatriotas y estaba en desacuerdo con el terror del régimen mazorquero rosista. Sin embargo, le entregó su sable corvo a Rosas por la defensa de la soberanía en la Vuelta de Obligado en 1845. San Martín era partidario de la unidad de América Latina en una gran federación. Por eso sostiene la atrasada idea de una monarquía constitucional, independiente de todo poder europeo. No era partidario de una patria dividida en provincias como si fueran repúblicas independientes, bajo la dictadura del porteño Restaurador.
San Martín y los acreedores del nuevo estado rioplatense
San Martín llegó a Buenos Aires el 9 de marzo de 1812, como parte de un contingente de oficiales españoles ligados con logias masónicas (organizaciones clandestinas que luchaban por la emancipación americana, alentadas por el imperio inglés). Cuando regresó al Plata contaba con una gran experiencia en combate como oficial del ejército español, pero como correntino-rioplatense sintió la necesidad de volver para ofrecer sus servicios a los primeros gobiernos patrios. Fundó junto a otros patriotas (Carlos María de Alvear) la logia de los Lautaro (nombre en honor al líder mapuche que luchó contra los españoles en los tiempos de la conquista). Esta logia tenía como objetivo la independencia de América Latina del yugo colonial.
Poco días después de su llegada San Martín tuvo su primer encontronazo con Rivadavia. “En una reunión, se expresó a favor de la monarquía como un futuro gobierno en estas tierras, Rivadavia le arrojó una botella a la cara y le gritó: ¿Con qué objeto viene usted entonces a la República?”. Y San Martin respondió: “con el de trabajar por la independencia americana, que en cuanto a la forma de su gobierno, se dará el que ella misma quiera” (Por Adrián Pignatelli, Infobae 8/10/21). Rivadavia era secretario del Primer Triunvirato (tercer gobierno patrio), que se caracterizaba por su tendencia conservadora, expresada en su política de retraso de la declaración de la independencia, de una constitución y de conciliación con los españoles. Mientras se combatía contra los realistas en el Alto Perú, se les entregó la provincia de la Banda Oriental. “Este tratado tuvo como único objetivo el levantamiento del bloqueo al puerto de Buenos Aires por la flota española, liberando la mercadería que aguardaba en los navíos ingleses. Los comerciantes criollos y también los británicos, sacrificaban los intereses nacionales en función de sus intereses particulares” (Andrés Roldan, ídem).
El poder porteño fue cayendo en manos de la burguesía comercial, pero en un sector particular que se había especializado en los préstamos al Estado, la especulación con la deuda pública y que seguirán influenciando a todos los gobiernos patrios posteriores. “Para este sector, el funcionamiento de la aduana y el control de sus rentas, que operaban como garantía para el pago de la deuda pública, pasaron a ser su objetivo inmediato y particular. Sarratea y Rivadavia, son nombres que se repetirán en los primeros 17 años de nuestra historia y que fueron integrantes del Primer Triunvirato, como uno de los principales exponentes de estos comerciantes devenidos en acreedores de la deuda pública. Por necesidad de conseguir recursos para pagar estas deudas el primer triunvirato puso aduanas interiores y un impuesto a la carne, principal alimento de la población del litoral. Este Triunvirato conciliador le ordenó a Belgrano esconder la bandera nacional, izada en las costas de Rosario por primera vez, retroceder hasta Córdoba abandonando las provincias del norte, orden que Belgrano desconoce y enfrentó a los realistas en Tucumán.
Castelli, Belgrano y el 8 de octubre de 1812
A mediados de 1810 partió la primera expedición libertadora del ejército del Norte (auxiliar) hacia el Alto Perú liderada por Castelli, miembro morenista de la Primera Junta. Castelli tuvo un gran éxito inicial logrando sofocar a los contrarrevolucionarios en Córdoba con el fusilamiento de Liniers y el rápido avance sobre el Alto Perú (actual Bolivia). Se apoyó en la insurrección popular de los originarios que eran el 60% de la población de la región. Castelli junto a los caciques originarios de la zona declaró la libertad del “indio” en las puestas de Tiahuanaco, a pocos kilómetros de la Paz, el 25 de mayo de 1811. El avance realista desde el Virreinato del Perú vecino de la zona, junto a la hostilidad de los patrones españoles y criollos, cambiaron su suerte. En la batalla de Huaqui la tropa se le desbandó y se vio forzado a retroceder. Al mismo tiempo las divisiones empezaron a debilitar a los patriotas que combatieron en el altiplano (morenistas y saavedristas). Saavedra después de derrotar a Mariano Moreno con la Junta Grande, comenzó una campaña de desprestigio contra Castelli planteando que sus medidas al estilo radicalizado de Robespierre determinaron la primera derrota patriota en el altiplano. Castelli fue obligado a regresar a Buenos Aires para ser enjuiciado por su supuesto extremismo, cuando en realidad seguía las instrucciones secretas de la Primera Junta. Fue exonerado por falta de pruebas en su contra.
Belgrano tomó el mando del Ejército del Norte mientras el mismo se replegaba hacia el actual territorio del noroeste argentino. Retrocedió hasta Tucumán donde enfrentó y derrotó a los realistas desobedeciendo las órdenes del Triunvirato que le exigía que retrocediera hasta Córdoba. Esta victoria en el norte, junto a la actitud “poco afecta a la independencia” y los nuevos impuestos; provocaron un nuevo levantamiento en Buenos Aires contra el Primer Triunvirato. Dirigido por La Logia Lautaro y la Liga Patriótica (organización morenista), llamado la revolución del 8 de octubre de 1812. La misma proclamó al Segundo Triunvirato con hombres de “La logia" y tuvo una notable participación de San Martín quien se hizo visible al frente de sus tres regimientos de granaderos a caballo recién formados copando la Plaza de la Victoria.
Mientras el segundo triunvirato llamaba a la Asamblea Constituyente del año XIII para supuestamente declarar la independencia, después del éxodo oriental producto de la entregada del Primer triunvirato, Artigas se sumó al sitio de Montevideo acorralando a los realistas. Quienes comenzaron a saquear las costas del Paraná, San Martín los estaba buscando y los encontró al norte de Rosario, en San Lorenzo. Se escondió junto a sus granaderos en un convento y cuando los realistas desembarcaron los embistieron al galope. Esta victoria alejó a los españoles para siempre de las costas occidentales del Plata.
La Asamblea del año 1813 no proclamó la independencia por presiones británicas, que como estaban en un frente con España contra Napoleón no querían perjudicar su relación. En esta Asamblea se proscribió a los delegados artiguistas que estaban llevando adelante un gran levantamiento en la Banda Oriental con reparto de tierras y asambleas populares que votaron diputados y exigían a Buenos Aires la declaración de independencia (Las Instrucciones). Los paraguayos ni siquiera fueron invitados, la camarilla porteña quería evitar que la Asamblea fuera dominada por una mayoría radicalizada. Esto no le gustaba nada a los comerciantes y estancieros porteños favorecidos por la Revolución de Mayo con el libre comercio y que defendían su propiedad de la tierra. “El reparto de tierras en la Banda Oriental expropió a muchas familias patricias porteñas como a la de Belgrano y la de Bartolomé Mitre” (Rath/ Roldan. La Revolución Clausurada. La Asamblea del año XIII). Pero la Logia que debutó como partidaria de la independencia de América, ya en el poder, tuvo un viraje centralista, porteñista, moderado y pro británico, encabezados por la figura de Carlos María de Alvear. Los sectores apoderados de la deuda pública rápidamente determinaron y condicionaron su accionar. Después del ataque patriota de Guillermo Brown contra los realistas que resistieron en Montevideo, Alvear como jefe de las tropas patriotas porteñas ingresó a la ciudad y se comportó como una tropa invasora aumentando la brecha con la provincia hermana. Cuando se retiró se llevó los caudales, como los ingleses en Buenos Aires.
El problema del Alto Perú
Los vientos cambiaron en Europa, Napoleón fue derrotado definitivamente en 1815 en la batalla de Waterloo y en el viejo continente se hizo fuerte la restauracionista “Santa Alianza”. El borbón Fernando VII, fue restablecido en el trono de España y reclamaba la inmediata reconquista de sus antiguas posesiones colonias. Una tropa poderosa partía del puerto de Cádiz con destino incierto, se corría el rumor que venía para Buenos Aires, pero terminó yendo a Venezuela, otro bastión de la rebelión americana. Cuando San Martín se reunió con Belgrano en Yatasto (1814) los realistas se reagrupaban en el Alto Perú, era necesario aplastarlos definitivamente. Frente a la incapacidad de llegar a enfrentar al centro del poder español residente en Perú, avanzando por tierra sobre el Alto Perú, el General decidió una estrategia defensiva en el norte con los bravos gauchos de Güemes y su táctica de guerrillas, (acompañadas por la resistencia de las guerrillas de las Republiquetas en suelo ‘boliviano’). Y aventurarse por la cordillera de Los Andes hacia Chile. Para con el apoyo de los patriotas de allí avanzar por mar hacia el Perú. Pero mientras San Martín se preparaba en Cuyo, cayó el gobierno patriota de Chile, por la reconquista española desde el Perú.
Lógicamente para facilitar semejante plan se necesitaba el okey británico que era la potencia marítima más importante de la época. “En su historia de San Martín, Mitre va a justificar esta estrategia (la vía marítima a Perú) planteando que el movimiento de opinión del Alto Perú favorable a la independencia era orgánicamente débil como idea y como acción. Mitre se refería a la aristocracia minera y terrateniente, mayoritariamente española, contaba también con criollos más numerosos aun en las capas de comerciantes y pequeños hacendados” (Leo Furman. San Martín y los sepultureros de Mayo, Prensa Obrera). Son los que traicionaron la rebelión de Túpac Amaru en 1780 y colaboraron con el dominio realista después de 1810. En esta región fue muy importante la intervención de las masas populares, como en la Banda Oriental con Artigas, en Buenos Aires con las milicias, en el norte con Güemes y en el Cuyo con San Martín. Esas masas populares libraron una lucha que se extendió desde 1810 a 1825.
La caída de Alvear y la situación de doble poder
El país “Las provincias unidas del Río de la Plata” en 1815, a pocos años de su nacimiento, se encontraba dividido entre la mayoría de las provincias que estaban con el programa artiguista y una minoría, que estaba con la camarilla directorial de Buenos Aires, poder instaurado por la Asamblea del año XIII. Alvear como director llevó adelante una dictadura, atacó a los federales artiguistas, siendo derrotado, y colgó a generales disidentes en la Plaza de la Victoria. Intentó derrocar a San Martín en el Cuyo mandando a un reemplazante (Perdriel) que fue expulsado por una rebelión popular cuyana. Alvear estaba acorralado. Artigas en el litoral y centro del país, Güemes en el norte y San Martín en Cuyo. Desesperado, Carlos María, intentó colocar a las Provincias Unidas del Sur como un protectorado británico, cuando la noticia llegó a Buenos Aires, Alvear tuvo que huir de la ciudad para salvar su pellejo, renunciar al cargo y la Asamblea (del año XIII) también sucumbió. Ante la desaparición del poder central el Cabildo tomó el control por un tiempo.
Mientras San Martín festejaba públicamente desde el Cuyo la caída del “tirano”, Artigas quedó dueño de la situación y tuvo la posibilidad de avanzar hasta Buenos Aires, sin resistencia. Pero el Cabildo representante de la elite porteña realizó una cantidad de promesas que Artigas ingenuamente aceptó o quiso aceptar. Una de las razones por la cual Artigas no avanzó fue por su política de no ofender a los grandes familias de la Banda Oriental que si bien no fueron las principales afectadas por el reparto de tierras y muchos participaron del éxodo, siempre miraron con desconfianza los planteamientos democráticos de Artigas. La clase dominante porteña se reagrupo y llamó al Congreso del año 1816, decidida a terminar con los sectores que la pusieron en jaque. Para guardar las apariencias de una asamblea ultra porteña, se convocó en Tucumán.
El 9 de julio de 1816 las mismas fuerzas que se negaron a declarar la independencia en la Asamblea de 1813, ahora la declaran. Con Napoleón fuera de escena, los Ingleses ya no consideraban necesario seguir con tantas cortesías con España y querían usufructuar los nuevos territorios ganados al mercado del libre comercio sin limitaciones. En este Congreso no solo se dejó afuera a la mayoría del país disidente, sino que se conspiró en sesiones secretas para entregar la provincia de la Banda Oriental a los portugueses, con el objetivo de terminar con los artiguistas del litoral. Los portugueses siempre aspiraron a dominar ese territorio oriental y extender sus vastos dominios hasta la región del Plata. Por ese motivo preparaban una invasión (y avanzaron rápidamente) supuestamente para apoyar a los realistas españoles sitiados en Montevideo, pero en realidad para apoderarse nuevamente de este territorio. “En defensa del supuesto orden se agruparon a todas las fracciones porteñas. Sólo una minoría de antiguos morenistas denunció esta conducta, pero fueron acallados, cerrando sus periódicos y, en algunos casos, castigados con el destierro como Dorrego, French y el hermano de Moreno, entre otros” (La Revolución Clausurada. Capítulo 8: La Independencia para poner fin a la revolución).
El cruce de Los Andes, Chile y Perú
San Martín comenzó una política de conversaciones con el nuevo director Pueyrredón con el cual acordó sus proyectos trasandinos y por mar. Como gobernador en la región cuyana, desde su cuartel general del Plumerillo, al pie de Los Andes, estableció un gobierno revolucionario con impuestos forzosos a las grandes fortunas, liberación de esclavos si se incorporaban a las fuerzas patriotas, la construcción de una pequeña industria de armas y la utilización de todos los recursos de esta sociedad para garantizar la recuperación de Chile y la toma del Perú. En febrero de 1817 San Martín avanzó en varias columnas a través de la cordillera. Antes se reunió con todos los caciques originarios de la zona para pedirles permiso para el cruce y hacerle llegar información falsa a los españoles, demostrando que también dominaba la guerra psicológica. Al llegar a Chile aplastó a los realistas en una serie de combates memorables.
Cuando se encontraba en el territorio trasandino le llegó el pedido de Buenos Aires para que se dirigiera al Litoral y aplastará a la rebelión permanente de los artiguistas. Pero San Martín era partidario de un frente con Artigas contra los Portugueses. Declaró que estaba en contra de levantar su espada entre patriotas e Intentó una intermediación con Artigas a través de O’Higgins y fue bloqueado por Belgrano (que ocultó una carta entregada por San Martín al Directorio). Luego del congreso de Tucumán la asamblea se trasladó a Buenos Aires, aprobó una constitución fuertemente unitaria (centralista) y avanzaban proyectos de una monarquía de una familia europea. San Martin pidió ayuda para continuar con su expedición al Perú, pero fue abandonado por el gobierno directorial que ocupaba todos sus recursos en una guerra civil que no tenía la fuerza para ganar.
En febrero de 1820, en la primera batalla del cañadón de Cepeda, el directorio fue derrotado y el poder central junto a la asamblea, como en 1815, se disolvieron. El poder pasó a las provincias. En Buenos Aires, después de la masacre de los insurrectos que defendían la primera gobernación de Dorrego (a manos de Rosas), Rivadavia recuperó el poder apoyado por los Anchorena. A pura guerra contra el originario y entrega de tierras (enfiteusis), garantizo una gran acumulación de los estancieros y comerciantes porteños. Sin los costos de la guerra de la independencia, ni el mantenimiento de un estado nacional en un territorio extenso y atrasado. Por esto se llamó la “Feliz experiencia” a estos cuatro años de “desarrollo”. “El pacto de Pilar en 1820 rompió el frente único de los federales revolucionarios del interior y provocó su desaparición. Artigas aislado, traicionado y derrotado, marchó al exilio al Paraguay” (La revolución Clausurada II, inédito). López (Santa Fe) y Ramírez (Entre Ríos) después de traicionar a Artigas se enfrentaron entre sí y como resultado Ramírez fue asesinado. López fue comprado por Rosas con una cantidad de cabezas de ganado para que se quedara tranquilo. Güemes, por su parte, fue asesinado en el Norte, traicionado por las élites locales en 1821.
En agosto de 1820 partía San Martín desde Chile a Perú, con el apoyo de Chile, el ejército de Los Andes armado en el Cuyo y una flota que contaba con el apoyo naval inglés. Pero abandonado por Buenos Aires a su propia suerte. El 28 de julio de 1821 declaraba en la plaza central de Lima la independencia del Perú. Un defecto del accionar de San Martín en Perú fue que evitó unir la lucha por la independencia a la movilización social. En la famosa reunión secreta de Guayaquil, donde San Martin le entrega los restos de su ejército a Bolívar, por encontrarse abandonado por las provincias unidas en crisis, San Martin le planteó a Bolívar la necesidad de una federación de estados americanos unidos.
El humillante regreso a Buenos Aires y el primer auto exilio
Después de regresar a Mendoza en enero de 1823, le pide autorización al gobierno porteño para ingresar a la ciudad porque su esposa se moría de cáncer. Bernardino Rivadavia se lo negó argumentando “razones de seguridad”. Mientras tanto los amigos unitarios de Rivadavia querían someterlo a juicio acusándolo de artiguista y de desobedecer la orden de volver al Litoral a defender el extinto gobierno directorial. Al llegar a Buenos Aires su esposa ya había muerto, en este cuadro y seguido de cerca por el gobierno porteño, a pesar de la oposición de su suegra (la dura señora De Escalada), tomó a su hija y se marchó a Europa. Por esos días escribía “La desconfiada administración de Buenos Aires […] me cercó de espías, mi correspondencia era abierta con grosería, los papeles ministeriales hablaban de un plan para formar un gobierno militar, etc.; Rivadavia me ha hecho una guerra de zapa sin otro objeto que minar mi opinión… Yo he despreciado tanto sus groseras imposturas como su innoble persona”. (Felipe Pigna, El historiador. El Frustrado regreso).
En 1825 estalló la guerra contra el imperio del Brasil, continuidad del estado portugués. Los Orientales se rebelaron contra la permanente ocupación portuguesa-brasileña, hicieron un congreso y se declararon nuevamente parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En este cuadro el imperio le declaró la guerra a las Provincias Unidas y el nuevo gobierno central que se estaba conformando, en un nuevo congreso constituyente en Buenos Aires, designó a Rivadavia como presidente. Las Provincias Unidas se impusieron en el campo de batalla, pero los traidores rivadavianos (Manuel García) entregaron nuevamente la Banda Oriental en las mesas de negociaciones. El escándalo de la entrega de la Banda Oriental (a pesar que Rivadavia intentó repudiar las acciones de su canciller), junto a la estafa del primer endeudamiento nacional y el intento de construir un nuevo estado nacional con los fondos de la aduana porteña, terminaron con la presidencia de Rivadavia. En esta situación San Martín planteaba: “Ya habrá usted sabido la renuncia de Rivadavia; su administración ha sido desastrosa. Con un hombre como este al frente de la administración, no creí necesario ofrecer mis servicios en la actual guerra contra el Brasil, con el cambio de administración he creído mi deber hacerlo” (Felipe Pigna, ídem).
El segundo regreso frustrado y el auto exilio definitivo
En febrero de 1829 llegó al puerto de Buenos Aires San Martín y se enteró de la terrible noticia. El federal Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires por segunda vez, fue derrocado y fusilado sin juicio previo el 13 de diciembre de 1828, por las tropas que volvían de la guerra contra el Brasil comandadas por los unitarios Lavalle y Paz. El General indignado decidió repudiar este acto de barbarie política que hundía aún más a las Provincias Unidas en la guerra civil disolvente y retrasaba la unidad nacional. No desembarcó y rechazó las propuestas desesperadas de Lavalle, que antes de huir de Buenos Aires le ofreció el mando de la provincia porteña. El que más se favoreció por el asesinato de Dorrego fue Don Juan Manuel de Rosas. Quien intervino con sus colorados del monte para masacrar a las masas dorreguistas del bajo pueblo, en octubre de 1820. Y de esta forma se ganó el título de “restaurador del orden”. El mismo que cuando cayó prisionero Dorrego, tardó en intervenir el tiempo necesario hasta que su adversario federal fuera fusilado. Pero posteriormente se presentó frente a la opinión pública bonaerense como el principal continuador de la obra dorreguista, organizando la rebelión contra los fusiladores y para el fusilado un pomposo funeral en la Plaza de la Victoria.
San Martin se trasladó a Montevideo desde donde declaraba: “A los cinco años justos de mi separación del país he regresado a él con el firme propósito de concluir mis días en el retiro de una vida privada”. Pero “visto el estado en que se encuentra nuestro país y por otra parte no perteneciendo a ninguno de los partidos en cuestión, he resuelto pasar a Montevideo” (Felipe Pigna, ídem). El mismo día de su partida definitiva a Europa, para nunca más volver al territorio del Plata, le decía al dirigente colorado de la Banda Oriental Fructuoso Rivera: “Si algún día como soldado le puedo ser útil en una guerra extranjera (nunca contra mis compatriotas), yo le serviré con la lealtad que siempre he tenido” (ídem). Cuando un frente del Imperio Británico y Francia, las dos potencias más importantes del mundo en ese momento, realizaron una incursión hostil por el río Paraná y Rosas presentó combate en 1845 defendiendo la soberanía nacional en la Vuelta de Obligado, San Martín dejó de lado sus opiniones sobre el régimen mazorquero apoyando al “restaurador”. Diferenciándose de los unitarios que eran partidarios de una invasión francesa (como terminó ocurriendo en México). San Martin por este motivo le hizo llegar su sable corvo al restaurador. Pero poco tiempo después, en 1949, Rosas entregaba de forma definitiva la Banda Oriental para terminar con los bloqueos al puerto porteño y garantizar a los británicos la libre navegación del Río de la Plata y el río Uruguay.
En la puesta del sol
Después de su muerte, el 17 de agosto de 1850, en la localidad francesa de Boulogne Sur Mer, comenzó la operación historiográfica liberal. Donde sobre todo se lo pintaba como un general muy hábil para el combate pero carente de ideas políticas (el militar afortunado, como lo definió Rivadavia) que como pudimos analizar es una tergiversación de la realidad. Que tiene por objetivo ocultar su rechazo a las guerras civiles y medidas antinacionales de los antecesores políticos unitarios de Mitre, Sarmiento y Roca (Alvear, Rivadavia y Lavalle). Pero también fue inocultable su hostilidad a la dictadura Rosista, a pesar que el General se encontraba a miles de kilómetros de los hechos.
San Martín se definía a sí mismo como un revolucionario y lo fue, desde el punto de vista que nunca se apartó de la necesidad de la independencia y fue a buscar a los españoles hasta su último bastión para garantizar la independencia de Sudamérica. Sus tropas llegaron a intervenir en el Ecuador para garantizar la independencia de Guayaquil. Su atrasado planteamiento monárquico constitucional se relacionaba con la necesidad de unir las diferentes repúblicas hispano americanas débiles, en una gran federación que impidiera que sus derechos fueran avasallados por las grandes potencias europeas de la época.
Pero en Perú actuó de forma distinta que en Cuyo. Quizás influido por el abandono y el giro derechista de las élites de las Provincias Unidas. O por el fracaso anterior de Castelli que “encendió los furores de la democracia” morenista, según el General Paz, participante de esta primera expedición auxiliar.
San Martín y Mayo
El proceso de la revolución de Mayo, del cual San Martín fue un gran protagonista, fue un proceso revolucionario clausurado antes de terminar con todas sus tareas históricas. Ubicado en el proceso más general de la revolución burguesa (revolución americana, francesa, industrial inglesa) que afectó con su onda expansiva casi todos los dominios españoles de ultramar. Detonado por la invasión napoleónica a la península europea, la conformación de juntas revolucionarias en la misma España y su caída. Como dijo Castelli en los días de mayo: ”Habiendo caducado el poder real, la soberanía debía volver al pueblo que podía formar juntas de gobierno tanto en España como en América” (Felipe. Pigna, El Historiador: La semana de Mayo de 1810). Esta medida de los criollos porteños abrió las puertas de la revolución en toda América española.
Los criollos propietarios de Buenos Aires, comerciantes y ganaderos, de inmediato se asociaron a los ingleses e intentaron controlar el proceso revolucionario que se les iba de las manos. Contra los sectores morenistas que levantaban a la plebe indígena para destruir el orden realista, como el alzamiento de la Banda Oriental con reparto de tierras. Por este motivo intentaron desde la primera hora sofocar al morenismo claramente jacobino y al artiguismo con su programa federal revolucionario. En este cuadro de choque entre patriotas y guerra de la independencia regresa San Martín.
Los clausuradores siguieron con su obra termidoriana en la Asamblea del año 1813 y el Congreso de 1816, pero fracasaron. La burguesía porteña todavía no tenía la fuerza para invadir a sangre y fuego el interior como lo haría en la era de Mitre y Sarmiento. San Martin culminó su gesta libertadora a espalda de los intereses de los sepultureros del mayo revolucionario. La burguesía porteña logró dividir a los federales revolucionarios y de esta forma siendo una minoría a nivel nacional, los derrotó. Con la división nacional y la masacre del bajo pueblo porteño lograron imponer “el orden” y el fin de la etapa revolucionaria abierta en mayo. La constitución definitiva del estado nacional se retrasó como 40 años, los terratenientes porteños impusieron su dictadura en Buenos Aires y le ponían aduanas al resto del país usufructuando el único puerto internacional del territorio rioplatense occidental.
Las clases populares que lucharon en Mayo son antecesoras a nuestra clase obrera. Hoy es tarea de la revolución proletaria terminar con las tareas pendientes de la Revolución de Mayo. La unidad suramericana que defendía San Martín será obra de una federación obrera y campesina de estados socialistas de América Latina. La libertad que San Martin defendía nunca va a llegar con este gobierno de ajustadores seriales. La misma burguesía que ayer desmembró el país para enriquecer junto al capital británico, hoy nos entrega a la especulación, al endeudamiento brutal y al ajuste permanente, todo para hacernos pagar su crisis (y la deuda) eterna. El falto de talento de nuestro actual presidente, que le gusta rodearse de los granaderos, tendría que reflexionar que su lugar, estaría más ligado a la genealogía de los vende patria liberales, como Rivadavia, Mitre, Martínez de Hoz, Alsogaray, Cavallo, Caputo y cía.
El 17 de agosto de 1850, hace 175 años, moría el General José de San Martín, luego de un largo exilio de más de dos décadas en Francia.
¿Por qué “el Libertador” marchó al exilio?
Lo primero que debemos reflexionar es sobre la operación política de la historiografía liberal que trató de restringir la figura de San Martín solamente como baluarte de la independencia argentina. Que los revisionistas repiten sin la menor duda y que tiene como objetivo central ocultar la crítica de San Martín a la disgregación contrarrevolucionaria rioplatense después de mayo, impulsada por las nacientes oligarquías dominantes. Donde se terminaron separando, como países independientes de la conformación nacional inicial (Provincias Unidas del Río de la Plata) el Paraguay, el Alto Perú (Bolivia) y la Banda Oriental (Uruguay). La misma fue llevada adelante por la política de la burguesía porteña en defensa de su control de la aduana, su puerto y su relación privilegiada con el capital inglés.
Cristina Kirchner, hace 5 años, recordó a San Martín planteando: "El mejor homenaje es entender la necesidad de la unidad nacional" (Página12, 18/8/2020). Pero San Martín no luchaba solo por la independencia del territorio que hoy es Argentina. Su proyecto estaba ligado a la independencia de América del Sur del imperio español y, fundamentalmente, se oponía a la política de “desmembración” de las Provincias Unidas. Así lo demuestran sus primeros planteamientos en la “Logia de los Lautaro”, su obstinación por llevar la campaña contra el imperio español impulsando enfrentar a los godos a través de Chile y Perú, mediante el cruce de Los Andes. Esta osada táctica sanmartiniana se desarrolló luego del rechazo militar de la primera expedición de Castelli al Alto Perú por los realistas en alianza con las oligarquías que temían con la independencia perder sus privilegios por la intervención protagónica de las mayorías indígenas. El avance de los ejércitos realistas desde el Alto Perú para recuperar su dominio del Virreinato del Río de la Plata fue contenido por las batallas que Belgrano protagonizó en Tucumán y Salta (1812 y 1813), en contra de las órdenes del gobierno del Directorio porteño de retirarse; y sostenido por las guerrillas de los gauchos de Güemes en Salta y de las Republiquetas en territorio”boliviano”, que San Martín apoyó firmemente.
La disgregación Rioplatense, que marcó la derrota del programa que defendía San Martín, “no fue el resultado fatal de la estructura económico-social heredada de la colonia” (Andrés Roldan, Artigas El caudillo de la revolución, EDM N° 38, 2010). Por ejemplo Milcíades Peña plantea que en el virreinato de Río de la Plata "existían sólidos elementos de estructura económica que fundamentaban una nación y que la revolución abrió las compuertas a las fuerzas centrífugas" (Peña, Milcíades. Historia del Pueblo Argentino, Antes de Mayo). Esas fuerzas centrífugas las abrió la camarilla Porteña compuesta de “los comerciantes y acreedores de la deuda pública, criollos e ingleses; y, más tarde, en manos de los hacendados y dueños de saladeros y curtiembres” (Andres Roldan, ídem). Los que defendiendo los privilegios de esta camarilla porteña (y por temor a la agitación social en las masas), llevaron a esta disgregación fueron los enemigos de San Martín en vida. Como Bernardino Rivadavia, cuando como secretario del Primer triunvirato, en 1811, le puso un impuesto al Paraguay como si se tratara de una nación extranjera lo cual llevó a su alejamiento de las Provincias Unidas. O Alvear que en 1815 quiso entregar la naciente patria como protectorado del imperio británico y profundizó la guerra contra Artigas hasta ser derrotado.
La elección de San Martín como Padre de la Patria desmembrada, fue acompañado del ninguneo de otras figuras destacadas en este proceso, “Como le escribía Mitre a V. F. López: -Los dos, usted y yo, hemos tenido la misma predilección por las mismas figuras y las mismas repulsiones por los bárbaros desorganizadores como Artigas, a quien hemos enterrado históricamente" (Andrés Roldan. ídem). Así lo transformaron en una figura "uruguaya", mientras la escuela revisionista lo asimiló al partido federal pero siguiendo siempre con el lineamiento liberal mitrista de que era “uruguayo”. Como reconoció Cristina allá por el 2013: “Artigas quiso ser argentino y no lo dejamos, carajo” (La Capital. 23/6/2013). Los revisionistas armaron su propia genealogía federal rioplatense, Artigas, Ramírez, López, Dorrego, Rosas. Sin reflexionar entre las enormes contradicciones que existen entre Artigas y todo el resto, y las diferencias que tienen entre sí (López y Rosas) que formaron parte del federalismo porteño y pro clientelar del interior, posteriores a los federales revolucionarios. También Francia y López, serán silenciados en nuestra historia por ser "paraguayos". Pero esto no le impidió a la historia liberal oficial reivindicar la infame guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Los revisionistas, que denuncian correctamente a esa guerra, comparten con los liberales el borrar a Artigas, a Francia y a López de la “historia argentina”.
Otra operación historiográfica que se practicó con San Martín y también con Artigas, llevada adelante por el revisionismo, es la igualación de los caudillos revolucionarios como los existentes antes de 1820, con los posteriores al pacto de Pilar de ese año. Rosas era apodado el “restaurador del orden” por la masacre de los orilleros que apoyaban a Dorrego, en octubre de 1820. Defendía la dictadura de los terratenientes porteños sobre la aduana y contra los intereses del resto de las provincias, como lo hizo antes Rivadavia y después lo haría Mitre en su época. El “Restaurador” no tiene nada que ver con el programa que defendía Artigas, ni con el que defendía San Martín. Milcíades Peña que con su documentada y crítica obra historiográfica, no pudo superar los conceptos dejados en pie por los dos relatos imperantes, cuando enuncia que "federales y unitarios forjan la civilización del cuero" (Peña, Milcíades: El paraíso terrateniente), debió haber aclarado que se trataba del federalismo de los Ramírez y López, y especialmente de Rosas, que con sus socios y aliados de los saladeros, estancias y curtiembres, se preparaban para tomar el poder unos años más tarde.
También el relato revisionista nos habla de una clara continuidad entre San Martín y Rosas: el famoso San Martín, Rosas y Peron. Pero San Martín se negaba a derramar sangre de compatriotas y estaba en desacuerdo con el terror del régimen mazorquero rosista. Sin embargo, le entregó su sable corvo a Rosas por la defensa de la soberanía en la Vuelta de Obligado en 1845. San Martín era partidario de la unidad de América Latina en una gran federación. Por eso sostiene la atrasada idea de una monarquía constitucional, independiente de todo poder europeo. No era partidario de una patria dividida en provincias como si fueran repúblicas independientes, bajo la dictadura del porteño Restaurador.
San Martín y los acreedores del nuevo estado rioplatense
San Martín llegó a Buenos Aires el 9 de marzo de 1812, como parte de un contingente de oficiales españoles ligados con logias masónicas (organizaciones clandestinas que luchaban por la emancipación americana, alentadas por el imperio inglés). Cuando regresó al Plata contaba con una gran experiencia en combate como oficial del ejército español, pero como correntino-rioplatense sintió la necesidad de volver para ofrecer sus servicios a los primeros gobiernos patrios. Fundó junto a otros patriotas (Carlos María de Alvear) la logia de los Lautaro (nombre en honor al líder mapuche que luchó contra los españoles en los tiempos de la conquista). Esta logia tenía como objetivo la independencia de América Latina del yugo colonial.
Poco días después de su llegada San Martín tuvo su primer encontronazo con Rivadavia. “En una reunión, se expresó a favor de la monarquía como un futuro gobierno en estas tierras, Rivadavia le arrojó una botella a la cara y le gritó: ¿Con qué objeto viene usted entonces a la República?”. Y San Martin respondió: “con el de trabajar por la independencia americana, que en cuanto a la forma de su gobierno, se dará el que ella misma quiera” (Por Adrián Pignatelli, Infobae 8/10/21). Rivadavia era secretario del Primer Triunvirato (tercer gobierno patrio), que se caracterizaba por su tendencia conservadora, expresada en su política de retraso de la declaración de la independencia, de una constitución y de conciliación con los españoles. Mientras se combatía contra los realistas en el Alto Perú, se les entregó la provincia de la Banda Oriental. “Este tratado tuvo como único objetivo el levantamiento del bloqueo al puerto de Buenos Aires por la flota española, liberando la mercadería que aguardaba en los navíos ingleses. Los comerciantes criollos y también los británicos, sacrificaban los intereses nacionales en función de sus intereses particulares” (Andrés Roldan, ídem).
El poder porteño fue cayendo en manos de la burguesía comercial, pero en un sector particular que se había especializado en los préstamos al Estado, la especulación con la deuda pública y que seguirán influenciando a todos los gobiernos patrios posteriores. “Para este sector, el funcionamiento de la aduana y el control de sus rentas, que operaban como garantía para el pago de la deuda pública, pasaron a ser su objetivo inmediato y particular. Sarratea y Rivadavia, son nombres que se repetirán en los primeros 17 años de nuestra historia y que fueron integrantes del Primer Triunvirato, como uno de los principales exponentes de estos comerciantes devenidos en acreedores de la deuda pública. Por necesidad de conseguir recursos para pagar estas deudas el primer triunvirato puso aduanas interiores y un impuesto a la carne, principal alimento de la población del litoral. Este Triunvirato conciliador le ordenó a Belgrano esconder la bandera nacional, izada en las costas de Rosario por primera vez, retroceder hasta Córdoba abandonando las provincias del norte, orden que Belgrano desconoce y enfrentó a los realistas en Tucumán.
Castelli, Belgrano y el 8 de octubre de 1812
A mediados de 1810 partió la primera expedición libertadora del ejército del Norte (auxiliar) hacia el Alto Perú liderada por Castelli, miembro morenista de la Primera Junta. Castelli tuvo un gran éxito inicial logrando sofocar a los contrarrevolucionarios en Córdoba con el fusilamiento de Liniers y el rápido avance sobre el Alto Perú (actual Bolivia). Se apoyó en la insurrección popular de los originarios que eran el 60% de la población de la región. Castelli junto a los caciques originarios de la zona declaró la libertad del “indio” en las puestas de Tiahuanaco, a pocos kilómetros de la Paz, el 25 de mayo de 1811. El avance realista desde el Virreinato del Perú vecino de la zona, junto a la hostilidad de los patrones españoles y criollos, cambiaron su suerte. En la batalla de Huaqui la tropa se le desbandó y se vio forzado a retroceder. Al mismo tiempo las divisiones empezaron a debilitar a los patriotas que combatieron en el altiplano (morenistas y saavedristas). Saavedra después de derrotar a Mariano Moreno con la Junta Grande, comenzó una campaña de desprestigio contra Castelli planteando que sus medidas al estilo radicalizado de Robespierre determinaron la primera derrota patriota en el altiplano. Castelli fue obligado a regresar a Buenos Aires para ser enjuiciado por su supuesto extremismo, cuando en realidad seguía las instrucciones secretas de la Primera Junta. Fue exonerado por falta de pruebas en su contra.
Belgrano tomó el mando del Ejército del Norte mientras el mismo se replegaba hacia el actual territorio del noroeste argentino. Retrocedió hasta Tucumán donde enfrentó y derrotó a los realistas desobedeciendo las órdenes del Triunvirato que le exigía que retrocediera hasta Córdoba. Esta victoria en el norte, junto a la actitud “poco afecta a la independencia” y los nuevos impuestos; provocaron un nuevo levantamiento en Buenos Aires contra el Primer Triunvirato. Dirigido por La Logia Lautaro y la Liga Patriótica (organización morenista), llamado la revolución del 8 de octubre de 1812. La misma proclamó al Segundo Triunvirato con hombres de “La logia" y tuvo una notable participación de San Martín quien se hizo visible al frente de sus tres regimientos de granaderos a caballo recién formados copando la Plaza de la Victoria.
Mientras el segundo triunvirato llamaba a la Asamblea Constituyente del año XIII para supuestamente declarar la independencia, después del éxodo oriental producto de la entregada del Primer triunvirato, Artigas se sumó al sitio de Montevideo acorralando a los realistas. Quienes comenzaron a saquear las costas del Paraná, San Martín los estaba buscando y los encontró al norte de Rosario, en San Lorenzo. Se escondió junto a sus granaderos en un convento y cuando los realistas desembarcaron los embistieron al galope. Esta victoria alejó a los españoles para siempre de las costas occidentales del Plata.
La Asamblea del año 1813 no proclamó la independencia por presiones británicas, que como estaban en un frente con España contra Napoleón no querían perjudicar su relación. En esta Asamblea se proscribió a los delegados artiguistas que estaban llevando adelante un gran levantamiento en la Banda Oriental con reparto de tierras y asambleas populares que votaron diputados y exigían a Buenos Aires la declaración de independencia (Las Instrucciones). Los paraguayos ni siquiera fueron invitados, la camarilla porteña quería evitar que la Asamblea fuera dominada por una mayoría radicalizada. Esto no le gustaba nada a los comerciantes y estancieros porteños favorecidos por la Revolución de Mayo con el libre comercio y que defendían su propiedad de la tierra. “El reparto de tierras en la Banda Oriental expropió a muchas familias patricias porteñas como a la de Belgrano y la de Bartolomé Mitre” (Rath/ Roldan. La Revolución Clausurada. La Asamblea del año XIII). Pero la Logia que debutó como partidaria de la independencia de América, ya en el poder, tuvo un viraje centralista, porteñista, moderado y pro británico, encabezados por la figura de Carlos María de Alvear. Los sectores apoderados de la deuda pública rápidamente determinaron y condicionaron su accionar. Después del ataque patriota de Guillermo Brown contra los realistas que resistieron en Montevideo, Alvear como jefe de las tropas patriotas porteñas ingresó a la ciudad y se comportó como una tropa invasora aumentando la brecha con la provincia hermana. Cuando se retiró se llevó los caudales, como los ingleses en Buenos Aires.
El problema del Alto Perú
Los vientos cambiaron en Europa, Napoleón fue derrotado definitivamente en 1815 en la batalla de Waterloo y en el viejo continente se hizo fuerte la restauracionista “Santa Alianza”. El borbón Fernando VII, fue restablecido en el trono de España y reclamaba la inmediata reconquista de sus antiguas posesiones colonias. Una tropa poderosa partía del puerto de Cádiz con destino incierto, se corría el rumor que venía para Buenos Aires, pero terminó yendo a Venezuela, otro bastión de la rebelión americana. Cuando San Martín se reunió con Belgrano en Yatasto (1814) los realistas se reagrupaban en el Alto Perú, era necesario aplastarlos definitivamente. Frente a la incapacidad de llegar a enfrentar al centro del poder español residente en Perú, avanzando por tierra sobre el Alto Perú, el General decidió una estrategia defensiva en el norte con los bravos gauchos de Güemes y su táctica de guerrillas, (acompañadas por la resistencia de las guerrillas de las Republiquetas en suelo ‘boliviano’). Y aventurarse por la cordillera de Los Andes hacia Chile. Para con el apoyo de los patriotas de allí avanzar por mar hacia el Perú. Pero mientras San Martín se preparaba en Cuyo, cayó el gobierno patriota de Chile, por la reconquista española desde el Perú.
Lógicamente para facilitar semejante plan se necesitaba el okey británico que era la potencia marítima más importante de la época. “En su historia de San Martín, Mitre va a justificar esta estrategia (la vía marítima a Perú) planteando que el movimiento de opinión del Alto Perú favorable a la independencia era orgánicamente débil como idea y como acción. Mitre se refería a la aristocracia minera y terrateniente, mayoritariamente española, contaba también con criollos más numerosos aun en las capas de comerciantes y pequeños hacendados” (Leo Furman. San Martín y los sepultureros de Mayo, Prensa Obrera). Son los que traicionaron la rebelión de Túpac Amaru en 1780 y colaboraron con el dominio realista después de 1810. En esta región fue muy importante la intervención de las masas populares, como en la Banda Oriental con Artigas, en Buenos Aires con las milicias, en el norte con Güemes y en el Cuyo con San Martín. Esas masas populares libraron una lucha que se extendió desde 1810 a 1825.
La caída de Alvear y la situación de doble poder
El país “Las provincias unidas del Río de la Plata” en 1815, a pocos años de su nacimiento, se encontraba dividido entre la mayoría de las provincias que estaban con el programa artiguista y una minoría, que estaba con la camarilla directorial de Buenos Aires, poder instaurado por la Asamblea del año XIII. Alvear como director llevó adelante una dictadura, atacó a los federales artiguistas, siendo derrotado, y colgó a generales disidentes en la Plaza de la Victoria. Intentó derrocar a San Martín en el Cuyo mandando a un reemplazante (Perdriel) que fue expulsado por una rebelión popular cuyana. Alvear estaba acorralado. Artigas en el litoral y centro del país, Güemes en el norte y San Martín en Cuyo. Desesperado, Carlos María, intentó colocar a las Provincias Unidas del Sur como un protectorado británico, cuando la noticia llegó a Buenos Aires, Alvear tuvo que huir de la ciudad para salvar su pellejo, renunciar al cargo y la Asamblea (del año XIII) también sucumbió. Ante la desaparición del poder central el Cabildo tomó el control por un tiempo.
Mientras San Martín festejaba públicamente desde el Cuyo la caída del “tirano”, Artigas quedó dueño de la situación y tuvo la posibilidad de avanzar hasta Buenos Aires, sin resistencia. Pero el Cabildo representante de la elite porteña realizó una cantidad de promesas que Artigas ingenuamente aceptó o quiso aceptar. Una de las razones por la cual Artigas no avanzó fue por su política de no ofender a los grandes familias de la Banda Oriental que si bien no fueron las principales afectadas por el reparto de tierras y muchos participaron del éxodo, siempre miraron con desconfianza los planteamientos democráticos de Artigas. La clase dominante porteña se reagrupo y llamó al Congreso del año 1816, decidida a terminar con los sectores que la pusieron en jaque. Para guardar las apariencias de una asamblea ultra porteña, se convocó en Tucumán.
El 9 de julio de 1816 las mismas fuerzas que se negaron a declarar la independencia en la Asamblea de 1813, ahora la declaran. Con Napoleón fuera de escena, los Ingleses ya no consideraban necesario seguir con tantas cortesías con España y querían usufructuar los nuevos territorios ganados al mercado del libre comercio sin limitaciones. En este Congreso no solo se dejó afuera a la mayoría del país disidente, sino que se conspiró en sesiones secretas para entregar la provincia de la Banda Oriental a los portugueses, con el objetivo de terminar con los artiguistas del litoral. Los portugueses siempre aspiraron a dominar ese territorio oriental y extender sus vastos dominios hasta la región del Plata. Por ese motivo preparaban una invasión (y avanzaron rápidamente) supuestamente para apoyar a los realistas españoles sitiados en Montevideo, pero en realidad para apoderarse nuevamente de este territorio. “En defensa del supuesto orden se agruparon a todas las fracciones porteñas. Sólo una minoría de antiguos morenistas denunció esta conducta, pero fueron acallados, cerrando sus periódicos y, en algunos casos, castigados con el destierro como Dorrego, French y el hermano de Moreno, entre otros” (La Revolución Clausurada. Capítulo 8: La Independencia para poner fin a la revolución).
El cruce de Los Andes, Chile y Perú
San Martín comenzó una política de conversaciones con el nuevo director Pueyrredón con el cual acordó sus proyectos trasandinos y por mar. Como gobernador en la región cuyana, desde su cuartel general del Plumerillo, al pie de Los Andes, estableció un gobierno revolucionario con impuestos forzosos a las grandes fortunas, liberación de esclavos si se incorporaban a las fuerzas patriotas, la construcción de una pequeña industria de armas y la utilización de todos los recursos de esta sociedad para garantizar la recuperación de Chile y la toma del Perú. En febrero de 1817 San Martín avanzó en varias columnas a través de la cordillera. Antes se reunió con todos los caciques originarios de la zona para pedirles permiso para el cruce y hacerle llegar información falsa a los españoles, demostrando que también dominaba la guerra psicológica. Al llegar a Chile aplastó a los realistas en una serie de combates memorables.
Cuando se encontraba en el territorio trasandino le llegó el pedido de Buenos Aires para que se dirigiera al Litoral y aplastará a la rebelión permanente de los artiguistas. Pero San Martín era partidario de un frente con Artigas contra los Portugueses. Declaró que estaba en contra de levantar su espada entre patriotas e Intentó una intermediación con Artigas a través de O’Higgins y fue bloqueado por Belgrano (que ocultó una carta entregada por San Martín al Directorio). Luego del congreso de Tucumán la asamblea se trasladó a Buenos Aires, aprobó una constitución fuertemente unitaria (centralista) y avanzaban proyectos de una monarquía de una familia europea. San Martin pidió ayuda para continuar con su expedición al Perú, pero fue abandonado por el gobierno directorial que ocupaba todos sus recursos en una guerra civil que no tenía la fuerza para ganar.
En febrero de 1820, en la primera batalla del cañadón de Cepeda, el directorio fue derrotado y el poder central junto a la asamblea, como en 1815, se disolvieron. El poder pasó a las provincias. En Buenos Aires, después de la masacre de los insurrectos que defendían la primera gobernación de Dorrego (a manos de Rosas), Rivadavia recuperó el poder apoyado por los Anchorena. A pura guerra contra el originario y entrega de tierras (enfiteusis), garantizo una gran acumulación de los estancieros y comerciantes porteños. Sin los costos de la guerra de la independencia, ni el mantenimiento de un estado nacional en un territorio extenso y atrasado. Por esto se llamó la “Feliz experiencia” a estos cuatro años de “desarrollo”. “El pacto de Pilar en 1820 rompió el frente único de los federales revolucionarios del interior y provocó su desaparición. Artigas aislado, traicionado y derrotado, marchó al exilio al Paraguay” (La revolución Clausurada II, inédito). López (Santa Fe) y Ramírez (Entre Ríos) después de traicionar a Artigas se enfrentaron entre sí y como resultado Ramírez fue asesinado. López fue comprado por Rosas con una cantidad de cabezas de ganado para que se quedara tranquilo. Güemes, por su parte, fue asesinado en el Norte, traicionado por las élites locales en 1821.
En agosto de 1820 partía San Martín desde Chile a Perú, con el apoyo de Chile, el ejército de Los Andes armado en el Cuyo y una flota que contaba con el apoyo naval inglés. Pero abandonado por Buenos Aires a su propia suerte. El 28 de julio de 1821 declaraba en la plaza central de Lima la independencia del Perú. Un defecto del accionar de San Martín en Perú fue que evitó unir la lucha por la independencia a la movilización social. En la famosa reunión secreta de Guayaquil, donde San Martin le entrega los restos de su ejército a Bolívar, por encontrarse abandonado por las provincias unidas en crisis, San Martin le planteó a Bolívar la necesidad de una federación de estados americanos unidos.
El humillante regreso a Buenos Aires y el primer auto exilio
Después de regresar a Mendoza en enero de 1823, le pide autorización al gobierno porteño para ingresar a la ciudad porque su esposa se moría de cáncer. Bernardino Rivadavia se lo negó argumentando “razones de seguridad”. Mientras tanto los amigos unitarios de Rivadavia querían someterlo a juicio acusándolo de artiguista y de desobedecer la orden de volver al Litoral a defender el extinto gobierno directorial. Al llegar a Buenos Aires su esposa ya había muerto, en este cuadro y seguido de cerca por el gobierno porteño, a pesar de la oposición de su suegra (la dura señora De Escalada), tomó a su hija y se marchó a Europa. Por esos días escribía “La desconfiada administración de Buenos Aires […] me cercó de espías, mi correspondencia era abierta con grosería, los papeles ministeriales hablaban de un plan para formar un gobierno militar, etc.; Rivadavia me ha hecho una guerra de zapa sin otro objeto que minar mi opinión… Yo he despreciado tanto sus groseras imposturas como su innoble persona”. (Felipe Pigna, El historiador. El Frustrado regreso).
En 1825 estalló la guerra contra el imperio del Brasil, continuidad del estado portugués. Los Orientales se rebelaron contra la permanente ocupación portuguesa-brasileña, hicieron un congreso y se declararon nuevamente parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En este cuadro el imperio le declaró la guerra a las Provincias Unidas y el nuevo gobierno central que se estaba conformando, en un nuevo congreso constituyente en Buenos Aires, designó a Rivadavia como presidente. Las Provincias Unidas se impusieron en el campo de batalla, pero los traidores rivadavianos (Manuel García) entregaron nuevamente la Banda Oriental en las mesas de negociaciones. El escándalo de la entrega de la Banda Oriental (a pesar que Rivadavia intentó repudiar las acciones de su canciller), junto a la estafa del primer endeudamiento nacional y el intento de construir un nuevo estado nacional con los fondos de la aduana porteña, terminaron con la presidencia de Rivadavia. En esta situación San Martín planteaba: “Ya habrá usted sabido la renuncia de Rivadavia; su administración ha sido desastrosa. Con un hombre como este al frente de la administración, no creí necesario ofrecer mis servicios en la actual guerra contra el Brasil, con el cambio de administración he creído mi deber hacerlo” (Felipe Pigna, ídem).
El segundo regreso frustrado y el auto exilio definitivo
En febrero de 1829 llegó al puerto de Buenos Aires San Martín y se enteró de la terrible noticia. El federal Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires por segunda vez, fue derrocado y fusilado sin juicio previo el 13 de diciembre de 1828, por las tropas que volvían de la guerra contra el Brasil comandadas por los unitarios Lavalle y Paz. El General indignado decidió repudiar este acto de barbarie política que hundía aún más a las Provincias Unidas en la guerra civil disolvente y retrasaba la unidad nacional. No desembarcó y rechazó las propuestas desesperadas de Lavalle, que antes de huir de Buenos Aires le ofreció el mando de la provincia porteña. El que más se favoreció por el asesinato de Dorrego fue Don Juan Manuel de Rosas. Quien intervino con sus colorados del monte para masacrar a las masas dorreguistas del bajo pueblo, en octubre de 1820. Y de esta forma se ganó el título de “restaurador del orden”. El mismo que cuando cayó prisionero Dorrego, tardó en intervenir el tiempo necesario hasta que su adversario federal fuera fusilado. Pero posteriormente se presentó frente a la opinión pública bonaerense como el principal continuador de la obra dorreguista, organizando la rebelión contra los fusiladores y para el fusilado un pomposo funeral en la Plaza de la Victoria.
San Martin se trasladó a Montevideo desde donde declaraba: “A los cinco años justos de mi separación del país he regresado a él con el firme propósito de concluir mis días en el retiro de una vida privada”. Pero “visto el estado en que se encuentra nuestro país y por otra parte no perteneciendo a ninguno de los partidos en cuestión, he resuelto pasar a Montevideo” (Felipe Pigna, ídem). El mismo día de su partida definitiva a Europa, para nunca más volver al territorio del Plata, le decía al dirigente colorado de la Banda Oriental Fructuoso Rivera: “Si algún día como soldado le puedo ser útil en una guerra extranjera (nunca contra mis compatriotas), yo le serviré con la lealtad que siempre he tenido” (ídem). Cuando un frente del Imperio Británico y Francia, las dos potencias más importantes del mundo en ese momento, realizaron una incursión hostil por el río Paraná y Rosas presentó combate en 1845 defendiendo la soberanía nacional en la Vuelta de Obligado, San Martín dejó de lado sus opiniones sobre el régimen mazorquero apoyando al “restaurador”. Diferenciándose de los unitarios que eran partidarios de una invasión francesa (como terminó ocurriendo en México). San Martin por este motivo le hizo llegar su sable corvo al restaurador. Pero poco tiempo después, en 1949, Rosas entregaba de forma definitiva la Banda Oriental para terminar con los bloqueos al puerto porteño y garantizar a los británicos la libre navegación del Río de la Plata y el río Uruguay.
En la puesta del sol
Después de su muerte, el 17 de agosto de 1850, en la localidad francesa de Boulogne Sur Mer, comenzó la operación historiográfica liberal. Donde sobre todo se lo pintaba como un general muy hábil para el combate pero carente de ideas políticas (el militar afortunado, como lo definió Rivadavia) que como pudimos analizar es una tergiversación de la realidad. Que tiene por objetivo ocultar su rechazo a las guerras civiles y medidas antinacionales de los antecesores políticos unitarios de Mitre, Sarmiento y Roca (Alvear, Rivadavia y Lavalle). Pero también fue inocultable su hostilidad a la dictadura Rosista, a pesar que el General se encontraba a miles de kilómetros de los hechos.
San Martín se definía a sí mismo como un revolucionario y lo fue, desde el punto de vista que nunca se apartó de la necesidad de la independencia y fue a buscar a los españoles hasta su último bastión para garantizar la independencia de Sudamérica. Sus tropas llegaron a intervenir en el Ecuador para garantizar la independencia de Guayaquil. Su atrasado planteamiento monárquico constitucional se relacionaba con la necesidad de unir las diferentes repúblicas hispano americanas débiles, en una gran federación que impidiera que sus derechos fueran avasallados por las grandes potencias europeas de la época.
Pero en Perú actuó de forma distinta que en Cuyo. Quizás influido por el abandono y el giro derechista de las élites de las Provincias Unidas. O por el fracaso anterior de Castelli que “encendió los furores de la democracia” morenista, según el General Paz, participante de esta primera expedición auxiliar.
San Martín y Mayo
El proceso de la revolución de Mayo, del cual San Martín fue un gran protagonista, fue un proceso revolucionario clausurado antes de terminar con todas sus tareas históricas. Ubicado en el proceso más general de la revolución burguesa (revolución americana, francesa, industrial inglesa) que afectó con su onda expansiva casi todos los dominios españoles de ultramar. Detonado por la invasión napoleónica a la península europea, la conformación de juntas revolucionarias en la misma España y su caída. Como dijo Castelli en los días de mayo: ”Habiendo caducado el poder real, la soberanía debía volver al pueblo que podía formar juntas de gobierno tanto en España como en América” (Felipe. Pigna, El Historiador: La semana de Mayo de 1810). Esta medida de los criollos porteños abrió las puertas de la revolución en toda América española.
Los criollos propietarios de Buenos Aires, comerciantes y ganaderos, de inmediato se asociaron a los ingleses e intentaron controlar el proceso revolucionario que se les iba de las manos. Contra los sectores morenistas que levantaban a la plebe indígena para destruir el orden realista, como el alzamiento de la Banda Oriental con reparto de tierras. Por este motivo intentaron desde la primera hora sofocar al morenismo claramente jacobino y al artiguismo con su programa federal revolucionario. En este cuadro de choque entre patriotas y guerra de la independencia regresa San Martín.
Los clausuradores siguieron con su obra termidoriana en la Asamblea del año 1813 y el Congreso de 1816, pero fracasaron. La burguesía porteña todavía no tenía la fuerza para invadir a sangre y fuego el interior como lo haría en la era de Mitre y Sarmiento. San Martin culminó su gesta libertadora a espalda de los intereses de los sepultureros del mayo revolucionario. La burguesía porteña logró dividir a los federales revolucionarios y de esta forma siendo una minoría a nivel nacional, los derrotó. Con la división nacional y la masacre del bajo pueblo porteño lograron imponer “el orden” y el fin de la etapa revolucionaria abierta en mayo. La constitución definitiva del estado nacional se retrasó como 40 años, los terratenientes porteños impusieron su dictadura en Buenos Aires y le ponían aduanas al resto del país usufructuando el único puerto internacional del territorio rioplatense occidental.
Las clases populares que lucharon en Mayo son antecesoras a nuestra clase obrera. Hoy es tarea de la revolución proletaria terminar con las tareas pendientes de la Revolución de Mayo. La unidad suramericana que defendía San Martín será obra de una federación obrera y campesina de estados socialistas de América Latina. La libertad que San Martin defendía nunca va a llegar con este gobierno de ajustadores seriales. La misma burguesía que ayer desmembró el país para enriquecer junto al capital británico, hoy nos entrega a la especulación, al endeudamiento brutal y al ajuste permanente, todo para hacernos pagar su crisis (y la deuda) eterna. El falto de talento de nuestro actual presidente, que le gusta rodearse de los granaderos, tendría que reflexionar que su lugar, estaría más ligado a la genealogía de los vende patria liberales, como Rivadavia, Mitre, Martínez de Hoz, Alsogaray, Cavallo, Caputo y cía.
El 17 de agosto de 1850, hace 175 años, moría el General José de San Martín, luego de un largo exilio de más de dos décadas en Francia.
¿Por qué “el Libertador” marchó al exilio?
Lo primero que debemos reflexionar es sobre la operación política de la historiografía liberal que trató de restringir la figura de San Martín solamente como baluarte de la independencia argentina. Que los revisionistas repiten sin la menor duda y que tiene como objetivo central ocultar la crítica de San Martín a la disgregación contrarrevolucionaria rioplatense después de mayo, impulsada por las nacientes oligarquías dominantes. Donde se terminaron separando, como países independientes de la conformación nacional inicial (Provincias Unidas del Río de la Plata) el Paraguay, el Alto Perú (Bolivia) y la Banda Oriental (Uruguay). La misma fue llevada adelante por la política de la burguesía porteña en defensa de su control de la aduana, su puerto y su relación privilegiada con el capital inglés.
Cristina Kirchner, hace 5 años, recordó a San Martín planteando: «El mejor homenaje es entender la necesidad de la unidad nacional» (Página12, 18/8/2020). Pero San Martín no luchaba solo por la independencia del territorio que hoy es Argentina. Su proyecto estaba ligado a la independencia de América del Sur del imperio español y, fundamentalmente, se oponía a la política de “desmembración” de las Provincias Unidas. Así lo demuestran sus primeros planteamientos en la “Logia de los Lautaro”, su obstinación por llevar la campaña contra el imperio español impulsando enfrentar a los godos a través de Chile y Perú, mediante el cruce de Los Andes. Esta osada táctica sanmartiniana se desarrolló luego del rechazo militar de la primera expedición de Castelli al Alto Perú por los realistas en alianza con las oligarquías que temían con la independencia perder sus privilegios por la intervención protagónica de las mayorías indígenas. El avance de los ejércitos realistas desde el Alto Perú para recuperar su dominio del Virreinato del Río de la Plata fue contenido por las batallas que Belgrano protagonizó en Tucumán y Salta (1812 y 1813), en contra de las órdenes del gobierno del Directorio porteño de retirarse; y sostenido por las guerrillas de los gauchos de Güemes en Salta y de las Republiquetas en territorio”boliviano”, que San Martín apoyó firmemente.
La disgregación Rioplatense, que marcó la derrota del programa que defendía San Martín, “no fue el resultado fatal de la estructura económico-social heredada de la colonia” (Andrés Roldan, Artigas El caudillo de la revolución, EDM N° 38, 2010). Por ejemplo Milcíades Peña plantea que en el virreinato de Río de la Plata «existían sólidos elementos de estructura económica que fundamentaban una nación y que la revolución abrió las compuertas a las fuerzas centrífugas» (Peña, Milcíades. Historia del Pueblo Argentino, Antes de Mayo). Esas fuerzas centrífugas las abrió la camarilla Porteña compuesta de “los comerciantes y acreedores de la deuda pública, criollos e ingleses; y, más tarde, en manos de los hacendados y dueños de saladeros y curtiembres” (Andres Roldan, ídem). Los que defendiendo los privilegios de esta camarilla porteña (y por temor a la agitación social en las masas), llevaron a esta disgregación fueron los enemigos de San Martín en vida. Como Bernardino Rivadavia, cuando como secretario del Primer triunvirato, en 1811, le puso un impuesto al Paraguay como si se tratara de una nación extranjera lo cual llevó a su alejamiento de las Provincias Unidas. O Alvear que en 1815 quiso entregar la naciente patria como protectorado del imperio británico y profundizó la guerra contra Artigas hasta ser derrotado.
La elección de San Martín como Padre de la Patria desmembrada, fue acompañado del ninguneo de otras figuras destacadas en este proceso, “Como le escribía Mitre a V. F. López: -Los dos, usted y yo, hemos tenido la misma predilección por las mismas figuras y las mismas repulsiones por los bárbaros desorganizadores como Artigas, a quien hemos enterrado históricamente» (Andrés Roldan. ídem). Así lo transformaron en una figura «uruguaya», mientras la escuela revisionista lo asimiló al partido federal pero siguiendo siempre con el lineamiento liberal mitrista de que era “uruguayo”. Como reconoció Cristina allá por el 2013: “Artigas quiso ser argentino y no lo dejamos, carajo” (La Capital. 23/6/2013). Los revisionistas armaron su propia genealogía federal rioplatense, Artigas, Ramírez, López, Dorrego, Rosas. Sin reflexionar entre las enormes contradicciones que existen entre Artigas y todo el resto, y las diferencias que tienen entre sí (López y Rosas) que formaron parte del federalismo porteño y pro clientelar del interior, posteriores a los federales revolucionarios. También Francia y López, serán silenciados en nuestra historia por ser «paraguayos». Pero esto no le impidió a la historia liberal oficial reivindicar la infame guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Los revisionistas, que denuncian correctamente a esa guerra, comparten con los liberales el borrar a Artigas, a Francia y a López de la “historia argentina”.
Otra operación historiográfica que se practicó con San Martín y también con Artigas, llevada adelante por el revisionismo, es la igualación de los caudillos revolucionarios como los existentes antes de 1820, con los posteriores al pacto de Pilar de ese año. Rosas era apodado el “restaurador del orden” por la masacre de los orilleros que apoyaban a Dorrego, en octubre de 1820. Defendía la dictadura de los terratenientes porteños sobre la aduana y contra los intereses del resto de las provincias, como lo hizo antes Rivadavia y después lo haría Mitre en su época. El “Restaurador” no tiene nada que ver con el programa que defendía Artigas, ni con el que defendía San Martín. Milcíades Peña que con su documentada y crítica obra historiográfica, no pudo superar los conceptos dejados en pie por los dos relatos imperantes, cuando enuncia que «federales y unitarios forjan la civilización del cuero» (Peña, Milcíades: El paraíso terrateniente), debió haber aclarado que se trataba del federalismo de los Ramírez y López, y especialmente de Rosas, que con sus socios y aliados de los saladeros, estancias y curtiembres, se preparaban para tomar el poder unos años más tarde.
También el relato revisionista nos habla de una clara continuidad entre San Martín y Rosas: el famoso San Martín, Rosas y Peron. Pero San Martín se negaba a derramar sangre de compatriotas y estaba en desacuerdo con el terror del régimen mazorquero rosista. Sin embargo, le entregó su sable corvo a Rosas por la defensa de la soberanía en la Vuelta de Obligado en 1845. San Martín era partidario de la unidad de América Latina en una gran federación. Por eso sostiene la atrasada idea de una monarquía constitucional, independiente de todo poder europeo. No era partidario de una patria dividida en provincias como si fueran repúblicas independientes, bajo la dictadura del porteño Restaurador.
San Martín y los acreedores del nuevo estado rioplatense
San Martín llegó a Buenos Aires el 9 de marzo de 1812, como parte de un contingente de oficiales españoles ligados con logias masónicas (organizaciones clandestinas que luchaban por la emancipación americana, alentadas por el imperio inglés). Cuando regresó al Plata contaba con una gran experiencia en combate como oficial del ejército español, pero como correntino-rioplatense sintió la necesidad de volver para ofrecer sus servicios a los primeros gobiernos patrios. Fundó junto a otros patriotas (Carlos María de Alvear) la logia de los Lautaro (nombre en honor al líder mapuche que luchó contra los españoles en los tiempos de la conquista). Esta logia tenía como objetivo la independencia de América Latina del yugo colonial.
Poco días después de su llegada San Martín tuvo su primer encontronazo con Rivadavia. “En una reunión, se expresó a favor de la monarquía como un futuro gobierno en estas tierras, Rivadavia le arrojó una botella a la cara y le gritó: ¿Con qué objeto viene usted entonces a la República?”. Y San Martin respondió: “con el de trabajar por la independencia americana, que en cuanto a la forma de su gobierno, se dará el que ella misma quiera” (Por Adrián Pignatelli, Infobae 8/10/21). Rivadavia era secretario del Primer Triunvirato (tercer gobierno patrio), que se caracterizaba por su tendencia conservadora, expresada en su política de retraso de la declaración de la independencia, de una constitución y de conciliación con los españoles. Mientras se combatía contra los realistas en el Alto Perú, se les entregó la provincia de la Banda Oriental. “Este tratado tuvo como único objetivo el levantamiento del bloqueo al puerto de Buenos Aires por la flota española, liberando la mercadería que aguardaba en los navíos ingleses. Los comerciantes criollos y también los británicos, sacrificaban los intereses nacionales en función de sus intereses particulares” (Andrés Roldan, ídem).
El poder porteño fue cayendo en manos de la burguesía comercial, pero en un sector particular que se había especializado en los préstamos al Estado, la especulación con la deuda pública y que seguirán influenciando a todos los gobiernos patrios posteriores. “Para este sector, el funcionamiento de la aduana y el control de sus rentas, que operaban como garantía para el pago de la deuda pública, pasaron a ser su objetivo inmediato y particular. Sarratea y Rivadavia, son nombres que se repetirán en los primeros 17 años de nuestra historia y que fueron integrantes del Primer Triunvirato, como uno de los principales exponentes de estos comerciantes devenidos en acreedores de la deuda pública. Por necesidad de conseguir recursos para pagar estas deudas el primer triunvirato puso aduanas interiores y un impuesto a la carne, principal alimento de la población del litoral. Este Triunvirato conciliador le ordenó a Belgrano esconder la bandera nacional, izada en las costas de Rosario por primera vez, retroceder hasta Córdoba abandonando las provincias del norte, orden que Belgrano desconoce y enfrentó a los realistas en Tucumán.
Castelli, Belgrano y el 8 de octubre de 1812
A mediados de 1810 partió la primera expedición libertadora del ejército del Norte (auxiliar) hacia el Alto Perú liderada por Castelli, miembro morenista de la Primera Junta. Castelli tuvo un gran éxito inicial logrando sofocar a los contrarrevolucionarios en Córdoba con el fusilamiento de Liniers y el rápido avance sobre el Alto Perú (actual Bolivia). Se apoyó en la insurrección popular de los originarios que eran el 60% de la población de la región. Castelli junto a los caciques originarios de la zona declaró la libertad del “indio” en las puestas de Tiahuanaco, a pocos kilómetros de la Paz, el 25 de mayo de 1811. El avance realista desde el Virreinato del Perú vecino de la zona, junto a la hostilidad de los patrones españoles y criollos, cambiaron su suerte. En la batalla de Huaqui la tropa se le desbandó y se vio forzado a retroceder. Al mismo tiempo las divisiones empezaron a debilitar a los patriotas que combatieron en el altiplano (morenistas y saavedristas). Saavedra después de derrotar a Mariano Moreno con la Junta Grande, comenzó una campaña de desprestigio contra Castelli planteando que sus medidas al estilo radicalizado de Robespierre determinaron la primera derrota patriota en el altiplano. Castelli fue obligado a regresar a Buenos Aires para ser enjuiciado por su supuesto extremismo, cuando en realidad seguía las instrucciones secretas de la Primera Junta. Fue exonerado por falta de pruebas en su contra.
Belgrano tomó el mando del Ejército del Norte mientras el mismo se replegaba hacia el actual territorio del noroeste argentino. Retrocedió hasta Tucumán donde enfrentó y derrotó a los realistas desobedeciendo las órdenes del Triunvirato que le exigía que retrocediera hasta Córdoba. Esta victoria en el norte, junto a la actitud “poco afecta a la independencia” y los nuevos impuestos; provocaron un nuevo levantamiento en Buenos Aires contra el Primer Triunvirato. Dirigido por La Logia Lautaro y la Liga Patriótica (organización morenista), llamado la revolución del 8 de octubre de 1812. La misma proclamó al Segundo Triunvirato con hombres de “La logia» y tuvo una notable participación de San Martín quien se hizo visible al frente de sus tres regimientos de granaderos a caballo recién formados copando la Plaza de la Victoria.
Mientras el segundo triunvirato llamaba a la Asamblea Constituyente del año XIII para supuestamente declarar la independencia, después del éxodo oriental producto de la entregada del Primer triunvirato, Artigas se sumó al sitio de Montevideo acorralando a los realistas. Quienes comenzaron a saquear las costas del Paraná, San Martín los estaba buscando y los encontró al norte de Rosario, en San Lorenzo. Se escondió junto a sus granaderos en un convento y cuando los realistas desembarcaron los embistieron al galope. Esta victoria alejó a los españoles para siempre de las costas occidentales del Plata.
La Asamblea del año 1813 no proclamó la independencia por presiones británicas, que como estaban en un frente con España contra Napoleón no querían perjudicar su relación. En esta Asamblea se proscribió a los delegados artiguistas que estaban llevando adelante un gran levantamiento en la Banda Oriental con reparto de tierras y asambleas populares que votaron diputados y exigían a Buenos Aires la declaración de independencia (Las Instrucciones). Los paraguayos ni siquiera fueron invitados, la camarilla porteña quería evitar que la Asamblea fuera dominada por una mayoría radicalizada. Esto no le gustaba nada a los comerciantes y estancieros porteños favorecidos por la Revolución de Mayo con el libre comercio y que defendían su propiedad de la tierra. “El reparto de tierras en la Banda Oriental expropió a muchas familias patricias porteñas como a la de Belgrano y la de Bartolomé Mitre” (Rath/ Roldan. La Revolución Clausurada. La Asamblea del año XIII). Pero la Logia que debutó como partidaria de la independencia de América, ya en el poder, tuvo un viraje centralista, porteñista, moderado y pro británico, encabezados por la figura de Carlos María de Alvear. Los sectores apoderados de la deuda pública rápidamente determinaron y condicionaron su accionar. Después del ataque patriota de Guillermo Brown contra los realistas que resistieron en Montevideo, Alvear como jefe de las tropas patriotas porteñas ingresó a la ciudad y se comportó como una tropa invasora aumentando la brecha con la provincia hermana. Cuando se retiró se llevó los caudales, como los ingleses en Buenos Aires.
El problema del Alto Perú
Los vientos cambiaron en Europa, Napoleón fue derrotado definitivamente en 1815 en la batalla de Waterloo y en el viejo continente se hizo fuerte la restauracionista “Santa Alianza”. El borbón Fernando VII, fue restablecido en el trono de España y reclamaba la inmediata reconquista de sus antiguas posesiones colonias. Una tropa poderosa partía del puerto de Cádiz con destino incierto, se corría el rumor que venía para Buenos Aires, pero terminó yendo a Venezuela, otro bastión de la rebelión americana. Cuando San Martín se reunió con Belgrano en Yatasto (1814) los realistas se reagrupaban en el Alto Perú, era necesario aplastarlos definitivamente. Frente a la incapacidad de llegar a enfrentar al centro del poder español residente en Perú, avanzando por tierra sobre el Alto Perú, el General decidió una estrategia defensiva en el norte con los bravos gauchos de Güemes y su táctica de guerrillas, (acompañadas por la resistencia de las guerrillas de las Republiquetas en suelo ‘boliviano’). Y aventurarse por la cordillera de Los Andes hacia Chile. Para con el apoyo de los patriotas de allí avanzar por mar hacia el Perú. Pero mientras San Martín se preparaba en Cuyo, cayó el gobierno patriota de Chile, por la reconquista española desde el Perú.
Lógicamente para facilitar semejante plan se necesitaba el okey británico que era la potencia marítima más importante de la época. “En su historia de San Martín, Mitre va a justificar esta estrategia (la vía marítima a Perú) planteando que el movimiento de opinión del Alto Perú favorable a la independencia era orgánicamente débil como idea y como acción. Mitre se refería a la aristocracia minera y terrateniente, mayoritariamente española, contaba también con criollos más numerosos aun en las capas de comerciantes y pequeños hacendados” (Leo Furman. San Martín y los sepultureros de Mayo, Prensa Obrera). Son los que traicionaron la rebelión de Túpac Amaru en 1780 y colaboraron con el dominio realista después de 1810. En esta región fue muy importante la intervención de las masas populares, como en la Banda Oriental con Artigas, en Buenos Aires con las milicias, en el norte con Güemes y en el Cuyo con San Martín. Esas masas populares libraron una lucha que se extendió desde 1810 a 1825.
La caída de Alvear y la situación de doble poder
El país “Las provincias unidas del Río de la Plata” en 1815, a pocos años de su nacimiento, se encontraba dividido entre la mayoría de las provincias que estaban con el programa artiguista y una minoría, que estaba con la camarilla directorial de Buenos Aires, poder instaurado por la Asamblea del año XIII. Alvear como director llevó adelante una dictadura, atacó a los federales artiguistas, siendo derrotado, y colgó a generales disidentes en la Plaza de la Victoria. Intentó derrocar a San Martín en el Cuyo mandando a un reemplazante (Perdriel) que fue expulsado por una rebelión popular cuyana. Alvear estaba acorralado. Artigas en el litoral y centro del país, Güemes en el norte y San Martín en Cuyo. Desesperado, Carlos María, intentó colocar a las Provincias Unidas del Sur como un protectorado británico, cuando la noticia llegó a Buenos Aires, Alvear tuvo que huir de la ciudad para salvar su pellejo, renunciar al cargo y la Asamblea (del año XIII) también sucumbió. Ante la desaparición del poder central el Cabildo tomó el control por un tiempo.
Mientras San Martín festejaba públicamente desde el Cuyo la caída del “tirano”, Artigas quedó dueño de la situación y tuvo la posibilidad de avanzar hasta Buenos Aires, sin resistencia. Pero el Cabildo representante de la elite porteña realizó una cantidad de promesas que Artigas ingenuamente aceptó o quiso aceptar. Una de las razones por la cual Artigas no avanzó fue por su política de no ofender a los grandes familias de la Banda Oriental que si bien no fueron las principales afectadas por el reparto de tierras y muchos participaron del éxodo, siempre miraron con desconfianza los planteamientos democráticos de Artigas. La clase dominante porteña se reagrupo y llamó al Congreso del año 1816, decidida a terminar con los sectores que la pusieron en jaque. Para guardar las apariencias de una asamblea ultra porteña, se convocó en Tucumán.
El 9 de julio de 1816 las mismas fuerzas que se negaron a declarar la independencia en la Asamblea de 1813, ahora la declaran. Con Napoleón fuera de escena, los Ingleses ya no consideraban necesario seguir con tantas cortesías con España y querían usufructuar los nuevos territorios ganados al mercado del libre comercio sin limitaciones. En este Congreso no solo se dejó afuera a la mayoría del país disidente, sino que se conspiró en sesiones secretas para entregar la provincia de la Banda Oriental a los portugueses, con el objetivo de terminar con los artiguistas del litoral. Los portugueses siempre aspiraron a dominar ese territorio oriental y extender sus vastos dominios hasta la región del Plata. Por ese motivo preparaban una invasión (y avanzaron rápidamente) supuestamente para apoyar a los realistas españoles sitiados en Montevideo, pero en realidad para apoderarse nuevamente de este territorio. “En defensa del supuesto orden se agruparon a todas las fracciones porteñas. Sólo una minoría de antiguos morenistas denunció esta conducta, pero fueron acallados, cerrando sus periódicos y, en algunos casos, castigados con el destierro como Dorrego, French y el hermano de Moreno, entre otros” (La Revolución Clausurada. Capítulo 8: La Independencia para poner fin a la revolución).
El cruce de Los Andes, Chile y Perú
San Martín comenzó una política de conversaciones con el nuevo director Pueyrredón con el cual acordó sus proyectos trasandinos y por mar. Como gobernador en la región cuyana, desde su cuartel general del Plumerillo, al pie de Los Andes, estableció un gobierno revolucionario con impuestos forzosos a las grandes fortunas, liberación de esclavos si se incorporaban a las fuerzas patriotas, la construcción de una pequeña industria de armas y la utilización de todos los recursos de esta sociedad para garantizar la recuperación de Chile y la toma del Perú. En febrero de 1817 San Martín avanzó en varias columnas a través de la cordillera. Antes se reunió con todos los caciques originarios de la zona para pedirles permiso para el cruce y hacerle llegar información falsa a los españoles, demostrando que también dominaba la guerra psicológica. Al llegar a Chile aplastó a los realistas en una serie de combates memorables.
Cuando se encontraba en el territorio trasandino le llegó el pedido de Buenos Aires para que se dirigiera al Litoral y aplastará a la rebelión permanente de los artiguistas. Pero San Martín era partidario de un frente con Artigas contra los Portugueses. Declaró que estaba en contra de levantar su espada entre patriotas e Intentó una intermediación con Artigas a través de O’Higgins y fue bloqueado por Belgrano (que ocultó una carta entregada por San Martín al Directorio). Luego del congreso de Tucumán la asamblea se trasladó a Buenos Aires, aprobó una constitución fuertemente unitaria (centralista) y avanzaban proyectos de una monarquía de una familia europea. San Martin pidió ayuda para continuar con su expedición al Perú, pero fue abandonado por el gobierno directorial que ocupaba todos sus recursos en una guerra civil que no tenía la fuerza para ganar.
En febrero de 1820, en la primera batalla del cañadón de Cepeda, el directorio fue derrotado y el poder central junto a la asamblea, como en 1815, se disolvieron. El poder pasó a las provincias. En Buenos Aires, después de la masacre de los insurrectos que defendían la primera gobernación de Dorrego (a manos de Rosas), Rivadavia recuperó el poder apoyado por los Anchorena. A pura guerra contra el originario y entrega de tierras (enfiteusis), garantizo una gran acumulación de los estancieros y comerciantes porteños. Sin los costos de la guerra de la independencia, ni el mantenimiento de un estado nacional en un territorio extenso y atrasado. Por esto se llamó la “Feliz experiencia” a estos cuatro años de “desarrollo”. “El pacto de Pilar en 1820 rompió el frente único de los federales revolucionarios del interior y provocó su desaparición. Artigas aislado, traicionado y derrotado, marchó al exilio al Paraguay” (La revolución Clausurada II, inédito). López (Santa Fe) y Ramírez (Entre Ríos) después de traicionar a Artigas se enfrentaron entre sí y como resultado Ramírez fue asesinado. López fue comprado por Rosas con una cantidad de cabezas de ganado para que se quedara tranquilo. Güemes, por su parte, fue asesinado en el Norte, traicionado por las élites locales en 1821.
En agosto de 1820 partía San Martín desde Chile a Perú, con el apoyo de Chile, el ejército de Los Andes armado en el Cuyo y una flota que contaba con el apoyo naval inglés. Pero abandonado por Buenos Aires a su propia suerte. El 28 de julio de 1821 declaraba en la plaza central de Lima la independencia del Perú. Un defecto del accionar de San Martín en Perú fue que evitó unir la lucha por la independencia a la movilización social. En la famosa reunión secreta de Guayaquil, donde San Martin le entrega los restos de su ejército a Bolívar, por encontrarse abandonado por las provincias unidas en crisis, San Martin le planteó a Bolívar la necesidad de una federación de estados americanos unidos.
El humillante regreso a Buenos Aires y el primer auto exilio
Después de regresar a Mendoza en enero de 1823, le pide autorización al gobierno porteño para ingresar a la ciudad porque su esposa se moría de cáncer. Bernardino Rivadavia se lo negó argumentando “razones de seguridad”. Mientras tanto los amigos unitarios de Rivadavia querían someterlo a juicio acusándolo de artiguista y de desobedecer la orden de volver al Litoral a defender el extinto gobierno directorial. Al llegar a Buenos Aires su esposa ya había muerto, en este cuadro y seguido de cerca por el gobierno porteño, a pesar de la oposición de su suegra (la dura señora De Escalada), tomó a su hija y se marchó a Europa. Por esos días escribía “La desconfiada administración de Buenos Aires […] me cercó de espías, mi correspondencia era abierta con grosería, los papeles ministeriales hablaban de un plan para formar un gobierno militar, etc.; Rivadavia me ha hecho una guerra de zapa sin otro objeto que minar mi opinión… Yo he despreciado tanto sus groseras imposturas como su innoble persona”. (Felipe Pigna, El historiador. El Frustrado regreso).
En 1825 estalló la guerra contra el imperio del Brasil, continuidad del estado portugués. Los Orientales se rebelaron contra la permanente ocupación portuguesa-brasileña, hicieron un congreso y se declararon nuevamente parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En este cuadro el imperio le declaró la guerra a las Provincias Unidas y el nuevo gobierno central que se estaba conformando, en un nuevo congreso constituyente en Buenos Aires, designó a Rivadavia como presidente. Las Provincias Unidas se impusieron en el campo de batalla, pero los traidores rivadavianos (Manuel García) entregaron nuevamente la Banda Oriental en las mesas de negociaciones. El escándalo de la entrega de la Banda Oriental (a pesar que Rivadavia intentó repudiar las acciones de su canciller), junto a la estafa del primer endeudamiento nacional y el intento de construir un nuevo estado nacional con los fondos de la aduana porteña, terminaron con la presidencia de Rivadavia. En esta situación San Martín planteaba: “Ya habrá usted sabido la renuncia de Rivadavia; su administración ha sido desastrosa. Con un hombre como este al frente de la administración, no creí necesario ofrecer mis servicios en la actual guerra contra el Brasil, con el cambio de administración he creído mi deber hacerlo” (Felipe Pigna, ídem).
El segundo regreso frustrado y el auto exilio definitivo
En febrero de 1829 llegó al puerto de Buenos Aires San Martín y se enteró de la terrible noticia. El federal Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires por segunda vez, fue derrocado y fusilado sin juicio previo el 13 de diciembre de 1828, por las tropas que volvían de la guerra contra el Brasil comandadas por los unitarios Lavalle y Paz. El General indignado decidió repudiar este acto de barbarie política que hundía aún más a las Provincias Unidas en la guerra civil disolvente y retrasaba la unidad nacional. No desembarcó y rechazó las propuestas desesperadas de Lavalle, que antes de huir de Buenos Aires le ofreció el mando de la provincia porteña. El que más se favoreció por el asesinato de Dorrego fue Don Juan Manuel de Rosas. Quien intervino con sus colorados del monte para masacrar a las masas dorreguistas del bajo pueblo, en octubre de 1820. Y de esta forma se ganó el título de “restaurador del orden”. El mismo que cuando cayó prisionero Dorrego, tardó en intervenir el tiempo necesario hasta que su adversario federal fuera fusilado. Pero posteriormente se presentó frente a la opinión pública bonaerense como el principal continuador de la obra dorreguista, organizando la rebelión contra los fusiladores y para el fusilado un pomposo funeral en la Plaza de la Victoria.
San Martin se trasladó a Montevideo desde donde declaraba: “A los cinco años justos de mi separación del país he regresado a él con el firme propósito de concluir mis días en el retiro de una vida privada”. Pero “visto el estado en que se encuentra nuestro país y por otra parte no perteneciendo a ninguno de los partidos en cuestión, he resuelto pasar a Montevideo” (Felipe Pigna, ídem). El mismo día de su partida definitiva a Europa, para nunca más volver al territorio del Plata, le decía al dirigente colorado de la Banda Oriental Fructuoso Rivera: “Si algún día como soldado le puedo ser útil en una guerra extranjera (nunca contra mis compatriotas), yo le serviré con la lealtad que siempre he tenido” (ídem). Cuando un frente del Imperio Británico y Francia, las dos potencias más importantes del mundo en ese momento, realizaron una incursión hostil por el río Paraná y Rosas presentó combate en 1845 defendiendo la soberanía nacional en la Vuelta de Obligado, San Martín dejó de lado sus opiniones sobre el régimen mazorquero apoyando al “restaurador”. Diferenciándose de los unitarios que eran partidarios de una invasión francesa (como terminó ocurriendo en México). San Martin por este motivo le hizo llegar su sable corvo al restaurador. Pero poco tiempo después, en 1949, Rosas entregaba de forma definitiva la Banda Oriental para terminar con los bloqueos al puerto porteño y garantizar a los británicos la libre navegación del Río de la Plata y el río Uruguay.
En la puesta del sol
Después de su muerte, el 17 de agosto de 1850, en la localidad francesa de Boulogne Sur Mer, comenzó la operación historiográfica liberal. Donde sobre todo se lo pintaba como un general muy hábil para el combate pero carente de ideas políticas (el militar afortunado, como lo definió Rivadavia) que como pudimos analizar es una tergiversación de la realidad. Que tiene por objetivo ocultar su rechazo a las guerras civiles y medidas antinacionales de los antecesores políticos unitarios de Mitre, Sarmiento y Roca (Alvear, Rivadavia y Lavalle). Pero también fue inocultable su hostilidad a la dictadura Rosista, a pesar que el General se encontraba a miles de kilómetros de los hechos.
San Martín se definía a sí mismo como un revolucionario y lo fue, desde el punto de vista que nunca se apartó de la necesidad de la independencia y fue a buscar a los españoles hasta su último bastión para garantizar la independencia de Sudamérica. Sus tropas llegaron a intervenir en el Ecuador para garantizar la independencia de Guayaquil. Su atrasado planteamiento monárquico constitucional se relacionaba con la necesidad de unir las diferentes repúblicas hispano americanas débiles, en una gran federación que impidiera que sus derechos fueran avasallados por las grandes potencias europeas de la época.
Pero en Perú actuó de forma distinta que en Cuyo. Quizás influido por el abandono y el giro derechista de las élites de las Provincias Unidas. O por el fracaso anterior de Castelli que “encendió los furores de la democracia” morenista, según el General Paz, participante de esta primera expedición auxiliar.
San Martín y Mayo
El proceso de la revolución de Mayo, del cual San Martín fue un gran protagonista, fue un proceso revolucionario clausurado antes de terminar con todas sus tareas históricas. Ubicado en el proceso más general de la revolución burguesa (revolución americana, francesa, industrial inglesa) que afectó con su onda expansiva casi todos los dominios españoles de ultramar. Detonado por la invasión napoleónica a la península europea, la conformación de juntas revolucionarias en la misma España y su caída. Como dijo Castelli en los días de mayo: ”Habiendo caducado el poder real, la soberanía debía volver al pueblo que podía formar juntas de gobierno tanto en España como en América” (Felipe. Pigna, El Historiador: La semana de Mayo de 1810). Esta medida de los criollos porteños abrió las puertas de la revolución en toda América española.
Los criollos propietarios de Buenos Aires, comerciantes y ganaderos, de inmediato se asociaron a los ingleses e intentaron controlar el proceso revolucionario que se les iba de las manos. Contra los sectores morenistas que levantaban a la plebe indígena para destruir el orden realista, como el alzamiento de la Banda Oriental con reparto de tierras. Por este motivo intentaron desde la primera hora sofocar al morenismo claramente jacobino y al artiguismo con su programa federal revolucionario. En este cuadro de choque entre patriotas y guerra de la independencia regresa San Martín.
Los clausuradores siguieron con su obra termidoriana en la Asamblea del año 1813 y el Congreso de 1816, pero fracasaron. La burguesía porteña todavía no tenía la fuerza para invadir a sangre y fuego el interior como lo haría en la era de Mitre y Sarmiento. San Martin culminó su gesta libertadora a espalda de los intereses de los sepultureros del mayo revolucionario. La burguesía porteña logró dividir a los federales revolucionarios y de esta forma siendo una minoría a nivel nacional, los derrotó. Con la división nacional y la masacre del bajo pueblo porteño lograron imponer “el orden” y el fin de la etapa revolucionaria abierta en mayo. La constitución definitiva del estado nacional se retrasó como 40 años, los terratenientes porteños impusieron su dictadura en Buenos Aires y le ponían aduanas al resto del país usufructuando el único puerto internacional del territorio rioplatense occidental.
Las clases populares que lucharon en Mayo son antecesoras a nuestra clase obrera. Hoy es tarea de la revolución proletaria terminar con las tareas pendientes de la Revolución de Mayo. La unidad suramericana que defendía San Martín será obra de una federación obrera y campesina de estados socialistas de América Latina. La libertad que San Martin defendía nunca va a llegar con este gobierno de ajustadores seriales. La misma burguesía que ayer desmembró el país para enriquecer junto al capital británico, hoy nos entrega a la especulación, al endeudamiento brutal y al ajuste permanente, todo para hacernos pagar su crisis (y la deuda) eterna. El falto de talento de nuestro actual presidente, que le gusta rodearse de los granaderos, tendría que reflexionar que su lugar, estaría más ligado a la genealogía de los vende patria liberales, como Rivadavia, Mitre, Martínez de Hoz, Alsogaray, Cavallo, Caputo y cía.
Temas relacionados:
Artículos relacionados
A 90 años de la gran huelga general de la construcción de 1936
La rebelión montonera en los llanos
A 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976