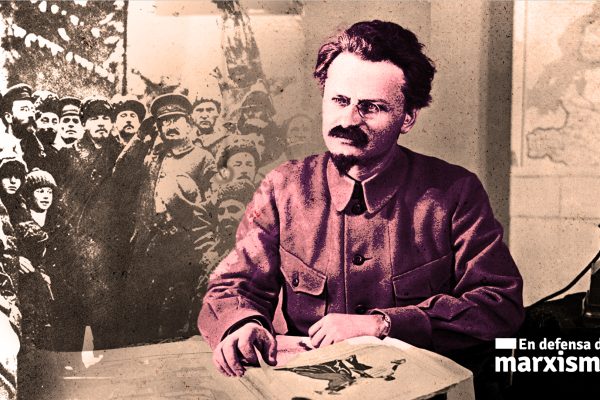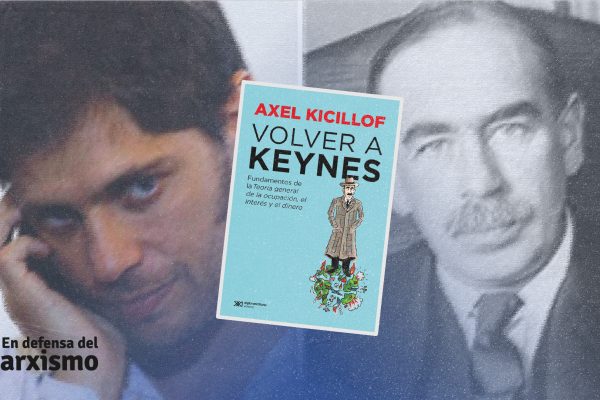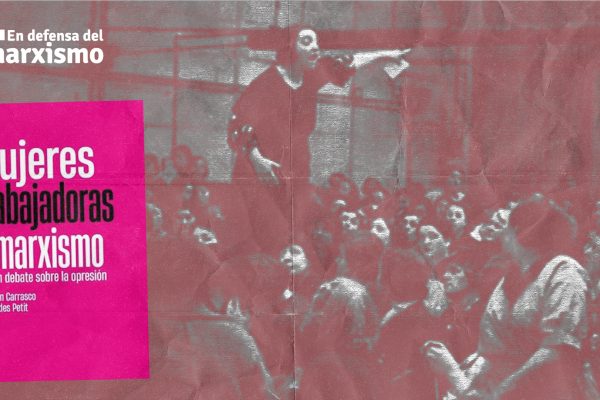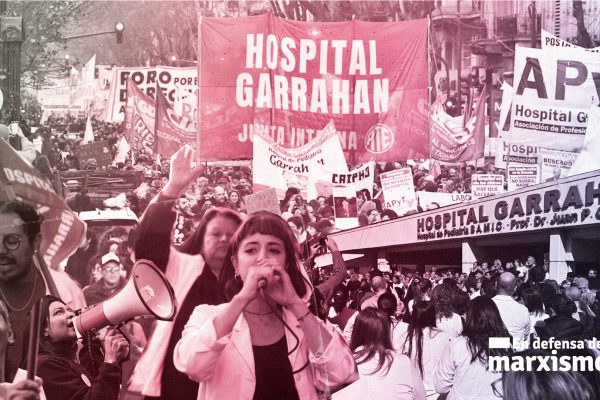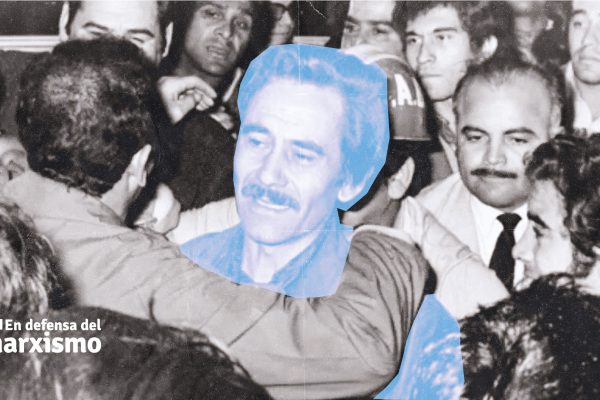A 85 años de su asesinato
Apuntes sobre la historia de las obras sociales sindicales
La ruta de la burocracia peronista. Primera parte.
Apuntes sobre la historia de las obras sociales sindicales
La ruta de la burocracia peronista. Primera parte.
Ver segunda parte aquí.
“Qué nos toquen cualquier cosa menos la chequera del gremio”. Jorge Triaca, ex secretario general de la CGT y ex ministro de Trabajo de Carlos Menem.
La “columna vertebral” de los sindicatos argentinos es la ley de Obras Sociales 18.610, sancionada por Juan Carlos Onganía, en 1970. El monopolio de la administración de los aportes de salud, provenientes de los trabajadores y empleadores, producto de un pacto entre la dictadura y los llamados participacionistas (luego se acopló el vandorismo), fue un instrumento poderoso para enfrentar el ascenso obrero que siguió al Cordobazo. Su contradicción original es que, concebida para sustentar el control estatal, terminó forjando gran parte del poder de la burocracia peronista.
Las obras sociales sindicales son instituciones complejas que proveen servicios de salud a unos 16 millones de habitantes, incluidos 2 millones de monotributistas y unas 200 mil empleadas de casas particulares (cuyos aportes no alcanzan para cubrir el costo de la prestación básica); tradicionalmente han cumplido, además, funciones vinculadas a planes de vivienda, recreación y capacitación. De esa enorme caja - cercana al 2% del PBI - se han servido los aparatos sindicales para financiarse (enriquecer a sus jefes) y disciplinar al movimiento obrero.
La crisis terminal que hoy atraviesa el sistema -producto del crecimiento de la informalidad (que orilla el 50% de la población), las maniobras permanentes con el Fondo Solidario de Redistribución y, sobre todo, el avance de los grandes pulpos de la medicina privada, asociados a las burocracias- es la contracara de las ganancias acumuladas por las principales empresas del mercado: Galeno, Medicus, Medifé, Omint, OSDE y Swiss Medical (40 mil millones de dólares solo entre 2015 y 2020).
El asedio financiero y administrativo a las obras sociales sindicales por parte del gobierno libertario, que retoma de manera más agresiva una orientación del régimen macrista, apunta al objetivo declarado de eliminar un tercio o más de las 290 entidades registradas. De ese universo, las diez más grandes -entre las se encuentran OSECAC, UPCN, UOM, Sanidad, UOCRA y Camioneros- concentran entre 55% y 60% del total de beneficiarios mientras las 200 más chicas (menos 10 mil afiliados) solo se quedan con entre el 5 y el 10% del total. OSECAC supera los 2 millones de beneficiarios,
La transferencia directa de los descuentos salariales a las prepagas sin el paso obligado por una obra social, habilitada a principios de este año, apunta a eliminar los llamados “sellos de goma” (obras sociales dedicadas a la intermediación) pero no abarata las prestaciones porque la desregulación de las cuotas de las privadas, otra de las medidas adoptadas, les permite a las patronales embolsar ese “peaje” con el argumento de compensar el aumento de precios de los medicamentos e insumos médicos. Además de concentrar el negocio en cada vez menos manos, el ajuste recae enteramente en el bolsillo de los trabajadores.
La cabeza de este plan es el actual ministro de Salud, Mario Lugones, un representante directo de las patronales (él mismo socio del Sanatorio Güemes), responsable de la catástrofe del fentanilo, los contratos truchos con la droguería Suizo-Argentina y los sobreprecios en el PAMI.
La corrupción “estructural” no solo implica una sangría adicional de recursos, sino que es un arma en manos de los gobiernos y las patronales; la amenaza latente de un “manipulite” contra la casta sindical para someter más firmemente a la burocracia está, sin embargo, condicionada por los escándalos que sacuden a los Milei y su círculo íntimo, hoy más cerca de terminar en Devoto que los Moyano o Barrionuevo.
La ofensiva oficial contra las obras sociales ha agudizado los choques y divisiones internas de la CGT; un bloque de gremios acusa a la “mesa chica” de dejarlos librados a su suerte para negociar su propio rescate. La nueva conducción de la central que se formalizará unos días después de las elecciones de octubre deberá conjugar esas disputas.
El pacto de “gobernabilidad recíproca” entre la burocracia y el Estado, del que Milei pretendió prescindir, se cae a pedazos, pero no ha dado lugar a otra cosa; dependerá del desarrollo de la crisis política y del mapa de fuerzas que emerja de las legislativas. La moneda está en el aire.
La defensa de las obras sociales sindicales, como sistema solidario, requiere una nueva dirección clasista en los sindicatos; que expulse a la burocracia y sus socios privados, abra los libros, separe sus cuentas de los fondos sindicales, asegure que sus autoridades sean electas por el total de los trabajadores, imponga mayores contribuciones patronales, aumento de salarios, la reincorporación de los despedidos y el pase a planta de todos los contratados. Esa defensa es parte de la lucha por derrotar a Milei y transformar la catástrofe en desarrollo en una salida obrera.
La nacionalización y centralización de todos los recursos en un sistema único de salud será obra de un gobierno de trabajadores.
El caso argentino
En sus comienzos, las obras sociales sindicales, de adhesión voluntaria, ofrecían una cobertura adicional, complementaria del sistema público (similar a las mutuales, de vasta tradición en nuestro país). Una de las primeras fue la Obra Social Ferroviaria, de la UF, que en 1919 ya contaba con su propia caja de jubilaciones y unos años después con su propio hospital. Hay una línea de continuidad entre las obras sociales y esa rica experiencia que arranca a mediados del siglo 19, cuando la salud obrera era atendida por cooperativas y mutuales, en oposición a la idea liberal burguesa de que la “sanidad es un asunto privado”, un bien de consumo.
Los modelos de bienestar, que preconizan el concepto de “salud pública”, se inspiran en la Ley del Seguro de Enfermedad, de 1883, impulsada por Bismarck en Alemania. Los sistemas de salud bismarckeanos (o de seguro social), predominantes en Europa, se basan en contribuciones obligatorias de trabajadores y empleadores, administradas por corporaciones profesionales. El otro esquema, basado en el llamado Plan Beveridge, fue la plataforma del Estado de Bienestar británico de posguerra que organizó el Servicio Nacional de Salud (NHS) de atención médica universal y gratuita, financiada por impuestos.
En nuestro país, las obras sociales existentes fueron gradualmente modificando sus formas de organización y se fueron integrando al sistema de seguridad social del primer gobierno peronista, que combinó la construcción de grandes hospitales públicos y campañas nacionales con la gestión de salud a través de los gremios: un híbrido, donde la universalización simbólica (todos tienen derecho a la salud) convive con una gran segmentación. Las obras sociales bajo la presidencia de Perón eran ya un factor de poder sindical, garantizaban ciertos servicios y servían como caja propia de los gremios, pero no tenían ni de cerca el peso que alcanzarían años después. Es recién en 1970, con la sanción de la ley 18.610, que las obras sociales sindicales adquieren sus características actuales.
El legado de Onganía
El golpe de Onganía de 1966, apoyado por toda la burguesía, por Perón (que ordenó “desensillar hasta que aclare”), y por la burocracia sindical, fue parte de la ofensiva reaccionaria del imperialismo yanqui en respuesta a la radicalización de las masas que sucedió a la revolución cubana. En ese momento el sindicalismo estaba dividido en tres corrientes: los vandoristas, que impulsaban una línea de negociación con la dictadura, pero manteniendo la autonomía (el proyecto político de Vandor era un peronismo sin Perón, en torno a su figura); los participacionistas, desprendidos del vandorismo y encabezados por José Alonso, que promovían la integración al proyecto corporativo de Onganía, y los sectores críticos que en el ’68 darían nacimiento a la efímera CGT De Los Argentinos, encabezada por Raimundo Ongaro.
La Ley 18.610, negociada directamente con los participacionistas, estableció la obligatoriedad de los sindicatos de constituir obras sociales para sus representados y de cada trabajador y su empleador de aportar a la obra social de la actividad, controlada por el sindicato con personería; (en ese momento se fijó en 3% el porcentaje que aportaba el trabajador y 5% el aporte patronal; más adelante se elevó a 6%). La ampliación de la cobertura alcanzó a millones de personas ya que en el sistema solidario el aporte del titular asegura atención integral a todo el núcleo familiar. Esto aseguró una masa cautiva, beneficiaria de una prestación homogénea, aunque con marcadas diferencias entre un gremio y otro, según la cantidad de afiliados y nivel de ingresos. El subsector pasó de cubrir el 20/25% de la población al 45% y llegó, a mediados de los años 80 a casi el 75%.
En 1971, se crearon también el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, INSSJP-PAMI y el Instituto Nacional de Obras Sociales, INOS, antecedente de la actual Superintendencia de Servicios de Salud.
La ley de obras sociales no solo ponía en manos de la dirigencia sindical recursos económicos gigantescos sino también un mecanismo de disciplinamiento al mando central por la vía de la administración vertical de esos recursos. En el mismo sentido que el Decreto 2477, que restituía el viejo esquema de negociación colectiva (anulado por el presidente Illia), su finalidad estratégica fue darle a la burocracia un arma contra el avance del clasismo y de la izquierda y, al mismo tiempo, consolidar al ala más subordinada al Estado.
El “pecado original” de la burocracia peronista fue acumular una fuerza económica y política desmedida, que nunca encaja cómoda en los planes de la burguesía. Los intentos posteriores de recortar el poder de la “patria sindical” se estrellaron contra una férrea resistencia.
Perón, Videla y Alfonsín
En la Argentina hubo dos intentos importantes de reformar el modelo de la ley 18.610. El primero fue en 1974 durante la presidencia de Perón; Domingo Liotta, secretario de Salud, fue el mentor de la ley 20.748, que incorporaba a las obras sociales a un Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS); es decir, unificaba bajo una misma administración el fragmentado conjunto de obras sociales sindicales, mutuales, sector privado y hospitales públicos. El proyecto solo llegó a implementarse en cuatro provincias, por la oposición sindical y la crisis política del país; Perón murió ese mismo año y la lucha de clases se agudizó.
Con sus ritmos, el ascenso revolucionario iniciado con el Cordobazo continuó; no pudo ser derrotado con el retorno de Perón a la presidencia en 1973 y alcanzó su máxima expresión en las grandes huelgas de junio y julio de 1975, contra el gobierno derechista de su viuda, Isabel Perón. La respuesta de la burguesía y el imperialismo fue el golpe genocida del 24 de marzo de 1976, que aniquiló a gran parte de la vanguardia obrera y produjo una profunda regresión en la estructura económica y social del país.
La dictadura videlista derogó el SNIS, descentralizó los hospitales sin transferencia de presupuesto, y aranceló prestaciones públicas para beneficiarios de obras sociales. En 1980 decretó la ley 22.269 de "Entidades de Obras Sociales", que traspasó el control a manos de interventores designados por el Estado; una cláusula de esa ley preveía la posibilidad de evitar el descuento y adherirse a una prepaga: fue el primer antecedente legal de este tipo. En general la nueva norma, igual que la anterior, tuvo escasa aplicación, aunque sí viabilizó la intervención de una importante cantidad de obras sociales por comisiones “asesoras”, constituidas por militares y burócratas; no hay que olvidar que gran parte de la dirigencia sindical había justificado la represión al movimiento obrero con la excusa de “la infiltración marxista” y con el Jorge Triacca a la cabeza, integró la Comisión de Gestión y Trabajo (CNT), un organismo creado para ejercer una “tutela” militar sobre las obras sociales y controlar el FSR.
El segundo intento reformista se produjo tras la caída de la Junta, cuando Raúl Alfonsín impulsó la ley de Seguro Nacional de Salud o “Proyecto Neri" que, retomando el espíritu del SNIS de 1974, planteaba la universalización de la cobertura mediante la coordinación estatal de los recursos de los tres subsistemas. Las obras sociales eran separadas de los sindicatos y pasaban a ser agentes autónomos del SNS; sus recursos, de naturaleza pública y se establecía una administración con mayoría sindical más un representante estatal.
La otra pata de esta embestida contra los gremios fue la llamada “ley Mucci”, que establecía una injerencia muy fuerte del ministerio de Trabajo. Muchos de los aspectos de aquel ensayo fueron retomados en innumerables proyectos parciales que se apilan en el Congreso y son reflotados periódicamente. Recientemente, el radical y presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Martín Tetaz, volvió a la carga con la limitación de los mandatos de los secretarios generales y la eliminación de las llamadas cuotas solidarias, pero su tratamiento se frustró, llamativamente, por la negativa de los diputados oficialistas.
La ofensiva alfonsinista sacudió al movimiento obrero. El proyecto desató una fuerte oposición en el Congreso y le dio un eje a la burocracia para una reunificación de la CGT, bajo la conducción de Saúl Ubaldini. Finalmente, ambos proyectos naufragaron y Alfonsín, que había hecho campaña con su denuncia del “pacto sindical-militar”, terminó integrando como ministro de Trabajo a un representante de ese sindicalismo, el dirigente de la industria fideera, Hugo Barrionuevo. Con la CGT negoció las leyes de Asociaciones Sindicales (23.551) y de Obras Sociales, (23.660) que, con algunos matices, restituyeron el modelo anterior. También se creó la Administración Nacional del Seguro de Salud, ANSSAL, en reemplazo del INOS y el Fondo Solidario de Redistribución.
La devolución de las obras sociales a los gremios fue un proceso gradual y tortuoso. Muchas obras sociales continuaron intervenidas por“comisiones normalizadoras” durante prácticamente todo el gobierno radical. Quién llevó adelante las tratativas con cada sindicato fue Enrique Nosiglia, sub-secretario de Salud en 1983-85 (jefe político de Emiliano Yacobiti y Martín Lousteu).
Alfonsín paso el bastón de mando a Carlos Menem en medio de una catástrofe económica y social, que incluyó el default de la deuda externa, una hiperinflación y un salto exponencial de la pobreza.
Menem “lo hizo”: el sindicalismo empresario
Menem conquistó la adhesión de los trabajadores prometiendo una “revolución productiva” pero lo que produjo, durante la década que gobernó (1988/98), fue un verdadero saqueo del patrimonio nacional y el arrasamiento de conquistas históricas. La clase obrera protagonizó grandes huelgas contra las reformas pro-imperialistas y anti-obreras que, una a una, fueron derrotadas por el gobierno con el apoyo decisivo de la burocracia.
La alianza de la burocracia con el gobierno menemista dio un salto en calidad con el ingreso de muchos dirigentes, por medio de la llamada Propiedad Participada, a los directorios de las empresas privatizadas -ENTEL, los ferrocarriles, Aerolíneas, SOMISA, YPF, etc.- y de las AFJP. Otros armaron sus propios negocios con la tercerización; el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreira en 2010, por una patota de la UF a las órdenes de José Pedraza, hizo salir a la luz pública el entramado de corrupción de la privatización ferroviaria.
La salud no podía quedar ajena a la ola privatizadora. Los bancos (ADEBA) fueron los principales impulsores de un proyecto sobre las obras sociales elaborado por la fundación FIEL. Menem designó a Luis Barrionuevo presidente de la ANSSAL como forma de sellar un pacto con la CGT-San Martín oficialista (la CGT-Azopardo, formada a pocos meses de la asunción de Menem, reunía a sectores críticos bajo la conducción de Ubaldini) para avanzar con la “desregulación”. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en otras áreas, las cosas seguirían un derrotero sinuoso.
El plan original de Cavallo y Menem era una reforma profunda del sistema de salud para convertir a las obras sociales en prestadoras privadas; las obras sociales dejaban de ser un patrimonio sindical y pasaban a funcionar como empresas de salud reguladas. Esto fue rechazado por las direcciones sindicales que incluso, muy desprestigiadas por su papel directo en la ejecución de la reforma laboral - que barrió con conquistas históricas y fragmentó a la clase obrera – esperaban relegitimarse ante sus bases ampliando su política social.
La tensión inicial escaló incluso hasta la huelga general, en noviembre de 1992, contra el intento de habilitar la competencia con empresas de medicina prepagas. Finalmente, el Decreto 9/93 solo estableció la “libre opción de cambio de obra social”; es decir la competencia solo entre las propias obras sociales, pero rompiendo el principio histórico de “obra social por rama de actividad”.
En noviembre del 1991 un congreso normalizador reunificó la CGT y eligió secretario general a Rodolfo Daer, del STIA (cargo que ostentaría hasta 1997); un grupo minoritario de sindicatos rompió y dio nacimiento a la CTA. Dentro de la “CGT oficialista” los sectores más refractarios al menemismo se agruparon en el MTA, detrás de la figura de Hugo Moyano.
La pulseada de la CGT en torno a las obras sociales tuvo marchas y contramarchas: el Decreto 1141/96 habilitó la posibilidad de elegir con amplitud, pero por un plazo de tres meses, desde enero a marzo de 1997; esa medida se fue prorrogando por distintas resoluciones, pero es recién el Decreto 504/98 el que efectivamente habilitó la libre opción entre obras sociales y prepagas (aunque el pase debía gestionarse por medio de un sindicato en la SSS y con el límite de un cambio cada doce meses).
Una coima de 350 millones de dólares
Lo que removió los obstáculos para avanzar con la desregulación fue el anuncio por parte del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo de un préstamo, de alrededor de 350 millones de dólares, para un Fondo de Reconversión destinado a “sanear las cajas y adaptar las estructuras a la competencia de mercado”.
La recaudación, minada por la caída en la afiliación (como consecuencia de la desocupación) y la creciente informalidad, sufrió un golpe letal con la rebaja de los aportes patronales. Con el verso de disminuir el “costo laboral” el ministro Domingo Cavallo redujo la contribución empresaria total - jubilación, PAMI, Fondo Nacional de Empleo, Salario Familiar y Obra Social - del 32 al 23% de los salarios. Una parte del millonario agujero que se arrastra desde entonces se financia mediante el Fondo Solidario de Redistribución y subsidios específicos (y, en aquel momento, también con parte de los dólares del Banco Mundial). Entre el 2008 y 2015 se restituyeron algunos porcentajes, pero nunca se volvió al esquema pleno, anterior a 1993.
Los fraudes en torno al famoso Fondo de Reconversión de las obras sociales son un capítulo aparte; se “pagaron” deudas inventadas, programas de capacitación con empresas fantasmas integradas por sindicalistas o funcionarios, y cosas por el estilo. En 2007 la Justicia abrió una investigación que alcanzó a unas 120 personas; entre ellas José Lingieri, Armando Cavalieri, Gerardo Martínez y varios jerarcas más; aunque los propios organismos internacionales reconocieron “dificultades en la implementación y falta de transparencia” las causas se cerraron sin condena alguna.
La quiebra del sistema solidario
La principal estrategia de las burocracias para “adaptarse a la competencia de mercado” fue ampliar la oferta de servicios mediante la firma de convenios con las empresas de medicina prepaga. Con unas pocas excepciones (Cavalieri mantuvo la estructura tradicional de OSECAC; Andrés Rodríguez fundó su propia prepaga, OSUP, luego asociada a Medicus) la regla fue contratar planes a prestadoras privadas. Según registros, en 1998 había alrededor de 280 convenios vigentes entre distintas obras sociales y las principales prepagas, Omint, Swiss Medical y Medicus.
El Decreto 504 abrió una “puerta” legal para elegir donde derivar los aportes, pero el verdadero canal operativo fue la intermediación de las obras sociales, a cambio de retener un porcentaje; por este mecanismo se traspasaron de un golpe más de medio millón de aportantes a las prepagas, agravando el desfinanciamiento e iniciando un proceso de vaciamiento del sistema solidario que no se detuvo. Se calcula que actualmente unos 2.5 millones de personas derivan sus aportes.
Las prepagas, a diferencia de las obras sociales, tienen planes diferenciados y se reservan el derecho de rechazar a los pacientes complejos o con enfermedades preexistentes. Este mecanismo de selección adversa que prioriza a las personas jóvenes, sanas y con altos ingresos, dejando a las obras sociales con los afiliados de mayor riesgo y menor capacidad contributiva, se conoce como “descreme”.
Para fijar un piso de igualdad en la cobertura se incluyó la implementación del Programa Médico Obligatorio, que es una canasta básica de prestaciones obligatorias para todas las prepagas y obras sociales. A lo largo del tiempo el PMO fue ampliándose considerablemente, aumentando la distorsión entre ingresos, cantidad y costo de las prestaciones; su reducción, es decir la rebaja de la calidad de la atención, es un planteo levantado tanto por la burocracia como por las empresas.
La forma inmediata de financiar ese desfasaje y cargarles la factura a los pacientes es generalizando el cobro de aranceles y co-seguros. Al momento de escribir esto se levanta una ola de reclamos contra los aumentos indiscriminados de los copagos dispuestos por UPCN (al mismo tiempo, se anuncia un régimen diferenciado, es decir discriminatorio, para los afiliados al sindicato, a expensas de los estatales de ATE o sin afiliación. La medida está judicializada).
La mayor distorsión generada por la desregulación se produjo con las obras sociales más chicas; sin capacidad de competir fueron abandonando la prestación de servicios para convertirse en meras intermediarias entre el afiliado y la prepaga; por esta vía sus cajas experimentaron un fabuloso crecimiento sin proporción con la cantidad de afiliados al sindicato; por ejemplo, el Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios, con menos de 20 afiliados llegó a tener unos 72 mil empadronados a su obra social, OSCEP. Algunas llegan al extremo de “tercerizar la intermediación” a través de Gerenciadoras, que son oficinas contratadas para gestionar la cobertura (negociar precios, organizar cartillas de médicos y sanatorios, autorizar prácticas, etc.); la mayoría son brazos de las prepagas; por una doble vía la obra social contratante deja que cumplir toda función salvo prestar su personería gremial y ejercer un muy relativo control; son las llamadas “sellos de goma”.
En resumen: Menem no pudo avanzar con la privatización total, pero terminó generando un sistema donde las obras sociales dejaron de ser puramente sindicales y pasaron a ser empresas competidoras dentro de un mercado semi-privado.
La alianza de la burocracia sindical con las corporaciones médicas (Galeno, Medicus, Swiss Medical, etc.) a partir de la desregulación fue la vía para romper el blindaje sindicato-obra social en favor de las patronales y de los jefes gremiales que, por medio de testaferros, se han convertidos en empresarios de la salud; el caso ya mencionado de Andrés Rodríguez, “dueño” de Accord-Salud, es muy claro. Otro ejemplo es Luis Barrionuevo, quién junto al Coti Nosiglia, organizó un “pool” de más de 30 obras sociales, chicas y medianas, para unificar la gestión administrativa y financiera: centralizar aportes y negociar convenios con prepagas y prestadores. En la práctica, funcionó como una gran Gerenciadora. OSDE siguió otra línea de desarrollo; comenzó como obra social de directivos de empresas y evolucionó hacia una prepaga pura, hoy una de las dueñas del mercado.
El grupo Güemes
La amistad de Barrionuevo y Nosiglia se remonta a 1987, año en que el Coti actuó como puente con Alfonsín para designar a Barrionuevo delegado normalizador de la Obra Social de Gastronómicos. Se asociaron durante el menemismo; en la gestión de la Alianza fueron denunciados por la interventora del PAMI como "dueños de prestadoras de salud" que manipulaban licitaciones mediante sobornos. También se los sindicó como promotores de un paro de prestadores privados y autores de un plan para privatizar parcialmente el PAMI. Sus nombres están detrás de la empresa especializada en servicios de internación hospitalaria Silver Cross América INC SA (¡vaya nombre!) que en 1998 reabrió el Sanatorio Güemes (clausurado en 1993) en sociedad con la Fundación Güemes, de Mario Lugones, el actual ministro de Salud.
La Fundación Güemes es el “semillero” del que salieron muchos funcionarios del macrismo y del gobierno actual. Guido Giana, hoy señalado como el gestor de las compras de lentes intraoculares para el PAMI con escandalosos sobreprecios, es un hombre de Lugones y la Fundación Güemes.
La “familia Lugones” tiene ramificaciones en todo el Estado; Rodrigo Lugones, hijo del ministro, junto al yerno de Nosiglia, el economista Alexis Hoffman y Santiago Caputo comparten funciones en varias consultoras, como Nueva Buenos Aires S.A. y Move Group.
El saqueo del FSR, de CFK a Macri
El plan de desregulación que abrió el mercado se complementó con una política de saqueo del Fondo Solidario de Redistribución, que pasó a ser un “botín de guerra” de los sucesivos gobiernos; utilizado tanto para repartir premios y castigos - según el grado de alineamiento de los sindicatos - como para asistir las urgencias del Tesoro.
Técnicamente es una caja central para compensar desigualdades y costear tratamientos complejos que se constituye con recursos de todo el sistema (10% 0 15% del total de aportes de cada obra social o prepaga), administrada por la Superintendencia de Servicios de Salud. El primer engranaje de ese mecanismo es el Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO), que es de ejecución mensual automática de acuerdo al padrón declarado por cada obra social. A ese “piso” de cobertura se agregan las partidas adicionales de los distintos programas, centralizados por la Administración de Programas Especiales (APE). Hasta el 2002, la APE tuvo un funcionamiento autónomo dentro del ministerio de Salud y desde ese año pasó a depender de la SSS.
Esos programas son: Subsidio de Uso Racional (SUR) destinado a financiar prácticas y medicamentos de alto costo; el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que asiste a obras sociales con menor recaudación; Incluir Salud, destinado a sectores vulnerables sin cobertura; Discapacidad; y otros, temporales o de emergencia. El FSR fue tomando también la función de garantizar el cumplimiento del PMO.
Las disputas en torno al FSR, por los retrasos y desvíos, empezaron con Menem y continuaron con Néstor Kirchner, pero fue Cristina Fernández quien llevó esa tensión a un enfrentamiento abierto con sectores de la burocracia; su primera ministra de Salud, Graciela Ocaña, denunció a Hugo Moyano y otros popes sindicales por maniobras fraudulentas y, encabezó la acusación contra la "mafia de los medicamentos", que derivó en la detención del bancario José Zanola.
En 2011, disolvió la APE y la reemplazó por el Sistema Único de Reintegros, SUR (no confundir con el otro SUR, el programa de subsidios); además congeló durante años el monto para determinar el aporte mínimo del SANO y retuvo los excedentes no utilizados del FSR que, según la ley, debían regresarse a los gremios. Entre 2002-2015 se acumularon unos 27 mil millones de pesos, que quedaron depositados en una cuenta del Banco Nación, sin generar intereses, ni rendimientos.
La “reparación histórica” de Macri
Cuando asumió Mauricio Macri la deuda actualizada sumaba más de 70 mil millones de pesos. Macri pactó con la CGT lo que llamó la “reparación histórica” del FSR: una devolución gradual de la deuda nominal, con un desembolso inicial efectivo de 2.700 millones de pesos y otros 14 mil millones en bonos del Estado. El pacto incluyó el nombramiento de Luis Scervino al frente de la SSS.
Scervino es un típico exponente de la alianza de la burocracia sindical con las patronales de la salud: al momento de su designación revistaba como directivo de Swiss Medical pero antes trabajó como asesor de Sistemas Integrados, una empresa ligada a Hugo Moyano y a Antonio Caló, y también fue director médico de la Obra Social de Trabajadores de Obras Sanitarias; junto con Lingieri fundó el Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social de la CGT.
A cambio de esos fondos la CGT se comprometió a “consensuar” con el Gobierno y la UIA un proyecto de ley de reforma laboral que, como se recuerda, la irrupción de la clase obrera en las jornadas de diciembre de 2017 hizo saltar por el aire. Esa movilización marcó el principio del fin del gobierno de Cambiemos y expuso la debilidad de la burocracia; minó las bases del pacto Macri-CGT, pero al mismo tiempo reforzó la necesidad mutua de mantener una colaboración que, con oscilaciones, continuó hasta el fin del mandato.
De la cuenta del FSR se desviaron unos 8 mil millones de pesos para financiar la Cobertura Única de Salud, una iniciativa fallida del macrismo presentada como la forma de asegurar “una canasta de prestaciones básicas” a los 15 millones de personas que carecen de obra social, “financiando la demanda y no la oferta” (algo así como el verso del voucher educativo de Milei). La CUS fue en realidad un intento de desafectar al Estado de su responsabilidad de financiar la salud pública, es decir un ensayo de privatización encubierta (que quedó formalmente cancelado con el cambio de gobierno).
Otros 8 mil millones se descontaron para cubrir deudas de OSDE con el FSR, lo que motivó un reclamo en justicia por parte de la CGT y generó un fuerte choque con Swiss Medical. Claudio Belocopitt, dueño de la Swiss, acusó a Macri de traición por favorecer la competencia desleal; poco después, la resolución se retrotrajo y OSDE acordó pagar en cuotas 6.800 millones, aunque el fiscal había calculado una cifra superior a los 12 mil millones de pesos. Todo esto terminó con un pedido de nulidad del acuerdo aún pendiente de definición en la Cámara de alzada y la salida de Scervino.
Sintetizando: fuera de los desembolsos correspondientes al flujo corriente, de la deuda del FSR solo se giró lo del tramo inicial más unos 3 mil millones de pesos hacia el final del mandato; y la parte cancelada con bonos, que se desvalorizó significativamente ya que muchas obras sociales hicieron caja, vendiéndolos en el mercado a precios muy inferiores.
La Gestapo Sindical
La actitud de Macri hacia los sindicatos fue dual; combinó un pragmatismo negociador con un hostigamiento constante, que fue mucho más allá del reclamo de la actualización de los padrones de afiliados o de las declaraciones patrimoniales de los directivos, que utilizaron varios gobiernos como elementos de presión.
Entre 2015 y 2018, el ministerio de Trabajo encabezado por Jorge Triacca (h) intervino 23 sindicatos y una decena de obras sociales. Las más resonantes, que consistieron en una doble intervención – al sindicato y a su obra social - fueron el SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) y SOEME (Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad), cuyos secretarios generales, el Caballo Suárez y Marcelo Balcedo, fueron condenados por corrupción. Otra detención, cinematográfica, fue la del Pata Medina, ex secretario general de la UOCRA de La Plata, acusado de “lavado, asociación ilícita y extorsión al Estado nacional”.
El símbolo de esta política fue la llamada “Gestapo sindical”, cuya existencia se conoció en 2021 por un video grabado clandestinamente en 2017: una estructura de jueces, empresarios, servicios de inteligencia y funcionarios, montada para armar “carpetazos” y operaciones. Un expediente reservado de la Jefatura de Gabinete, fechado en noviembre de 2017 - a días de las movilizaciones contra la reforma previsional y cuando Macri aún saboreaba el triunfo de las elecciones legislativas - contenía información sensible sobre “148 sindicatos y 171 dirigentes o ex dirigentes”; el rótulo de esa carpeta era “proyecto estratégico”.
El ejemplo de la intervención del SOMU y su obra social OSOMU, en 2016, es muy ilustrativo; el gobierno la publicitó como muestra de su lucha contra las mafias sindicales y en poco tiempo se convirtió en lo contrario; estallaron los escándalos por las mismas causas que llevaron al Caballo Suarez a prisión: designaciones truchas (entre otras, una empleada “en negro” de la casa del ministro de Trabajo, Jorge Triacca), desvíos de fondos del sindicato hacia fundaciones del Pro y sobreprecios en las compras de la obra social. Uno de los tres interventores, el designado por el juez Canicova Corral, fue Santiago Viola. El mismo que hoy está nuevamente en la tapa de los diarios acusado de ser el gestor de los contratos fraudulentos con el Pami. Viola es un hombre de confianza de Karina Milei y Lule Menem.
La orientación “estratégica” del macrismo, retomada y profundizada por Milei, apunta a debilitar a los sindicatos, avanzar en el copamiento capitalista de salud y… currar a cuatro manos. Como botones de muestra: OSPICHA, la Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines, intervenida en marzo de este año por orden del Ejecutivo, ha motivado denuncias por sobresueldos millonarios y vaciamiento; y otro tanto ocurre con OSPREBA, la obra social de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, la segunda más grande del país, con 650 mil de afiliados, intervenida en agosto de 2024. Entre otras cosas contrató servicios informáticos por más de 150 millones de pesos con Htech Innovation, una empresa vinculada a Martín Menem, el presidente de la cámara de Diputados.
Fuentes:
-Relaciones entre el Estado y los sindicatos y sus consecuencias en torno al régimen de obras sociales en Argentina. De Fazio, Federico Leandro
-El Estado y las Obras Sociales. Desregulación y Reconversión. Susana Belmartino
-El intento de reforma del subsistema de obras sociales sindicales argentino de 1985-1986. Juan Pedro Massano
-Sindicalización y Obras Sociales. Laura Perelman
-La formación del sindicalismo participacionista en Argentina, 1966-1970. Darío Dawyd
-La ley de obras sociales del Gobierno de Onganía. Constanza Manfredi
-Políticas de salud pública en tres peronismos. Florencia Cendali.
-El sindicalismo peronista durante el Onganiato. Dawyd, Darío
-La CGT durante el gobierno de Raúl Alfonsín. María Dolores Rocca Rivarola
-Las reformas del sistema de salud en los '90. Cerdá, Juan Manuel.
-CGT, el otro poder. Gustavo Beliz
-Prensa Obrera.
-La Política Online
-Clarín
-Ámbito
-La Nación
-Tiempo Argentino
-Infogremiales
-Mundo Gremial
-Gestión Sindical
-Línea sindical
Ver segunda parte aquí.
“Qué nos toquen cualquier cosa menos la chequera del gremio”. Jorge Triaca, ex secretario general de la CGT y ex ministro de Trabajo de Carlos Menem.
La “columna vertebral” de los sindicatos argentinos es la ley de Obras Sociales 18.610, sancionada por Juan Carlos Onganía, en 1970. El monopolio de la administración de los aportes de salud, provenientes de los trabajadores y empleadores, producto de un pacto entre la dictadura y los llamados participacionistas (luego se acopló el vandorismo), fue un instrumento poderoso para enfrentar el ascenso obrero que siguió al Cordobazo. Su contradicción original es que, concebida para sustentar el control estatal, terminó forjando gran parte del poder de la burocracia peronista.
Las obras sociales sindicales son instituciones complejas que proveen servicios de salud a unos 16 millones de habitantes, incluidos 2 millones de monotributistas y unas 200 mil empleadas de casas particulares (cuyos aportes no alcanzan para cubrir el costo de la prestación básica); tradicionalmente han cumplido, además, funciones vinculadas a planes de vivienda, recreación y capacitación. De esa enorme caja - cercana al 2% del PBI - se han servido los aparatos sindicales para financiarse (enriquecer a sus jefes) y disciplinar al movimiento obrero.
La crisis terminal que hoy atraviesa el sistema -producto del crecimiento de la informalidad (que orilla el 50% de la población), las maniobras permanentes con el Fondo Solidario de Redistribución y, sobre todo, el avance de los grandes pulpos de la medicina privada, asociados a las burocracias- es la contracara de las ganancias acumuladas por las principales empresas del mercado: Galeno, Medicus, Medifé, Omint, OSDE y Swiss Medical (40 mil millones de dólares solo entre 2015 y 2020).
El asedio financiero y administrativo a las obras sociales sindicales por parte del gobierno libertario, que retoma de manera más agresiva una orientación del régimen macrista, apunta al objetivo declarado de eliminar un tercio o más de las 290 entidades registradas. De ese universo, las diez más grandes -entre las se encuentran OSECAC, UPCN, UOM, Sanidad, UOCRA y Camioneros- concentran entre 55% y 60% del total de beneficiarios mientras las 200 más chicas (menos 10 mil afiliados) solo se quedan con entre el 5 y el 10% del total. OSECAC supera los 2 millones de beneficiarios,
La transferencia directa de los descuentos salariales a las prepagas sin el paso obligado por una obra social, habilitada a principios de este año, apunta a eliminar los llamados “sellos de goma” (obras sociales dedicadas a la intermediación) pero no abarata las prestaciones porque la desregulación de las cuotas de las privadas, otra de las medidas adoptadas, les permite a las patronales embolsar ese “peaje” con el argumento de compensar el aumento de precios de los medicamentos e insumos médicos. Además de concentrar el negocio en cada vez menos manos, el ajuste recae enteramente en el bolsillo de los trabajadores.
La cabeza de este plan es el actual ministro de Salud, Mario Lugones, un representante directo de las patronales (él mismo socio del Sanatorio Güemes), responsable de la catástrofe del fentanilo, los contratos truchos con la droguería Suizo-Argentina y los sobreprecios en el PAMI.
La corrupción “estructural” no solo implica una sangría adicional de recursos, sino que es un arma en manos de los gobiernos y las patronales; la amenaza latente de un “manipulite” contra la casta sindical para someter más firmemente a la burocracia está, sin embargo, condicionada por los escándalos que sacuden a los Milei y su círculo íntimo, hoy más cerca de terminar en Devoto que los Moyano o Barrionuevo.
La ofensiva oficial contra las obras sociales ha agudizado los choques y divisiones internas de la CGT; un bloque de gremios acusa a la “mesa chica” de dejarlos librados a su suerte para negociar su propio rescate. La nueva conducción de la central que se formalizará unos días después de las elecciones de octubre deberá conjugar esas disputas.
El pacto de “gobernabilidad recíproca” entre la burocracia y el Estado, del que Milei pretendió prescindir, se cae a pedazos, pero no ha dado lugar a otra cosa; dependerá del desarrollo de la crisis política y del mapa de fuerzas que emerja de las legislativas. La moneda está en el aire.
La defensa de las obras sociales sindicales, como sistema solidario, requiere una nueva dirección clasista en los sindicatos; que expulse a la burocracia y sus socios privados, abra los libros, separe sus cuentas de los fondos sindicales, asegure que sus autoridades sean electas por el total de los trabajadores, imponga mayores contribuciones patronales, aumento de salarios, la reincorporación de los despedidos y el pase a planta de todos los contratados. Esa defensa es parte de la lucha por derrotar a Milei y transformar la catástrofe en desarrollo en una salida obrera.
La nacionalización y centralización de todos los recursos en un sistema único de salud será obra de un gobierno de trabajadores.
El caso argentino
En sus comienzos, las obras sociales sindicales, de adhesión voluntaria, ofrecían una cobertura adicional, complementaria del sistema público (similar a las mutuales, de vasta tradición en nuestro país). Una de las primeras fue la Obra Social Ferroviaria, de la UF, que en 1919 ya contaba con su propia caja de jubilaciones y unos años después con su propio hospital. Hay una línea de continuidad entre las obras sociales y esa rica experiencia que arranca a mediados del siglo 19, cuando la salud obrera era atendida por cooperativas y mutuales, en oposición a la idea liberal burguesa de que la “sanidad es un asunto privado”, un bien de consumo.
Los modelos de bienestar, que preconizan el concepto de “salud pública”, se inspiran en la Ley del Seguro de Enfermedad, de 1883, impulsada por Bismarck en Alemania. Los sistemas de salud bismarckeanos (o de seguro social), predominantes en Europa, se basan en contribuciones obligatorias de trabajadores y empleadores, administradas por corporaciones profesionales. El otro esquema, basado en el llamado Plan Beveridge, fue la plataforma del Estado de Bienestar británico de posguerra que organizó el Servicio Nacional de Salud (NHS) de atención médica universal y gratuita, financiada por impuestos.
En nuestro país, las obras sociales existentes fueron gradualmente modificando sus formas de organización y se fueron integrando al sistema de seguridad social del primer gobierno peronista, que combinó la construcción de grandes hospitales públicos y campañas nacionales con la gestión de salud a través de los gremios: un híbrido, donde la universalización simbólica (todos tienen derecho a la salud) convive con una gran segmentación. Las obras sociales bajo la presidencia de Perón eran ya un factor de poder sindical, garantizaban ciertos servicios y servían como caja propia de los gremios, pero no tenían ni de cerca el peso que alcanzarían años después. Es recién en 1970, con la sanción de la ley 18.610, que las obras sociales sindicales adquieren sus características actuales.
El legado de Onganía
El golpe de Onganía de 1966, apoyado por toda la burguesía, por Perón (que ordenó “desensillar hasta que aclare”), y por la burocracia sindical, fue parte de la ofensiva reaccionaria del imperialismo yanqui en respuesta a la radicalización de las masas que sucedió a la revolución cubana. En ese momento el sindicalismo estaba dividido en tres corrientes: los vandoristas, que impulsaban una línea de negociación con la dictadura, pero manteniendo la autonomía (el proyecto político de Vandor era un peronismo sin Perón, en torno a su figura); los participacionistas, desprendidos del vandorismo y encabezados por José Alonso, que promovían la integración al proyecto corporativo de Onganía, y los sectores críticos que en el ’68 darían nacimiento a la efímera CGT De Los Argentinos, encabezada por Raimundo Ongaro.
La Ley 18.610, negociada directamente con los participacionistas, estableció la obligatoriedad de los sindicatos de constituir obras sociales para sus representados y de cada trabajador y su empleador de aportar a la obra social de la actividad, controlada por el sindicato con personería; (en ese momento se fijó en 3% el porcentaje que aportaba el trabajador y 5% el aporte patronal; más adelante se elevó a 6%). La ampliación de la cobertura alcanzó a millones de personas ya que en el sistema solidario el aporte del titular asegura atención integral a todo el núcleo familiar. Esto aseguró una masa cautiva, beneficiaria de una prestación homogénea, aunque con marcadas diferencias entre un gremio y otro, según la cantidad de afiliados y nivel de ingresos. El subsector pasó de cubrir el 20/25% de la población al 45% y llegó, a mediados de los años 80 a casi el 75%.
En 1971, se crearon también el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, INSSJP-PAMI y el Instituto Nacional de Obras Sociales, INOS, antecedente de la actual Superintendencia de Servicios de Salud.
La ley de obras sociales no solo ponía en manos de la dirigencia sindical recursos económicos gigantescos sino también un mecanismo de disciplinamiento al mando central por la vía de la administración vertical de esos recursos. En el mismo sentido que el Decreto 2477, que restituía el viejo esquema de negociación colectiva (anulado por el presidente Illia), su finalidad estratégica fue darle a la burocracia un arma contra el avance del clasismo y de la izquierda y, al mismo tiempo, consolidar al ala más subordinada al Estado.
El “pecado original” de la burocracia peronista fue acumular una fuerza económica y política desmedida, que nunca encaja cómoda en los planes de la burguesía. Los intentos posteriores de recortar el poder de la “patria sindical” se estrellaron contra una férrea resistencia.
Perón, Videla y Alfonsín
En la Argentina hubo dos intentos importantes de reformar el modelo de la ley 18.610. El primero fue en 1974 durante la presidencia de Perón; Domingo Liotta, secretario de Salud, fue el mentor de la ley 20.748, que incorporaba a las obras sociales a un Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS); es decir, unificaba bajo una misma administración el fragmentado conjunto de obras sociales sindicales, mutuales, sector privado y hospitales públicos. El proyecto solo llegó a implementarse en cuatro provincias, por la oposición sindical y la crisis política del país; Perón murió ese mismo año y la lucha de clases se agudizó.
Con sus ritmos, el ascenso revolucionario iniciado con el Cordobazo continuó; no pudo ser derrotado con el retorno de Perón a la presidencia en 1973 y alcanzó su máxima expresión en las grandes huelgas de junio y julio de 1975, contra el gobierno derechista de su viuda, Isabel Perón. La respuesta de la burguesía y el imperialismo fue el golpe genocida del 24 de marzo de 1976, que aniquiló a gran parte de la vanguardia obrera y produjo una profunda regresión en la estructura económica y social del país.
La dictadura videlista derogó el SNIS, descentralizó los hospitales sin transferencia de presupuesto, y aranceló prestaciones públicas para beneficiarios de obras sociales. En 1980 decretó la ley 22.269 de "Entidades de Obras Sociales", que traspasó el control a manos de interventores designados por el Estado; una cláusula de esa ley preveía la posibilidad de evitar el descuento y adherirse a una prepaga: fue el primer antecedente legal de este tipo. En general la nueva norma, igual que la anterior, tuvo escasa aplicación, aunque sí viabilizó la intervención de una importante cantidad de obras sociales por comisiones “asesoras”, constituidas por militares y burócratas; no hay que olvidar que gran parte de la dirigencia sindical había justificado la represión al movimiento obrero con la excusa de “la infiltración marxista” y con el Jorge Triacca a la cabeza, integró la Comisión de Gestión y Trabajo (CNT), un organismo creado para ejercer una “tutela” militar sobre las obras sociales y controlar el FSR.
El segundo intento reformista se produjo tras la caída de la Junta, cuando Raúl Alfonsín impulsó la ley de Seguro Nacional de Salud o “Proyecto Neri" que, retomando el espíritu del SNIS de 1974, planteaba la universalización de la cobertura mediante la coordinación estatal de los recursos de los tres subsistemas. Las obras sociales eran separadas de los sindicatos y pasaban a ser agentes autónomos del SNS; sus recursos, de naturaleza pública y se establecía una administración con mayoría sindical más un representante estatal.
La otra pata de esta embestida contra los gremios fue la llamada “ley Mucci”, que establecía una injerencia muy fuerte del ministerio de Trabajo. Muchos de los aspectos de aquel ensayo fueron retomados en innumerables proyectos parciales que se apilan en el Congreso y son reflotados periódicamente. Recientemente, el radical y presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Martín Tetaz, volvió a la carga con la limitación de los mandatos de los secretarios generales y la eliminación de las llamadas cuotas solidarias, pero su tratamiento se frustró, llamativamente, por la negativa de los diputados oficialistas.
La ofensiva alfonsinista sacudió al movimiento obrero. El proyecto desató una fuerte oposición en el Congreso y le dio un eje a la burocracia para una reunificación de la CGT, bajo la conducción de Saúl Ubaldini. Finalmente, ambos proyectos naufragaron y Alfonsín, que había hecho campaña con su denuncia del “pacto sindical-militar”, terminó integrando como ministro de Trabajo a un representante de ese sindicalismo, el dirigente de la industria fideera, Hugo Barrionuevo. Con la CGT negoció las leyes de Asociaciones Sindicales (23.551) y de Obras Sociales, (23.660) que, con algunos matices, restituyeron el modelo anterior. También se creó la Administración Nacional del Seguro de Salud, ANSSAL, en reemplazo del INOS y el Fondo Solidario de Redistribución.
La devolución de las obras sociales a los gremios fue un proceso gradual y tortuoso. Muchas obras sociales continuaron intervenidas por“comisiones normalizadoras” durante prácticamente todo el gobierno radical. Quién llevó adelante las tratativas con cada sindicato fue Enrique Nosiglia, sub-secretario de Salud en 1983-85 (jefe político de Emiliano Yacobiti y Martín Lousteu).
Alfonsín paso el bastón de mando a Carlos Menem en medio de una catástrofe económica y social, que incluyó el default de la deuda externa, una hiperinflación y un salto exponencial de la pobreza.
Menem “lo hizo”: el sindicalismo empresario
Menem conquistó la adhesión de los trabajadores prometiendo una “revolución productiva” pero lo que produjo, durante la década que gobernó (1988/98), fue un verdadero saqueo del patrimonio nacional y el arrasamiento de conquistas históricas. La clase obrera protagonizó grandes huelgas contra las reformas pro-imperialistas y anti-obreras que, una a una, fueron derrotadas por el gobierno con el apoyo decisivo de la burocracia.
La alianza de la burocracia con el gobierno menemista dio un salto en calidad con el ingreso de muchos dirigentes, por medio de la llamada Propiedad Participada, a los directorios de las empresas privatizadas -ENTEL, los ferrocarriles, Aerolíneas, SOMISA, YPF, etc.- y de las AFJP. Otros armaron sus propios negocios con la tercerización; el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreira en 2010, por una patota de la UF a las órdenes de José Pedraza, hizo salir a la luz pública el entramado de corrupción de la privatización ferroviaria.
La salud no podía quedar ajena a la ola privatizadora. Los bancos (ADEBA) fueron los principales impulsores de un proyecto sobre las obras sociales elaborado por la fundación FIEL. Menem designó a Luis Barrionuevo presidente de la ANSSAL como forma de sellar un pacto con la CGT-San Martín oficialista (la CGT-Azopardo, formada a pocos meses de la asunción de Menem, reunía a sectores críticos bajo la conducción de Ubaldini) para avanzar con la “desregulación”. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en otras áreas, las cosas seguirían un derrotero sinuoso.
El plan original de Cavallo y Menem era una reforma profunda del sistema de salud para convertir a las obras sociales en prestadoras privadas; las obras sociales dejaban de ser un patrimonio sindical y pasaban a funcionar como empresas de salud reguladas. Esto fue rechazado por las direcciones sindicales que incluso, muy desprestigiadas por su papel directo en la ejecución de la reforma laboral - que barrió con conquistas históricas y fragmentó a la clase obrera – esperaban relegitimarse ante sus bases ampliando su política social.
La tensión inicial escaló incluso hasta la huelga general, en noviembre de 1992, contra el intento de habilitar la competencia con empresas de medicina prepagas. Finalmente, el Decreto 9/93 solo estableció la “libre opción de cambio de obra social”; es decir la competencia solo entre las propias obras sociales, pero rompiendo el principio histórico de “obra social por rama de actividad”.
En noviembre del 1991 un congreso normalizador reunificó la CGT y eligió secretario general a Rodolfo Daer, del STIA (cargo que ostentaría hasta 1997); un grupo minoritario de sindicatos rompió y dio nacimiento a la CTA. Dentro de la “CGT oficialista” los sectores más refractarios al menemismo se agruparon en el MTA, detrás de la figura de Hugo Moyano.
La pulseada de la CGT en torno a las obras sociales tuvo marchas y contramarchas: el Decreto 1141/96 habilitó la posibilidad de elegir con amplitud, pero por un plazo de tres meses, desde enero a marzo de 1997; esa medida se fue prorrogando por distintas resoluciones, pero es recién el Decreto 504/98 el que efectivamente habilitó la libre opción entre obras sociales y prepagas (aunque el pase debía gestionarse por medio de un sindicato en la SSS y con el límite de un cambio cada doce meses).
Una coima de 350 millones de dólares
Lo que removió los obstáculos para avanzar con la desregulación fue el anuncio por parte del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo de un préstamo, de alrededor de 350 millones de dólares, para un Fondo de Reconversión destinado a “sanear las cajas y adaptar las estructuras a la competencia de mercado”.
La recaudación, minada por la caída en la afiliación (como consecuencia de la desocupación) y la creciente informalidad, sufrió un golpe letal con la rebaja de los aportes patronales. Con el verso de disminuir el “costo laboral” el ministro Domingo Cavallo redujo la contribución empresaria total - jubilación, PAMI, Fondo Nacional de Empleo, Salario Familiar y Obra Social - del 32 al 23% de los salarios. Una parte del millonario agujero que se arrastra desde entonces se financia mediante el Fondo Solidario de Redistribución y subsidios específicos (y, en aquel momento, también con parte de los dólares del Banco Mundial). Entre el 2008 y 2015 se restituyeron algunos porcentajes, pero nunca se volvió al esquema pleno, anterior a 1993.
Los fraudes en torno al famoso Fondo de Reconversión de las obras sociales son un capítulo aparte; se “pagaron” deudas inventadas, programas de capacitación con empresas fantasmas integradas por sindicalistas o funcionarios, y cosas por el estilo. En 2007 la Justicia abrió una investigación que alcanzó a unas 120 personas; entre ellas José Lingieri, Armando Cavalieri, Gerardo Martínez y varios jerarcas más; aunque los propios organismos internacionales reconocieron “dificultades en la implementación y falta de transparencia” las causas se cerraron sin condena alguna.
La quiebra del sistema solidario
La principal estrategia de las burocracias para “adaptarse a la competencia de mercado” fue ampliar la oferta de servicios mediante la firma de convenios con las empresas de medicina prepaga. Con unas pocas excepciones (Cavalieri mantuvo la estructura tradicional de OSECAC; Andrés Rodríguez fundó su propia prepaga, OSUP, luego asociada a Medicus) la regla fue contratar planes a prestadoras privadas. Según registros, en 1998 había alrededor de 280 convenios vigentes entre distintas obras sociales y las principales prepagas, Omint, Swiss Medical y Medicus.
El Decreto 504 abrió una “puerta” legal para elegir donde derivar los aportes, pero el verdadero canal operativo fue la intermediación de las obras sociales, a cambio de retener un porcentaje; por este mecanismo se traspasaron de un golpe más de medio millón de aportantes a las prepagas, agravando el desfinanciamiento e iniciando un proceso de vaciamiento del sistema solidario que no se detuvo. Se calcula que actualmente unos 2.5 millones de personas derivan sus aportes.
Las prepagas, a diferencia de las obras sociales, tienen planes diferenciados y se reservan el derecho de rechazar a los pacientes complejos o con enfermedades preexistentes. Este mecanismo de selección adversa que prioriza a las personas jóvenes, sanas y con altos ingresos, dejando a las obras sociales con los afiliados de mayor riesgo y menor capacidad contributiva, se conoce como “descreme”.
Para fijar un piso de igualdad en la cobertura se incluyó la implementación del Programa Médico Obligatorio, que es una canasta básica de prestaciones obligatorias para todas las prepagas y obras sociales. A lo largo del tiempo el PMO fue ampliándose considerablemente, aumentando la distorsión entre ingresos, cantidad y costo de las prestaciones; su reducción, es decir la rebaja de la calidad de la atención, es un planteo levantado tanto por la burocracia como por las empresas.
La forma inmediata de financiar ese desfasaje y cargarles la factura a los pacientes es generalizando el cobro de aranceles y co-seguros. Al momento de escribir esto se levanta una ola de reclamos contra los aumentos indiscriminados de los copagos dispuestos por UPCN (al mismo tiempo, se anuncia un régimen diferenciado, es decir discriminatorio, para los afiliados al sindicato, a expensas de los estatales de ATE o sin afiliación. La medida está judicializada).
La mayor distorsión generada por la desregulación se produjo con las obras sociales más chicas; sin capacidad de competir fueron abandonando la prestación de servicios para convertirse en meras intermediarias entre el afiliado y la prepaga; por esta vía sus cajas experimentaron un fabuloso crecimiento sin proporción con la cantidad de afiliados al sindicato; por ejemplo, el Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios, con menos de 20 afiliados llegó a tener unos 72 mil empadronados a su obra social, OSCEP. Algunas llegan al extremo de “tercerizar la intermediación” a través de Gerenciadoras, que son oficinas contratadas para gestionar la cobertura (negociar precios, organizar cartillas de médicos y sanatorios, autorizar prácticas, etc.); la mayoría son brazos de las prepagas; por una doble vía la obra social contratante deja que cumplir toda función salvo prestar su personería gremial y ejercer un muy relativo control; son las llamadas “sellos de goma”.
En resumen: Menem no pudo avanzar con la privatización total, pero terminó generando un sistema donde las obras sociales dejaron de ser puramente sindicales y pasaron a ser empresas competidoras dentro de un mercado semi-privado.
La alianza de la burocracia sindical con las corporaciones médicas (Galeno, Medicus, Swiss Medical, etc.) a partir de la desregulación fue la vía para romper el blindaje sindicato-obra social en favor de las patronales y de los jefes gremiales que, por medio de testaferros, se han convertidos en empresarios de la salud; el caso ya mencionado de Andrés Rodríguez, “dueño” de Accord-Salud, es muy claro. Otro ejemplo es Luis Barrionuevo, quién junto al Coti Nosiglia, organizó un “pool” de más de 30 obras sociales, chicas y medianas, para unificar la gestión administrativa y financiera: centralizar aportes y negociar convenios con prepagas y prestadores. En la práctica, funcionó como una gran Gerenciadora. OSDE siguió otra línea de desarrollo; comenzó como obra social de directivos de empresas y evolucionó hacia una prepaga pura, hoy una de las dueñas del mercado.
El grupo Güemes
La amistad de Barrionuevo y Nosiglia se remonta a 1987, año en que el Coti actuó como puente con Alfonsín para designar a Barrionuevo delegado normalizador de la Obra Social de Gastronómicos. Se asociaron durante el menemismo; en la gestión de la Alianza fueron denunciados por la interventora del PAMI como "dueños de prestadoras de salud" que manipulaban licitaciones mediante sobornos. También se los sindicó como promotores de un paro de prestadores privados y autores de un plan para privatizar parcialmente el PAMI. Sus nombres están detrás de la empresa especializada en servicios de internación hospitalaria Silver Cross América INC SA (¡vaya nombre!) que en 1998 reabrió el Sanatorio Güemes (clausurado en 1993) en sociedad con la Fundación Güemes, de Mario Lugones, el actual ministro de Salud.
La Fundación Güemes es el “semillero” del que salieron muchos funcionarios del macrismo y del gobierno actual. Guido Giana, hoy señalado como el gestor de las compras de lentes intraoculares para el PAMI con escandalosos sobreprecios, es un hombre de Lugones y la Fundación Güemes.
La “familia Lugones” tiene ramificaciones en todo el Estado; Rodrigo Lugones, hijo del ministro, junto al yerno de Nosiglia, el economista Alexis Hoffman y Santiago Caputo comparten funciones en varias consultoras, como Nueva Buenos Aires S.A. y Move Group.
El saqueo del FSR, de CFK a Macri
El plan de desregulación que abrió el mercado se complementó con una política de saqueo del Fondo Solidario de Redistribución, que pasó a ser un “botín de guerra” de los sucesivos gobiernos; utilizado tanto para repartir premios y castigos - según el grado de alineamiento de los sindicatos - como para asistir las urgencias del Tesoro.
Técnicamente es una caja central para compensar desigualdades y costear tratamientos complejos que se constituye con recursos de todo el sistema (10% 0 15% del total de aportes de cada obra social o prepaga), administrada por la Superintendencia de Servicios de Salud. El primer engranaje de ese mecanismo es el Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO), que es de ejecución mensual automática de acuerdo al padrón declarado por cada obra social. A ese “piso” de cobertura se agregan las partidas adicionales de los distintos programas, centralizados por la Administración de Programas Especiales (APE). Hasta el 2002, la APE tuvo un funcionamiento autónomo dentro del ministerio de Salud y desde ese año pasó a depender de la SSS.
Esos programas son: Subsidio de Uso Racional (SUR) destinado a financiar prácticas y medicamentos de alto costo; el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que asiste a obras sociales con menor recaudación; Incluir Salud, destinado a sectores vulnerables sin cobertura; Discapacidad; y otros, temporales o de emergencia. El FSR fue tomando también la función de garantizar el cumplimiento del PMO.
Las disputas en torno al FSR, por los retrasos y desvíos, empezaron con Menem y continuaron con Néstor Kirchner, pero fue Cristina Fernández quien llevó esa tensión a un enfrentamiento abierto con sectores de la burocracia; su primera ministra de Salud, Graciela Ocaña, denunció a Hugo Moyano y otros popes sindicales por maniobras fraudulentas y, encabezó la acusación contra la "mafia de los medicamentos", que derivó en la detención del bancario José Zanola.
En 2011, disolvió la APE y la reemplazó por el Sistema Único de Reintegros, SUR (no confundir con el otro SUR, el programa de subsidios); además congeló durante años el monto para determinar el aporte mínimo del SANO y retuvo los excedentes no utilizados del FSR que, según la ley, debían regresarse a los gremios. Entre 2002-2015 se acumularon unos 27 mil millones de pesos, que quedaron depositados en una cuenta del Banco Nación, sin generar intereses, ni rendimientos.
La “reparación histórica” de Macri
Cuando asumió Mauricio Macri la deuda actualizada sumaba más de 70 mil millones de pesos. Macri pactó con la CGT lo que llamó la “reparación histórica” del FSR: una devolución gradual de la deuda nominal, con un desembolso inicial efectivo de 2.700 millones de pesos y otros 14 mil millones en bonos del Estado. El pacto incluyó el nombramiento de Luis Scervino al frente de la SSS.
Scervino es un típico exponente de la alianza de la burocracia sindical con las patronales de la salud: al momento de su designación revistaba como directivo de Swiss Medical pero antes trabajó como asesor de Sistemas Integrados, una empresa ligada a Hugo Moyano y a Antonio Caló, y también fue director médico de la Obra Social de Trabajadores de Obras Sanitarias; junto con Lingieri fundó el Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social de la CGT.
A cambio de esos fondos la CGT se comprometió a “consensuar” con el Gobierno y la UIA un proyecto de ley de reforma laboral que, como se recuerda, la irrupción de la clase obrera en las jornadas de diciembre de 2017 hizo saltar por el aire. Esa movilización marcó el principio del fin del gobierno de Cambiemos y expuso la debilidad de la burocracia; minó las bases del pacto Macri-CGT, pero al mismo tiempo reforzó la necesidad mutua de mantener una colaboración que, con oscilaciones, continuó hasta el fin del mandato.
De la cuenta del FSR se desviaron unos 8 mil millones de pesos para financiar la Cobertura Única de Salud, una iniciativa fallida del macrismo presentada como la forma de asegurar “una canasta de prestaciones básicas” a los 15 millones de personas que carecen de obra social, “financiando la demanda y no la oferta” (algo así como el verso del voucher educativo de Milei). La CUS fue en realidad un intento de desafectar al Estado de su responsabilidad de financiar la salud pública, es decir un ensayo de privatización encubierta (que quedó formalmente cancelado con el cambio de gobierno).
Otros 8 mil millones se descontaron para cubrir deudas de OSDE con el FSR, lo que motivó un reclamo en justicia por parte de la CGT y generó un fuerte choque con Swiss Medical. Claudio Belocopitt, dueño de la Swiss, acusó a Macri de traición por favorecer la competencia desleal; poco después, la resolución se retrotrajo y OSDE acordó pagar en cuotas 6.800 millones, aunque el fiscal había calculado una cifra superior a los 12 mil millones de pesos. Todo esto terminó con un pedido de nulidad del acuerdo aún pendiente de definición en la Cámara de alzada y la salida de Scervino.
Sintetizando: fuera de los desembolsos correspondientes al flujo corriente, de la deuda del FSR solo se giró lo del tramo inicial más unos 3 mil millones de pesos hacia el final del mandato; y la parte cancelada con bonos, que se desvalorizó significativamente ya que muchas obras sociales hicieron caja, vendiéndolos en el mercado a precios muy inferiores.
La Gestapo Sindical
La actitud de Macri hacia los sindicatos fue dual; combinó un pragmatismo negociador con un hostigamiento constante, que fue mucho más allá del reclamo de la actualización de los padrones de afiliados o de las declaraciones patrimoniales de los directivos, que utilizaron varios gobiernos como elementos de presión.
Entre 2015 y 2018, el ministerio de Trabajo encabezado por Jorge Triacca (h) intervino 23 sindicatos y una decena de obras sociales. Las más resonantes, que consistieron en una doble intervención – al sindicato y a su obra social - fueron el SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) y SOEME (Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad), cuyos secretarios generales, el Caballo Suárez y Marcelo Balcedo, fueron condenados por corrupción. Otra detención, cinematográfica, fue la del Pata Medina, ex secretario general de la UOCRA de La Plata, acusado de “lavado, asociación ilícita y extorsión al Estado nacional”.
El símbolo de esta política fue la llamada “Gestapo sindical”, cuya existencia se conoció en 2021 por un video grabado clandestinamente en 2017: una estructura de jueces, empresarios, servicios de inteligencia y funcionarios, montada para armar “carpetazos” y operaciones. Un expediente reservado de la Jefatura de Gabinete, fechado en noviembre de 2017 - a días de las movilizaciones contra la reforma previsional y cuando Macri aún saboreaba el triunfo de las elecciones legislativas - contenía información sensible sobre “148 sindicatos y 171 dirigentes o ex dirigentes”; el rótulo de esa carpeta era “proyecto estratégico”.
El ejemplo de la intervención del SOMU y su obra social OSOMU, en 2016, es muy ilustrativo; el gobierno la publicitó como muestra de su lucha contra las mafias sindicales y en poco tiempo se convirtió en lo contrario; estallaron los escándalos por las mismas causas que llevaron al Caballo Suarez a prisión: designaciones truchas (entre otras, una empleada “en negro” de la casa del ministro de Trabajo, Jorge Triacca), desvíos de fondos del sindicato hacia fundaciones del Pro y sobreprecios en las compras de la obra social. Uno de los tres interventores, el designado por el juez Canicova Corral, fue Santiago Viola. El mismo que hoy está nuevamente en la tapa de los diarios acusado de ser el gestor de los contratos fraudulentos con el Pami. Viola es un hombre de confianza de Karina Milei y Lule Menem.
La orientación “estratégica” del macrismo, retomada y profundizada por Milei, apunta a debilitar a los sindicatos, avanzar en el copamiento capitalista de salud y… currar a cuatro manos. Como botones de muestra: OSPICHA, la Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines, intervenida en marzo de este año por orden del Ejecutivo, ha motivado denuncias por sobresueldos millonarios y vaciamiento; y otro tanto ocurre con OSPREBA, la obra social de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, la segunda más grande del país, con 650 mil de afiliados, intervenida en agosto de 2024. Entre otras cosas contrató servicios informáticos por más de 150 millones de pesos con Htech Innovation, una empresa vinculada a Martín Menem, el presidente de la cámara de Diputados.
Fuentes:
-Relaciones entre el Estado y los sindicatos y sus consecuencias en torno al régimen de obras sociales en Argentina. De Fazio, Federico Leandro
-El Estado y las Obras Sociales. Desregulación y Reconversión. Susana Belmartino
-El intento de reforma del subsistema de obras sociales sindicales argentino de 1985-1986. Juan Pedro Massano
-Sindicalización y Obras Sociales. Laura Perelman
-La formación del sindicalismo participacionista en Argentina, 1966-1970. Darío Dawyd
-La ley de obras sociales del Gobierno de Onganía. Constanza Manfredi
-Políticas de salud pública en tres peronismos. Florencia Cendali.
-El sindicalismo peronista durante el Onganiato. Dawyd, Darío
-La CGT durante el gobierno de Raúl Alfonsín. María Dolores Rocca Rivarola
-Las reformas del sistema de salud en los '90. Cerdá, Juan Manuel.
-CGT, el otro poder. Gustavo Beliz
-Prensa Obrera.
-La Política Online
-Clarín
-Ámbito
-La Nación
-Tiempo Argentino
-Infogremiales
-Mundo Gremial
-Gestión Sindical
-Línea sindical
Ver segunda parte aquí.
“Qué nos toquen cualquier cosa menos la chequera del gremio”. Jorge Triaca, ex secretario general de la CGT y ex ministro de Trabajo de Carlos Menem.
La “columna vertebral” de los sindicatos argentinos es la ley de Obras Sociales 18.610, sancionada por Juan Carlos Onganía, en 1970. El monopolio de la administración de los aportes de salud, provenientes de los trabajadores y empleadores, producto de un pacto entre la dictadura y los llamados participacionistas (luego se acopló el vandorismo), fue un instrumento poderoso para enfrentar el ascenso obrero que siguió al Cordobazo. Su contradicción original es que, concebida para sustentar el control estatal, terminó forjando gran parte del poder de la burocracia peronista.
Las obras sociales sindicales son instituciones complejas que proveen servicios de salud a unos 16 millones de habitantes, incluidos 2 millones de monotributistas y unas 200 mil empleadas de casas particulares (cuyos aportes no alcanzan para cubrir el costo de la prestación básica); tradicionalmente han cumplido, además, funciones vinculadas a planes de vivienda, recreación y capacitación. De esa enorme caja – cercana al 2% del PBI – se han servido los aparatos sindicales para financiarse (enriquecer a sus jefes) y disciplinar al movimiento obrero.
La crisis terminal que hoy atraviesa el sistema -producto del crecimiento de la informalidad (que orilla el 50% de la población), las maniobras permanentes con el Fondo Solidario de Redistribución y, sobre todo, el avance de los grandes pulpos de la medicina privada, asociados a las burocracias- es la contracara de las ganancias acumuladas por las principales empresas del mercado: Galeno, Medicus, Medifé, Omint, OSDE y Swiss Medical (40 mil millones de dólares solo entre 2015 y 2020).
El asedio financiero y administrativo a las obras sociales sindicales por parte del gobierno libertario, que retoma de manera más agresiva una orientación del régimen macrista, apunta al objetivo declarado de eliminar un tercio o más de las 290 entidades registradas. De ese universo, las diez más grandes -entre las se encuentran OSECAC, UPCN, UOM, Sanidad, UOCRA y Camioneros- concentran entre 55% y 60% del total de beneficiarios mientras las 200 más chicas (menos 10 mil afiliados) solo se quedan con entre el 5 y el 10% del total. OSECAC supera los 2 millones de beneficiarios,
La transferencia directa de los descuentos salariales a las prepagas sin el paso obligado por una obra social, habilitada a principios de este año, apunta a eliminar los llamados “sellos de goma” (obras sociales dedicadas a la intermediación) pero no abarata las prestaciones porque la desregulación de las cuotas de las privadas, otra de las medidas adoptadas, les permite a las patronales embolsar ese “peaje” con el argumento de compensar el aumento de precios de los medicamentos e insumos médicos. Además de concentrar el negocio en cada vez menos manos, el ajuste recae enteramente en el bolsillo de los trabajadores.
La cabeza de este plan es el actual ministro de Salud, Mario Lugones, un representante directo de las patronales (él mismo socio del Sanatorio Güemes), responsable de la catástrofe del fentanilo, los contratos truchos con la droguería Suizo-Argentina y los sobreprecios en el PAMI.
La corrupción “estructural” no solo implica una sangría adicional de recursos, sino que es un arma en manos de los gobiernos y las patronales; la amenaza latente de un “manipulite” contra la casta sindical para someter más firmemente a la burocracia está, sin embargo, condicionada por los escándalos que sacuden a los Milei y su círculo íntimo, hoy más cerca de terminar en Devoto que los Moyano o Barrionuevo.
La ofensiva oficial contra las obras sociales ha agudizado los choques y divisiones internas de la CGT; un bloque de gremios acusa a la “mesa chica” de dejarlos librados a su suerte para negociar su propio rescate. La nueva conducción de la central que se formalizará unos días después de las elecciones de octubre deberá conjugar esas disputas.
El pacto de “gobernabilidad recíproca” entre la burocracia y el Estado, del que Milei pretendió prescindir, se cae a pedazos, pero no ha dado lugar a otra cosa; dependerá del desarrollo de la crisis política y del mapa de fuerzas que emerja de las legislativas. La moneda está en el aire.
La defensa de las obras sociales sindicales, como sistema solidario, requiere una nueva dirección clasista en los sindicatos; que expulse a la burocracia y sus socios privados, abra los libros, separe sus cuentas de los fondos sindicales, asegure que sus autoridades sean electas por el total de los trabajadores, imponga mayores contribuciones patronales, aumento de salarios, la reincorporación de los despedidos y el pase a planta de todos los contratados. Esa defensa es parte de la lucha por derrotar a Milei y transformar la catástrofe en desarrollo en una salida obrera.
La nacionalización y centralización de todos los recursos en un sistema único de salud será obra de un gobierno de trabajadores.
El caso argentino
En sus comienzos, las obras sociales sindicales, de adhesión voluntaria, ofrecían una cobertura adicional, complementaria del sistema público (similar a las mutuales, de vasta tradición en nuestro país). Una de las primeras fue la Obra Social Ferroviaria, de la UF, que en 1919 ya contaba con su propia caja de jubilaciones y unos años después con su propio hospital. Hay una línea de continuidad entre las obras sociales y esa rica experiencia que arranca a mediados del siglo 19, cuando la salud obrera era atendida por cooperativas y mutuales, en oposición a la idea liberal burguesa de que la “sanidad es un asunto privado”, un bien de consumo.
Los modelos de bienestar, que preconizan el concepto de “salud pública”, se inspiran en la Ley del Seguro de Enfermedad, de 1883, impulsada por Bismarck en Alemania. Los sistemas de salud bismarckeanos (o de seguro social), predominantes en Europa, se basan en contribuciones obligatorias de trabajadores y empleadores, administradas por corporaciones profesionales. El otro esquema, basado en el llamado Plan Beveridge, fue la plataforma del Estado de Bienestar británico de posguerra que organizó el Servicio Nacional de Salud (NHS) de atención médica universal y gratuita, financiada por impuestos.
En nuestro país, las obras sociales existentes fueron gradualmente modificando sus formas de organización y se fueron integrando al sistema de seguridad social del primer gobierno peronista, que combinó la construcción de grandes hospitales públicos y campañas nacionales con la gestión de salud a través de los gremios: un híbrido, donde la universalización simbólica (todos tienen derecho a la salud) convive con una gran segmentación. Las obras sociales bajo la presidencia de Perón eran ya un factor de poder sindical, garantizaban ciertos servicios y servían como caja propia de los gremios, pero no tenían ni de cerca el peso que alcanzarían años después. Es recién en 1970, con la sanción de la ley 18.610, que las obras sociales sindicales adquieren sus características actuales.
El legado de Onganía
El golpe de Onganía de 1966, apoyado por toda la burguesía, por Perón (que ordenó “desensillar hasta que aclare”), y por la burocracia sindical, fue parte de la ofensiva reaccionaria del imperialismo yanqui en respuesta a la radicalización de las masas que sucedió a la revolución cubana. En ese momento el sindicalismo estaba dividido en tres corrientes: los vandoristas, que impulsaban una línea de negociación con la dictadura, pero manteniendo la autonomía (el proyecto político de Vandor era un peronismo sin Perón, en torno a su figura); los participacionistas, desprendidos del vandorismo y encabezados por José Alonso, que promovían la integración al proyecto corporativo de Onganía, y los sectores críticos que en el ’68 darían nacimiento a la efímera CGT De Los Argentinos, encabezada por Raimundo Ongaro.
La Ley 18.610, negociada directamente con los participacionistas, estableció la obligatoriedad de los sindicatos de constituir obras sociales para sus representados y de cada trabajador y su empleador de aportar a la obra social de la actividad, controlada por el sindicato con personería; (en ese momento se fijó en 3% el porcentaje que aportaba el trabajador y 5% el aporte patronal; más adelante se elevó a 6%). La ampliación de la cobertura alcanzó a millones de personas ya que en el sistema solidario el aporte del titular asegura atención integral a todo el núcleo familiar. Esto aseguró una masa cautiva, beneficiaria de una prestación homogénea, aunque con marcadas diferencias entre un gremio y otro, según la cantidad de afiliados y nivel de ingresos. El subsector pasó de cubrir el 20/25% de la población al 45% y llegó, a mediados de los años 80 a casi el 75%.
En 1971, se crearon también el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, INSSJP-PAMI y el Instituto Nacional de Obras Sociales, INOS, antecedente de la actual Superintendencia de Servicios de Salud.
La ley de obras sociales no solo ponía en manos de la dirigencia sindical recursos económicos gigantescos sino también un mecanismo de disciplinamiento al mando central por la vía de la administración vertical de esos recursos. En el mismo sentido que el Decreto 2477, que restituía el viejo esquema de negociación colectiva (anulado por el presidente Illia), su finalidad estratégica fue darle a la burocracia un arma contra el avance del clasismo y de la izquierda y, al mismo tiempo, consolidar al ala más subordinada al Estado.
El “pecado original” de la burocracia peronista fue acumular una fuerza económica y política desmedida, que nunca encaja cómoda en los planes de la burguesía. Los intentos posteriores de recortar el poder de la “patria sindical” se estrellaron contra una férrea resistencia.
Perón, Videla y Alfonsín
En la Argentina hubo dos intentos importantes de reformar el modelo de la ley 18.610. El primero fue en 1974 durante la presidencia de Perón; Domingo Liotta, secretario de Salud, fue el mentor de la ley 20.748, que incorporaba a las obras sociales a un Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS); es decir, unificaba bajo una misma administración el fragmentado conjunto de obras sociales sindicales, mutuales, sector privado y hospitales públicos. El proyecto solo llegó a implementarse en cuatro provincias, por la oposición sindical y la crisis política del país; Perón murió ese mismo año y la lucha de clases se agudizó.
Con sus ritmos, el ascenso revolucionario iniciado con el Cordobazo continuó; no pudo ser derrotado con el retorno de Perón a la presidencia en 1973 y alcanzó su máxima expresión en las grandes huelgas de junio y julio de 1975, contra el gobierno derechista de su viuda, Isabel Perón. La respuesta de la burguesía y el imperialismo fue el golpe genocida del 24 de marzo de 1976, que aniquiló a gran parte de la vanguardia obrera y produjo una profunda regresión en la estructura económica y social del país.
La dictadura videlista derogó el SNIS, descentralizó los hospitales sin transferencia de presupuesto, y aranceló prestaciones públicas para beneficiarios de obras sociales. En 1980 decretó la ley 22.269 de «Entidades de Obras Sociales», que traspasó el control a manos de interventores designados por el Estado; una cláusula de esa ley preveía la posibilidad de evitar el descuento y adherirse a una prepaga: fue el primer antecedente legal de este tipo. En general la nueva norma, igual que la anterior, tuvo escasa aplicación, aunque sí viabilizó la intervención de una importante cantidad de obras sociales por comisiones “asesoras”, constituidas por militares y burócratas; no hay que olvidar que gran parte de la dirigencia sindical había justificado la represión al movimiento obrero con la excusa de “la infiltración marxista” y con el Jorge Triacca a la cabeza, integró la Comisión de Gestión y Trabajo (CNT), un organismo creado para ejercer una “tutela” militar sobre las obras sociales y controlar el FSR.
El segundo intento reformista se produjo tras la caída de la Junta, cuando Raúl Alfonsín impulsó la ley de Seguro Nacional de Salud o “Proyecto Neri» que, retomando el espíritu del SNIS de 1974, planteaba la universalización de la cobertura mediante la coordinación estatal de los recursos de los tres subsistemas. Las obras sociales eran separadas de los sindicatos y pasaban a ser agentes autónomos del SNS; sus recursos, de naturaleza pública y se establecía una administración con mayoría sindical más un representante estatal.
La otra pata de esta embestida contra los gremios fue la llamada “ley Mucci”, que establecía una injerencia muy fuerte del ministerio de Trabajo. Muchos de los aspectos de aquel ensayo fueron retomados en innumerables proyectos parciales que se apilan en el Congreso y son reflotados periódicamente. Recientemente, el radical y presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Martín Tetaz, volvió a la carga con la limitación de los mandatos de los secretarios generales y la eliminación de las llamadas cuotas solidarias, pero su tratamiento se frustró, llamativamente, por la negativa de los diputados oficialistas.
La ofensiva alfonsinista sacudió al movimiento obrero. El proyecto desató una fuerte oposición en el Congreso y le dio un eje a la burocracia para una reunificación de la CGT, bajo la conducción de Saúl Ubaldini. Finalmente, ambos proyectos naufragaron y Alfonsín, que había hecho campaña con su denuncia del “pacto sindical-militar”, terminó integrando como ministro de Trabajo a un representante de ese sindicalismo, el dirigente de la industria fideera, Hugo Barrionuevo. Con la CGT negoció las leyes de Asociaciones Sindicales (23.551) y de Obras Sociales, (23.660) que, con algunos matices, restituyeron el modelo anterior. También se creó la Administración Nacional del Seguro de Salud, ANSSAL, en reemplazo del INOS y el Fondo Solidario de Redistribución.
La devolución de las obras sociales a los gremios fue un proceso gradual y tortuoso. Muchas obras sociales continuaron intervenidas por“comisiones normalizadoras” durante prácticamente todo el gobierno radical. Quién llevó adelante las tratativas con cada sindicato fue Enrique Nosiglia, sub-secretario de Salud en 1983-85 (jefe político de Emiliano Yacobiti y Martín Lousteu).
Alfonsín paso el bastón de mando a Carlos Menem en medio de una catástrofe económica y social, que incluyó el default de la deuda externa, una hiperinflación y un salto exponencial de la pobreza.
Menem “lo hizo”: el sindicalismo empresario
Menem conquistó la adhesión de los trabajadores prometiendo una “revolución productiva” pero lo que produjo, durante la década que gobernó (1988/98), fue un verdadero saqueo del patrimonio nacional y el arrasamiento de conquistas históricas. La clase obrera protagonizó grandes huelgas contra las reformas pro-imperialistas y anti-obreras que, una a una, fueron derrotadas por el gobierno con el apoyo decisivo de la burocracia.
La alianza de la burocracia con el gobierno menemista dio un salto en calidad con el ingreso de muchos dirigentes, por medio de la llamada Propiedad Participada, a los directorios de las empresas privatizadas -ENTEL, los ferrocarriles, Aerolíneas, SOMISA, YPF, etc.- y de las AFJP. Otros armaron sus propios negocios con la tercerización; el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreira en 2010, por una patota de la UF a las órdenes de José Pedraza, hizo salir a la luz pública el entramado de corrupción de la privatización ferroviaria.
La salud no podía quedar ajena a la ola privatizadora. Los bancos (ADEBA) fueron los principales impulsores de un proyecto sobre las obras sociales elaborado por la fundación FIEL. Menem designó a Luis Barrionuevo presidente de la ANSSAL como forma de sellar un pacto con la CGT-San Martín oficialista (la CGT-Azopardo, formada a pocos meses de la asunción de Menem, reunía a sectores críticos bajo la conducción de Ubaldini) para avanzar con la “desregulación”. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en otras áreas, las cosas seguirían un derrotero sinuoso.
El plan original de Cavallo y Menem era una reforma profunda del sistema de salud para convertir a las obras sociales en prestadoras privadas; las obras sociales dejaban de ser un patrimonio sindical y pasaban a funcionar como empresas de salud reguladas. Esto fue rechazado por las direcciones sindicales que incluso, muy desprestigiadas por su papel directo en la ejecución de la reforma laboral – que barrió con conquistas históricas y fragmentó a la clase obrera – esperaban relegitimarse ante sus bases ampliando su política social.
La tensión inicial escaló incluso hasta la huelga general, en noviembre de 1992, contra el intento de habilitar la competencia con empresas de medicina prepagas. Finalmente, el Decreto 9/93 solo estableció la “libre opción de cambio de obra social”; es decir la competencia solo entre las propias obras sociales, pero rompiendo el principio histórico de “obra social por rama de actividad”.
En noviembre del 1991 un congreso normalizador reunificó la CGT y eligió secretario general a Rodolfo Daer, del STIA (cargo que ostentaría hasta 1997); un grupo minoritario de sindicatos rompió y dio nacimiento a la CTA. Dentro de la “CGT oficialista” los sectores más refractarios al menemismo se agruparon en el MTA, detrás de la figura de Hugo Moyano.
La pulseada de la CGT en torno a las obras sociales tuvo marchas y contramarchas: el Decreto 1141/96 habilitó la posibilidad de elegir con amplitud, pero por un plazo de tres meses, desde enero a marzo de 1997; esa medida se fue prorrogando por distintas resoluciones, pero es recién el Decreto 504/98 el que efectivamente habilitó la libre opción entre obras sociales y prepagas (aunque el pase debía gestionarse por medio de un sindicato en la SSS y con el límite de un cambio cada doce meses).
Una coima de 350 millones de dólares
Lo que removió los obstáculos para avanzar con la desregulación fue el anuncio por parte del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo de un préstamo, de alrededor de 350 millones de dólares, para un Fondo de Reconversión destinado a “sanear las cajas y adaptar las estructuras a la competencia de mercado”.
La recaudación, minada por la caída en la afiliación (como consecuencia de la desocupación) y la creciente informalidad, sufrió un golpe letal con la rebaja de los aportes patronales. Con el verso de disminuir el “costo laboral” el ministro Domingo Cavallo redujo la contribución empresaria total – jubilación, PAMI, Fondo Nacional de Empleo, Salario Familiar y Obra Social – del 32 al 23% de los salarios. Una parte del millonario agujero que se arrastra desde entonces se financia mediante el Fondo Solidario de Redistribución y subsidios específicos (y, en aquel momento, también con parte de los dólares del Banco Mundial). Entre el 2008 y 2015 se restituyeron algunos porcentajes, pero nunca se volvió al esquema pleno, anterior a 1993.
Los fraudes en torno al famoso Fondo de Reconversión de las obras sociales son un capítulo aparte; se “pagaron” deudas inventadas, programas de capacitación con empresas fantasmas integradas por sindicalistas o funcionarios, y cosas por el estilo. En 2007 la Justicia abrió una investigación que alcanzó a unas 120 personas; entre ellas José Lingieri, Armando Cavalieri, Gerardo Martínez y varios jerarcas más; aunque los propios organismos internacionales reconocieron “dificultades en la implementación y falta de transparencia” las causas se cerraron sin condena alguna.
La quiebra del sistema solidario
La principal estrategia de las burocracias para “adaptarse a la competencia de mercado” fue ampliar la oferta de servicios mediante la firma de convenios con las empresas de medicina prepaga. Con unas pocas excepciones (Cavalieri mantuvo la estructura tradicional de OSECAC; Andrés Rodríguez fundó su propia prepaga, OSUP, luego asociada a Medicus) la regla fue contratar planes a prestadoras privadas. Según registros, en 1998 había alrededor de 280 convenios vigentes entre distintas obras sociales y las principales prepagas, Omint, Swiss Medical y Medicus.
El Decreto 504 abrió una “puerta” legal para elegir donde derivar los aportes, pero el verdadero canal operativo fue la intermediación de las obras sociales, a cambio de retener un porcentaje; por este mecanismo se traspasaron de un golpe más de medio millón de aportantes a las prepagas, agravando el desfinanciamiento e iniciando un proceso de vaciamiento del sistema solidario que no se detuvo. Se calcula que actualmente unos 2.5 millones de personas derivan sus aportes.
Las prepagas, a diferencia de las obras sociales, tienen planes diferenciados y se reservan el derecho de rechazar a los pacientes complejos o con enfermedades preexistentes. Este mecanismo de selección adversa que prioriza a las personas jóvenes, sanas y con altos ingresos, dejando a las obras sociales con los afiliados de mayor riesgo y menor capacidad contributiva, se conoce como “descreme”.
Para fijar un piso de igualdad en la cobertura se incluyó la implementación del Programa Médico Obligatorio, que es una canasta básica de prestaciones obligatorias para todas las prepagas y obras sociales. A lo largo del tiempo el PMO fue ampliándose considerablemente, aumentando la distorsión entre ingresos, cantidad y costo de las prestaciones; su reducción, es decir la rebaja de la calidad de la atención, es un planteo levantado tanto por la burocracia como por las empresas.
La forma inmediata de financiar ese desfasaje y cargarles la factura a los pacientes es generalizando el cobro de aranceles y co-seguros. Al momento de escribir esto se levanta una ola de reclamos contra los aumentos indiscriminados de los copagos dispuestos por UPCN (al mismo tiempo, se anuncia un régimen diferenciado, es decir discriminatorio, para los afiliados al sindicato, a expensas de los estatales de ATE o sin afiliación. La medida está judicializada).
La mayor distorsión generada por la desregulación se produjo con las obras sociales más chicas; sin capacidad de competir fueron abandonando la prestación de servicios para convertirse en meras intermediarias entre el afiliado y la prepaga; por esta vía sus cajas experimentaron un fabuloso crecimiento sin proporción con la cantidad de afiliados al sindicato; por ejemplo, el Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios, con menos de 20 afiliados llegó a tener unos 72 mil empadronados a su obra social, OSCEP. Algunas llegan al extremo de “tercerizar la intermediación” a través de Gerenciadoras, que son oficinas contratadas para gestionar la cobertura (negociar precios, organizar cartillas de médicos y sanatorios, autorizar prácticas, etc.); la mayoría son brazos de las prepagas; por una doble vía la obra social contratante deja que cumplir toda función salvo prestar su personería gremial y ejercer un muy relativo control; son las llamadas “sellos de goma”.
En resumen: Menem no pudo avanzar con la privatización total, pero terminó generando un sistema donde las obras sociales dejaron de ser puramente sindicales y pasaron a ser empresas competidoras dentro de un mercado semi-privado.
La alianza de la burocracia sindical con las corporaciones médicas (Galeno, Medicus, Swiss Medical, etc.) a partir de la desregulación fue la vía para romper el blindaje sindicato-obra social en favor de las patronales y de los jefes gremiales que, por medio de testaferros, se han convertidos en empresarios de la salud; el caso ya mencionado de Andrés Rodríguez, “dueño” de Accord-Salud, es muy claro. Otro ejemplo es Luis Barrionuevo, quién junto al Coti Nosiglia, organizó un “pool” de más de 30 obras sociales, chicas y medianas, para unificar la gestión administrativa y financiera: centralizar aportes y negociar convenios con prepagas y prestadores. En la práctica, funcionó como una gran Gerenciadora. OSDE siguió otra línea de desarrollo; comenzó como obra social de directivos de empresas y evolucionó hacia una prepaga pura, hoy una de las dueñas del mercado.
El grupo Güemes
La amistad de Barrionuevo y Nosiglia se remonta a 1987, año en que el Coti actuó como puente con Alfonsín para designar a Barrionuevo delegado normalizador de la Obra Social de Gastronómicos. Se asociaron durante el menemismo; en la gestión de la Alianza fueron denunciados por la interventora del PAMI como «dueños de prestadoras de salud» que manipulaban licitaciones mediante sobornos. También se los sindicó como promotores de un paro de prestadores privados y autores de un plan para privatizar parcialmente el PAMI. Sus nombres están detrás de la empresa especializada en servicios de internación hospitalaria Silver Cross América INC SA (¡vaya nombre!) que en 1998 reabrió el Sanatorio Güemes (clausurado en 1993) en sociedad con la Fundación Güemes, de Mario Lugones, el actual ministro de Salud.
La Fundación Güemes es el “semillero” del que salieron muchos funcionarios del macrismo y del gobierno actual. Guido Giana, hoy señalado como el gestor de las compras de lentes intraoculares para el PAMI con escandalosos sobreprecios, es un hombre de Lugones y la Fundación Güemes.
La “familia Lugones” tiene ramificaciones en todo el Estado; Rodrigo Lugones, hijo del ministro, junto al yerno de Nosiglia, el economista Alexis Hoffman y Santiago Caputo comparten funciones en varias consultoras, como Nueva Buenos Aires S.A. y Move Group.
El saqueo del FSR, de CFK a Macri
El plan de desregulación que abrió el mercado se complementó con una política de saqueo del Fondo Solidario de Redistribución, que pasó a ser un “botín de guerra” de los sucesivos gobiernos; utilizado tanto para repartir premios y castigos – según el grado de alineamiento de los sindicatos – como para asistir las urgencias del Tesoro.
Técnicamente es una caja central para compensar desigualdades y costear tratamientos complejos que se constituye con recursos de todo el sistema (10% 0 15% del total de aportes de cada obra social o prepaga), administrada por la Superintendencia de Servicios de Salud. El primer engranaje de ese mecanismo es el Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO), que es de ejecución mensual automática de acuerdo al padrón declarado por cada obra social. A ese “piso” de cobertura se agregan las partidas adicionales de los distintos programas, centralizados por la Administración de Programas Especiales (APE). Hasta el 2002, la APE tuvo un funcionamiento autónomo dentro del ministerio de Salud y desde ese año pasó a depender de la SSS.
Esos programas son: Subsidio de Uso Racional (SUR) destinado a financiar prácticas y medicamentos de alto costo; el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que asiste a obras sociales con menor recaudación; Incluir Salud, destinado a sectores vulnerables sin cobertura; Discapacidad; y otros, temporales o de emergencia. El FSR fue tomando también la función de garantizar el cumplimiento del PMO.
Las disputas en torno al FSR, por los retrasos y desvíos, empezaron con Menem y continuaron con Néstor Kirchner, pero fue Cristina Fernández quien llevó esa tensión a un enfrentamiento abierto con sectores de la burocracia; su primera ministra de Salud, Graciela Ocaña, denunció a Hugo Moyano y otros popes sindicales por maniobras fraudulentas y, encabezó la acusación contra la «mafia de los medicamentos», que derivó en la detención del bancario José Zanola.
En 2011, disolvió la APE y la reemplazó por el Sistema Único de Reintegros, SUR (no confundir con el otro SUR, el programa de subsidios); además congeló durante años el monto para determinar el aporte mínimo del SANO y retuvo los excedentes no utilizados del FSR que, según la ley, debían regresarse a los gremios. Entre 2002-2015 se acumularon unos 27 mil millones de pesos, que quedaron depositados en una cuenta del Banco Nación, sin generar intereses, ni rendimientos.
La “reparación histórica” de Macri
Cuando asumió Mauricio Macri la deuda actualizada sumaba más de 70 mil millones de pesos. Macri pactó con la CGT lo que llamó la “reparación histórica” del FSR: una devolución gradual de la deuda nominal, con un desembolso inicial efectivo de 2.700 millones de pesos y otros 14 mil millones en bonos del Estado. El pacto incluyó el nombramiento de Luis Scervino al frente de la SSS.
Scervino es un típico exponente de la alianza de la burocracia sindical con las patronales de la salud: al momento de su designación revistaba como directivo de Swiss Medical pero antes trabajó como asesor de Sistemas Integrados, una empresa ligada a Hugo Moyano y a Antonio Caló, y también fue director médico de la Obra Social de Trabajadores de Obras Sanitarias; junto con Lingieri fundó el Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social de la CGT.
A cambio de esos fondos la CGT se comprometió a “consensuar” con el Gobierno y la UIA un proyecto de ley de reforma laboral que, como se recuerda, la irrupción de la clase obrera en las jornadas de diciembre de 2017 hizo saltar por el aire. Esa movilización marcó el principio del fin del gobierno de Cambiemos y expuso la debilidad de la burocracia; minó las bases del pacto Macri-CGT, pero al mismo tiempo reforzó la necesidad mutua de mantener una colaboración que, con oscilaciones, continuó hasta el fin del mandato.
De la cuenta del FSR se desviaron unos 8 mil millones de pesos para financiar la Cobertura Única de Salud, una iniciativa fallida del macrismo presentada como la forma de asegurar “una canasta de prestaciones básicas” a los 15 millones de personas que carecen de obra social, “financiando la demanda y no la oferta” (algo así como el verso del voucher educativo de Milei). La CUS fue en realidad un intento de desafectar al Estado de su responsabilidad de financiar la salud pública, es decir un ensayo de privatización encubierta (que quedó formalmente cancelado con el cambio de gobierno).
Otros 8 mil millones se descontaron para cubrir deudas de OSDE con el FSR, lo que motivó un reclamo en justicia por parte de la CGT y generó un fuerte choque con Swiss Medical. Claudio Belocopitt, dueño de la Swiss, acusó a Macri de traición por favorecer la competencia desleal; poco después, la resolución se retrotrajo y OSDE acordó pagar en cuotas 6.800 millones, aunque el fiscal había calculado una cifra superior a los 12 mil millones de pesos. Todo esto terminó con un pedido de nulidad del acuerdo aún pendiente de definición en la Cámara de alzada y la salida de Scervino.
Sintetizando: fuera de los desembolsos correspondientes al flujo corriente, de la deuda del FSR solo se giró lo del tramo inicial más unos 3 mil millones de pesos hacia el final del mandato; y la parte cancelada con bonos, que se desvalorizó significativamente ya que muchas obras sociales hicieron caja, vendiéndolos en el mercado a precios muy inferiores.
La Gestapo Sindical
La actitud de Macri hacia los sindicatos fue dual; combinó un pragmatismo negociador con un hostigamiento constante, que fue mucho más allá del reclamo de la actualización de los padrones de afiliados o de las declaraciones patrimoniales de los directivos, que utilizaron varios gobiernos como elementos de presión.
Entre 2015 y 2018, el ministerio de Trabajo encabezado por Jorge Triacca (h) intervino 23 sindicatos y una decena de obras sociales. Las más resonantes, que consistieron en una doble intervención – al sindicato y a su obra social – fueron el SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) y SOEME (Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad), cuyos secretarios generales, el Caballo Suárez y Marcelo Balcedo, fueron condenados por corrupción. Otra detención, cinematográfica, fue la del Pata Medina, ex secretario general de la UOCRA de La Plata, acusado de “lavado, asociación ilícita y extorsión al Estado nacional”.
El símbolo de esta política fue la llamada “Gestapo sindical”, cuya existencia se conoció en 2021 por un video grabado clandestinamente en 2017: una estructura de jueces, empresarios, servicios de inteligencia y funcionarios, montada para armar “carpetazos” y operaciones. Un expediente reservado de la Jefatura de Gabinete, fechado en noviembre de 2017 – a días de las movilizaciones contra la reforma previsional y cuando Macri aún saboreaba el triunfo de las elecciones legislativas – contenía información sensible sobre “148 sindicatos y 171 dirigentes o ex dirigentes”; el rótulo de esa carpeta era “proyecto estratégico”.
El ejemplo de la intervención del SOMU y su obra social OSOMU, en 2016, es muy ilustrativo; el gobierno la publicitó como muestra de su lucha contra las mafias sindicales y en poco tiempo se convirtió en lo contrario; estallaron los escándalos por las mismas causas que llevaron al Caballo Suarez a prisión: designaciones truchas (entre otras, una empleada “en negro” de la casa del ministro de Trabajo, Jorge Triacca), desvíos de fondos del sindicato hacia fundaciones del Pro y sobreprecios en las compras de la obra social. Uno de los tres interventores, el designado por el juez Canicova Corral, fue Santiago Viola. El mismo que hoy está nuevamente en la tapa de los diarios acusado de ser el gestor de los contratos fraudulentos con el Pami. Viola es un hombre de confianza de Karina Milei y Lule Menem.
La orientación “estratégica” del macrismo, retomada y profundizada por Milei, apunta a debilitar a los sindicatos, avanzar en el copamiento capitalista de salud y… currar a cuatro manos. Como botones de muestra: OSPICHA, la Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines, intervenida en marzo de este año por orden del Ejecutivo, ha motivado denuncias por sobresueldos millonarios y vaciamiento; y otro tanto ocurre con OSPREBA, la obra social de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, la segunda más grande del país, con 650 mil de afiliados, intervenida en agosto de 2024. Entre otras cosas contrató servicios informáticos por más de 150 millones de pesos con Htech Innovation, una empresa vinculada a Martín Menem, el presidente de la cámara de Diputados.
Fuentes:
-Relaciones entre el Estado y los sindicatos y sus consecuencias en torno al régimen de obras sociales en Argentina. De Fazio, Federico Leandro
-El Estado y las Obras Sociales. Desregulación y Reconversión. Susana Belmartino
-El intento de reforma del subsistema de obras sociales sindicales argentino de 1985-1986. Juan Pedro Massano
-Sindicalización y Obras Sociales. Laura Perelman
-La formación del sindicalismo participacionista en Argentina, 1966-1970. Darío Dawyd
-La ley de obras sociales del Gobierno de Onganía. Constanza Manfredi
-Políticas de salud pública en tres peronismos. Florencia Cendali.
-El sindicalismo peronista durante el Onganiato. Dawyd, Darío
-La CGT durante el gobierno de Raúl Alfonsín. María Dolores Rocca Rivarola
-Las reformas del sistema de salud en los ’90. Cerdá, Juan Manuel.
-CGT, el otro poder. Gustavo Beliz
-Prensa Obrera.
-La Política Online
-Clarín
-Ámbito
-La Nación
-Tiempo Argentino
-Infogremiales
-Mundo Gremial
-Gestión Sindical
-Línea sindical
A 90 años del asesinato en una sesión del Senado
Temas relacionados:
Artículos relacionados
Un balance de la gran huelga del Garrahan (III)
Para una historia del movimiento obrero argentino