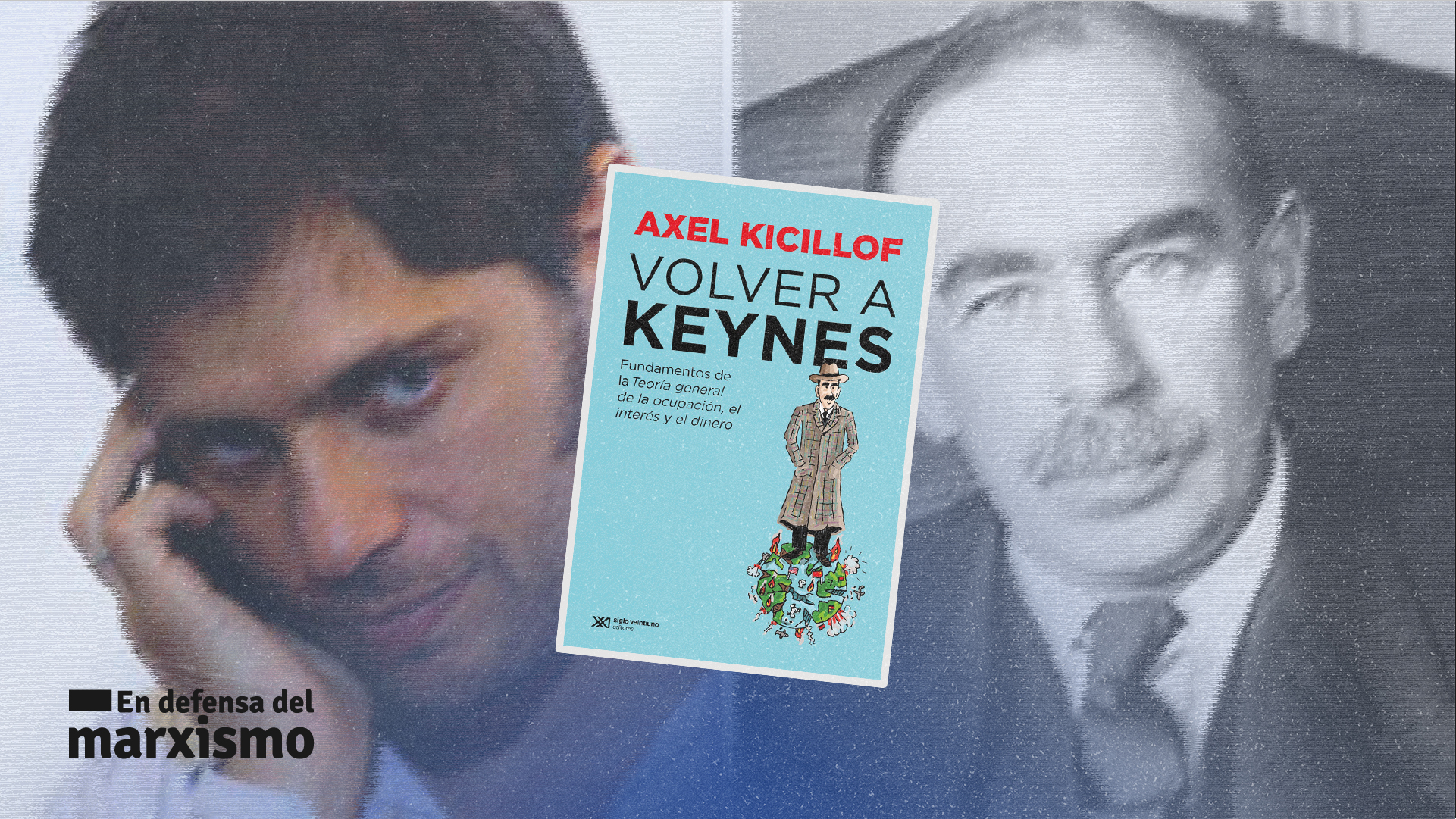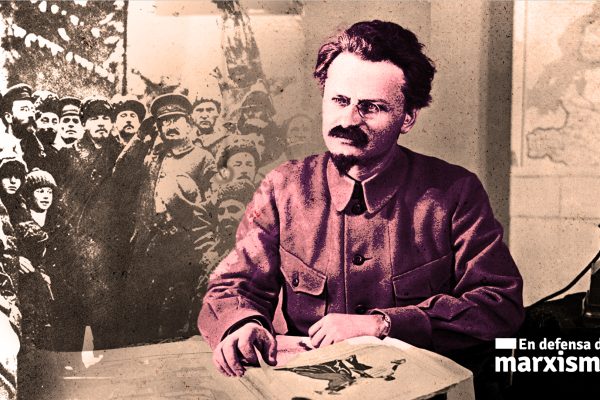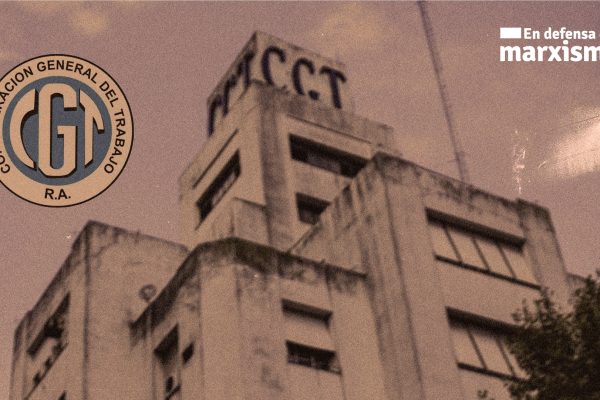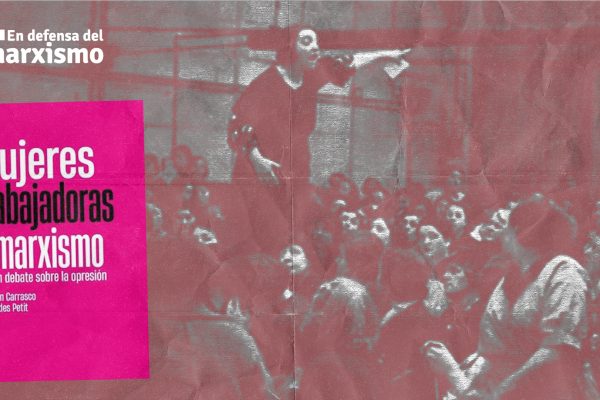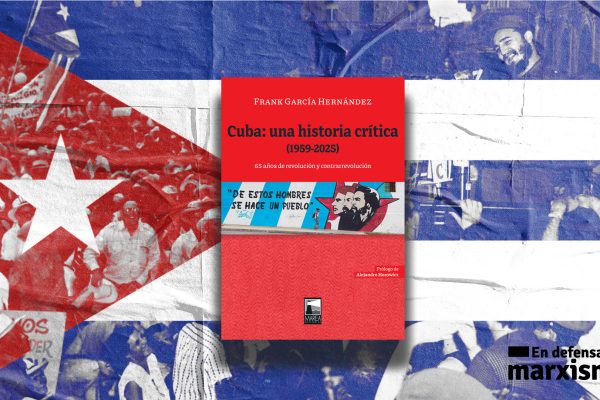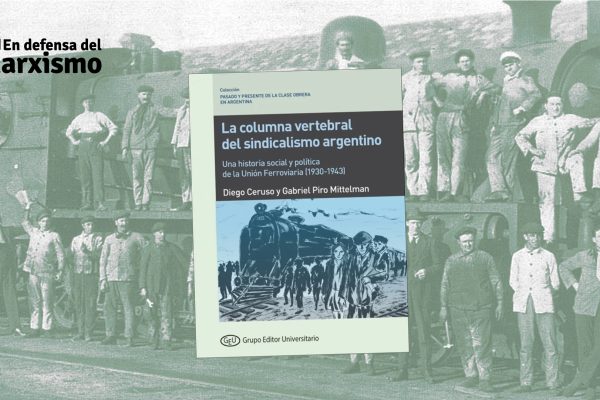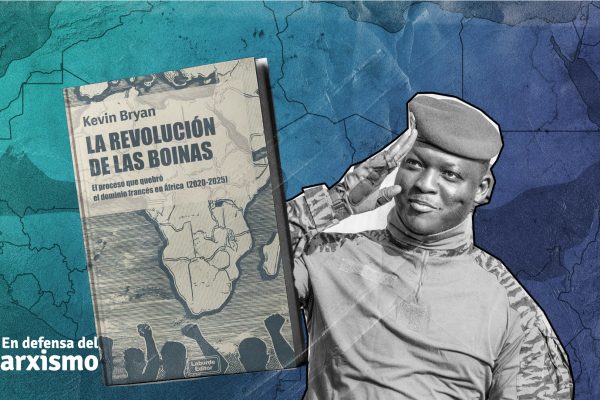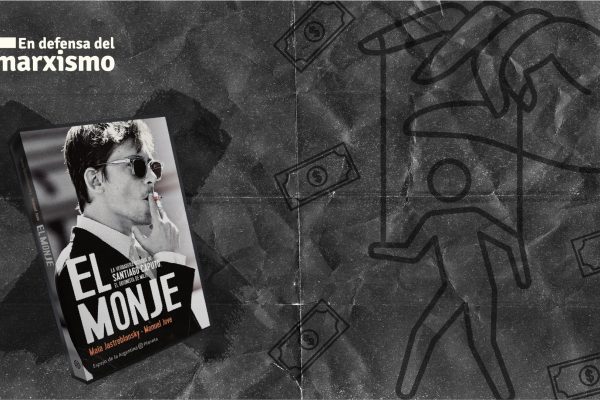A 85 años de su asesinato
Kicillof y Keynes: Un plato recalentado y fracasado
“Volver a Keynes. Fundamentos de la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”, de Axel Kicillof.
Kicillof y Keynes: Un plato recalentado y fracasado
“Volver a Keynes. Fundamentos de la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”, de Axel Kicillof.
Este artículo trata del nuevo libro del doctor en economía y gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof llamado “volver a Keynes”. Esta reedición de su antigua tesis doctoral que lleva más de un cuarto de siglo es simplemente el lanzamiento de un candidato a presidente y no tiene otro valor que eso. Axel Kicillof, hoy parte de la “casta política”, fue gerente de Aerolíneas, ministro de Economía, diputado nacional y dos veces gobernador. En las épocas que escribía el original de este texto recalentado, en cambio, llamaba a la abstención o el voto en blanco contra esa casta a la que se sumó. Es el derrotero del “autonomismo” o “independientes políticos” que en buena parte fueron luego cooptados por el kirchnerismo.
De omisiones y ocultamientos
Más allá de destacar lo que está dicho en el libro, vale también destacar todo aquello que no está dicho. El autor realiza una serie de operaciones para poder “Volver a Keynes”. Lord Keynes fue uno de los más brillantes economistas burgueses del siglo XX, pero para poder “volver” a él, un siglo después requiere de una serie de ocultamientos que derivan en una libre elección de citas parciales. El primero de ellos-y el más grave de todos- es que lord Maynard Keynes es quien, en Bretton Wood, dio vida y forma al Fondo Monetario Internacional y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, más conocido como Banco Mundial. Él luchó hasta su muerte (1946), después de los acuerdos de Bretton Woods, en defensa del imperialismo mundial y del británico en particular. Fue, sin dudas, la tarea de su vida.
Ese ocultamiento nos habla centralmente de lo que va a ser el texto del gobernador, en el cual se basa para escribir su tesis y desarrollar un libro de 500 páginas.
Esto, que es técnico y conocido por los economistas, es una forma que han tenido los economistas burgueses (el primero fue Hicks en el 37) de tratar de ocultar su derrota a través de la separación entre la macro y la microeconomía.
Si separamos la macroeconomía de la microeconomía no podemos entender el fenómeno económico en general, y menos desde el punto de vista de la economía política clásica. Acá cabe hacer una distinción, ya que mientras para nosotros la economía clásica es la de Adam Smith y David Ricardo, para Keynes y para sus contemporáneos, los exponentes son Ricardo, John Stuart y Marshall. El autor acepta en el texto hablar de los clásicos de esa manera y por cuanto Marx aparece ya no como un actor de reparto, sino apenas casi como un tramoyista en el teatro para que se expresen en la escenografía el resto de los actores.
El ocultamiento, sin embargo, no termina allí. Hay dos textos fundamentales de Keynes cuyo abordaje carece de todo tipo de seriedad. Uno es súbitamente omitido por Kicillof, el otro es abordado con extrema parcialidad: “las consecuencias económicas de la paz” y “cómo pagar la guerra”.
El primero se refiere a los resultados del Tratado de Versalles, donde Lord Keynes integró la delegación del Foreign Office representando al imperialismo británico. Él se retira de la delegación, cosa que apenas se menciona, pero sin explicar las razones de esa decisión. Es un texto clave porque allí se pronostica que va a haber una nueva guerra mundial como resultado de las reparaciones de guerra, sobre todo la ocupación de Alemania, que van a desencadenar necesariamente nuevas crisis económicas y convulsiones sociales que van a imposibilitar el pago de dichas reparaciones.
No es un pronóstico que podemos dejar pasar. Es que simultáneamente Lenin y Trotsky escribían, en los primeros congresos de la Internacional Comunista, exactamente las mismas conclusiones. El tratado de Versalles, tal cual está firmado, va a llevar a convulsiones sociales, a una nueva etapa de revoluciones optimistas en el primer periodo de 1919/1921 y a una nueva guerra mundial porque la deuda que se le impuso a Alemania era impagable e incobrable. Esta era la realidad, tanto para Keynes como para los mejores cuadros marxistas de la época.
El segundo texto, que directamente se ignora, es sobre la Segunda Guerra Mundial. Allí Keynes aparece nuevamente como un vocero de los intereses del imperialismo británico. Son una serie de artículos periodísticos donde polemiza con el conjunto de la burguesía inglesa sobre la necesidad de que había que aplicar un impuesto marginal a las ganancias extraordinarias de hasta el 75 %.
Aunque la burguesía británica se quejara del carácter confiscatorio de la medida, Keynes (que tenía una visión mucho más amplia que la del mero mercader en decadencia en que se había convertido la burguesía británica en ese momento), plantea que de no ganar la guerra y sobre todo si no mantienen a sus ejércitos en el frente abastecidos y no se garantizan determinadas condiciones para las trabajadoras que se encuentran en la retaguardia produciendo para ganar la guerra en el frente, la convulsión social a la que tanto le temía la burguesía se trasladaría directamente a Inglaterra. Por lo tanto, en defensa de la propia burguesía que protestaba, proponía un “esfuerzo suplementario” un impuesto confiscatorio para salvar el sistema.
Lejos de la teoría keynesiana, durante su paso por la función pública, el derrotero de Axel Kicillof ha sido el de un devaluador de la moneda como ministro, que usó un modelo privatizador y mercantilizador en Aerolíneas Argentinas. Fue él quien firmó los acuerdos secretos con Chevron, de Vaca Muerta, quien nunca aplicó un impuesto a la renta extraordinaria del conjunto de la burguesía y se limitó a mantener las retenciones fijas al agro, aunque con ciertas “exenciones” como el contrabando y la subfacturación.
Todo eso pasó bajo el Ministerio de Economía de este Axel Kicillof a través del impuesto a las ganancias a los salarios pero no a las grandes riquezas como se reclamó hasta de sectores del propio peronismo. Como gobernador no intentó aumentar la “demanda agregada”, por ejemplo, con un programa de viviendas populares. Diametralmente opuesto a lo que fue el plan de reconstrucción de Londres que diagramó el propio Keynes con ciudades satélites que, si bien en parte, llevó adelante el laborismo.
En otras palabras, por un lado una visión estratégica de cómo sostener al imperialismo en plena guerra mundial (Keynes) y por el otro un plan semicolonial de un profesor de pensamiento económico que no pudo llegar, dado sus limitaciones políticas, al quid de la "Teoría general".
Antecedentes
A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se forja lo que los marxistas denominamos el Imperialismo, la fase superior del capitalismo. Esta fase nueva del capitalismo es caracterizada por Lenin como una “etapa de guerras y revoluciones”. Inglaterra, siendo aún el imperialismo dominante, se encuentra crecientemente cuestionado frente a dos colosos como eran Alemania y Estados Unidos después de la guerra civil norteamericana y su principio de expansión internacional marcado por la guerra en 1898 con España.
El viejo imperio británico continuaba cosechando las mieles del libre cambio pero las grandes empresas eran nimias comparadas con las grandes empresas norteamericanas y alemanas, forjadas al calor de esta nueva fase monopolista del capital. El patrón oro era la regla y la libra la moneda fiduciaria de reserva internacional, dado que Estados Unidos recién unificaba sus monedas posteriores de la guerra civil y el marco alemán se crea después de la guerra de la unificación. El Banco de Inglaterra, por aquel entonces, era un banco privado que era un prestamista de última instancia, no era propiedad estatal, ni tenía opciones del Estado.
Keynes ve esa debilidad del imperialismo británico desde la guerra de los Boers (1899-1902). Y es allí, y eso muy lejanamente está reflejado en el texto de Kicillof, cuando hereda la cátedra de Marshall en Cambridge y comienza a revisar la teoría marginalista y subjetiva del valor.
Nota, en medio de la crisis, que las cosas están fuera del control y que de la mano del mercado autorregulado no se llega a un equilibrio general, sino que hace falta una serie de regulaciones. A lo largo del texto, Kicillof pone citas aisladas sobre distintos estudios que va haciendo Keynes en este período.
En sus estudios de teoría monetaria lo que hace es una firme defensa del imperialismo británico para mantenerse como potencia y es por eso que ya en 1925 critica la política impulsada (y aplicada) por Churchill de volver a la convertibilidad de la Libra.
Keynes era (cuando lo consideraba necesario) un devaluacionista, ya que veía en la devaluación de la libra un mecanismo de defensa de la producción británica frente a la falta de competitividad con Estados Unidos, ya potencia dominante, pero con la propia Alemania, subyugada por esos acuerdos de Versalles que detallamos con anterioridad. Ese homenaje sí le ha rendido el actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires cuando era ministro.
Keynes plantea lo imposible, volver para atrás, para defender una competitividad por la vía cambiaria que Inglaterra había perdido gracias a la productividad inferior que impedía que se mantenga como una potencia de primer orden.
Al estallar la crisis del 29 se rompe el mercado mundial. A pesar de la dimensión del quebranto, el entonces presidente de Estados Unidos comete el error garrafal de mantener la convertibilidad y las reglas neoclásicas produciendo la peor recesión jamás conocida que se extiende hasta 1934.
Hay un “saber popular” que le atribuye a Keynes la expresión “contratar dos trabajadores: uno a hacer un pozo de día y otro a la noche para taparlo”, como forma de combatir la recesión en curso. Es una afirmación completamente falsa.
Sin embargo, la otra “gran frase” que se le adjudica sí es cierta. Se trata de aquella que dijo: “a largo plazo estamos todos muertos”. Esta expresión denota crucial importancia, porque muestra que lo que trataba de resolver el economista británico era la crisis en el corto plazo. La razón detrás de semejante preocupación es que el mayor temor, que no intentaba disimular en forma alguna, era a los fantasmas que recorrían Europa: tanto el socialismo, como el nazismo. Temía el poder de la Unión Soviética y de la revolución social. Se reconocía como “aberrante el socialismo” colocándolo en el mismo lugar que el nazismo. Su temor a la agudización de la lucha de clases es lo que lo guía,
Esta es la causa de sus límites en comprensión de la catástrofe de la crisis de 1929: sus límites de clase, pero no porque sea burgués, sino que su límite de clase lo pone en la defensa del imperialismo británico que ya es indefendible y eso se notará en las negociaciones de Bretton Woods, un capítulo insoslayable en la vida y sobretodo en la obra de Keynes, un momento crucial que diseñó el capitalismo desde la posguerra hasta nuestros días. Buscó a través de la libra mantener ciertos privilegios y grados de libertad de la City de Londres frente a Nueva York, a pesar de que el centro financiero del mundo ya no era el mismo que al finalizar la primera guerra.
Keynes jugará también un rol clave en un hecho relevante para nuestro país. Se trata de la firma en 1933 del tratado Roca-Runciman, donde el británico fue el principal asesor del gobierno colonial. Kicillof, que pretende “volver a Keynes” en particular, pero en Argentina en general se oculta la relevancia del economista en esta política tan nociva que hizo que se nos pasara a denominar “el sexto dominio del Imperio Británico”. El hijo del genocida Roca firmó este tratado en nombre del régimen oligárquico de la década infame ante los tratados de Ottawa que protegían a toda la Commonwealth de la competencia intercapitalista ante la quiebra del mercado mundial. Esto, una vez más, el gobernador parece desconocerlo.
Keynesianismo y marxismo
Es tan notable como llamativa la omisión que hace Keynes de la teoría económica de Marx. Su célebre frase acerca de que la lucha de clases lo encontrará del lado de la burguesía ilustrada, más allá de una declaración de principios, da cuenta de que la exclusión al marxismo es antes por temor o incapacidad de confrontarlo que por desconocimiento.
Algunos conceptos centrales en la obra del británico ya habían sido ampliamente superados medio siglo antes por el autor de "El Capital": el abordaje de la crisis y su concepto de la demanda efectiva son solamente dos ejemplos que nos ayudan a ilustrar esta sentencia general.
Kicillof atribuye un carácter revolucionario a Keynes a partir de su ruptura con la ley de Say, aquella que señalaba que toda oferta genera su propia demanda. Dicho de forma muy sucinta, se trata del mecanismo por el cual los economistas ortodoxos afirman que el mercado corregiría cualquier desequilibrio llevando la economía siempre a un nuevo equilibrio de pleno empleo y con la plena utilización de los recursos.
Keynes será innovador, entonces, en determinar que era posible un “equilibrio con desempleo” y que el mercado podría no solucionar automáticamente los problemas a los que se enfrenta una economía. Consideraba que las crisis tenían su origen en un incorrecto funcionamiento del mercado: una quiebra de la demanda efectiva como consecuencia de un hiato entre el ahorro y la inversión.
En todos estos “aportes” Marx fue mucho más allá que Keynes. Respecto de la Ley de Say, de donde Keynes deriva su comprensión de la crisis, Marx fue muy despectivo en sus “Teorías de la Plusvalía” y explicó cómo, en tanto el trabajador no se apropie del aumento de la productividad del trabajo, se generaran las crisis de sobreproducción al no poder consumir más que una pequeña porción de la producción.
Dicho de otra forma, Marx demostró la tendencia inherente del capitalismo, el carácter endógeno de las crisis, lo cual implica una profunda negación de la ley de Say que solo aceptaba las crisis a partir de factores externos a la dinámica del capital. Marx fue más allá y mostró hasta qué punto las crisis son una consecuencia del “éxito” y no del fracaso del capitalismo, del aumento de la productividad del trabajo:
“Marx mostró, en el siglo anterior al de Keynes, que el capital tiende a encontrar una barrera absoluta que no puede remontar cuando eleva la productividad del trabajo, mediante la cual cada capitalista en particular tiende a sacar ventaja a sus competidores. No sólo crea así las condiciones para un deterioro de su propia rentabilidad —que decrece en proporción a la caída de la participación del trabajo en la inversión de capital como un todo—. El capital crea así las condiciones de una nueva manera de producir los medios de la vida humana en un sistema que desplaza al propio trabajo de su centro de gravedad.” (Pablo Rieznik, Hic Rodhus)
El rol del Estado en la economía
Keynes propone que sea el Estado el que sostenga esa demanda y que intervenga sobre distintas variables económicas para arribar a un equilibrio al que no se llegaría por la propia dinámica del mercado. Planteaba cerrar una brecha que no podía ser resuelta sin la intervención del Estado como representante general del capital.
Keynes pensaba que de este modo se estimularía también y decisivamente el consumo que tendía inevitablemente a declinar como proporción de la demanda total en la medida en que se expandía la actividad económica.
Propone que los sindicatos participen en la fijación de los salarios y a nadie que conozca mínimamente la historia de la clase obrera británica y su ideología fabiana lo puede sorprender. Menos aún de la asociación que la TUC (Confederación sindical) tenía con el imperialismo británico, así como la de todas las burocracias sindicales y las aristocracias obreras, con el conjunto de los imperialismos.
Son los marginalistas los que plantean que es la intervención de los sindicatos los que evitan el equilibrio en el mercado de trabajo. Keynes propicia su necesidad para mantener la “demanda efectiva” en el desarrollo de la crisis de 1929. En otras palabras, dejemos que los sindicatos jueguen y que fijen un salario más allá del nivel de subsistencia y de reproducción de la mano de obra, porque eso producirá una reactivación vía el consumo.
Insistimos en que esto es solo una propuesta para un sector de la aristocracia obrera no es lo mismo para Keynes un obrero del Midland o de Manchester que un obrero de India que produce sal o artículos textiles. Mientras Keynes pregona sobre teoría económica salarial para sostener la demanda efectiva se imponen las máximas sanciones con penas de muerte y las marchas en las colonias ante cada reclamo de los trabajadores. La de Keynes, insistimos, es una “teoría” para los países imperialistas, no para los países oprimidos por el imperialismo, que deberán enfrentar a las potencias imperialistas que lo oprimen.
Por más obvio que sea, conviene aclarar que tampoco aquí Keynes fue lo innovador que nos lo presentan: la burguesía se valió siempre del Estado como representante de sus intereses y especialmente a partir de la época del imperialismo cuando el Estado se transforma en “ariete de la expansión imperialista”.
Sin embargo, es cierto que a partir del New Deal (desarrollado previo a la publicación de la obra cumbre de Keynes), el capital se dio una política de una intervención más decidida en el plano del apuntalamiento del consumo. Los apologistas del capital veían en esto una nueva sobrevida al régimen social del esclavismo salarial, cuando en realidad se demostraba su carácter cada vez más senil a partir de la incapacidad de “resolver los problemas capitalistas por medios estrictamente capitalistas”.
“El 'neoliberalismo' no nació de un repollo sino del fracaso de aquellos remedios keynesianos. Del mismo modo que el llamado keynesianismo se presenta en la actualidad como una alternativa al derrumbe del… neoliberalismo. Claro que la versión actual del primero se parece mucho más a un socorro a los actores que protagonizaron el auge del segundo (las grandes corporaciones financieras). Keynesianismo y neoliberalismo, en definitiva, se engendran mutuamente como expresión de la dinámica del ciclo económico y de sus crisis.” (Pablo Rieznik. Hic Rhodus)
¿“Revolución keynesiana” o “combatiendo al capital”?
La reconstrucción del capitalismo después de la segunda guerra mundial no se debió a la aplicación de políticas keynesianas, sino a que la catástrofe social que significó esa guerra eliminó una parte sustancial de las fuerzas productivas existentes (90 millones de muertos, etc.). No hace falta aclarar que frente al ascenso monumental de la clase obrera, el resultado no hubiese sido el mismo sin la cooperación de la socialdemocracia y el estalinismo.
A este período “keynesiano” hasta 1971 se lo conoce como “los 30 años dorados”, que ni fueron 30, ni fueron dorados, pero donde se reconstruyeron las metrópolis imperialistas con la invaluable ayuda de la burguesía norteamericana y, una vez más, de los partidos “oficiales” de la clase obrera, después de los acuerdos de Yalta y Potsdam.
Esta reconstrucción era la política económica de Lord Keynes. Él fue un defensor del sistema de paridades fijas de las monedas con el dólar como “respaldo” ya no el oro, algo que tuvo que aceptar en la conferencia de Bretton Woods antes citada. Allí fue derrotado por Harry White (el representante de los Estados Unidos en la conferencia) no solo por las capacidades de uno y otro, sino por el peso específico de la burguesía norteamericana y la británica.
El sistema de cambios fijos dio estabilidad a la reconstrucción de Europa. El plan de Keynes no tenía nada que ver con la Comunidad Económica Europea, sino que es ese hilo conductor de su vida (la defensa del capitalismo y de los intereses británicos) lo que lo lleva a plantear la conveniencia del plan Marshall. Esta política se tradujo, luego, en acuerdos que dan nacimiento nada menos que a la Otan, algo impulsado por Keynes.
Para Keynes la tasa de interés debe ser considerada literalmente como una recompensa por desprenderse de la posición del dinero y no, como afirmaba la teoría clásica, como una compensación de posponer el consumo. ¿Qué significa esto? Que “el espíritu animal” de los capitalistas está condicionado por la tasa de interés. Si la tasa de beneficio medio por una rama determinada del capital es menor a la tasa de interés de mercado que fija el Banco Central pues la inversión en dicha rama tenderá a decaer.
Se trata solo de una etapa transitoria. Una vez restablecida la circulación de los capitales y las mercancías en todo el planeta, es el Estado el que debe retirarse. Es decir, la política keynesiana es una política contracíclica frente a la crisis. No está proponiendo una estatización perpetua del capital, y así se verificó en la historia desde la crisis de 1968 y se profundizó con la inconvertibilidad del dólar de 1971.
Desde ese momento comienza una retirada del Estado de las inversiones, de las infraestructuras públicas en la mercantilización de la educación, de la salud, etcétera. O sea, la caída de la tasa de beneficio durante la “etapa keynesiana” lleva a privatizar sectores enteros de la economía que habían sido estatizados para salvar al propio capital sin ser contradictorios, sino en un desarrollo histórico lógico en el capital con la lógica del capital.
Keynes fallece antes de ver al laborismo gobernando Gran Bretaña, pero intuye su ascenso y la estatización de ramas enteras de la producción que ya promovía. Un claro ejemplo fue el mayor ente regulador de la economía capitalista, más aún en la época del capital financiero -el imperialismo-, como son los bancos Centrales.
Otro signo de lo “exitoso” de las políticas keynesianas en nuestro terreno es que los congresos de la socialdemocracia alemana de la segunda posguerra adoptan al keynesianismo como programa económico, en un claro repudio al marxismo. Un rumbo en común con Kicillof.
¿Qué implica volver a Keynes hoy?
Keynes arriba a la siguiente y literal conclusión: mientras la macroeconomía actual imagina una lucha sin tiempo entre ideas y teorías, Keynes es consciente del efecto que la historia ejerce sobre el pensamiento económico, las necesidades de cada época prevalecen incluso muchas veces sobre los criterios de validez científica. Por ejemplo, queremos hacer notar que el autor de la "Teoría general” es fiel a su afirmación sobre las herramientas que pueden ser útiles al capital en determinado momento, son repudiables en otro.
Entonces, ¿por qué no volver a Keynes? Porque el mundo que Keynes armó en la primera y en la segunda posguerra literalmente ha desaparecido. No existe ni el patrón oro, ni las reparaciones de guerra, ni existe el patrón dólar, ni el 50 % del PBI en la potencia dominante que es Estados Unidos. Sin entrar en la caracterización de hasta dónde ha sido restaurado el capitalismo en Rusia y China, es obvio que hay 780 millones de obreros en China que han entrado al mercado de trabajo y que eso ha sido un cambio sustancial del mercado mundial.
Según los últimos datos del Banco Mundial y FMI, hoy la deuda de los 193 Estados, con alguien que no se sabe ni quién es, supera en un 50 % al PBI mundial, llegando a casos extremos como el de Japón, que es cuatro veces su producción.
La emisión monetaria ha sido monumental en los últimos 55 años y, como afirmamos antes, en los últimos 15 años se emitió el doble de dólares de lo que se había emitido desde que se creó el dólar en 1871. El fracaso de esta política radica en que no ha logrado salvar al capitalismo, ni volverlo a encarrilar con un método “normal” de circulación de mercancías y capitales.
En la pretendida polémica entre Kicillof y Milei, emisión o no emisión, hay que “volver a Marx”. Este plantea en "El Capital" que la variable monetaria solamente tiene sentido en relación a la cantidad de mercancías que están circulando en el mercado y pueden realizarse y por eso hay crisis cíclicas.
Estamos hablando de la época preimperialista y por eso desaparece el dinero sobrante, desaparecen los capitales sobrantes, se llama quiebra, lo que quiere evitar Keynes y lo que no puede evitar el “escudo” que Kicillof dice aplicar en la provincia de Buenos Aires son las quiebras. Porque la sobreabundancia de capital lleva necesariamente a la quiebra. Y eso lo dice Marx, lo explica, es una de las razones de disolución del capitalismo.
Lo que Kicillof oculta es que ante la magnitud de esta crisis internacional nos pone frente a la eventualidad de una tercera guerra mundial y a una quiebra del mercado mundial de mercancías, de sobreproducción de capitales y mercancías en todo el mundo. Si tomamos el método de Keynes que menciona el gobernador, y que no es el método marxista, nosotros tenemos que decir volver a Keynes es volver a intentar salvar al sistema imperialista desde una semicolonia.
Es un intento tardío y destinado al fracaso de salvar al capitalismo tal cual lo conocemos y es lo que practica el autor del libro en cuestión porque está destinado al fracaso, que hay una tendencia inevitable a la caída de la tasa de beneficio, a la autodisolución del sistema. Estas frases antiguas que vienen desde los Grundrisses, que se profundizaron en “El Capital”, que se desarrollaron en el “Imperialismo etapa superior del capitalismo”, quedan claras en que el 1 % de la población posee no menos del 50% de la riqueza mundial, a los monopolios y el dominio completo del capital financiero de la economía mundial y que por lo tanto necesitan tanto de la miseria de las masas y de nuevas guerras de coloniaje y rapiña para poder sostener una medida contratendencial a la caída de la tasa de beneficio.
Para el gobernador, ahora neokirchnerista y neokeynesiano, la crisis histórica del capitalismo argentino podría ser resuelta volviendo a un regulacionismo estatal como el que, en parte, desarrolló bajo los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, pero conservando los “avances” antiobreros y entreguistas que llevó adelante el mileismo. El campo “nacional y popular” ofrece un plato recontra recalentado de un ciclo que denunció Gabriel Solano en su libro “Por qué fracasó la democracia”. Kicillofismo y mileismo son dos caras diferentes, pero que terminan complementándose de la moneda capitalismo. Los socialistas ofrecemos una alternativa superadora.
Este artículo trata del nuevo libro del doctor en economía y gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof llamado “volver a Keynes”. Esta reedición de su antigua tesis doctoral que lleva más de un cuarto de siglo es simplemente el lanzamiento de un candidato a presidente y no tiene otro valor que eso. Axel Kicillof, hoy parte de la “casta política”, fue gerente de Aerolíneas, ministro de Economía, diputado nacional y dos veces gobernador. En las épocas que escribía el original de este texto recalentado, en cambio, llamaba a la abstención o el voto en blanco contra esa casta a la que se sumó. Es el derrotero del “autonomismo” o “independientes políticos” que en buena parte fueron luego cooptados por el kirchnerismo.
De omisiones y ocultamientos
Más allá de destacar lo que está dicho en el libro, vale también destacar todo aquello que no está dicho. El autor realiza una serie de operaciones para poder “Volver a Keynes”. Lord Keynes fue uno de los más brillantes economistas burgueses del siglo XX, pero para poder “volver” a él, un siglo después requiere de una serie de ocultamientos que derivan en una libre elección de citas parciales. El primero de ellos-y el más grave de todos- es que lord Maynard Keynes es quien, en Bretton Wood, dio vida y forma al Fondo Monetario Internacional y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, más conocido como Banco Mundial. Él luchó hasta su muerte (1946), después de los acuerdos de Bretton Woods, en defensa del imperialismo mundial y del británico en particular. Fue, sin dudas, la tarea de su vida.
Ese ocultamiento nos habla centralmente de lo que va a ser el texto del gobernador, en el cual se basa para escribir su tesis y desarrollar un libro de 500 páginas.
Esto, que es técnico y conocido por los economistas, es una forma que han tenido los economistas burgueses (el primero fue Hicks en el 37) de tratar de ocultar su derrota a través de la separación entre la macro y la microeconomía.
Si separamos la macroeconomía de la microeconomía no podemos entender el fenómeno económico en general, y menos desde el punto de vista de la economía política clásica. Acá cabe hacer una distinción, ya que mientras para nosotros la economía clásica es la de Adam Smith y David Ricardo, para Keynes y para sus contemporáneos, los exponentes son Ricardo, John Stuart y Marshall. El autor acepta en el texto hablar de los clásicos de esa manera y por cuanto Marx aparece ya no como un actor de reparto, sino apenas casi como un tramoyista en el teatro para que se expresen en la escenografía el resto de los actores.
El ocultamiento, sin embargo, no termina allí. Hay dos textos fundamentales de Keynes cuyo abordaje carece de todo tipo de seriedad. Uno es súbitamente omitido por Kicillof, el otro es abordado con extrema parcialidad: “las consecuencias económicas de la paz” y “cómo pagar la guerra”.
El primero se refiere a los resultados del Tratado de Versalles, donde Lord Keynes integró la delegación del Foreign Office representando al imperialismo británico. Él se retira de la delegación, cosa que apenas se menciona, pero sin explicar las razones de esa decisión. Es un texto clave porque allí se pronostica que va a haber una nueva guerra mundial como resultado de las reparaciones de guerra, sobre todo la ocupación de Alemania, que van a desencadenar necesariamente nuevas crisis económicas y convulsiones sociales que van a imposibilitar el pago de dichas reparaciones.
No es un pronóstico que podemos dejar pasar. Es que simultáneamente Lenin y Trotsky escribían, en los primeros congresos de la Internacional Comunista, exactamente las mismas conclusiones. El tratado de Versalles, tal cual está firmado, va a llevar a convulsiones sociales, a una nueva etapa de revoluciones optimistas en el primer periodo de 1919/1921 y a una nueva guerra mundial porque la deuda que se le impuso a Alemania era impagable e incobrable. Esta era la realidad, tanto para Keynes como para los mejores cuadros marxistas de la época.
El segundo texto, que directamente se ignora, es sobre la Segunda Guerra Mundial. Allí Keynes aparece nuevamente como un vocero de los intereses del imperialismo británico. Son una serie de artículos periodísticos donde polemiza con el conjunto de la burguesía inglesa sobre la necesidad de que había que aplicar un impuesto marginal a las ganancias extraordinarias de hasta el 75 %.
Aunque la burguesía británica se quejara del carácter confiscatorio de la medida, Keynes (que tenía una visión mucho más amplia que la del mero mercader en decadencia en que se había convertido la burguesía británica en ese momento), plantea que de no ganar la guerra y sobre todo si no mantienen a sus ejércitos en el frente abastecidos y no se garantizan determinadas condiciones para las trabajadoras que se encuentran en la retaguardia produciendo para ganar la guerra en el frente, la convulsión social a la que tanto le temía la burguesía se trasladaría directamente a Inglaterra. Por lo tanto, en defensa de la propia burguesía que protestaba, proponía un “esfuerzo suplementario” un impuesto confiscatorio para salvar el sistema.
Lejos de la teoría keynesiana, durante su paso por la función pública, el derrotero de Axel Kicillof ha sido el de un devaluador de la moneda como ministro, que usó un modelo privatizador y mercantilizador en Aerolíneas Argentinas. Fue él quien firmó los acuerdos secretos con Chevron, de Vaca Muerta, quien nunca aplicó un impuesto a la renta extraordinaria del conjunto de la burguesía y se limitó a mantener las retenciones fijas al agro, aunque con ciertas “exenciones” como el contrabando y la subfacturación.
Todo eso pasó bajo el Ministerio de Economía de este Axel Kicillof a través del impuesto a las ganancias a los salarios pero no a las grandes riquezas como se reclamó hasta de sectores del propio peronismo. Como gobernador no intentó aumentar la “demanda agregada”, por ejemplo, con un programa de viviendas populares. Diametralmente opuesto a lo que fue el plan de reconstrucción de Londres que diagramó el propio Keynes con ciudades satélites que, si bien en parte, llevó adelante el laborismo.
En otras palabras, por un lado una visión estratégica de cómo sostener al imperialismo en plena guerra mundial (Keynes) y por el otro un plan semicolonial de un profesor de pensamiento económico que no pudo llegar, dado sus limitaciones políticas, al quid de la "Teoría general".
Antecedentes
A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se forja lo que los marxistas denominamos el Imperialismo, la fase superior del capitalismo. Esta fase nueva del capitalismo es caracterizada por Lenin como una “etapa de guerras y revoluciones”. Inglaterra, siendo aún el imperialismo dominante, se encuentra crecientemente cuestionado frente a dos colosos como eran Alemania y Estados Unidos después de la guerra civil norteamericana y su principio de expansión internacional marcado por la guerra en 1898 con España.
El viejo imperio británico continuaba cosechando las mieles del libre cambio pero las grandes empresas eran nimias comparadas con las grandes empresas norteamericanas y alemanas, forjadas al calor de esta nueva fase monopolista del capital. El patrón oro era la regla y la libra la moneda fiduciaria de reserva internacional, dado que Estados Unidos recién unificaba sus monedas posteriores de la guerra civil y el marco alemán se crea después de la guerra de la unificación. El Banco de Inglaterra, por aquel entonces, era un banco privado que era un prestamista de última instancia, no era propiedad estatal, ni tenía opciones del Estado.
Keynes ve esa debilidad del imperialismo británico desde la guerra de los Boers (1899-1902). Y es allí, y eso muy lejanamente está reflejado en el texto de Kicillof, cuando hereda la cátedra de Marshall en Cambridge y comienza a revisar la teoría marginalista y subjetiva del valor.
Nota, en medio de la crisis, que las cosas están fuera del control y que de la mano del mercado autorregulado no se llega a un equilibrio general, sino que hace falta una serie de regulaciones. A lo largo del texto, Kicillof pone citas aisladas sobre distintos estudios que va haciendo Keynes en este período.
En sus estudios de teoría monetaria lo que hace es una firme defensa del imperialismo británico para mantenerse como potencia y es por eso que ya en 1925 critica la política impulsada (y aplicada) por Churchill de volver a la convertibilidad de la Libra.
Keynes era (cuando lo consideraba necesario) un devaluacionista, ya que veía en la devaluación de la libra un mecanismo de defensa de la producción británica frente a la falta de competitividad con Estados Unidos, ya potencia dominante, pero con la propia Alemania, subyugada por esos acuerdos de Versalles que detallamos con anterioridad. Ese homenaje sí le ha rendido el actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires cuando era ministro.
Keynes plantea lo imposible, volver para atrás, para defender una competitividad por la vía cambiaria que Inglaterra había perdido gracias a la productividad inferior que impedía que se mantenga como una potencia de primer orden.
Al estallar la crisis del 29 se rompe el mercado mundial. A pesar de la dimensión del quebranto, el entonces presidente de Estados Unidos comete el error garrafal de mantener la convertibilidad y las reglas neoclásicas produciendo la peor recesión jamás conocida que se extiende hasta 1934.
Hay un “saber popular” que le atribuye a Keynes la expresión “contratar dos trabajadores: uno a hacer un pozo de día y otro a la noche para taparlo”, como forma de combatir la recesión en curso. Es una afirmación completamente falsa.
Sin embargo, la otra “gran frase” que se le adjudica sí es cierta. Se trata de aquella que dijo: “a largo plazo estamos todos muertos”. Esta expresión denota crucial importancia, porque muestra que lo que trataba de resolver el economista británico era la crisis en el corto plazo. La razón detrás de semejante preocupación es que el mayor temor, que no intentaba disimular en forma alguna, era a los fantasmas que recorrían Europa: tanto el socialismo, como el nazismo. Temía el poder de la Unión Soviética y de la revolución social. Se reconocía como “aberrante el socialismo” colocándolo en el mismo lugar que el nazismo. Su temor a la agudización de la lucha de clases es lo que lo guía,
Esta es la causa de sus límites en comprensión de la catástrofe de la crisis de 1929: sus límites de clase, pero no porque sea burgués, sino que su límite de clase lo pone en la defensa del imperialismo británico que ya es indefendible y eso se notará en las negociaciones de Bretton Woods, un capítulo insoslayable en la vida y sobretodo en la obra de Keynes, un momento crucial que diseñó el capitalismo desde la posguerra hasta nuestros días. Buscó a través de la libra mantener ciertos privilegios y grados de libertad de la City de Londres frente a Nueva York, a pesar de que el centro financiero del mundo ya no era el mismo que al finalizar la primera guerra.
Keynes jugará también un rol clave en un hecho relevante para nuestro país. Se trata de la firma en 1933 del tratado Roca-Runciman, donde el británico fue el principal asesor del gobierno colonial. Kicillof, que pretende “volver a Keynes” en particular, pero en Argentina en general se oculta la relevancia del economista en esta política tan nociva que hizo que se nos pasara a denominar “el sexto dominio del Imperio Británico”. El hijo del genocida Roca firmó este tratado en nombre del régimen oligárquico de la década infame ante los tratados de Ottawa que protegían a toda la Commonwealth de la competencia intercapitalista ante la quiebra del mercado mundial. Esto, una vez más, el gobernador parece desconocerlo.
Keynesianismo y marxismo
Es tan notable como llamativa la omisión que hace Keynes de la teoría económica de Marx. Su célebre frase acerca de que la lucha de clases lo encontrará del lado de la burguesía ilustrada, más allá de una declaración de principios, da cuenta de que la exclusión al marxismo es antes por temor o incapacidad de confrontarlo que por desconocimiento.
Algunos conceptos centrales en la obra del británico ya habían sido ampliamente superados medio siglo antes por el autor de "El Capital": el abordaje de la crisis y su concepto de la demanda efectiva son solamente dos ejemplos que nos ayudan a ilustrar esta sentencia general.
Kicillof atribuye un carácter revolucionario a Keynes a partir de su ruptura con la ley de Say, aquella que señalaba que toda oferta genera su propia demanda. Dicho de forma muy sucinta, se trata del mecanismo por el cual los economistas ortodoxos afirman que el mercado corregiría cualquier desequilibrio llevando la economía siempre a un nuevo equilibrio de pleno empleo y con la plena utilización de los recursos.
Keynes será innovador, entonces, en determinar que era posible un “equilibrio con desempleo” y que el mercado podría no solucionar automáticamente los problemas a los que se enfrenta una economía. Consideraba que las crisis tenían su origen en un incorrecto funcionamiento del mercado: una quiebra de la demanda efectiva como consecuencia de un hiato entre el ahorro y la inversión.
En todos estos “aportes” Marx fue mucho más allá que Keynes. Respecto de la Ley de Say, de donde Keynes deriva su comprensión de la crisis, Marx fue muy despectivo en sus “Teorías de la Plusvalía” y explicó cómo, en tanto el trabajador no se apropie del aumento de la productividad del trabajo, se generaran las crisis de sobreproducción al no poder consumir más que una pequeña porción de la producción.
Dicho de otra forma, Marx demostró la tendencia inherente del capitalismo, el carácter endógeno de las crisis, lo cual implica una profunda negación de la ley de Say que solo aceptaba las crisis a partir de factores externos a la dinámica del capital. Marx fue más allá y mostró hasta qué punto las crisis son una consecuencia del “éxito” y no del fracaso del capitalismo, del aumento de la productividad del trabajo:
“Marx mostró, en el siglo anterior al de Keynes, que el capital tiende a encontrar una barrera absoluta que no puede remontar cuando eleva la productividad del trabajo, mediante la cual cada capitalista en particular tiende a sacar ventaja a sus competidores. No sólo crea así las condiciones para un deterioro de su propia rentabilidad —que decrece en proporción a la caída de la participación del trabajo en la inversión de capital como un todo—. El capital crea así las condiciones de una nueva manera de producir los medios de la vida humana en un sistema que desplaza al propio trabajo de su centro de gravedad.” (Pablo Rieznik, Hic Rodhus)
El rol del Estado en la economía
Keynes propone que sea el Estado el que sostenga esa demanda y que intervenga sobre distintas variables económicas para arribar a un equilibrio al que no se llegaría por la propia dinámica del mercado. Planteaba cerrar una brecha que no podía ser resuelta sin la intervención del Estado como representante general del capital.
Keynes pensaba que de este modo se estimularía también y decisivamente el consumo que tendía inevitablemente a declinar como proporción de la demanda total en la medida en que se expandía la actividad económica.
Propone que los sindicatos participen en la fijación de los salarios y a nadie que conozca mínimamente la historia de la clase obrera británica y su ideología fabiana lo puede sorprender. Menos aún de la asociación que la TUC (Confederación sindical) tenía con el imperialismo británico, así como la de todas las burocracias sindicales y las aristocracias obreras, con el conjunto de los imperialismos.
Son los marginalistas los que plantean que es la intervención de los sindicatos los que evitan el equilibrio en el mercado de trabajo. Keynes propicia su necesidad para mantener la “demanda efectiva” en el desarrollo de la crisis de 1929. En otras palabras, dejemos que los sindicatos jueguen y que fijen un salario más allá del nivel de subsistencia y de reproducción de la mano de obra, porque eso producirá una reactivación vía el consumo.
Insistimos en que esto es solo una propuesta para un sector de la aristocracia obrera no es lo mismo para Keynes un obrero del Midland o de Manchester que un obrero de India que produce sal o artículos textiles. Mientras Keynes pregona sobre teoría económica salarial para sostener la demanda efectiva se imponen las máximas sanciones con penas de muerte y las marchas en las colonias ante cada reclamo de los trabajadores. La de Keynes, insistimos, es una “teoría” para los países imperialistas, no para los países oprimidos por el imperialismo, que deberán enfrentar a las potencias imperialistas que lo oprimen.
Por más obvio que sea, conviene aclarar que tampoco aquí Keynes fue lo innovador que nos lo presentan: la burguesía se valió siempre del Estado como representante de sus intereses y especialmente a partir de la época del imperialismo cuando el Estado se transforma en “ariete de la expansión imperialista”.
Sin embargo, es cierto que a partir del New Deal (desarrollado previo a la publicación de la obra cumbre de Keynes), el capital se dio una política de una intervención más decidida en el plano del apuntalamiento del consumo. Los apologistas del capital veían en esto una nueva sobrevida al régimen social del esclavismo salarial, cuando en realidad se demostraba su carácter cada vez más senil a partir de la incapacidad de “resolver los problemas capitalistas por medios estrictamente capitalistas”.
“El 'neoliberalismo' no nació de un repollo sino del fracaso de aquellos remedios keynesianos. Del mismo modo que el llamado keynesianismo se presenta en la actualidad como una alternativa al derrumbe del… neoliberalismo. Claro que la versión actual del primero se parece mucho más a un socorro a los actores que protagonizaron el auge del segundo (las grandes corporaciones financieras). Keynesianismo y neoliberalismo, en definitiva, se engendran mutuamente como expresión de la dinámica del ciclo económico y de sus crisis.” (Pablo Rieznik. Hic Rhodus)
¿“Revolución keynesiana” o “combatiendo al capital”?
La reconstrucción del capitalismo después de la segunda guerra mundial no se debió a la aplicación de políticas keynesianas, sino a que la catástrofe social que significó esa guerra eliminó una parte sustancial de las fuerzas productivas existentes (90 millones de muertos, etc.). No hace falta aclarar que frente al ascenso monumental de la clase obrera, el resultado no hubiese sido el mismo sin la cooperación de la socialdemocracia y el estalinismo.
A este período “keynesiano” hasta 1971 se lo conoce como “los 30 años dorados”, que ni fueron 30, ni fueron dorados, pero donde se reconstruyeron las metrópolis imperialistas con la invaluable ayuda de la burguesía norteamericana y, una vez más, de los partidos “oficiales” de la clase obrera, después de los acuerdos de Yalta y Potsdam.
Esta reconstrucción era la política económica de Lord Keynes. Él fue un defensor del sistema de paridades fijas de las monedas con el dólar como “respaldo” ya no el oro, algo que tuvo que aceptar en la conferencia de Bretton Woods antes citada. Allí fue derrotado por Harry White (el representante de los Estados Unidos en la conferencia) no solo por las capacidades de uno y otro, sino por el peso específico de la burguesía norteamericana y la británica.
El sistema de cambios fijos dio estabilidad a la reconstrucción de Europa. El plan de Keynes no tenía nada que ver con la Comunidad Económica Europea, sino que es ese hilo conductor de su vida (la defensa del capitalismo y de los intereses británicos) lo que lo lleva a plantear la conveniencia del plan Marshall. Esta política se tradujo, luego, en acuerdos que dan nacimiento nada menos que a la Otan, algo impulsado por Keynes.
Para Keynes la tasa de interés debe ser considerada literalmente como una recompensa por desprenderse de la posición del dinero y no, como afirmaba la teoría clásica, como una compensación de posponer el consumo. ¿Qué significa esto? Que “el espíritu animal” de los capitalistas está condicionado por la tasa de interés. Si la tasa de beneficio medio por una rama determinada del capital es menor a la tasa de interés de mercado que fija el Banco Central pues la inversión en dicha rama tenderá a decaer.
Se trata solo de una etapa transitoria. Una vez restablecida la circulación de los capitales y las mercancías en todo el planeta, es el Estado el que debe retirarse. Es decir, la política keynesiana es una política contracíclica frente a la crisis. No está proponiendo una estatización perpetua del capital, y así se verificó en la historia desde la crisis de 1968 y se profundizó con la inconvertibilidad del dólar de 1971.
Desde ese momento comienza una retirada del Estado de las inversiones, de las infraestructuras públicas en la mercantilización de la educación, de la salud, etcétera. O sea, la caída de la tasa de beneficio durante la “etapa keynesiana” lleva a privatizar sectores enteros de la economía que habían sido estatizados para salvar al propio capital sin ser contradictorios, sino en un desarrollo histórico lógico en el capital con la lógica del capital.
Keynes fallece antes de ver al laborismo gobernando Gran Bretaña, pero intuye su ascenso y la estatización de ramas enteras de la producción que ya promovía. Un claro ejemplo fue el mayor ente regulador de la economía capitalista, más aún en la época del capital financiero -el imperialismo-, como son los bancos Centrales.
Otro signo de lo “exitoso” de las políticas keynesianas en nuestro terreno es que los congresos de la socialdemocracia alemana de la segunda posguerra adoptan al keynesianismo como programa económico, en un claro repudio al marxismo. Un rumbo en común con Kicillof.
¿Qué implica volver a Keynes hoy?
Keynes arriba a la siguiente y literal conclusión: mientras la macroeconomía actual imagina una lucha sin tiempo entre ideas y teorías, Keynes es consciente del efecto que la historia ejerce sobre el pensamiento económico, las necesidades de cada época prevalecen incluso muchas veces sobre los criterios de validez científica. Por ejemplo, queremos hacer notar que el autor de la "Teoría general” es fiel a su afirmación sobre las herramientas que pueden ser útiles al capital en determinado momento, son repudiables en otro.
Entonces, ¿por qué no volver a Keynes? Porque el mundo que Keynes armó en la primera y en la segunda posguerra literalmente ha desaparecido. No existe ni el patrón oro, ni las reparaciones de guerra, ni existe el patrón dólar, ni el 50 % del PBI en la potencia dominante que es Estados Unidos. Sin entrar en la caracterización de hasta dónde ha sido restaurado el capitalismo en Rusia y China, es obvio que hay 780 millones de obreros en China que han entrado al mercado de trabajo y que eso ha sido un cambio sustancial del mercado mundial.
Según los últimos datos del Banco Mundial y FMI, hoy la deuda de los 193 Estados, con alguien que no se sabe ni quién es, supera en un 50 % al PBI mundial, llegando a casos extremos como el de Japón, que es cuatro veces su producción.
La emisión monetaria ha sido monumental en los últimos 55 años y, como afirmamos antes, en los últimos 15 años se emitió el doble de dólares de lo que se había emitido desde que se creó el dólar en 1871. El fracaso de esta política radica en que no ha logrado salvar al capitalismo, ni volverlo a encarrilar con un método “normal” de circulación de mercancías y capitales.
En la pretendida polémica entre Kicillof y Milei, emisión o no emisión, hay que “volver a Marx”. Este plantea en "El Capital" que la variable monetaria solamente tiene sentido en relación a la cantidad de mercancías que están circulando en el mercado y pueden realizarse y por eso hay crisis cíclicas.
Estamos hablando de la época preimperialista y por eso desaparece el dinero sobrante, desaparecen los capitales sobrantes, se llama quiebra, lo que quiere evitar Keynes y lo que no puede evitar el “escudo” que Kicillof dice aplicar en la provincia de Buenos Aires son las quiebras. Porque la sobreabundancia de capital lleva necesariamente a la quiebra. Y eso lo dice Marx, lo explica, es una de las razones de disolución del capitalismo.
Lo que Kicillof oculta es que ante la magnitud de esta crisis internacional nos pone frente a la eventualidad de una tercera guerra mundial y a una quiebra del mercado mundial de mercancías, de sobreproducción de capitales y mercancías en todo el mundo. Si tomamos el método de Keynes que menciona el gobernador, y que no es el método marxista, nosotros tenemos que decir volver a Keynes es volver a intentar salvar al sistema imperialista desde una semicolonia.
Es un intento tardío y destinado al fracaso de salvar al capitalismo tal cual lo conocemos y es lo que practica el autor del libro en cuestión porque está destinado al fracaso, que hay una tendencia inevitable a la caída de la tasa de beneficio, a la autodisolución del sistema. Estas frases antiguas que vienen desde los Grundrisses, que se profundizaron en “El Capital”, que se desarrollaron en el “Imperialismo etapa superior del capitalismo”, quedan claras en que el 1 % de la población posee no menos del 50% de la riqueza mundial, a los monopolios y el dominio completo del capital financiero de la economía mundial y que por lo tanto necesitan tanto de la miseria de las masas y de nuevas guerras de coloniaje y rapiña para poder sostener una medida contratendencial a la caída de la tasa de beneficio.
Para el gobernador, ahora neokirchnerista y neokeynesiano, la crisis histórica del capitalismo argentino podría ser resuelta volviendo a un regulacionismo estatal como el que, en parte, desarrolló bajo los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, pero conservando los “avances” antiobreros y entreguistas que llevó adelante el mileismo. El campo “nacional y popular” ofrece un plato recontra recalentado de un ciclo que denunció Gabriel Solano en su libro “Por qué fracasó la democracia”. Kicillofismo y mileismo son dos caras diferentes, pero que terminan complementándose de la moneda capitalismo. Los socialistas ofrecemos una alternativa superadora.
Este artículo trata del nuevo libro del doctor en economía y gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof llamado “volver a Keynes”. Esta reedición de su antigua tesis doctoral que lleva más de un cuarto de siglo es simplemente el lanzamiento de un candidato a presidente y no tiene otro valor que eso. Axel Kicillof, hoy parte de la “casta política”, fue gerente de Aerolíneas, ministro de Economía, diputado nacional y dos veces gobernador. En las épocas que escribía el original de este texto recalentado, en cambio, llamaba a la abstención o el voto en blanco contra esa casta a la que se sumó. Es el derrotero del “autonomismo” o “independientes políticos” que en buena parte fueron luego cooptados por el kirchnerismo.
De omisiones y ocultamientos
Más allá de destacar lo que está dicho en el libro, vale también destacar todo aquello que no está dicho. El autor realiza una serie de operaciones para poder “Volver a Keynes”. Lord Keynes fue uno de los más brillantes economistas burgueses del siglo XX, pero para poder “volver” a él, un siglo después requiere de una serie de ocultamientos que derivan en una libre elección de citas parciales. El primero de ellos-y el más grave de todos- es que lord Maynard Keynes es quien, en Bretton Wood, dio vida y forma al Fondo Monetario Internacional y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, más conocido como Banco Mundial. Él luchó hasta su muerte (1946), después de los acuerdos de Bretton Woods, en defensa del imperialismo mundial y del británico en particular. Fue, sin dudas, la tarea de su vida.
Ese ocultamiento nos habla centralmente de lo que va a ser el texto del gobernador, en el cual se basa para escribir su tesis y desarrollar un libro de 500 páginas.
Esto, que es técnico y conocido por los economistas, es una forma que han tenido los economistas burgueses (el primero fue Hicks en el 37) de tratar de ocultar su derrota a través de la separación entre la macro y la microeconomía.
Si separamos la macroeconomía de la microeconomía no podemos entender el fenómeno económico en general, y menos desde el punto de vista de la economía política clásica. Acá cabe hacer una distinción, ya que mientras para nosotros la economía clásica es la de Adam Smith y David Ricardo, para Keynes y para sus contemporáneos, los exponentes son Ricardo, John Stuart y Marshall. El autor acepta en el texto hablar de los clásicos de esa manera y por cuanto Marx aparece ya no como un actor de reparto, sino apenas casi como un tramoyista en el teatro para que se expresen en la escenografía el resto de los actores.
El ocultamiento, sin embargo, no termina allí. Hay dos textos fundamentales de Keynes cuyo abordaje carece de todo tipo de seriedad. Uno es súbitamente omitido por Kicillof, el otro es abordado con extrema parcialidad: “las consecuencias económicas de la paz” y “cómo pagar la guerra”.
El primero se refiere a los resultados del Tratado de Versalles, donde Lord Keynes integró la delegación del Foreign Office representando al imperialismo británico. Él se retira de la delegación, cosa que apenas se menciona, pero sin explicar las razones de esa decisión. Es un texto clave porque allí se pronostica que va a haber una nueva guerra mundial como resultado de las reparaciones de guerra, sobre todo la ocupación de Alemania, que van a desencadenar necesariamente nuevas crisis económicas y convulsiones sociales que van a imposibilitar el pago de dichas reparaciones.
No es un pronóstico que podemos dejar pasar. Es que simultáneamente Lenin y Trotsky escribían, en los primeros congresos de la Internacional Comunista, exactamente las mismas conclusiones. El tratado de Versalles, tal cual está firmado, va a llevar a convulsiones sociales, a una nueva etapa de revoluciones optimistas en el primer periodo de 1919/1921 y a una nueva guerra mundial porque la deuda que se le impuso a Alemania era impagable e incobrable. Esta era la realidad, tanto para Keynes como para los mejores cuadros marxistas de la época.
El segundo texto, que directamente se ignora, es sobre la Segunda Guerra Mundial. Allí Keynes aparece nuevamente como un vocero de los intereses del imperialismo británico. Son una serie de artículos periodísticos donde polemiza con el conjunto de la burguesía inglesa sobre la necesidad de que había que aplicar un impuesto marginal a las ganancias extraordinarias de hasta el 75 %.
Aunque la burguesía británica se quejara del carácter confiscatorio de la medida, Keynes (que tenía una visión mucho más amplia que la del mero mercader en decadencia en que se había convertido la burguesía británica en ese momento), plantea que de no ganar la guerra y sobre todo si no mantienen a sus ejércitos en el frente abastecidos y no se garantizan determinadas condiciones para las trabajadoras que se encuentran en la retaguardia produciendo para ganar la guerra en el frente, la convulsión social a la que tanto le temía la burguesía se trasladaría directamente a Inglaterra. Por lo tanto, en defensa de la propia burguesía que protestaba, proponía un “esfuerzo suplementario” un impuesto confiscatorio para salvar el sistema.
Lejos de la teoría keynesiana, durante su paso por la función pública, el derrotero de Axel Kicillof ha sido el de un devaluador de la moneda como ministro, que usó un modelo privatizador y mercantilizador en Aerolíneas Argentinas. Fue él quien firmó los acuerdos secretos con Chevron, de Vaca Muerta, quien nunca aplicó un impuesto a la renta extraordinaria del conjunto de la burguesía y se limitó a mantener las retenciones fijas al agro, aunque con ciertas “exenciones” como el contrabando y la subfacturación.
Todo eso pasó bajo el Ministerio de Economía de este Axel Kicillof a través del impuesto a las ganancias a los salarios pero no a las grandes riquezas como se reclamó hasta de sectores del propio peronismo. Como gobernador no intentó aumentar la “demanda agregada”, por ejemplo, con un programa de viviendas populares. Diametralmente opuesto a lo que fue el plan de reconstrucción de Londres que diagramó el propio Keynes con ciudades satélites que, si bien en parte, llevó adelante el laborismo.
En otras palabras, por un lado una visión estratégica de cómo sostener al imperialismo en plena guerra mundial (Keynes) y por el otro un plan semicolonial de un profesor de pensamiento económico que no pudo llegar, dado sus limitaciones políticas, al quid de la «Teoría general».
Antecedentes
A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se forja lo que los marxistas denominamos el Imperialismo, la fase superior del capitalismo. Esta fase nueva del capitalismo es caracterizada por Lenin como una “etapa de guerras y revoluciones”. Inglaterra, siendo aún el imperialismo dominante, se encuentra crecientemente cuestionado frente a dos colosos como eran Alemania y Estados Unidos después de la guerra civil norteamericana y su principio de expansión internacional marcado por la guerra en 1898 con España.
El viejo imperio británico continuaba cosechando las mieles del libre cambio pero las grandes empresas eran nimias comparadas con las grandes empresas norteamericanas y alemanas, forjadas al calor de esta nueva fase monopolista del capital. El patrón oro era la regla y la libra la moneda fiduciaria de reserva internacional, dado que Estados Unidos recién unificaba sus monedas posteriores de la guerra civil y el marco alemán se crea después de la guerra de la unificación. El Banco de Inglaterra, por aquel entonces, era un banco privado que era un prestamista de última instancia, no era propiedad estatal, ni tenía opciones del Estado.
Keynes ve esa debilidad del imperialismo británico desde la guerra de los Boers (1899-1902). Y es allí, y eso muy lejanamente está reflejado en el texto de Kicillof, cuando hereda la cátedra de Marshall en Cambridge y comienza a revisar la teoría marginalista y subjetiva del valor.
Nota, en medio de la crisis, que las cosas están fuera del control y que de la mano del mercado autorregulado no se llega a un equilibrio general, sino que hace falta una serie de regulaciones. A lo largo del texto, Kicillof pone citas aisladas sobre distintos estudios que va haciendo Keynes en este período.
En sus estudios de teoría monetaria lo que hace es una firme defensa del imperialismo británico para mantenerse como potencia y es por eso que ya en 1925 critica la política impulsada (y aplicada) por Churchill de volver a la convertibilidad de la Libra.
Keynes era (cuando lo consideraba necesario) un devaluacionista, ya que veía en la devaluación de la libra un mecanismo de defensa de la producción británica frente a la falta de competitividad con Estados Unidos, ya potencia dominante, pero con la propia Alemania, subyugada por esos acuerdos de Versalles que detallamos con anterioridad. Ese homenaje sí le ha rendido el actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires cuando era ministro.
Keynes plantea lo imposible, volver para atrás, para defender una competitividad por la vía cambiaria que Inglaterra había perdido gracias a la productividad inferior que impedía que se mantenga como una potencia de primer orden.
Al estallar la crisis del 29 se rompe el mercado mundial. A pesar de la dimensión del quebranto, el entonces presidente de Estados Unidos comete el error garrafal de mantener la convertibilidad y las reglas neoclásicas produciendo la peor recesión jamás conocida que se extiende hasta 1934.
Hay un “saber popular” que le atribuye a Keynes la expresión “contratar dos trabajadores: uno a hacer un pozo de día y otro a la noche para taparlo”, como forma de combatir la recesión en curso. Es una afirmación completamente falsa.
Sin embargo, la otra “gran frase” que se le adjudica sí es cierta. Se trata de aquella que dijo: “a largo plazo estamos todos muertos”. Esta expresión denota crucial importancia, porque muestra que lo que trataba de resolver el economista británico era la crisis en el corto plazo. La razón detrás de semejante preocupación es que el mayor temor, que no intentaba disimular en forma alguna, era a los fantasmas que recorrían Europa: tanto el socialismo, como el nazismo. Temía el poder de la Unión Soviética y de la revolución social. Se reconocía como “aberrante el socialismo” colocándolo en el mismo lugar que el nazismo. Su temor a la agudización de la lucha de clases es lo que lo guía,
Esta es la causa de sus límites en comprensión de la catástrofe de la crisis de 1929: sus límites de clase, pero no porque sea burgués, sino que su límite de clase lo pone en la defensa del imperialismo británico que ya es indefendible y eso se notará en las negociaciones de Bretton Woods, un capítulo insoslayable en la vida y sobretodo en la obra de Keynes, un momento crucial que diseñó el capitalismo desde la posguerra hasta nuestros días. Buscó a través de la libra mantener ciertos privilegios y grados de libertad de la City de Londres frente a Nueva York, a pesar de que el centro financiero del mundo ya no era el mismo que al finalizar la primera guerra.
Keynes jugará también un rol clave en un hecho relevante para nuestro país. Se trata de la firma en 1933 del tratado Roca-Runciman, donde el británico fue el principal asesor del gobierno colonial. Kicillof, que pretende “volver a Keynes” en particular, pero en Argentina en general se oculta la relevancia del economista en esta política tan nociva que hizo que se nos pasara a denominar “el sexto dominio del Imperio Británico”. El hijo del genocida Roca firmó este tratado en nombre del régimen oligárquico de la década infame ante los tratados de Ottawa que protegían a toda la Commonwealth de la competencia intercapitalista ante la quiebra del mercado mundial. Esto, una vez más, el gobernador parece desconocerlo.
Keynesianismo y marxismo
Es tan notable como llamativa la omisión que hace Keynes de la teoría económica de Marx. Su célebre frase acerca de que la lucha de clases lo encontrará del lado de la burguesía ilustrada, más allá de una declaración de principios, da cuenta de que la exclusión al marxismo es antes por temor o incapacidad de confrontarlo que por desconocimiento.
Algunos conceptos centrales en la obra del británico ya habían sido ampliamente superados medio siglo antes por el autor de «El Capital»: el abordaje de la crisis y su concepto de la demanda efectiva son solamente dos ejemplos que nos ayudan a ilustrar esta sentencia general.
Kicillof atribuye un carácter revolucionario a Keynes a partir de su ruptura con la ley de Say, aquella que señalaba que toda oferta genera su propia demanda. Dicho de forma muy sucinta, se trata del mecanismo por el cual los economistas ortodoxos afirman que el mercado corregiría cualquier desequilibrio llevando la economía siempre a un nuevo equilibrio de pleno empleo y con la plena utilización de los recursos.
Keynes será innovador, entonces, en determinar que era posible un “equilibrio con desempleo” y que el mercado podría no solucionar automáticamente los problemas a los que se enfrenta una economía. Consideraba que las crisis tenían su origen en un incorrecto funcionamiento del mercado: una quiebra de la demanda efectiva como consecuencia de un hiato entre el ahorro y la inversión.
En todos estos “aportes” Marx fue mucho más allá que Keynes. Respecto de la Ley de Say, de donde Keynes deriva su comprensión de la crisis, Marx fue muy despectivo en sus “Teorías de la Plusvalía” y explicó cómo, en tanto el trabajador no se apropie del aumento de la productividad del trabajo, se generaran las crisis de sobreproducción al no poder consumir más que una pequeña porción de la producción.
Dicho de otra forma, Marx demostró la tendencia inherente del capitalismo, el carácter endógeno de las crisis, lo cual implica una profunda negación de la ley de Say que solo aceptaba las crisis a partir de factores externos a la dinámica del capital. Marx fue más allá y mostró hasta qué punto las crisis son una consecuencia del “éxito” y no del fracaso del capitalismo, del aumento de la productividad del trabajo:
“Marx mostró, en el siglo anterior al de Keynes, que el capital tiende a encontrar una barrera absoluta que no puede remontar cuando eleva la productividad del trabajo, mediante la cual cada capitalista en particular tiende a sacar ventaja a sus competidores. No sólo crea así las condiciones para un deterioro de su propia rentabilidad —que decrece en proporción a la caída de la participación del trabajo en la inversión de capital como un todo—. El capital crea así las condiciones de una nueva manera de producir los medios de la vida humana en un sistema que desplaza al propio trabajo de su centro de gravedad.” (Pablo Rieznik, Hic Rodhus)
El rol del Estado en la economía
Keynes propone que sea el Estado el que sostenga esa demanda y que intervenga sobre distintas variables económicas para arribar a un equilibrio al que no se llegaría por la propia dinámica del mercado. Planteaba cerrar una brecha que no podía ser resuelta sin la intervención del Estado como representante general del capital.
Keynes pensaba que de este modo se estimularía también y decisivamente el consumo que tendía inevitablemente a declinar como proporción de la demanda total en la medida en que se expandía la actividad económica.
Propone que los sindicatos participen en la fijación de los salarios y a nadie que conozca mínimamente la historia de la clase obrera británica y su ideología fabiana lo puede sorprender. Menos aún de la asociación que la TUC (Confederación sindical) tenía con el imperialismo británico, así como la de todas las burocracias sindicales y las aristocracias obreras, con el conjunto de los imperialismos.
Son los marginalistas los que plantean que es la intervención de los sindicatos los que evitan el equilibrio en el mercado de trabajo. Keynes propicia su necesidad para mantener la “demanda efectiva” en el desarrollo de la crisis de 1929. En otras palabras, dejemos que los sindicatos jueguen y que fijen un salario más allá del nivel de subsistencia y de reproducción de la mano de obra, porque eso producirá una reactivación vía el consumo.
Insistimos en que esto es solo una propuesta para un sector de la aristocracia obrera no es lo mismo para Keynes un obrero del Midland o de Manchester que un obrero de India que produce sal o artículos textiles. Mientras Keynes pregona sobre teoría económica salarial para sostener la demanda efectiva se imponen las máximas sanciones con penas de muerte y las marchas en las colonias ante cada reclamo de los trabajadores. La de Keynes, insistimos, es una “teoría” para los países imperialistas, no para los países oprimidos por el imperialismo, que deberán enfrentar a las potencias imperialistas que lo oprimen.
Por más obvio que sea, conviene aclarar que tampoco aquí Keynes fue lo innovador que nos lo presentan: la burguesía se valió siempre del Estado como representante de sus intereses y especialmente a partir de la época del imperialismo cuando el Estado se transforma en “ariete de la expansión imperialista”.
Sin embargo, es cierto que a partir del New Deal (desarrollado previo a la publicación de la obra cumbre de Keynes), el capital se dio una política de una intervención más decidida en el plano del apuntalamiento del consumo. Los apologistas del capital veían en esto una nueva sobrevida al régimen social del esclavismo salarial, cuando en realidad se demostraba su carácter cada vez más senil a partir de la incapacidad de “resolver los problemas capitalistas por medios estrictamente capitalistas”.
“El ‘neoliberalismo’ no nació de un repollo sino del fracaso de aquellos remedios keynesianos. Del mismo modo que el llamado keynesianismo se presenta en la actualidad como una alternativa al derrumbe del… neoliberalismo. Claro que la versión actual del primero se parece mucho más a un socorro a los actores que protagonizaron el auge del segundo (las grandes corporaciones financieras). Keynesianismo y neoliberalismo, en definitiva, se engendran mutuamente como expresión de la dinámica del ciclo económico y de sus crisis.” (Pablo Rieznik. Hic Rhodus)
¿“Revolución keynesiana” o “combatiendo al capital”?
La reconstrucción del capitalismo después de la segunda guerra mundial no se debió a la aplicación de políticas keynesianas, sino a que la catástrofe social que significó esa guerra eliminó una parte sustancial de las fuerzas productivas existentes (90 millones de muertos, etc.). No hace falta aclarar que frente al ascenso monumental de la clase obrera, el resultado no hubiese sido el mismo sin la cooperación de la socialdemocracia y el estalinismo.
A este período “keynesiano” hasta 1971 se lo conoce como “los 30 años dorados”, que ni fueron 30, ni fueron dorados, pero donde se reconstruyeron las metrópolis imperialistas con la invaluable ayuda de la burguesía norteamericana y, una vez más, de los partidos “oficiales” de la clase obrera, después de los acuerdos de Yalta y Potsdam.
Esta reconstrucción era la política económica de Lord Keynes. Él fue un defensor del sistema de paridades fijas de las monedas con el dólar como “respaldo” ya no el oro, algo que tuvo que aceptar en la conferencia de Bretton Woods antes citada. Allí fue derrotado por Harry White (el representante de los Estados Unidos en la conferencia) no solo por las capacidades de uno y otro, sino por el peso específico de la burguesía norteamericana y la británica.
El sistema de cambios fijos dio estabilidad a la reconstrucción de Europa. El plan de Keynes no tenía nada que ver con la Comunidad Económica Europea, sino que es ese hilo conductor de su vida (la defensa del capitalismo y de los intereses británicos) lo que lo lleva a plantear la conveniencia del plan Marshall. Esta política se tradujo, luego, en acuerdos que dan nacimiento nada menos que a la Otan, algo impulsado por Keynes.
Para Keynes la tasa de interés debe ser considerada literalmente como una recompensa por desprenderse de la posición del dinero y no, como afirmaba la teoría clásica, como una compensación de posponer el consumo. ¿Qué significa esto? Que “el espíritu animal” de los capitalistas está condicionado por la tasa de interés. Si la tasa de beneficio medio por una rama determinada del capital es menor a la tasa de interés de mercado que fija el Banco Central pues la inversión en dicha rama tenderá a decaer.
Se trata solo de una etapa transitoria. Una vez restablecida la circulación de los capitales y las mercancías en todo el planeta, es el Estado el que debe retirarse. Es decir, la política keynesiana es una política contracíclica frente a la crisis. No está proponiendo una estatización perpetua del capital, y así se verificó en la historia desde la crisis de 1968 y se profundizó con la inconvertibilidad del dólar de 1971.
Desde ese momento comienza una retirada del Estado de las inversiones, de las infraestructuras públicas en la mercantilización de la educación, de la salud, etcétera. O sea, la caída de la tasa de beneficio durante la “etapa keynesiana” lleva a privatizar sectores enteros de la economía que habían sido estatizados para salvar al propio capital sin ser contradictorios, sino en un desarrollo histórico lógico en el capital con la lógica del capital.
Keynes fallece antes de ver al laborismo gobernando Gran Bretaña, pero intuye su ascenso y la estatización de ramas enteras de la producción que ya promovía. Un claro ejemplo fue el mayor ente regulador de la economía capitalista, más aún en la época del capital financiero -el imperialismo-, como son los bancos Centrales.
Otro signo de lo “exitoso” de las políticas keynesianas en nuestro terreno es que los congresos de la socialdemocracia alemana de la segunda posguerra adoptan al keynesianismo como programa económico, en un claro repudio al marxismo. Un rumbo en común con Kicillof.
¿Qué implica volver a Keynes hoy?
Keynes arriba a la siguiente y literal conclusión: mientras la macroeconomía actual imagina una lucha sin tiempo entre ideas y teorías, Keynes es consciente del efecto que la historia ejerce sobre el pensamiento económico, las necesidades de cada época prevalecen incluso muchas veces sobre los criterios de validez científica. Por ejemplo, queremos hacer notar que el autor de la «Teoría general” es fiel a su afirmación sobre las herramientas que pueden ser útiles al capital en determinado momento, son repudiables en otro.
Entonces, ¿por qué no volver a Keynes? Porque el mundo que Keynes armó en la primera y en la segunda posguerra literalmente ha desaparecido. No existe ni el patrón oro, ni las reparaciones de guerra, ni existe el patrón dólar, ni el 50 % del PBI en la potencia dominante que es Estados Unidos. Sin entrar en la caracterización de hasta dónde ha sido restaurado el capitalismo en Rusia y China, es obvio que hay 780 millones de obreros en China que han entrado al mercado de trabajo y que eso ha sido un cambio sustancial del mercado mundial.
Según los últimos datos del Banco Mundial y FMI, hoy la deuda de los 193 Estados, con alguien que no se sabe ni quién es, supera en un 50 % al PBI mundial, llegando a casos extremos como el de Japón, que es cuatro veces su producción.
La emisión monetaria ha sido monumental en los últimos 55 años y, como afirmamos antes, en los últimos 15 años se emitió el doble de dólares de lo que se había emitido desde que se creó el dólar en 1871. El fracaso de esta política radica en que no ha logrado salvar al capitalismo, ni volverlo a encarrilar con un método “normal” de circulación de mercancías y capitales.
En la pretendida polémica entre Kicillof y Milei, emisión o no emisión, hay que “volver a Marx”. Este plantea en «El Capital» que la variable monetaria solamente tiene sentido en relación a la cantidad de mercancías que están circulando en el mercado y pueden realizarse y por eso hay crisis cíclicas.
Estamos hablando de la época preimperialista y por eso desaparece el dinero sobrante, desaparecen los capitales sobrantes, se llama quiebra, lo que quiere evitar Keynes y lo que no puede evitar el “escudo” que Kicillof dice aplicar en la provincia de Buenos Aires son las quiebras. Porque la sobreabundancia de capital lleva necesariamente a la quiebra. Y eso lo dice Marx, lo explica, es una de las razones de disolución del capitalismo.
Lo que Kicillof oculta es que ante la magnitud de esta crisis internacional nos pone frente a la eventualidad de una tercera guerra mundial y a una quiebra del mercado mundial de mercancías, de sobreproducción de capitales y mercancías en todo el mundo. Si tomamos el método de Keynes que menciona el gobernador, y que no es el método marxista, nosotros tenemos que decir volver a Keynes es volver a intentar salvar al sistema imperialista desde una semicolonia.
Es un intento tardío y destinado al fracaso de salvar al capitalismo tal cual lo conocemos y es lo que practica el autor del libro en cuestión porque está destinado al fracaso, que hay una tendencia inevitable a la caída de la tasa de beneficio, a la autodisolución del sistema. Estas frases antiguas que vienen desde los Grundrisses, que se profundizaron en “El Capital”, que se desarrollaron en el “Imperialismo etapa superior del capitalismo”, quedan claras en que el 1 % de la población posee no menos del 50% de la riqueza mundial, a los monopolios y el dominio completo del capital financiero de la economía mundial y que por lo tanto necesitan tanto de la miseria de las masas y de nuevas guerras de coloniaje y rapiña para poder sostener una medida contratendencial a la caída de la tasa de beneficio.
Para el gobernador, ahora neokirchnerista y neokeynesiano, la crisis histórica del capitalismo argentino podría ser resuelta volviendo a un regulacionismo estatal como el que, en parte, desarrolló bajo los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, pero conservando los “avances” antiobreros y entreguistas que llevó adelante el mileismo. El campo “nacional y popular” ofrece un plato recontra recalentado de un ciclo que denunció Gabriel Solano en su libro “Por qué fracasó la democracia”. Kicillofismo y mileismo son dos caras diferentes, pero que terminan complementándose de la moneda capitalismo. Los socialistas ofrecemos una alternativa superadora.
A 90 años del asesinato en una sesión del Senado
Temas relacionados:
Artículos relacionados