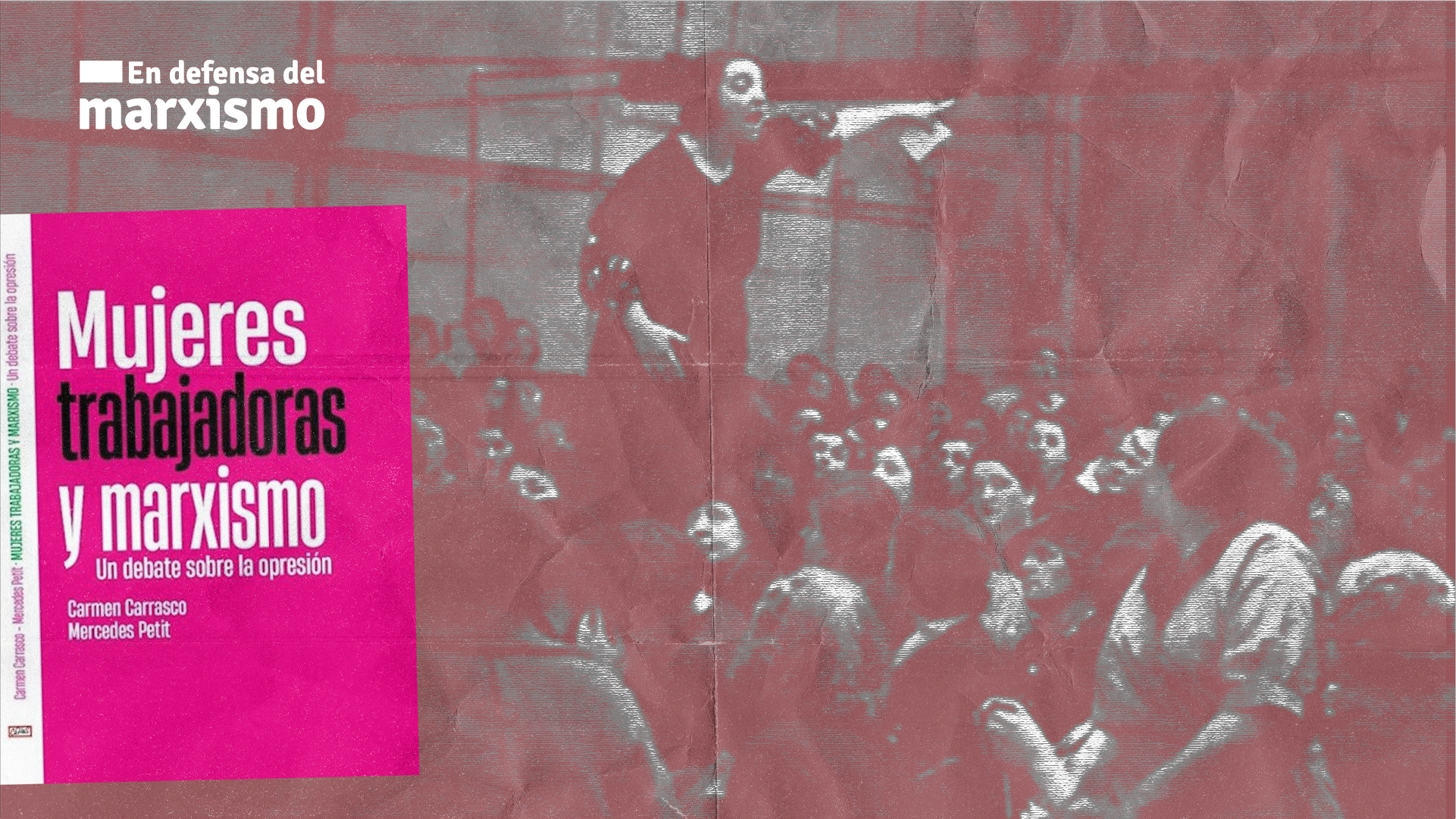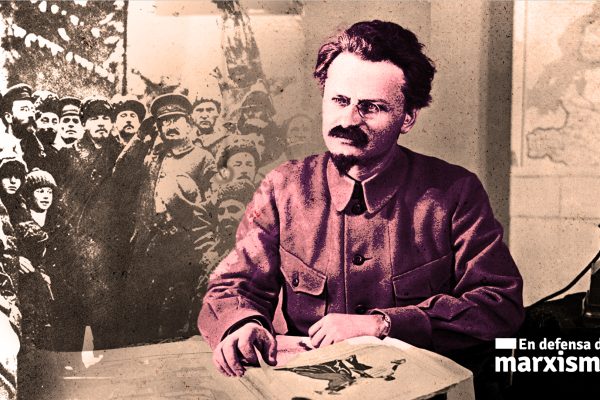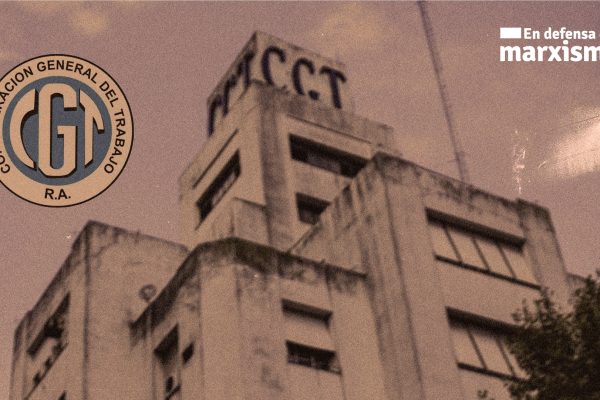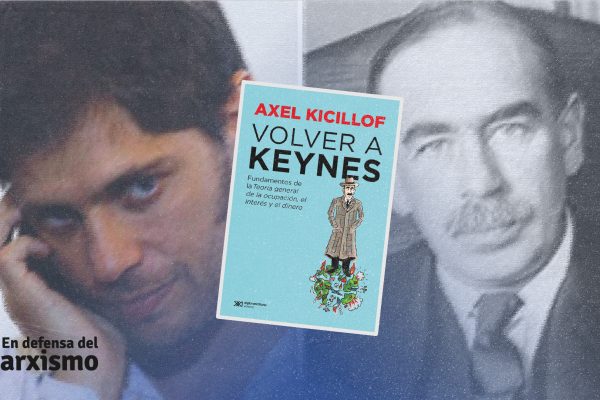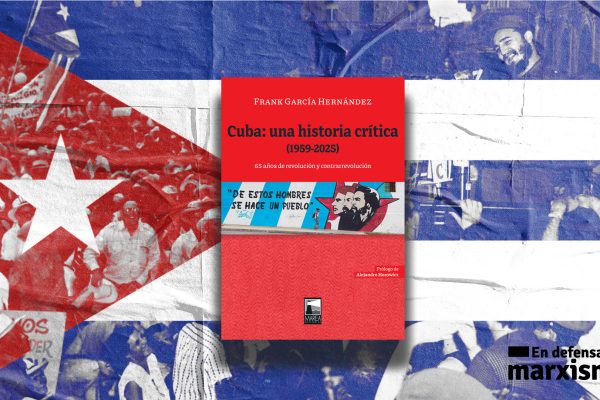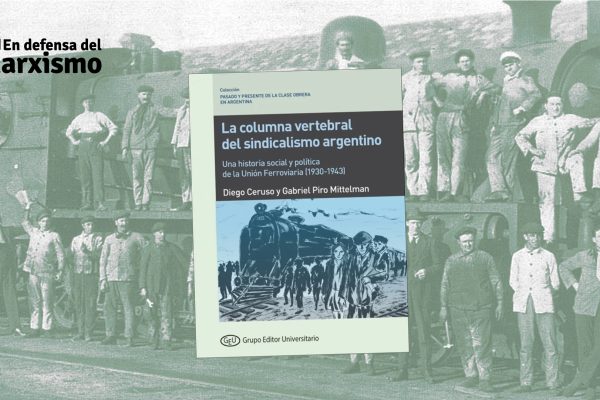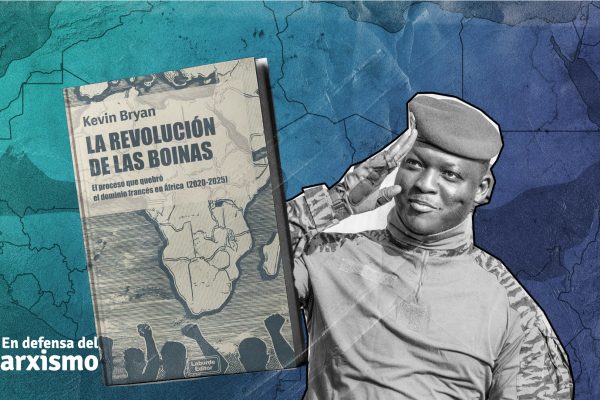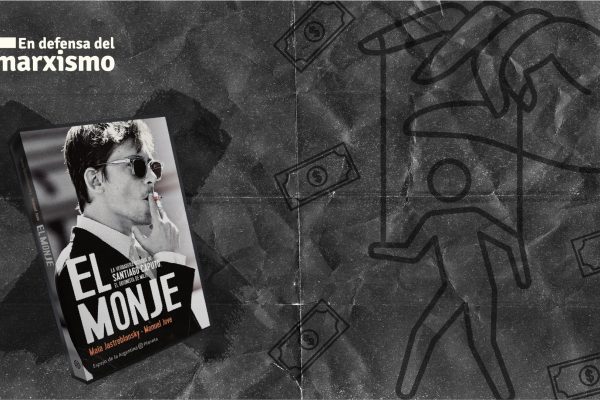A 85 años de su asesinato
“Mujeres trabajadoras y marxismo” (de Carmen Carrasco y Mercedes Petit)
Aciertos y limitaciones: un debate inconcluso
“Mujeres trabajadoras y marxismo” (de Carmen Carrasco y Mercedes Petit)
Aciertos y limitaciones: un debate inconcluso
Introducción
La reedición de Mujeres trabajadoras y marxismo. Un debate sobre la opresión, escrito en 1979 por Carmen Carrasco y Mercedes Petit, bajo la influencia de Nahuel Moreno, nos enfrenta nuevamente a una polémica histórica con la dirección del Socialist Workers Party (SWP) y el Secretariado Unificado (SU)El Socialist Workers Party (SWP) era parte del Secretariado Unificado (SU) de la Cuarta Internacional liderada por Ernest Mandel. en torno a la cuestión femenina. En pleno auge de la segunda ola del movimiento de mujeres, cuando el feminismo radical y reformista adquiría proyección internacional, la intervención del trotskismo morenista buscó delimitarse del carácter policlasista de esas corrientes. Sin embargo, el texto reproduce tensiones, concesiones teóricas y errores políticos que luego se reflejarán en la propia intervención de Izquierda Socialista dentro del movimiento de mujeres, tanto en aquel período como en la actualidad.
En un escenario marcado por la ofensiva de gobiernos que se alinean con las corrientes más derechistas del capital —expresada en el antiwokismo de figuras como Trump o Milei— se abre un contraste nítido con el período inmediatamente anterior, signado por el ascenso del movimiento de mujeres y diversidades a escala mundial. En este marco, los debates sobre feminismo, socialismo, estrategias de organización y luchas contra la opresión recuperan centralidad, pues el avance de las derechas es también la expresión del fracaso de aquellos feminismos integrados al Estado y de las estrategias pluriclasistas.
Releer este libro, entonces, no solo permite volver sobre una polémica histórica, sino también poner de relieve los límites de un abordaje que, en su afán de contraponerse al feminismo burgués, terminó debilitando la posibilidad de delinear una política verdaderamente revolucionaria para las mujeres trabajadoras.
1. La polémica con el SWP y el SU: la revolución como suma de movimientos
El texto se organiza en torno a la crítica central que las autoras dirigen al planteo de A. Waters: el carácter policlasista, y por ende incompatible con una política revolucionaria, de su propuesta de construir un movimiento de mujeres único e independiente de todos los partidos políticos como estrategia clave del partido revolucionario.
En este punto, Carrasco y Petit confrontan con la concepción del SWP y el SU expresada en el documento La revolución socialista y la lucha por la liberación de las mujeres (1973). Allí se afirmaba que el socialismo surgiría de la convergencia de múltiples movimientos de masas (el movimiento negro, femenino, juvenil, obrero, de ancianos, etc.) casi en pie de igualdad y sin delimitación de clase. Las autoras denuncian el carácter revisionista de esta postura, que califican de “bernsteiniana”: el movimiento lo es todo y la clase, nada.
El libro acierta al remarcar que no puede diluirse la contradicción fundamental entre capital y trabajo en un arco de movimientos “paralelos”, ni suponer que la lucha de las mujeres tenga por sí sola un carácter necesariamente anticapitalista. No obstante, la crítica se vuelve imprecisa cuando aborda la cuestión de la familia y la relación dialéctica entre la incorporación de las mujeres al mundo productivo, su lucha por la liberación y la persistencia de la doble opresión.
2. Proletarización femenina y la cuestión de la familia
El debate con Waters se centra en su tesis de que el capitalismo impone como “política básica” el mantenimiento del núcleo familiar, y que por ello la lucha de las mujeres es esencialmente anticapitalista. Las autoras replican que la verdadera política básica del capitalismo es la extracción de plusvalía, a la que se subordinan todas las instituciones, incluida la familia. En su visión, el sistema tiende a desintegrar la unidad familiar al arrebatarle sus medios de subsistencia e incorporar compulsivamente a hombres, mujeres y niños a la producción. Solo la lucha de la clase trabajadora por una legislación laboral protectora permitió estabilizar mínimamente la vida de la familia obrera.
Desde esta perspectiva, Carrasco y Petit acusan a Waters de coquetear con planteos feministas pequeño burgueses y burgueses que identifican la destrucción de la familia con la liberación femenina. Para ellas, la disolución de la familia obrera no es un avance, sino una tragedia histórica, ya que no fue reemplazada por instituciones superiores (comedores colectivos, guarderías, lavanderías públicas). El resultado fue una sobrecarga brutal sobre las trabajadoras.
En este sentido, señalan que la lucha de las mujeres no es intrínsecamente anticapitalista, puesto que el sistema no ha resuelto ni puede resolver su incorporación plena al mundo productivo. Aunque la participación de las mujeres en la producción sienta bases objetivas para su independencia, el capitalismo es incapaz de llevar esas “tendencias revolucionarias” hasta el final.
El límite de las autoras radica en confundir la naturaleza de la lucha por la emancipación de las mujeres y diversidades con los presupuestos y estrategias que propone Waters para abordar el trabajo en el movimiento. Si tomamos la lucha de las mujeres como una lucha por la emancipación, ésta es necesariamente anticapitalista: lo contrario sería conceder la posibilidad de una liberación del yugo de la doble opresión bajo el régimen del capital. El problema del planteo de Waters no está en atribuir un carácter necesariamente anticapitalista a la lucha por la emancipación de las mujeres, sino en que propone para ello una alianza policlasista, que bloquea toda posibilidad revolucionaria del movimiento y, por tanto, la posibilidad de llevar la lucha de las mujeres por su emancipación hasta el final. Discutir esta estrategia con A. Waters no es lo mismo que negar el potencial revolucionario de la lucha de las mujeres contra la opresión.
Asimismo, al hablar de “tendencias revolucionarias” del capitalismo, las autoras terminan concediendo demasiado. La naturaleza explotadora del sistema impide la liberación de cualquier integrante de la clase trabajadora. En rigor, la incorporación de las mujeres a la producción solo abre la posibilidad de intervenir en la vida social y política, modificando su rol y erosionando el encierro doméstico. Pero este proceso adquiere significados distintos según la clase: unas implicancias para las trabajadoras, otras para las burguesas y otras para las pequeñas burguesas. Más que hablar de las “tendencias revolucionarias del capitalismo” —un concepto que podría haber tenido validez para el período de surgimiento y ascenso de la burguesía—, lo que corresponde en este contexto es hablar de las tendencias del capital a socavar su propia base de desarrollo. Más aún en un período de descomposición, donde la tendencia decreciente de la tasa de ganancia opera como un factor decisivo.
3. Segunda ola feminista y el problema de la composición de clase
Las autoras distinguen con claridad entre la primera ola del feminismo (finales del siglo XIX y primeras décadas del XX) y la segunda ola (desde 1968). Subrayan que en la primera etapa la delimitación de clase era clara, con corrientes sufragistas y socialistas, mientras que en la segunda predomina la composición pequeñoburguesa y estudiantil, expresada en organizaciones como el NOW en Estados Unidos.
El problema es que Carrasco y Petit reducen este cambio a una mera sustitución de sujetos sociales, sin explicar por qué la clase obrera quedó relegada del protagonismo en el movimiento de mujeres. En su análisis omiten el papel del estalinismo y la socialdemocracia en disciplinar a la clase obrera durante la posguerra, así como la capitulación de las organizaciones revolucionarias frente a la burguesía y la pequeño burguesía.
Esta ausencia las conduce a una visión desmoralizada y conservadora de la segunda ola. Así, dedican un capítulo entero a polemizar con Waters, quien caracteriza la situación como un ascenso mundial del movimiento de mujeres, mientras ellas sostienen que se trata de un reflujo. Este diagnóstico les sirve para descartar la necesidad de un movimiento único e independiente de todos los partidos políticos, incluso los revolucionarios, como proponía Waters. Pero aquí surge la contradicción: ¿significa que, en un escenario de ascenso, sí correspondería impulsar un movimiento policlasista? El planteo parece más oportunista que estratégico.
Además, en su afán de justificar el “reflujo”, minimizan luchas protagonizadas por mujeres en ese período, como las movilizaciones contra la carestía en Chile. Llegan incluso a sostener que esas acciones no constituían una agenda femenina, desconociendo que justamente reclamos como el pan y los salarios fueron motores de procesos revolucionarios, como en la Revolución de Febrero en Rusia. En este punto, el sesgo pequeño burgués que critican en Waters reaparece en sentido inverso: en lugar de reconocer que esas luchas forman parte esencial de la agenda de las trabajadoras, las relegan a un plano “general” de la lucha política.
Finalmente, atribuyen el reflujo de la lucha de las mujeres a la conquista de ciertos derechos democráticos, como el aborto en Francia o el divorcio en Italia, sin considerar el proceso de cooptación ejercido por los partidos burgueses, que disciplinaron y contuvieron esos movimientos gracias al carácter reformista de sus direcciones.
4. Frente único y partido revolucionario
El libro toma como punto de partida la diferenciación entre opresión y explotación: mientras la explotación remite al antagonismo económico de clase, la opresión refiere a mecanismos de discriminación cultural, social y política que atraviesan múltiples sectores. Desde esta definición, critican la noción de “opresión universal” de Waters como una forma de frente populismo que iguala a todas las mujeres bajo una misma condición y diluye las fronteras de clase.
Sin embargo, al reducir el trabajo entre mujeres a un aspecto táctico cuyo único fin es la construcción del partido revolucionario, terminan subordinando el interés general de los explotados al interés particular del aparato. La perspectiva marxista se invierte: no es la acción de las masas el motor para la construcción del partido y el desarrollo de la lucha revolucionaria, sino el aparato el que decide cómo intervenir en el movimiento. El resultado es una política conservadora y oportunista.
En su capítulo sobre el frente único, Carrasco y Petit distinguen entre unidad de acción (confluencia coyuntural en torno a una lucha concreta) y frente único (unidad más estable alrededor de consignas específicas o incluso de un programa). En ambos casos, afirman, se trata de adelantar la lucha unificada de la clase obrera más allá de las divisiones de su dirección.
El problema es que llegan a caracterizar al peronismo como una forma de frente único policlasista, diluyendo así su condición de partido burgués. Esta caracterización encubre la política de entrismo practicada por el morenismo en esos años y constituye una concesión teórica significativa. La misma lógica se expresa en su afirmación de que el peronismo habría tomado como propia la agenda de las mujeres al otorgar el voto femenino, incluso en ausencia de una lucha que lo reclamara.
En este marco, la lucha de las mujeres queda reducida a un medio para la construcción partidaria. Se pierde de vista que el partido debe nutrirse de las luchas de masas, y éste a su vez debe esforzarse por darle su máximo desarrollo de una perspectiva de independencia de clase.
Conclusión
La reedición de Mujeres trabajadoras y marxismo nos enfrenta con una polémica que, lejos de haber quedado en el pasado, conserva plena vigencia. El debate con el SWP y el SU permitió a Carrasco y Petit delimitarse frente al carácter policlasista de las corrientes feministas burguesas y pequeño-burguesas, pero al mismo tiempo las condujo a incurrir en caracterizaciones que debilitaron su propio planteo revolucionario. En su afán por marcar distancia con el feminismo reformista, terminaron cediendo en el terreno teórico, reduciendo la lucha de las mujeres a un instrumento de construcción partidaria y desestimando procesos de movilización que expresaban de manera concreta las necesidades y reivindicaciones de las trabajadoras.
El saldo de esta polémica es, por lo tanto, contradictorio: por un lado, afirma correctamente que la emancipación de las mujeres no puede alcanzarse al margen de la lucha de clases; pero, por otro, omite que la opresión específica exige un programa propio y una estrategia que permita articular a las mujeres trabajadoras en el marco de la lucha contra el Estado capitalista, por el socialismo. La experiencia histórica demuestra que no es posible forjar un partido revolucionario sólido sin una política revolucionaria para las mujeres.
Los artículos contemporáneos que acompañan la reedición del libro refuerzan estos límites. El texto de Mendieta, “La rebelión contra la violencia sexual”, por ejemplo, ofrece un recuento del levantamiento feminista de la cuarta ola al calor del grito de Ni Una Menos, pero borra por completo el rol de las organizaciones revolucionarias en esa lucha, que batallaron por colocar la responsabilidad de este flagelo en el Estado. De ese modo, propone como horizonte estratégico una pulseada permanente entre un supuesto movimiento único de mujeres, el feminismo, y la “reacción patriarcal”, ocultando deliberadamente los esfuerzos sistemáticos del peronismo y el kirchnerismo por cooptar y desarmar el proceso de movilización. Esta afirmación de Mendieta la coloca en el terreno de A. Waters.
Es por estos motivos que, en su intervención en el movimiento de mujeres, carecen de una elaboración de choque con el Estado o de una organización de las mujeres trabajadoras con un programa de clase, ya sea en los lugares de trabajo o entre las más precarizadas en los barrios. Izquierda Socialista rechazó hasta el cansancio, en las grandes movilizaciones por Ni Una Menos, la consigna “El Estado es responsable”. Y lejos de elaborar una crítica de fondo contra el Estado burgués, en general se limitan a reclamar “presupuesto” para los programas de género; es decir, el problema sería la “insuficiencia” de las políticas de Estado, y no el carácter de clase de un Estado que tiene un interés concreto en perpetuar la opresión y la explotación. Estas posiciones aparecen también en los textos de Mónica Schlotthauer y Pilar Barbas.
Frente a ello, la política del partido revolucionario en el movimiento de mujeres debe orientarse a impulsar la más amplia movilización de mujeres y diversidades en torno a su propio programa, disputando por forjar una dirección clasista e independiente de los partidos de la burguesía, que batalle sin concesiones por cada reivindicación pendiente, contra la explotación y contra la opresión. El reclutamiento de los elementos más conscientes a las filas revolucionarias no es solo un medio para fortalecer al partido, sino la condición necesaria para profundizar la lucha política de los explotados en su conjunto. Esa es la esencia de un partido de combate.
A más de cuatro décadas de su publicación, este clásico no solo merece una relectura crítica, sino que obliga a retomar la elaboración teórica en torno a una política que parta de las condiciones materiales de las mujeres trabajadoras, que combata las posiciones pequeño-burguesas dentro del movimiento y rechace sin concesiones los intentos de cooptación y neutralización por parte del feminismo burgués y sus partidos. De este modo, la lucha contra la opresión de género se inscribe como parte orgánica e indisociable de la batalla por la emancipación de toda la clase obrera.
Introducción
La reedición de Mujeres trabajadoras y marxismo. Un debate sobre la opresión, escrito en 1979 por Carmen Carrasco y Mercedes Petit, bajo la influencia de Nahuel Moreno, nos enfrenta nuevamente a una polémica histórica con la dirección del Socialist Workers Party (SWP) y el Secretariado Unificado (SU)El Socialist Workers Party (SWP) era parte del Secretariado Unificado (SU) de la Cuarta Internacional liderada por Ernest Mandel. en torno a la cuestión femenina. En pleno auge de la segunda ola del movimiento de mujeres, cuando el feminismo radical y reformista adquiría proyección internacional, la intervención del trotskismo morenista buscó delimitarse del carácter policlasista de esas corrientes. Sin embargo, el texto reproduce tensiones, concesiones teóricas y errores políticos que luego se reflejarán en la propia intervención de Izquierda Socialista dentro del movimiento de mujeres, tanto en aquel período como en la actualidad.
En un escenario marcado por la ofensiva de gobiernos que se alinean con las corrientes más derechistas del capital —expresada en el antiwokismo de figuras como Trump o Milei— se abre un contraste nítido con el período inmediatamente anterior, signado por el ascenso del movimiento de mujeres y diversidades a escala mundial. En este marco, los debates sobre feminismo, socialismo, estrategias de organización y luchas contra la opresión recuperan centralidad, pues el avance de las derechas es también la expresión del fracaso de aquellos feminismos integrados al Estado y de las estrategias pluriclasistas.
Releer este libro, entonces, no solo permite volver sobre una polémica histórica, sino también poner de relieve los límites de un abordaje que, en su afán de contraponerse al feminismo burgués, terminó debilitando la posibilidad de delinear una política verdaderamente revolucionaria para las mujeres trabajadoras.
1. La polémica con el SWP y el SU: la revolución como suma de movimientos
El texto se organiza en torno a la crítica central que las autoras dirigen al planteo de A. Waters: el carácter policlasista, y por ende incompatible con una política revolucionaria, de su propuesta de construir un movimiento de mujeres único e independiente de todos los partidos políticos como estrategia clave del partido revolucionario.
En este punto, Carrasco y Petit confrontan con la concepción del SWP y el SU expresada en el documento La revolución socialista y la lucha por la liberación de las mujeres (1973). Allí se afirmaba que el socialismo surgiría de la convergencia de múltiples movimientos de masas (el movimiento negro, femenino, juvenil, obrero, de ancianos, etc.) casi en pie de igualdad y sin delimitación de clase. Las autoras denuncian el carácter revisionista de esta postura, que califican de “bernsteiniana”: el movimiento lo es todo y la clase, nada.
El libro acierta al remarcar que no puede diluirse la contradicción fundamental entre capital y trabajo en un arco de movimientos “paralelos”, ni suponer que la lucha de las mujeres tenga por sí sola un carácter necesariamente anticapitalista. No obstante, la crítica se vuelve imprecisa cuando aborda la cuestión de la familia y la relación dialéctica entre la incorporación de las mujeres al mundo productivo, su lucha por la liberación y la persistencia de la doble opresión.
2. Proletarización femenina y la cuestión de la familia
El debate con Waters se centra en su tesis de que el capitalismo impone como “política básica” el mantenimiento del núcleo familiar, y que por ello la lucha de las mujeres es esencialmente anticapitalista. Las autoras replican que la verdadera política básica del capitalismo es la extracción de plusvalía, a la que se subordinan todas las instituciones, incluida la familia. En su visión, el sistema tiende a desintegrar la unidad familiar al arrebatarle sus medios de subsistencia e incorporar compulsivamente a hombres, mujeres y niños a la producción. Solo la lucha de la clase trabajadora por una legislación laboral protectora permitió estabilizar mínimamente la vida de la familia obrera.
Desde esta perspectiva, Carrasco y Petit acusan a Waters de coquetear con planteos feministas pequeño burgueses y burgueses que identifican la destrucción de la familia con la liberación femenina. Para ellas, la disolución de la familia obrera no es un avance, sino una tragedia histórica, ya que no fue reemplazada por instituciones superiores (comedores colectivos, guarderías, lavanderías públicas). El resultado fue una sobrecarga brutal sobre las trabajadoras.
En este sentido, señalan que la lucha de las mujeres no es intrínsecamente anticapitalista, puesto que el sistema no ha resuelto ni puede resolver su incorporación plena al mundo productivo. Aunque la participación de las mujeres en la producción sienta bases objetivas para su independencia, el capitalismo es incapaz de llevar esas “tendencias revolucionarias” hasta el final.
El límite de las autoras radica en confundir la naturaleza de la lucha por la emancipación de las mujeres y diversidades con los presupuestos y estrategias que propone Waters para abordar el trabajo en el movimiento. Si tomamos la lucha de las mujeres como una lucha por la emancipación, ésta es necesariamente anticapitalista: lo contrario sería conceder la posibilidad de una liberación del yugo de la doble opresión bajo el régimen del capital. El problema del planteo de Waters no está en atribuir un carácter necesariamente anticapitalista a la lucha por la emancipación de las mujeres, sino en que propone para ello una alianza policlasista, que bloquea toda posibilidad revolucionaria del movimiento y, por tanto, la posibilidad de llevar la lucha de las mujeres por su emancipación hasta el final. Discutir esta estrategia con A. Waters no es lo mismo que negar el potencial revolucionario de la lucha de las mujeres contra la opresión.
Asimismo, al hablar de “tendencias revolucionarias” del capitalismo, las autoras terminan concediendo demasiado. La naturaleza explotadora del sistema impide la liberación de cualquier integrante de la clase trabajadora. En rigor, la incorporación de las mujeres a la producción solo abre la posibilidad de intervenir en la vida social y política, modificando su rol y erosionando el encierro doméstico. Pero este proceso adquiere significados distintos según la clase: unas implicancias para las trabajadoras, otras para las burguesas y otras para las pequeñas burguesas. Más que hablar de las “tendencias revolucionarias del capitalismo” —un concepto que podría haber tenido validez para el período de surgimiento y ascenso de la burguesía—, lo que corresponde en este contexto es hablar de las tendencias del capital a socavar su propia base de desarrollo. Más aún en un período de descomposición, donde la tendencia decreciente de la tasa de ganancia opera como un factor decisivo.
3. Segunda ola feminista y el problema de la composición de clase
Las autoras distinguen con claridad entre la primera ola del feminismo (finales del siglo XIX y primeras décadas del XX) y la segunda ola (desde 1968). Subrayan que en la primera etapa la delimitación de clase era clara, con corrientes sufragistas y socialistas, mientras que en la segunda predomina la composición pequeñoburguesa y estudiantil, expresada en organizaciones como el NOW en Estados Unidos.
El problema es que Carrasco y Petit reducen este cambio a una mera sustitución de sujetos sociales, sin explicar por qué la clase obrera quedó relegada del protagonismo en el movimiento de mujeres. En su análisis omiten el papel del estalinismo y la socialdemocracia en disciplinar a la clase obrera durante la posguerra, así como la capitulación de las organizaciones revolucionarias frente a la burguesía y la pequeño burguesía.
Esta ausencia las conduce a una visión desmoralizada y conservadora de la segunda ola. Así, dedican un capítulo entero a polemizar con Waters, quien caracteriza la situación como un ascenso mundial del movimiento de mujeres, mientras ellas sostienen que se trata de un reflujo. Este diagnóstico les sirve para descartar la necesidad de un movimiento único e independiente de todos los partidos políticos, incluso los revolucionarios, como proponía Waters. Pero aquí surge la contradicción: ¿significa que, en un escenario de ascenso, sí correspondería impulsar un movimiento policlasista? El planteo parece más oportunista que estratégico.
Además, en su afán de justificar el “reflujo”, minimizan luchas protagonizadas por mujeres en ese período, como las movilizaciones contra la carestía en Chile. Llegan incluso a sostener que esas acciones no constituían una agenda femenina, desconociendo que justamente reclamos como el pan y los salarios fueron motores de procesos revolucionarios, como en la Revolución de Febrero en Rusia. En este punto, el sesgo pequeño burgués que critican en Waters reaparece en sentido inverso: en lugar de reconocer que esas luchas forman parte esencial de la agenda de las trabajadoras, las relegan a un plano “general” de la lucha política.
Finalmente, atribuyen el reflujo de la lucha de las mujeres a la conquista de ciertos derechos democráticos, como el aborto en Francia o el divorcio en Italia, sin considerar el proceso de cooptación ejercido por los partidos burgueses, que disciplinaron y contuvieron esos movimientos gracias al carácter reformista de sus direcciones.
4. Frente único y partido revolucionario
El libro toma como punto de partida la diferenciación entre opresión y explotación: mientras la explotación remite al antagonismo económico de clase, la opresión refiere a mecanismos de discriminación cultural, social y política que atraviesan múltiples sectores. Desde esta definición, critican la noción de “opresión universal” de Waters como una forma de frente populismo que iguala a todas las mujeres bajo una misma condición y diluye las fronteras de clase.
Sin embargo, al reducir el trabajo entre mujeres a un aspecto táctico cuyo único fin es la construcción del partido revolucionario, terminan subordinando el interés general de los explotados al interés particular del aparato. La perspectiva marxista se invierte: no es la acción de las masas el motor para la construcción del partido y el desarrollo de la lucha revolucionaria, sino el aparato el que decide cómo intervenir en el movimiento. El resultado es una política conservadora y oportunista.
En su capítulo sobre el frente único, Carrasco y Petit distinguen entre unidad de acción (confluencia coyuntural en torno a una lucha concreta) y frente único (unidad más estable alrededor de consignas específicas o incluso de un programa). En ambos casos, afirman, se trata de adelantar la lucha unificada de la clase obrera más allá de las divisiones de su dirección.
El problema es que llegan a caracterizar al peronismo como una forma de frente único policlasista, diluyendo así su condición de partido burgués. Esta caracterización encubre la política de entrismo practicada por el morenismo en esos años y constituye una concesión teórica significativa. La misma lógica se expresa en su afirmación de que el peronismo habría tomado como propia la agenda de las mujeres al otorgar el voto femenino, incluso en ausencia de una lucha que lo reclamara.
En este marco, la lucha de las mujeres queda reducida a un medio para la construcción partidaria. Se pierde de vista que el partido debe nutrirse de las luchas de masas, y éste a su vez debe esforzarse por darle su máximo desarrollo de una perspectiva de independencia de clase.
Conclusión
La reedición de Mujeres trabajadoras y marxismo nos enfrenta con una polémica que, lejos de haber quedado en el pasado, conserva plena vigencia. El debate con el SWP y el SU permitió a Carrasco y Petit delimitarse frente al carácter policlasista de las corrientes feministas burguesas y pequeño-burguesas, pero al mismo tiempo las condujo a incurrir en caracterizaciones que debilitaron su propio planteo revolucionario. En su afán por marcar distancia con el feminismo reformista, terminaron cediendo en el terreno teórico, reduciendo la lucha de las mujeres a un instrumento de construcción partidaria y desestimando procesos de movilización que expresaban de manera concreta las necesidades y reivindicaciones de las trabajadoras.
El saldo de esta polémica es, por lo tanto, contradictorio: por un lado, afirma correctamente que la emancipación de las mujeres no puede alcanzarse al margen de la lucha de clases; pero, por otro, omite que la opresión específica exige un programa propio y una estrategia que permita articular a las mujeres trabajadoras en el marco de la lucha contra el Estado capitalista, por el socialismo. La experiencia histórica demuestra que no es posible forjar un partido revolucionario sólido sin una política revolucionaria para las mujeres.
Los artículos contemporáneos que acompañan la reedición del libro refuerzan estos límites. El texto de Mendieta, “La rebelión contra la violencia sexual”, por ejemplo, ofrece un recuento del levantamiento feminista de la cuarta ola al calor del grito de Ni Una Menos, pero borra por completo el rol de las organizaciones revolucionarias en esa lucha, que batallaron por colocar la responsabilidad de este flagelo en el Estado. De ese modo, propone como horizonte estratégico una pulseada permanente entre un supuesto movimiento único de mujeres, el feminismo, y la “reacción patriarcal”, ocultando deliberadamente los esfuerzos sistemáticos del peronismo y el kirchnerismo por cooptar y desarmar el proceso de movilización. Esta afirmación de Mendieta la coloca en el terreno de A. Waters.
Es por estos motivos que, en su intervención en el movimiento de mujeres, carecen de una elaboración de choque con el Estado o de una organización de las mujeres trabajadoras con un programa de clase, ya sea en los lugares de trabajo o entre las más precarizadas en los barrios. Izquierda Socialista rechazó hasta el cansancio, en las grandes movilizaciones por Ni Una Menos, la consigna “El Estado es responsable”. Y lejos de elaborar una crítica de fondo contra el Estado burgués, en general se limitan a reclamar “presupuesto” para los programas de género; es decir, el problema sería la “insuficiencia” de las políticas de Estado, y no el carácter de clase de un Estado que tiene un interés concreto en perpetuar la opresión y la explotación. Estas posiciones aparecen también en los textos de Mónica Schlotthauer y Pilar Barbas.
Frente a ello, la política del partido revolucionario en el movimiento de mujeres debe orientarse a impulsar la más amplia movilización de mujeres y diversidades en torno a su propio programa, disputando por forjar una dirección clasista e independiente de los partidos de la burguesía, que batalle sin concesiones por cada reivindicación pendiente, contra la explotación y contra la opresión. El reclutamiento de los elementos más conscientes a las filas revolucionarias no es solo un medio para fortalecer al partido, sino la condición necesaria para profundizar la lucha política de los explotados en su conjunto. Esa es la esencia de un partido de combate.
A más de cuatro décadas de su publicación, este clásico no solo merece una relectura crítica, sino que obliga a retomar la elaboración teórica en torno a una política que parta de las condiciones materiales de las mujeres trabajadoras, que combata las posiciones pequeño-burguesas dentro del movimiento y rechace sin concesiones los intentos de cooptación y neutralización por parte del feminismo burgués y sus partidos. De este modo, la lucha contra la opresión de género se inscribe como parte orgánica e indisociable de la batalla por la emancipación de toda la clase obrera.
Introducción
La reedición de Mujeres trabajadoras y marxismo. Un debate sobre la opresión, escrito en 1979 por Carmen Carrasco y Mercedes Petit, bajo la influencia de Nahuel Moreno, nos enfrenta nuevamente a una polémica histórica con la dirección del Socialist Workers Party (SWP) y el Secretariado Unificado (SU)1El Socialist Workers Party (SWP) era parte del Secretariado Unificado (SU) de la Cuarta Internacional liderada por Ernest Mandel. en torno a la cuestión femenina. En pleno auge de la segunda ola del movimiento de mujeres, cuando el feminismo radical y reformista adquiría proyección internacional, la intervención del trotskismo morenista buscó delimitarse del carácter policlasista de esas corrientes. Sin embargo, el texto reproduce tensiones, concesiones teóricas y errores políticos que luego se reflejarán en la propia intervención de Izquierda Socialista dentro del movimiento de mujeres, tanto en aquel período como en la actualidad.
En un escenario marcado por la ofensiva de gobiernos que se alinean con las corrientes más derechistas del capital —expresada en el antiwokismo de figuras como Trump o Milei— se abre un contraste nítido con el período inmediatamente anterior, signado por el ascenso del movimiento de mujeres y diversidades a escala mundial. En este marco, los debates sobre feminismo, socialismo, estrategias de organización y luchas contra la opresión recuperan centralidad, pues el avance de las derechas es también la expresión del fracaso de aquellos feminismos integrados al Estado y de las estrategias pluriclasistas.
Releer este libro, entonces, no solo permite volver sobre una polémica histórica, sino también poner de relieve los límites de un abordaje que, en su afán de contraponerse al feminismo burgués, terminó debilitando la posibilidad de delinear una política verdaderamente revolucionaria para las mujeres trabajadoras.
1. La polémica con el SWP y el SU: la revolución como suma de movimientos
El texto se organiza en torno a la crítica central que las autoras dirigen al planteo de A. Waters: el carácter policlasista, y por ende incompatible con una política revolucionaria, de su propuesta de construir un movimiento de mujeres único e independiente de todos los partidos políticos como estrategia clave del partido revolucionario.
En este punto, Carrasco y Petit confrontan con la concepción del SWP y el SU expresada en el documento La revolución socialista y la lucha por la liberación de las mujeres (1973). Allí se afirmaba que el socialismo surgiría de la convergencia de múltiples movimientos de masas (el movimiento negro, femenino, juvenil, obrero, de ancianos, etc.) casi en pie de igualdad y sin delimitación de clase. Las autoras denuncian el carácter revisionista de esta postura, que califican de “bernsteiniana”: el movimiento lo es todo y la clase, nada.
El libro acierta al remarcar que no puede diluirse la contradicción fundamental entre capital y trabajo en un arco de movimientos “paralelos”, ni suponer que la lucha de las mujeres tenga por sí sola un carácter necesariamente anticapitalista. No obstante, la crítica se vuelve imprecisa cuando aborda la cuestión de la familia y la relación dialéctica entre la incorporación de las mujeres al mundo productivo, su lucha por la liberación y la persistencia de la doble opresión.
2. Proletarización femenina y la cuestión de la familia
El debate con Waters se centra en su tesis de que el capitalismo impone como “política básica” el mantenimiento del núcleo familiar, y que por ello la lucha de las mujeres es esencialmente anticapitalista. Las autoras replican que la verdadera política básica del capitalismo es la extracción de plusvalía, a la que se subordinan todas las instituciones, incluida la familia. En su visión, el sistema tiende a desintegrar la unidad familiar al arrebatarle sus medios de subsistencia e incorporar compulsivamente a hombres, mujeres y niños a la producción. Solo la lucha de la clase trabajadora por una legislación laboral protectora permitió estabilizar mínimamente la vida de la familia obrera.
Desde esta perspectiva, Carrasco y Petit acusan a Waters de coquetear con planteos feministas pequeño burgueses y burgueses que identifican la destrucción de la familia con la liberación femenina. Para ellas, la disolución de la familia obrera no es un avance, sino una tragedia histórica, ya que no fue reemplazada por instituciones superiores (comedores colectivos, guarderías, lavanderías públicas). El resultado fue una sobrecarga brutal sobre las trabajadoras.
En este sentido, señalan que la lucha de las mujeres no es intrínsecamente anticapitalista, puesto que el sistema no ha resuelto ni puede resolver su incorporación plena al mundo productivo. Aunque la participación de las mujeres en la producción sienta bases objetivas para su independencia, el capitalismo es incapaz de llevar esas “tendencias revolucionarias” hasta el final.
El límite de las autoras radica en confundir la naturaleza de la lucha por la emancipación de las mujeres y diversidades con los presupuestos y estrategias que propone Waters para abordar el trabajo en el movimiento. Si tomamos la lucha de las mujeres como una lucha por la emancipación, ésta es necesariamente anticapitalista: lo contrario sería conceder la posibilidad de una liberación del yugo de la doble opresión bajo el régimen del capital. El problema del planteo de Waters no está en atribuir un carácter necesariamente anticapitalista a la lucha por la emancipación de las mujeres, sino en que propone para ello una alianza policlasista, que bloquea toda posibilidad revolucionaria del movimiento y, por tanto, la posibilidad de llevar la lucha de las mujeres por su emancipación hasta el final. Discutir esta estrategia con A. Waters no es lo mismo que negar el potencial revolucionario de la lucha de las mujeres contra la opresión.
Asimismo, al hablar de “tendencias revolucionarias” del capitalismo, las autoras terminan concediendo demasiado. La naturaleza explotadora del sistema impide la liberación de cualquier integrante de la clase trabajadora. En rigor, la incorporación de las mujeres a la producción solo abre la posibilidad de intervenir en la vida social y política, modificando su rol y erosionando el encierro doméstico. Pero este proceso adquiere significados distintos según la clase: unas implicancias para las trabajadoras, otras para las burguesas y otras para las pequeñas burguesas. Más que hablar de las “tendencias revolucionarias del capitalismo” —un concepto que podría haber tenido validez para el período de surgimiento y ascenso de la burguesía—, lo que corresponde en este contexto es hablar de las tendencias del capital a socavar su propia base de desarrollo. Más aún en un período de descomposición, donde la tendencia decreciente de la tasa de ganancia opera como un factor decisivo.
3. Segunda ola feminista y el problema de la composición de clase
Las autoras distinguen con claridad entre la primera ola del feminismo (finales del siglo XIX y primeras décadas del XX) y la segunda ola (desde 1968). Subrayan que en la primera etapa la delimitación de clase era clara, con corrientes sufragistas y socialistas, mientras que en la segunda predomina la composición pequeñoburguesa y estudiantil, expresada en organizaciones como el NOW en Estados Unidos.
El problema es que Carrasco y Petit reducen este cambio a una mera sustitución de sujetos sociales, sin explicar por qué la clase obrera quedó relegada del protagonismo en el movimiento de mujeres. En su análisis omiten el papel del estalinismo y la socialdemocracia en disciplinar a la clase obrera durante la posguerra, así como la capitulación de las organizaciones revolucionarias frente a la burguesía y la pequeño burguesía.
Esta ausencia las conduce a una visión desmoralizada y conservadora de la segunda ola. Así, dedican un capítulo entero a polemizar con Waters, quien caracteriza la situación como un ascenso mundial del movimiento de mujeres, mientras ellas sostienen que se trata de un reflujo. Este diagnóstico les sirve para descartar la necesidad de un movimiento único e independiente de todos los partidos políticos, incluso los revolucionarios, como proponía Waters. Pero aquí surge la contradicción: ¿significa que, en un escenario de ascenso, sí correspondería impulsar un movimiento policlasista? El planteo parece más oportunista que estratégico.
Además, en su afán de justificar el “reflujo”, minimizan luchas protagonizadas por mujeres en ese período, como las movilizaciones contra la carestía en Chile. Llegan incluso a sostener que esas acciones no constituían una agenda femenina, desconociendo que justamente reclamos como el pan y los salarios fueron motores de procesos revolucionarios, como en la Revolución de Febrero en Rusia. En este punto, el sesgo pequeño burgués que critican en Waters reaparece en sentido inverso: en lugar de reconocer que esas luchas forman parte esencial de la agenda de las trabajadoras, las relegan a un plano “general” de la lucha política.
Finalmente, atribuyen el reflujo de la lucha de las mujeres a la conquista de ciertos derechos democráticos, como el aborto en Francia o el divorcio en Italia, sin considerar el proceso de cooptación ejercido por los partidos burgueses, que disciplinaron y contuvieron esos movimientos gracias al carácter reformista de sus direcciones.
4. Frente único y partido revolucionario
El libro toma como punto de partida la diferenciación entre opresión y explotación: mientras la explotación remite al antagonismo económico de clase, la opresión refiere a mecanismos de discriminación cultural, social y política que atraviesan múltiples sectores. Desde esta definición, critican la noción de “opresión universal” de Waters como una forma de frente populismo que iguala a todas las mujeres bajo una misma condición y diluye las fronteras de clase.
Sin embargo, al reducir el trabajo entre mujeres a un aspecto táctico cuyo único fin es la construcción del partido revolucionario, terminan subordinando el interés general de los explotados al interés particular del aparato. La perspectiva marxista se invierte: no es la acción de las masas el motor para la construcción del partido y el desarrollo de la lucha revolucionaria, sino el aparato el que decide cómo intervenir en el movimiento. El resultado es una política conservadora y oportunista.
En su capítulo sobre el frente único, Carrasco y Petit distinguen entre unidad de acción (confluencia coyuntural en torno a una lucha concreta) y frente único (unidad más estable alrededor de consignas específicas o incluso de un programa). En ambos casos, afirman, se trata de adelantar la lucha unificada de la clase obrera más allá de las divisiones de su dirección.
El problema es que llegan a caracterizar al peronismo como una forma de frente único policlasista, diluyendo así su condición de partido burgués. Esta caracterización encubre la política de entrismo practicada por el morenismo en esos años y constituye una concesión teórica significativa. La misma lógica se expresa en su afirmación de que el peronismo habría tomado como propia la agenda de las mujeres al otorgar el voto femenino, incluso en ausencia de una lucha que lo reclamara.
En este marco, la lucha de las mujeres queda reducida a un medio para la construcción partidaria. Se pierde de vista que el partido debe nutrirse de las luchas de masas, y éste a su vez debe esforzarse por darle su máximo desarrollo de una perspectiva de independencia de clase.
Conclusión
La reedición de Mujeres trabajadoras y marxismo nos enfrenta con una polémica que, lejos de haber quedado en el pasado, conserva plena vigencia. El debate con el SWP y el SU permitió a Carrasco y Petit delimitarse frente al carácter policlasista de las corrientes feministas burguesas y pequeño-burguesas, pero al mismo tiempo las condujo a incurrir en caracterizaciones que debilitaron su propio planteo revolucionario. En su afán por marcar distancia con el feminismo reformista, terminaron cediendo en el terreno teórico, reduciendo la lucha de las mujeres a un instrumento de construcción partidaria y desestimando procesos de movilización que expresaban de manera concreta las necesidades y reivindicaciones de las trabajadoras.
El saldo de esta polémica es, por lo tanto, contradictorio: por un lado, afirma correctamente que la emancipación de las mujeres no puede alcanzarse al margen de la lucha de clases; pero, por otro, omite que la opresión específica exige un programa propio y una estrategia que permita articular a las mujeres trabajadoras en el marco de la lucha contra el Estado capitalista, por el socialismo. La experiencia histórica demuestra que no es posible forjar un partido revolucionario sólido sin una política revolucionaria para las mujeres.
Los artículos contemporáneos que acompañan la reedición del libro refuerzan estos límites. El texto de Mendieta, “La rebelión contra la violencia sexual”, por ejemplo, ofrece un recuento del levantamiento feminista de la cuarta ola al calor del grito de Ni Una Menos, pero borra por completo el rol de las organizaciones revolucionarias en esa lucha, que batallaron por colocar la responsabilidad de este flagelo en el Estado. De ese modo, propone como horizonte estratégico una pulseada permanente entre un supuesto movimiento único de mujeres, el feminismo, y la “reacción patriarcal”, ocultando deliberadamente los esfuerzos sistemáticos del peronismo y el kirchnerismo por cooptar y desarmar el proceso de movilización. Esta afirmación de Mendieta la coloca en el terreno de A. Waters.
Es por estos motivos que, en su intervención en el movimiento de mujeres, carecen de una elaboración de choque con el Estado o de una organización de las mujeres trabajadoras con un programa de clase, ya sea en los lugares de trabajo o entre las más precarizadas en los barrios. Izquierda Socialista rechazó hasta el cansancio, en las grandes movilizaciones por Ni Una Menos, la consigna “El Estado es responsable”. Y lejos de elaborar una crítica de fondo contra el Estado burgués, en general se limitan a reclamar “presupuesto” para los programas de género; es decir, el problema sería la “insuficiencia” de las políticas de Estado, y no el carácter de clase de un Estado que tiene un interés concreto en perpetuar la opresión y la explotación. Estas posiciones aparecen también en los textos de Mónica Schlotthauer y Pilar Barbas.
Frente a ello, la política del partido revolucionario en el movimiento de mujeres debe orientarse a impulsar la más amplia movilización de mujeres y diversidades en torno a su propio programa, disputando por forjar una dirección clasista e independiente de los partidos de la burguesía, que batalle sin concesiones por cada reivindicación pendiente, contra la explotación y contra la opresión. El reclutamiento de los elementos más conscientes a las filas revolucionarias no es solo un medio para fortalecer al partido, sino la condición necesaria para profundizar la lucha política de los explotados en su conjunto. Esa es la esencia de un partido de combate.
A más de cuatro décadas de su publicación, este clásico no solo merece una relectura crítica, sino que obliga a retomar la elaboración teórica en torno a una política que parta de las condiciones materiales de las mujeres trabajadoras, que combata las posiciones pequeño-burguesas dentro del movimiento y rechace sin concesiones los intentos de cooptación y neutralización por parte del feminismo burgués y sus partidos. De este modo, la lucha contra la opresión de género se inscribe como parte orgánica e indisociable de la batalla por la emancipación de toda la clase obrera.
A 90 años del asesinato en una sesión del Senado
Temas relacionados:
Artículos relacionados