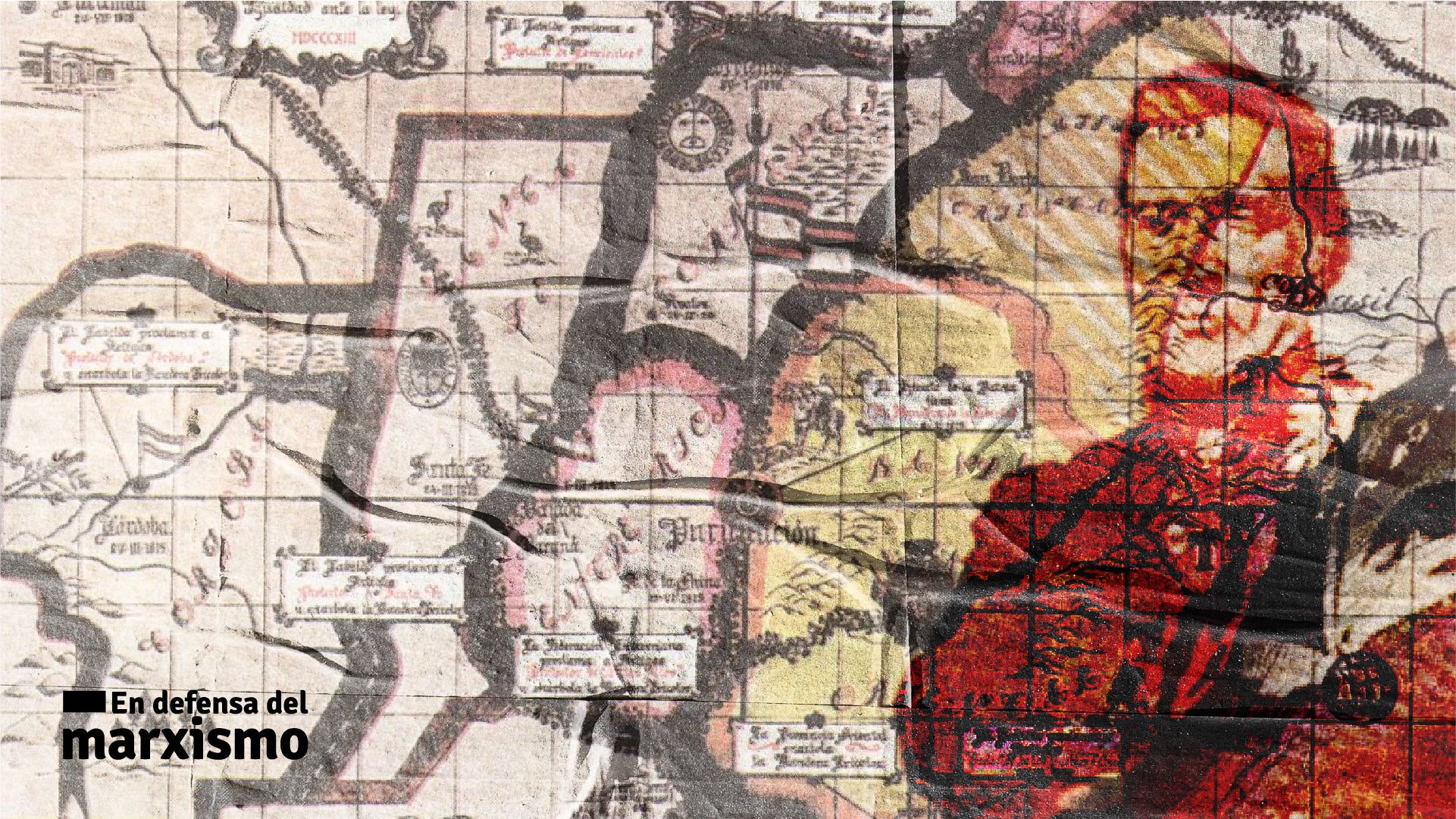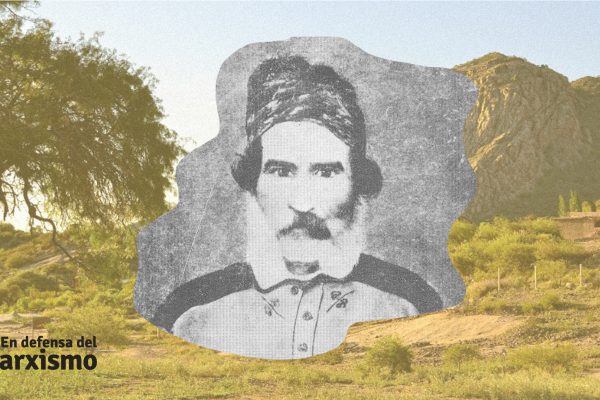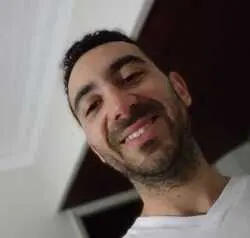La clase obrera se movilizo por encima de la oposición del gobierno, la CGT y el propio Perón.
Por Daniel Sierra.
200 años de la guerra con Brasil: El triunfo que los cipayos rivadavianos convirtieron en derrota
Cómo Uruguay fue separada de las Provincias Unidas
200 años de la guerra con Brasil: El triunfo que los cipayos rivadavianos convirtieron en derrota
Cómo Uruguay fue separada de las Provincias Unidas
El agotamiento de la “Feliz Experiencia” y la ruptura del precario equilibrio
La llamada “Feliz Experiencia” (nombre autoproclamado por un periódico oficialista rivadaviano de la época), fue un breve proceso de la provincia de Buenos Aires (1821 a 1824), después de la primera disgregación (la llamada “anarquía del año 20”), del poder Central, caracterizado por una relativa paz en la guerra civil. Fue “acompañada” por el abandono de la guerra de la independencia que proseguía en el Alto Perú, una gran burbuja financiera generada por el capital británico que llevó a Buenos Aires a endeudarse con el empréstito usurario y colonial de la Baring Brothers (la primera deuda externa) y un frente entre los estancieros y comerciantes porteños. “Dos son los principales factores que van a provocar un resquebrajamiento de ese precario equilibrio, que va a afectar a todas las estructuras económico-sociales y políticas de la región. La cuestión de la Banda Oriental y el agotamiento de la burbuja financiera” (Rath, Roldan. La Revolución Clausurada II. En las vísperas de un año decisivo 1825, se quiebra el precario equilibrio. Material inédito).
La ocupación de la Provincia Oriental (actual Uruguay) que en ese momento formaba parte de Las Provincias Unidas del Río de la Plata, se llevó adelante por los portugueses en 1816. Contó con la escandalosa complicidad del gobierno centralista y el Congreso Constituyente de Tucumán que lo discutió en sesiones secretas. Los que se opusieron a semejante acto de traición, como Manuel Dorrego y los antiguos compañeros de Mariano Moreno, fueron deportados. La élite de Montevideo (comerciantes y terratenientes) también apoyo la toma de Montevideo en 1817 por los portugueses. Lo que asustaba a las élites de ambos lados del Río de la Plata era la Liga de los pueblos Libres que representaba el caudillo Gervasio Artigas, quien dirigió un verdadero levantamiento social en los campos orientales contra los españoles primero y luego contra los portugueses. Con reparto de tierras, asambleas que votaban diputados y que levantaba un programa federal que exigieron que la capital de la nación no sea la hegemónica Buenos Aires. Hasta que fue traicionado por el resto de los caudillos federales (Pacto de Pilar), derrotado por los portugueses y después por los federales traidores que transaron con Buenos Aires, marchando al exilio al Paraguay para nunca más volver.
La ocupación de la Banda Oriental, a principios de 1825 estaba en una fase terminal. La independencia brasileña en 1821 y la resistencia de sectores portugueses dividieron a los invasores. Fue una independencia muy diferente a las otras de su tiempo, debido a que el control del nuevo “Imperio Brasileño” lo obtuvo un aspirante al trono portugués. En la Banda Oriental los brasileños obtuvieron el control de la campaña y los portugueses mantenían el de Montevideo. Una noticia, a finales de 1824, sacudió la opinión pública en el Río de la Plata: Bolívar derrotó a los españoles en Ayacucho poniendo fin a la guerra de independencia en Sudamérica de la que Buenos Aires se había retirado, metiéndose en una guerra civil. Con los españoles derrotados en América del Sur, solo quedaba la anacrónica ocupación de la Banda Oriental.
El segundo factor, que provocó el fin de la denominada “Feliz Experiencia”, es el fin de la burbuja financiera. “La misma fue la que facilitó en los primeros años de la década la expansión simultánea de los negocios de comerciantes y hacendados” (Rath, Roldan. ídem). Entre 1822 y 1825 los préstamos para los Estados latinoamericanos constituyeron la mayor parte de las obligaciones extranjeras vendidas en la Bolsa de Londres, un fenómeno que se extendió a Europa. Frente a la incapacidad de los deudores de hacerle frente a sus compromisos externos, los banqueros ingleses suspendieron el flujo de fondos externos que “generosamente” habían regado a Buenos Aires (así como a otras regiones periféricas) durante esos años. En estas condiciones prosperaron los negocios de los comerciantes y hacendados, que mantuvieron el apoyo al gobierno controlado por el ministro Rivadavia. En 1825, un nuevo ciclo de quiebras bancarias hizo saltar por los aires el boom especulativo, inaugurando un periodo de estancamiento en el comercio internacional y puso fin a los préstamos. Cuando se pinchó la burbuja, de inmediato comenzó a debilitarse el frente, y afloraron nuevamente sus distintos intereses.
En ese año 1825 confluyeron ambos procesos, lo que dio como resultado una recreación de las condiciones convulsivas en la región. Todos los conflictos que habían quedado relativamente atenuados en los años anteriores se abrieron, recreando condiciones similares a las crisis anteriores. “Sobre la cuestión de la Banda Oriental, que es el escenario central de los conflictos y enfrentamientos, todas las fracciones se vieron obligadas a tomar posición, incluso aquellas que hasta último momento hicieron todo lo posible por evitarlo” (Rath, Roldan. Ídem).
La contrarrevolución agraria en la Banda Oriental
“Durante el período 1816/1820, en que el destino de la invasión portuguesa contra el Sistema de los Pueblos Libres (federales artiguistas) era incierto, la política de tierras en la Banda Oriental buscó un compromiso con las ocupaciones producidas por la aplicación del Reglamento Provisorio dictado por Artigas. A partir de la derrota del movimiento federal agrarista y, podría decirse, de la constitución de la Provincia Cisplatina como parte del Imperio del Brasil, esta política varió y se orientó hacia la reconstitución de los latifundios” (Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Op. cit., Vol. 10, p. 311, año 1933). Cuando en 1821 se proclamó la independencia, de lo que hoy es Brasil, contra los portugueses, Lavalleja y Fructuoso Rivera, caudillos orientales ex lugartenientes de Artigas, se dieron vuelta y firmaron un acta de reconocimiento del Emperador Pedro I de Brasil, mostrando la quiebra política del alto mando artiguista frente a las presiones sociales y políticas.
En septiembre de 1821, la Junta Superior de la Real Hacienda del Imperio del Brasil, una institución que provenía del tiempo de la colonia y concentraba los intereses de los propietarios más importantes de tierras y ganados, dispuso un registro de los “intrusos” en los campos de la provincia Cisplatina. Antes, los portugueses habían impuesto el título de arrendatarios, intentando que los nuevos dueños, beneficiados por el reparto de tierras, paguen una renta a los antiguos propietarios. Con estas medidas comienza la contrarrevolución agraria en las tierras orientales. Esta misma Junta resolvió que los “intrusos” debían ser alojados en los pueblos o enrolados en el ejército. Es cierto que a estas alturas muchos de los beneficiarios del reglamento artiguista habían perecido en la lucha contra el ocupante portugués, pero la contrarrevolución brasileña agraria comenzó con desalojos desde fines de 1821 y esto se prolongó durante el 22, 23 y 24.
El levantamiento que producirían los Treinta y tres Orientales (1825), estuvo precedido por la reaparición de la guerra social en la Banda Oriental fogoneada por el accionar restauracionista de la contrarrevolución agraria. Pero también es un hecho notorio que los caudillos libertadores (Lavalleja y Rivera) no volvieron a levantar el programa artiguista, nunca incluyeron la consigna del restablecimiento del reglamento agrario.
Los treinta tres orientales
“El Cabildo de Montevideo, después de saludar la ocupación en un principio, había virado en su posición. Ante el grave deterioro económico social en toda la provincia, se distanció de la ocupación extranjera y decidió iniciar gestiones en Buenos Aires y también en las provincias del Litoral para solicitar ayuda contra el invasor extranjero” (La Revolución Clausurada II, Capítulo XVIII. La entregada de la Banda Oriental. Material inédito). La Logia de los “Caballeros Orientales” va a tomar la iniciativa en esas gestiones. Esta logia tenía entre sus dirigentes más destacados a Tomás Iriarte.
Rivadavia recibió a Iriarte a fines de 1822 y se mantuvo inflexible en no colaborar con el Cabildo de Montevideo. No sólo se negaba a prestar auxilio a los orientales sino que intervenía activamente para impedir que otras provincias deseosas de ayudarlos lo hicieran. En Buenos Aires, asumió como legislador Manuel Dorrego, que comenzó una campaña en la Legislatura y en la prensa a favor de la causa oriental y denunció la parálisis gubernamental. La agitación en favor de la causa oriental por parte de Dorrego y sus crecientes partidarios tuvo amplia repercusión popular, siendo uno de los factores que van a propiciar la emergencia de una nueva corriente política en la ciudad, liderada por Dorrego y que tendrá importante participación en los años siguientes.
En Abril de 1824 se planteó el problema de la sucesión del gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, un firme aliado de Rivadavia. Los “ministeriales” (así llamados a los partidarios de Rivadavia) fracasaron en imponer a Rivadavia. Fue electo Las Heras. Poco después fue convocado un Congreso Constituyente, bajo la presión británica que quería un poder que avalara en todas las provincias el pago de la deuda pública contraída por Buenos Aires en la supuesta “Feliz Experiencia” rivadaviana. El 16 de diciembre de 1824 salía a las calles la primera edición de El Argentino, un periódico fundado por Manuel Dorrego, en colaboración con Cavia, Ugarteche y Baldomero García y que era expresión de esta corriente popular. Que esgrimió la necesidad de la unidad para expulsar a los usurpadores de Montevideo y de toda la Banda. Dorrego y el partido popular formularon estas apreciaciones en oposición a la política del gobierno -incluido el Congreso Constituyente- que venía dando la espalda a esas expectativas.
Los que también empezaron a apoyar la causa oriental fueron importantes ganaderos y saladeristas de la provincia de Buenos Aires, que estaban en contra de la ocupación brasileña de la Provincia Oriental porque perjudicaba sus intereses inmediatos. “Las exportaciones de los saladeros porteños estaban perdiendo mercado frente a la competencia de sus similares de Rio Grande Do Sul, que se abastecieron arriando el ganado de las tierras orientales del Plata”. (Actos por el 185º aniversario del Abrazo del Monzón, en el Diario La República, 3 de mayo de 2010). Rosas le hizo llegar a un grupo de exiliados orientales una importante contribución financiera recaudada entre los dueños de las haciendas bonaerenses (Melo, Riglos, Alzaga, Aguirre y los Anchorena). El 1 de abril de 1825 partió, desde la zona norte de Buenos Aires (actual Beccar), un primer grupo. Poco después salió el grueso al mando de Lavalleja. Lograron reunirse el 15 de abril en las costas orientales.
Siete días después las fuerzas orientales no paraban de crecer apoyados en la rebelión de las pampas orientales. Tomaron como prisionero al Comandante de Campaña imperial, Fructuoso Rivera. Quien frente al repentino cambio de relación de fuerzas, abjuro de su apoyo al Imperio de Brasil y decidió volver, fervorosamente, al campo oriental: se incorporó con la totalidad de sus fuerzas a la causa libertadora de Lavalleja. Hecho que es recordado por la historiografía uruguaya como “El abrazo de Monzón” (Actos por el 185º aniversario del Abrazo del Monzón, en el Diario La República, 3 de mayo de 2010). El 25 de agosto de 1825 los orientales realizaron el Congreso de Florida. En esta ocasión la provincia oriental declaró su independencia del Imperio del Brasil y se reivindicó nuevamente como parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata (Declaratoria de la Independencia). En la primavera, las tropas libertadoras sumaban 3230 hombres, según un parte redactado por Lavalleja al gobierno en La Florida. Por su parte, los brasileños contaban con alrededor de 4200 hombres. Rivera junto a sus tropas aplastó a las tropas portuguesas-brasileñas, apostadas en el norte oriental. Mientras tanto, el 24 de septiembre, Lavalleja derrotó a los brasileños cerca de Montevideo.
En estos últimos meses de 1825, la población de Buenos Aires atacó la residencia del embajador brasileño, quien huyó a tiempo de la ciudad para salvar su pellejo.
Bolívar, que controlaba el norte del subcontinente suramericano -después de haber expulsado definitivamente a los españoles de América- le insinuaba al embajador de Buenos Aires, Alvear, la posibilidad de una intervención de conjunto que terminara de una vez por todas con la ocupación a la Banda Oriental.
Rivadavia pego un nuevo giro copernicano, pasando del boicot a colocarse, solo de palabra, como un “entusiasta” de la causa oriental. El congreso aceptó la reincorporación de la provincia Oriental. El Emperador respondió con la declaración de guerra a las Provincias Unidas del Río de la Plata.
La guerra que los rivadavianos no querían pelear
Los imperiales después de declarar la guerra, se preparaban para atacar.
El congreso constituyente nacional se vio obligado a formar nuevamente un ejército interprovincial (nacional). El ejército brasileño inició las hostilidades, invadió las Misiones en el norte, al mismo tiempo con su escuadra bloqueó el puerto porteño con el objetivo de “no dejar entrar ni un pájaro” como manifestó el almirante Ferreyra Lobo, a cargo de las maniobras. Pero el Almirante Guillermo Brown (irlandés al servicio de Buenos Aires), quien participó con San Martín de las campañas trasandinas -y que también se negó a participar en las guerras civiles- comenzó acciones de defensa. Sus tropas estaban compuestas de gauchos descalzos, a los cuales entrenó y dotó de gran destreza marinera. El 9 de febrero de 1826 atacó a las naves que bloqueaban Buenos Aires. Pocos días después, con arrojo temerario, atacará al abordaje a los barcos enemigos que se encontraban en la ciudad oriental de Colonia, produciendo grandes pérdidas a la escuadra brasileña. Los imperiales intentaron desembarcar al sur de Buenos Aires, en un punto de la costa entre Bahía Blanca y Patagones. “Se les opuso el vecindario armado, al mando del comandante Molina veterano de la campaña de los Andes. Quienes lo rechazaron utilizando una estrategia particular, incendiaron los campos de alrededor y los arrojaron contra los cangrejales” (Palacios, Ernesto. Historia de la Argentina. La guerra contra Brasil).
Los “ministeriales” rivadavianos aprovecharon los acontecimientos para asegurarse el control del poder. Rivadavia, el 1 de febrero de 1826, fue electo por el congreso como presidente del nuevo ejecutivo nacional, que renacía al calor de las necesidades de la guerra. Rivadavia lo primero que hizo fue declarar a Buenos Aires capital del país, luego disolvió el gobierno y la legislatura de la provincia de Buenos Aires. La designación de Carlos María de Alvear como jefe del ejército no es un hecho menor, muestra que las intenciones de los rivadavianos era no derrotar a los brasileños, debido a que Alvear era un agente brasileño-británico. Brown seguía peleando en el Plata: atacó Montevideo bajo control de los brasileños y luego se repliega sobre el puerto de Buenos Aires. Frente al avance de toda la escuadra imperial que intenta tomar la ciudad, los enfrenta y los hace retroceder a cañonazo limpio, infligiendo enormes pérdidas a los brasileños que perdieron su nave capitana. El 30 de junio de 1826 Brown había limpiado de enemigos el Río de la Plata.
Los “ministeriales” utilizaron la excusa de la guerra para defender sus intereses sobre el interior. Imponiendo la ley de creación del banco central nacional (Banco de Descuentos), usurpando para su camarilla las minas de La Rioja e imponiendo (1826) la Ley de Enfiteusis -que permitía ceder tierras estatales por un canon, desarrollando un proceso de apropiación y concentración- a nivel nacional, para hipotecar las tierras de las provincias al servicio de la deuda que contrajo Buenos Aires. El general unitario Araoz de Lamadrid, fue a reclutar tropas a Tucumán y terminó apoderándose del control de la misma. Frente a estos hechos el federal Bustos de Córdoba, le escribía al federal López de Santa Fe: “el presidente está echando hombres comprados por todas partes para que nos hagan revoluciones”. Ibarra, de Santiago del Estero, afirmaba: “Esta provincia no reconoce al presidente, ni admite su banco” (Ernesto Palacios. ídem). La política de la camarilla rivadaviana estaba incubando nuevamente la guerra civil. Al principio de 1827 la autoridad del presidente no existía, el interior estaba en total rebelión y también la provincia de Buenos Aires que se oponía al intento rivadaviano de dividirla. A la cabeza de este movimiento estaban reconocidos terratenientes como Rosas y los Anchorena.
La verdad sobre la batalla de Ituzaingó
El 20 de febrero de 1827, las tropas imperiales y las del Río de la Plata, se enfrentaron en una dura contienda que duró más de 6 horas, en el territorio de Rio Grande Do Sul (Brasil), llamada la batalla de Ituzaingó. El resultado fue la derrota de los imperiales que se retiraron del campo de batalla para no ser aniquilados. En ese cuadro favorable, el General Carlos María Alvear “se negó a perseguirlos” y terminar con el ejército imperial. Clemente Leoncio Fregeiro, historiador uruguayo, en su obra “La batalla de Ituzaingó” plantea que el mérito de la victoria, no correspondió al general sino a sus oficiales. Fregueiro utilizó como fuente las memorias inéditas sobre la guerra del Brasil del General Paz, que escribió: “El éxito en Ituzaingo se debió más a inspiraciones individuales del momento que a las disposiciones tácticas del general Alvear. ¡Que no tuvo ninguna! Ituzaingó podría llamarse la batalla de las desobediencias. Allí todos mandamos, todos combatimos y todos vencimos guiados por nuestras propias inspiraciones”. Ernesto Quesada, historiador argentino liberal, decía: “Alvear era arrogante, irritable y soberbio. Malquistado con sus oficiales, como con Lavalle y Paz. Tenía muchas desinteligencias con sus subordinados, especialmente el día del combate”.
Pero no se trataba solo de ineptitud, por ejemplo Vicente Sierra, historiador revisionista escribió: “Todos los jefes coincidieron, que la decisión la tenía Alvear, que ordenó no perseguir al enemigo en retirada. Lavalle lloraba al suplicarle a Carlos María de Alvear poder perseguir a los derrotados, esto podría haber producido una verdadera catástrofe para el Emperador”. El ya mencionado, Tomás de Iriarte, afirmó en sus Memorias al referirse a la reticencia del general Alvear: “El general Alvear no quiso, se contentó con quedar dueño del campo de batalla; es decir, de la gloria sin consecuencia, porque todo el resultado quedaba reducido a las balas cambiadas de parte a parte, y al efecto que ellas produjeron en muertos y heridos. La República Argentina, empeñada en una guerra desigual, tenía sumo interés, urgentísimo, en que no se prolongase la lucha” (Isidoro J. Ruiz Moreno 2005. Campañas Militares Argentinas. La política y la guerra. Archivado desde el original el 23 de julio de 2013. Consultado el 1 de abril de 2010. Pág. 414). Pocos días antes, el 9 de febrero, Brown derrotó a la escuadra imperial en Juncal. “El ejército imperial estaba desecho, desmoralizado y en plena dispersión” (Palacio, ídem). Mientras tanto el riojano Facundo Quiroga, caudillo federal, se alzaba contra Lamadrid (rivadaviano) que controlaba Tucumán, contando con el apoyo de la mayoría de las provincias. Rivadavia y su partido, estaban interesados en firmar la paz con Brasil, “a cualquier precio”, para utilizar el ejército nacional en resolver las contiendas internas, desoyendo el resultado de los combates, tanto navales como terrestres. Cuando se estaba en circunstancias de imponer condiciones de vencedor. O sea, la inmediata unión con la Provincia Oriental, como era voluntad de los orientales y del resto de la nación Argentina. Rivadavia mandó al ministro García, a Río de Janeiro con el objetivo de terminar la guerra a como dé lugar.
La entregada en la mesa de negociaciones
La diplomacia británica tomó con beneplácito la propuesta que venían tramando los diplomáticos argentinos rivadavianos: la independencia de la Banda Oriental. Inglaterra quería un estado tapón. Para garantizar la libre navegación del Río de la Plata y del río Uruguay, que de esta forma quedaban como fronteras entre dos naciones. Interés que compartían los brasileños que querían libre comercio con el naciente Uruguay que llega a las tierras de Rio Grande do Sul, la provincia más austral de su territorio. Pero el emperador no fue a la negociación, y exigió la devolución de la provincia “Cisplatina” (así llamado el Uruguay bajo el dominio portugués-brasileño). García, siguiendo las instrucciones de Rivadavia, firmó un acuerdo preliminar donde nuestro país reconoció los derechos del emperador sobre la Banda Oriental.
“La reacción del espíritu público fue violenta, el pueblo se lanzó a las calles en tumulto”. En este cuadro Rivadavia acorralado declaró que García se había excedido en el cumplimiento de su misión y exclamó con notorio cinismo: “Un argentino debe perecer mil veces con gloria antes de comprar su existencia con el sacrificio de su dignidad y de su honra”. Mientras… sus diputados provocaron tumultos en el Congreso para evitar que se discutiera la cuestión. Pero ese acto no pudo tapar las escandalosas instrucciones reservadas con las cuales Rivadavia envió a su diplomático al Brasil. Un día después el presidente mandó al Congreso su renuncia que fue aceptada de inmediato. La renuncia de Rivadavia a finales de 1827 dejaba el camino libre para sus enemigos. Después de una nueva disolución del poder central, era electo como gobernador de Buenos Aires el federal Dorrego (popular) por segunda vez. Fue designado de común acuerdo con el resto de las provincias como encargado de las Relaciones Exteriores.
San Martín, al enterarse de la renuncia de Rivadavia, decide regresar de su exilio al Río de la Plata para ayudar en la Guerra. En sus cartas decía: “Ya habrá usted sabido la renuncia de Rivadavia; su administración ha sido desastrosa. Con un hombre como este al frente de la administración, no creí necesario ofrecer mis servicios en la actual guerra contra el Brasil, con el cambio de administración he creído mi deber hacerlo” (Leo Furman. En Defensa del Marxismo. 17 de agosto: 175° aniversario de la muerte del Gral. San Martin). Dorrego repudió el acuerdo firmado por García. Pero después de proponer realizar audaces operaciones para ganar la guerra, retrocede y cede ante las presiones brasileñas-británicas y falta de apoyo en las clases nativas dominantes. Lord Ponsonby, embajador de la corona inglesa, que estaba en Buenos Aires, llegó a amenazar con una intervención directa de Inglaterra, si el Gobierno porteño no cedía. Aparte: el banco de la ciudad de Buenos Aires era controlado por capitales británicos. Mientras tanto acciones conjuntas de la marina brasileña e inglesa hacían retroceder a la débil, pero muy aguerrida, escuadra de Brown. Dorrego se mantuvo inflexible con el repudio al acuerdo anterior pero cedió ante el pedido inglés de independencia de la Provincia Oriental, desde este momento, denominada República Oriental del Uruguay. Tanto la élite de Montevideo, como las élites provinciales prefirieron la segregación que seguir peleando la guerra contra Brasil.
En lo que respecta a la deuda contraída por Rivadavia años antes, en 1827, a pesar de un déficit gigantesco, se pagaron 49.477 libras y al fin de ese año el gobierno de Dorrego declaró el default (el primero de la historia argentina). Rivadavia dejó al estado bonaerense como al desaparecido nacional en quiebra total. ¡Y la historia de Bartolomé Mitre, califica a Rivadavia como el "más grande hombre civil de los argentinos" y el "padre de las instituciones libres"!
Esta política de libre comercio subsidiada con préstamos británicos, fracasó y el comercio se retrajo por décadas en la región. “En 1824 las exportaciones británicas al Río de la Plata alcanzaban un monto superior al millón de libras y casi el 30 % de los barcos que entraban en los puertos de las Provincias Unidas eran británicos. Un cuarto de siglo después, en 1850, el valor de las exportaciones británicas era de menos de un millón de libras, no existía ninguna sociedad británica por acciones y los bonos lanzados por la Baring Brothers en 1824 no habían dado ganancias” (La Revolución Clausurada II, Capítulo XII, Las grietas que nunca cerraron II, material inédito).
La vuelta de las tropas del Brasil y el fusilamiento de Dorrego
Los “ministeriales”, después del fracaso de la unidad nacional rivadaviana, seguían conspirando para hacerse nuevamente con el poder. Su oportunidad llegó con el regreso del ejército que había combatido contra Brasil. Los famosos oficiales que se opusieron al general Carlos María de Alvear por su malísima participación en Ituzaingo, ahora responsabilizan a Dorrego por la pérdida de la Banda Oriental. Se preparaba un golpe para destituirlo. Vicente Sierra, en sus obras completas indica: “todos veían que iba a existir una sublevación menos Dorrego”. Rosas que tenía el cargo de comandante general de las milicias de la campaña, le escribió una carta a Dorrego: “El ejército nacional llega desmoralizado por esa logia (los “ministeriales”), logia que en distintas épocas ha avasallado a Buenos Aires”. El 1 de diciembre de 1828, Lavalle derrocó a Dorrego, quien abandonó la ciudad para conseguir refuerzos.
Los “ministeriales” armaron una especie de asamblea de notables, en una de las iglesias del centro porteño. Valentín Gómez fue a ver a Rivadavia para que se pusiera a la cabeza de la asamblea, pero Rivadavia decidió delimitarse de los golpistas, planteando que no aprobaba el método del cuartelazo, lo único que le interesaba a Rivadavia era su propia reelección. En asamblea concurrieron “los propietarios cogotudos” como dice el historiador liberal Vicente Fidel López, que levantaban sus costosas galeras para legitimar su golpe de estado y ratificar la imposición de Lavalle como gobernador. Mientras el cónsul británico en Buenos Aires, el señor Parish, le escribía a su gobierno, el 3 de diciembre: “existe una considerable reacción popular en favor del general Dorrego, muchos de estos están armados y dejando la ciudad para unirse a Dorrego y por otra parte, la soldadesca ha mostrado una gran disposición a la deserción”.
Mientras tanto Dorrego huía hacia el sur esperando la ayuda del caudillo Juan Manuel de Rosas. Pero el Restaurador, que tenía la capacidad de protegerlo, se “lavó las manos”, contestando que buscará la ayuda de López, gobernador de Santa Fe. Después de un breve enfrentamiento en el cual fue derrotado, Dorrego fue detenido en Navarro, por Lavalle que, mientras tanto, se carteaba con los “ministeriales” más importantes de Buenos Aires. Salvador María del Carril (quien fue ministro de Hacienda del gobierno rivadaviano), le exigía que lo fusile y que fabrique luego un acta con el objetivo de simular un juicio previo. “Un instrumento de esta clase, redactado con destreza, será un documento histórico muy importante… Si es necesario mentir a la posteridad, se miente y se engaña a los vivos y a los muertos”. Juan Cruz Varela le escribía: “después de la sangre que se derramó en Navarro, deben hacerle entender a usted cuál es su deber”. Y terminaba diciendo “cartas como esta se rompen”, acto que Lavalle no realizó, seguramente intuyendo que sus actos le iban a traer grandes consecuencias y a pesar que se hizo responsable de palabra, no quería cargar solo con la culpa.
El 13 de diciembre de 1828, Dorrego fue fusilado sin juicio previo, lo cual provocó el recrudecimiento de la guerra civil. “En febrero de 1829 llegó al puerto de Buenos Aires San Martín y se enteró de la terrible noticia. Indignado decidió repudiar este acto de barbarie política que hundía aún más a las Provincias Unidas en la guerra civil disolvente y retrasaba la unidad nacional. No desembarcó y rechazó las propuestas desesperadas de Lavalle, que le ofreció el mando de la provincia porteña. Se fue del Rio de la Plata volviendo a Europa donde murió 20 años después. El general Lavalle (“La espada sin cabeza”, como se refirió a él San Martín) fue derrotado por Rosas y López, y marchó al exilio del interior. Después de varias intentonas intrigantes/golpistas, incluso con los franceses, fue ultimado por los federales del interior en 1841 en la provincia de Jujuy.
Rosas por su parte, fue el más beneficiado por el fusilamiento de Dorrego: se hizo con el poder en Buenos Aires durante 33 años con un solo interludio de unos años en el medio. De forma contradictoria para lograr este objetivo, utilizó el prestigio logrado en la élite porteña por realizar la “masacre olvidada” donde eliminó a 300 defensores de la primera gobernación de Dorrego en 1820 y obtuvo el título de “Restaurador de las Leyes” (o “Restaurador del Orden”), que lo acompañaría el resto de su vida política en el Plata. Al mismo tiempo fabricó un relato en donde se colocaba como el sucesor político del Dorrego, cuando en realidad eran muy distintos: Rosas no quería saber nada con Mayo y el proceso revolucionario, y era partidario del “orden” terrateniente.
La disgregación rioplatense
La disgregación Rioplatense, que marcó la derrota del programa que defendía Artigas y también a su manera San Martín, “no fue el resultado fatal de la estructura económico-social heredada de la colonia” (Andrés Roldan, Artigas El caudillo de la revolución, EDM N° 38, 2010). Fue una consecuencia de la victoria del orden segregacionista porteño sobre el resto del país, subordinados a los intereses británicos. Bernardino Rivadavia, como secretario del Primer triunvirato, en 1811, le puso un impuesto al Paraguay como si se tratara de una nación extranjera lo cual impulsó su alejamiento de las Provincias Unidas. Los directoriales conspiraron con los portugueses para aplastar al Artiguismo, después Rivadavia y sus lacayos entregaron la guerra contra el Brasil. El 24 de mayo de 1827, Manuel García firma la “paz deshonrosa” con Brasil y le entrega la Banda Oriental, llevando al extremo la tendencia general de las clases gobernantes a terminar la guerra con el Brasil y amputar el territorio protagonista de la “guerra social” en las Provincias Unidas. Esto no fue solo una política de la élite porteña, fueron partícipes las élites orientales, salteñas y del Alto Perú. Rosas por su parte, después de defender –años más tarde- la soberanía en La Vuelta de Obligado, entregó definitivamente el Uruguay para terminar con los bloqueos a Buenos Aires en 1849, y retomar el comercio pleno con Gran Bretaña. Antes, Rivadavia abandonó a San Martín en su campaña libertadora trasandina, lo cual en resumidas cuentas concretó la separación del Alto Perú.
La burguesía porteña siempre estuvo en contra de cualquier causa que no significaba su propio enriquecimiento. Los Rivadavia y Rosas son dos caras, diferentes, pero responsables, de la desintegración del territorio nacional. Luego, sus sucesores los Mitre y los Roca, fueron los responsables de nuestro subdesarrollo. Nosotros, la clase obrera del Plata, los oprimidos actuales somos los herederos de los gauchos, los “orilleros” y los originarios, que se jugaron la vida primero en la “guerra social” que se desató en el proceso de Mayo en la Banda Oriental y en el Alto Perú. También en Buenos Aires con el “bajo pueblo” que respondía al caudillo popular Dorrego. Fueron los que integraron las fuerzas de Belgrano en el norte y San Martín en su gesta libertadora y en esa guerra de hace 200 años contra el Imperio esclavista del Brasil. La tarea de construir un gran estado Rioplatense, que le pueda hacer frente a las potencias imperialistas, y que termine con todas las tareas inconclusas de mayo, solo podrá ser obra de la clase obrera y bajo banderas socialistas. Y será parte de la lucha continental de la clase obrera y los campesinos contra el imperialismo yanqui y sus aliados y por la Unidad Socialista de América Latina. Después de todo, los argentinos “no venimos solo de los barcos”. Nosotros tenemos que reivindicar sus luchas y sus enormes resistencias contra los opresores de ayer. Ahora nuestra tarea es derrotar al infame Milei representante de los bonistas que hunden al país. Muy parecido al cipayo de Rivadavia y su sucesor Mitre.
El agotamiento de la “Feliz Experiencia” y la ruptura del precario equilibrio
La llamada “Feliz Experiencia” (nombre autoproclamado por un periódico oficialista rivadaviano de la época), fue un breve proceso de la provincia de Buenos Aires (1821 a 1824), después de la primera disgregación (la llamada “anarquía del año 20”), del poder Central, caracterizado por una relativa paz en la guerra civil. Fue “acompañada” por el abandono de la guerra de la independencia que proseguía en el Alto Perú, una gran burbuja financiera generada por el capital británico que llevó a Buenos Aires a endeudarse con el empréstito usurario y colonial de la Baring Brothers (la primera deuda externa) y un frente entre los estancieros y comerciantes porteños. “Dos son los principales factores que van a provocar un resquebrajamiento de ese precario equilibrio, que va a afectar a todas las estructuras económico-sociales y políticas de la región. La cuestión de la Banda Oriental y el agotamiento de la burbuja financiera” (Rath, Roldan. La Revolución Clausurada II. En las vísperas de un año decisivo 1825, se quiebra el precario equilibrio. Material inédito).
La ocupación de la Provincia Oriental (actual Uruguay) que en ese momento formaba parte de Las Provincias Unidas del Río de la Plata, se llevó adelante por los portugueses en 1816. Contó con la escandalosa complicidad del gobierno centralista y el Congreso Constituyente de Tucumán que lo discutió en sesiones secretas. Los que se opusieron a semejante acto de traición, como Manuel Dorrego y los antiguos compañeros de Mariano Moreno, fueron deportados. La élite de Montevideo (comerciantes y terratenientes) también apoyo la toma de Montevideo en 1817 por los portugueses. Lo que asustaba a las élites de ambos lados del Río de la Plata era la Liga de los pueblos Libres que representaba el caudillo Gervasio Artigas, quien dirigió un verdadero levantamiento social en los campos orientales contra los españoles primero y luego contra los portugueses. Con reparto de tierras, asambleas que votaban diputados y que levantaba un programa federal que exigieron que la capital de la nación no sea la hegemónica Buenos Aires. Hasta que fue traicionado por el resto de los caudillos federales (Pacto de Pilar), derrotado por los portugueses y después por los federales traidores que transaron con Buenos Aires, marchando al exilio al Paraguay para nunca más volver.
La ocupación de la Banda Oriental, a principios de 1825 estaba en una fase terminal. La independencia brasileña en 1821 y la resistencia de sectores portugueses dividieron a los invasores. Fue una independencia muy diferente a las otras de su tiempo, debido a que el control del nuevo “Imperio Brasileño” lo obtuvo un aspirante al trono portugués. En la Banda Oriental los brasileños obtuvieron el control de la campaña y los portugueses mantenían el de Montevideo. Una noticia, a finales de 1824, sacudió la opinión pública en el Río de la Plata: Bolívar derrotó a los españoles en Ayacucho poniendo fin a la guerra de independencia en Sudamérica de la que Buenos Aires se había retirado, metiéndose en una guerra civil. Con los españoles derrotados en América del Sur, solo quedaba la anacrónica ocupación de la Banda Oriental.
El segundo factor, que provocó el fin de la denominada “Feliz Experiencia”, es el fin de la burbuja financiera. “La misma fue la que facilitó en los primeros años de la década la expansión simultánea de los negocios de comerciantes y hacendados” (Rath, Roldan. ídem). Entre 1822 y 1825 los préstamos para los Estados latinoamericanos constituyeron la mayor parte de las obligaciones extranjeras vendidas en la Bolsa de Londres, un fenómeno que se extendió a Europa. Frente a la incapacidad de los deudores de hacerle frente a sus compromisos externos, los banqueros ingleses suspendieron el flujo de fondos externos que “generosamente” habían regado a Buenos Aires (así como a otras regiones periféricas) durante esos años. En estas condiciones prosperaron los negocios de los comerciantes y hacendados, que mantuvieron el apoyo al gobierno controlado por el ministro Rivadavia. En 1825, un nuevo ciclo de quiebras bancarias hizo saltar por los aires el boom especulativo, inaugurando un periodo de estancamiento en el comercio internacional y puso fin a los préstamos. Cuando se pinchó la burbuja, de inmediato comenzó a debilitarse el frente, y afloraron nuevamente sus distintos intereses.
En ese año 1825 confluyeron ambos procesos, lo que dio como resultado una recreación de las condiciones convulsivas en la región. Todos los conflictos que habían quedado relativamente atenuados en los años anteriores se abrieron, recreando condiciones similares a las crisis anteriores. “Sobre la cuestión de la Banda Oriental, que es el escenario central de los conflictos y enfrentamientos, todas las fracciones se vieron obligadas a tomar posición, incluso aquellas que hasta último momento hicieron todo lo posible por evitarlo” (Rath, Roldan. Ídem).
La contrarrevolución agraria en la Banda Oriental
“Durante el período 1816/1820, en que el destino de la invasión portuguesa contra el Sistema de los Pueblos Libres (federales artiguistas) era incierto, la política de tierras en la Banda Oriental buscó un compromiso con las ocupaciones producidas por la aplicación del Reglamento Provisorio dictado por Artigas. A partir de la derrota del movimiento federal agrarista y, podría decirse, de la constitución de la Provincia Cisplatina como parte del Imperio del Brasil, esta política varió y se orientó hacia la reconstitución de los latifundios” (Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Op. cit., Vol. 10, p. 311, año 1933). Cuando en 1821 se proclamó la independencia, de lo que hoy es Brasil, contra los portugueses, Lavalleja y Fructuoso Rivera, caudillos orientales ex lugartenientes de Artigas, se dieron vuelta y firmaron un acta de reconocimiento del Emperador Pedro I de Brasil, mostrando la quiebra política del alto mando artiguista frente a las presiones sociales y políticas.
En septiembre de 1821, la Junta Superior de la Real Hacienda del Imperio del Brasil, una institución que provenía del tiempo de la colonia y concentraba los intereses de los propietarios más importantes de tierras y ganados, dispuso un registro de los “intrusos” en los campos de la provincia Cisplatina. Antes, los portugueses habían impuesto el título de arrendatarios, intentando que los nuevos dueños, beneficiados por el reparto de tierras, paguen una renta a los antiguos propietarios. Con estas medidas comienza la contrarrevolución agraria en las tierras orientales. Esta misma Junta resolvió que los “intrusos” debían ser alojados en los pueblos o enrolados en el ejército. Es cierto que a estas alturas muchos de los beneficiarios del reglamento artiguista habían perecido en la lucha contra el ocupante portugués, pero la contrarrevolución brasileña agraria comenzó con desalojos desde fines de 1821 y esto se prolongó durante el 22, 23 y 24.
El levantamiento que producirían los Treinta y tres Orientales (1825), estuvo precedido por la reaparición de la guerra social en la Banda Oriental fogoneada por el accionar restauracionista de la contrarrevolución agraria. Pero también es un hecho notorio que los caudillos libertadores (Lavalleja y Rivera) no volvieron a levantar el programa artiguista, nunca incluyeron la consigna del restablecimiento del reglamento agrario.
Los treinta tres orientales
“El Cabildo de Montevideo, después de saludar la ocupación en un principio, había virado en su posición. Ante el grave deterioro económico social en toda la provincia, se distanció de la ocupación extranjera y decidió iniciar gestiones en Buenos Aires y también en las provincias del Litoral para solicitar ayuda contra el invasor extranjero” (La Revolución Clausurada II, Capítulo XVIII. La entregada de la Banda Oriental. Material inédito). La Logia de los “Caballeros Orientales” va a tomar la iniciativa en esas gestiones. Esta logia tenía entre sus dirigentes más destacados a Tomás Iriarte.
Rivadavia recibió a Iriarte a fines de 1822 y se mantuvo inflexible en no colaborar con el Cabildo de Montevideo. No sólo se negaba a prestar auxilio a los orientales sino que intervenía activamente para impedir que otras provincias deseosas de ayudarlos lo hicieran. En Buenos Aires, asumió como legislador Manuel Dorrego, que comenzó una campaña en la Legislatura y en la prensa a favor de la causa oriental y denunció la parálisis gubernamental. La agitación en favor de la causa oriental por parte de Dorrego y sus crecientes partidarios tuvo amplia repercusión popular, siendo uno de los factores que van a propiciar la emergencia de una nueva corriente política en la ciudad, liderada por Dorrego y que tendrá importante participación en los años siguientes.
En Abril de 1824 se planteó el problema de la sucesión del gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, un firme aliado de Rivadavia. Los “ministeriales” (así llamados a los partidarios de Rivadavia) fracasaron en imponer a Rivadavia. Fue electo Las Heras. Poco después fue convocado un Congreso Constituyente, bajo la presión británica que quería un poder que avalara en todas las provincias el pago de la deuda pública contraída por Buenos Aires en la supuesta “Feliz Experiencia” rivadaviana. El 16 de diciembre de 1824 salía a las calles la primera edición de El Argentino, un periódico fundado por Manuel Dorrego, en colaboración con Cavia, Ugarteche y Baldomero García y que era expresión de esta corriente popular. Que esgrimió la necesidad de la unidad para expulsar a los usurpadores de Montevideo y de toda la Banda. Dorrego y el partido popular formularon estas apreciaciones en oposición a la política del gobierno -incluido el Congreso Constituyente- que venía dando la espalda a esas expectativas.
Los que también empezaron a apoyar la causa oriental fueron importantes ganaderos y saladeristas de la provincia de Buenos Aires, que estaban en contra de la ocupación brasileña de la Provincia Oriental porque perjudicaba sus intereses inmediatos. “Las exportaciones de los saladeros porteños estaban perdiendo mercado frente a la competencia de sus similares de Rio Grande Do Sul, que se abastecieron arriando el ganado de las tierras orientales del Plata”. (Actos por el 185º aniversario del Abrazo del Monzón, en el Diario La República, 3 de mayo de 2010). Rosas le hizo llegar a un grupo de exiliados orientales una importante contribución financiera recaudada entre los dueños de las haciendas bonaerenses (Melo, Riglos, Alzaga, Aguirre y los Anchorena). El 1 de abril de 1825 partió, desde la zona norte de Buenos Aires (actual Beccar), un primer grupo. Poco después salió el grueso al mando de Lavalleja. Lograron reunirse el 15 de abril en las costas orientales.
Siete días después las fuerzas orientales no paraban de crecer apoyados en la rebelión de las pampas orientales. Tomaron como prisionero al Comandante de Campaña imperial, Fructuoso Rivera. Quien frente al repentino cambio de relación de fuerzas, abjuro de su apoyo al Imperio de Brasil y decidió volver, fervorosamente, al campo oriental: se incorporó con la totalidad de sus fuerzas a la causa libertadora de Lavalleja. Hecho que es recordado por la historiografía uruguaya como “El abrazo de Monzón” (Actos por el 185º aniversario del Abrazo del Monzón, en el Diario La República, 3 de mayo de 2010). El 25 de agosto de 1825 los orientales realizaron el Congreso de Florida. En esta ocasión la provincia oriental declaró su independencia del Imperio del Brasil y se reivindicó nuevamente como parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata (Declaratoria de la Independencia). En la primavera, las tropas libertadoras sumaban 3230 hombres, según un parte redactado por Lavalleja al gobierno en La Florida. Por su parte, los brasileños contaban con alrededor de 4200 hombres. Rivera junto a sus tropas aplastó a las tropas portuguesas-brasileñas, apostadas en el norte oriental. Mientras tanto, el 24 de septiembre, Lavalleja derrotó a los brasileños cerca de Montevideo.
En estos últimos meses de 1825, la población de Buenos Aires atacó la residencia del embajador brasileño, quien huyó a tiempo de la ciudad para salvar su pellejo.
Bolívar, que controlaba el norte del subcontinente suramericano -después de haber expulsado definitivamente a los españoles de América- le insinuaba al embajador de Buenos Aires, Alvear, la posibilidad de una intervención de conjunto que terminara de una vez por todas con la ocupación a la Banda Oriental.
Rivadavia pego un nuevo giro copernicano, pasando del boicot a colocarse, solo de palabra, como un “entusiasta” de la causa oriental. El congreso aceptó la reincorporación de la provincia Oriental. El Emperador respondió con la declaración de guerra a las Provincias Unidas del Río de la Plata.
La guerra que los rivadavianos no querían pelear
Los imperiales después de declarar la guerra, se preparaban para atacar.
El congreso constituyente nacional se vio obligado a formar nuevamente un ejército interprovincial (nacional). El ejército brasileño inició las hostilidades, invadió las Misiones en el norte, al mismo tiempo con su escuadra bloqueó el puerto porteño con el objetivo de “no dejar entrar ni un pájaro” como manifestó el almirante Ferreyra Lobo, a cargo de las maniobras. Pero el Almirante Guillermo Brown (irlandés al servicio de Buenos Aires), quien participó con San Martín de las campañas trasandinas -y que también se negó a participar en las guerras civiles- comenzó acciones de defensa. Sus tropas estaban compuestas de gauchos descalzos, a los cuales entrenó y dotó de gran destreza marinera. El 9 de febrero de 1826 atacó a las naves que bloqueaban Buenos Aires. Pocos días después, con arrojo temerario, atacará al abordaje a los barcos enemigos que se encontraban en la ciudad oriental de Colonia, produciendo grandes pérdidas a la escuadra brasileña. Los imperiales intentaron desembarcar al sur de Buenos Aires, en un punto de la costa entre Bahía Blanca y Patagones. “Se les opuso el vecindario armado, al mando del comandante Molina veterano de la campaña de los Andes. Quienes lo rechazaron utilizando una estrategia particular, incendiaron los campos de alrededor y los arrojaron contra los cangrejales” (Palacios, Ernesto. Historia de la Argentina. La guerra contra Brasil).
Los “ministeriales” rivadavianos aprovecharon los acontecimientos para asegurarse el control del poder. Rivadavia, el 1 de febrero de 1826, fue electo por el congreso como presidente del nuevo ejecutivo nacional, que renacía al calor de las necesidades de la guerra. Rivadavia lo primero que hizo fue declarar a Buenos Aires capital del país, luego disolvió el gobierno y la legislatura de la provincia de Buenos Aires. La designación de Carlos María de Alvear como jefe del ejército no es un hecho menor, muestra que las intenciones de los rivadavianos era no derrotar a los brasileños, debido a que Alvear era un agente brasileño-británico. Brown seguía peleando en el Plata: atacó Montevideo bajo control de los brasileños y luego se repliega sobre el puerto de Buenos Aires. Frente al avance de toda la escuadra imperial que intenta tomar la ciudad, los enfrenta y los hace retroceder a cañonazo limpio, infligiendo enormes pérdidas a los brasileños que perdieron su nave capitana. El 30 de junio de 1826 Brown había limpiado de enemigos el Río de la Plata.
Los “ministeriales” utilizaron la excusa de la guerra para defender sus intereses sobre el interior. Imponiendo la ley de creación del banco central nacional (Banco de Descuentos), usurpando para su camarilla las minas de La Rioja e imponiendo (1826) la Ley de Enfiteusis -que permitía ceder tierras estatales por un canon, desarrollando un proceso de apropiación y concentración- a nivel nacional, para hipotecar las tierras de las provincias al servicio de la deuda que contrajo Buenos Aires. El general unitario Araoz de Lamadrid, fue a reclutar tropas a Tucumán y terminó apoderándose del control de la misma. Frente a estos hechos el federal Bustos de Córdoba, le escribía al federal López de Santa Fe: “el presidente está echando hombres comprados por todas partes para que nos hagan revoluciones”. Ibarra, de Santiago del Estero, afirmaba: “Esta provincia no reconoce al presidente, ni admite su banco” (Ernesto Palacios. ídem). La política de la camarilla rivadaviana estaba incubando nuevamente la guerra civil. Al principio de 1827 la autoridad del presidente no existía, el interior estaba en total rebelión y también la provincia de Buenos Aires que se oponía al intento rivadaviano de dividirla. A la cabeza de este movimiento estaban reconocidos terratenientes como Rosas y los Anchorena.
La verdad sobre la batalla de Ituzaingó
El 20 de febrero de 1827, las tropas imperiales y las del Río de la Plata, se enfrentaron en una dura contienda que duró más de 6 horas, en el territorio de Rio Grande Do Sul (Brasil), llamada la batalla de Ituzaingó. El resultado fue la derrota de los imperiales que se retiraron del campo de batalla para no ser aniquilados. En ese cuadro favorable, el General Carlos María Alvear “se negó a perseguirlos” y terminar con el ejército imperial. Clemente Leoncio Fregeiro, historiador uruguayo, en su obra “La batalla de Ituzaingó” plantea que el mérito de la victoria, no correspondió al general sino a sus oficiales. Fregueiro utilizó como fuente las memorias inéditas sobre la guerra del Brasil del General Paz, que escribió: “El éxito en Ituzaingo se debió más a inspiraciones individuales del momento que a las disposiciones tácticas del general Alvear. ¡Que no tuvo ninguna! Ituzaingó podría llamarse la batalla de las desobediencias. Allí todos mandamos, todos combatimos y todos vencimos guiados por nuestras propias inspiraciones”. Ernesto Quesada, historiador argentino liberal, decía: “Alvear era arrogante, irritable y soberbio. Malquistado con sus oficiales, como con Lavalle y Paz. Tenía muchas desinteligencias con sus subordinados, especialmente el día del combate”.
Pero no se trataba solo de ineptitud, por ejemplo Vicente Sierra, historiador revisionista escribió: “Todos los jefes coincidieron, que la decisión la tenía Alvear, que ordenó no perseguir al enemigo en retirada. Lavalle lloraba al suplicarle a Carlos María de Alvear poder perseguir a los derrotados, esto podría haber producido una verdadera catástrofe para el Emperador”. El ya mencionado, Tomás de Iriarte, afirmó en sus Memorias al referirse a la reticencia del general Alvear: “El general Alvear no quiso, se contentó con quedar dueño del campo de batalla; es decir, de la gloria sin consecuencia, porque todo el resultado quedaba reducido a las balas cambiadas de parte a parte, y al efecto que ellas produjeron en muertos y heridos. La República Argentina, empeñada en una guerra desigual, tenía sumo interés, urgentísimo, en que no se prolongase la lucha” (Isidoro J. Ruiz Moreno 2005. Campañas Militares Argentinas. La política y la guerra. Archivado desde el original el 23 de julio de 2013. Consultado el 1 de abril de 2010. Pág. 414). Pocos días antes, el 9 de febrero, Brown derrotó a la escuadra imperial en Juncal. “El ejército imperial estaba desecho, desmoralizado y en plena dispersión” (Palacio, ídem). Mientras tanto el riojano Facundo Quiroga, caudillo federal, se alzaba contra Lamadrid (rivadaviano) que controlaba Tucumán, contando con el apoyo de la mayoría de las provincias. Rivadavia y su partido, estaban interesados en firmar la paz con Brasil, “a cualquier precio”, para utilizar el ejército nacional en resolver las contiendas internas, desoyendo el resultado de los combates, tanto navales como terrestres. Cuando se estaba en circunstancias de imponer condiciones de vencedor. O sea, la inmediata unión con la Provincia Oriental, como era voluntad de los orientales y del resto de la nación Argentina. Rivadavia mandó al ministro García, a Río de Janeiro con el objetivo de terminar la guerra a como dé lugar.
La entregada en la mesa de negociaciones
La diplomacia británica tomó con beneplácito la propuesta que venían tramando los diplomáticos argentinos rivadavianos: la independencia de la Banda Oriental. Inglaterra quería un estado tapón. Para garantizar la libre navegación del Río de la Plata y del río Uruguay, que de esta forma quedaban como fronteras entre dos naciones. Interés que compartían los brasileños que querían libre comercio con el naciente Uruguay que llega a las tierras de Rio Grande do Sul, la provincia más austral de su territorio. Pero el emperador no fue a la negociación, y exigió la devolución de la provincia “Cisplatina” (así llamado el Uruguay bajo el dominio portugués-brasileño). García, siguiendo las instrucciones de Rivadavia, firmó un acuerdo preliminar donde nuestro país reconoció los derechos del emperador sobre la Banda Oriental.
“La reacción del espíritu público fue violenta, el pueblo se lanzó a las calles en tumulto”. En este cuadro Rivadavia acorralado declaró que García se había excedido en el cumplimiento de su misión y exclamó con notorio cinismo: “Un argentino debe perecer mil veces con gloria antes de comprar su existencia con el sacrificio de su dignidad y de su honra”. Mientras… sus diputados provocaron tumultos en el Congreso para evitar que se discutiera la cuestión. Pero ese acto no pudo tapar las escandalosas instrucciones reservadas con las cuales Rivadavia envió a su diplomático al Brasil. Un día después el presidente mandó al Congreso su renuncia que fue aceptada de inmediato. La renuncia de Rivadavia a finales de 1827 dejaba el camino libre para sus enemigos. Después de una nueva disolución del poder central, era electo como gobernador de Buenos Aires el federal Dorrego (popular) por segunda vez. Fue designado de común acuerdo con el resto de las provincias como encargado de las Relaciones Exteriores.
San Martín, al enterarse de la renuncia de Rivadavia, decide regresar de su exilio al Río de la Plata para ayudar en la Guerra. En sus cartas decía: “Ya habrá usted sabido la renuncia de Rivadavia; su administración ha sido desastrosa. Con un hombre como este al frente de la administración, no creí necesario ofrecer mis servicios en la actual guerra contra el Brasil, con el cambio de administración he creído mi deber hacerlo” (Leo Furman. En Defensa del Marxismo. 17 de agosto: 175° aniversario de la muerte del Gral. San Martin). Dorrego repudió el acuerdo firmado por García. Pero después de proponer realizar audaces operaciones para ganar la guerra, retrocede y cede ante las presiones brasileñas-británicas y falta de apoyo en las clases nativas dominantes. Lord Ponsonby, embajador de la corona inglesa, que estaba en Buenos Aires, llegó a amenazar con una intervención directa de Inglaterra, si el Gobierno porteño no cedía. Aparte: el banco de la ciudad de Buenos Aires era controlado por capitales británicos. Mientras tanto acciones conjuntas de la marina brasileña e inglesa hacían retroceder a la débil, pero muy aguerrida, escuadra de Brown. Dorrego se mantuvo inflexible con el repudio al acuerdo anterior pero cedió ante el pedido inglés de independencia de la Provincia Oriental, desde este momento, denominada República Oriental del Uruguay. Tanto la élite de Montevideo, como las élites provinciales prefirieron la segregación que seguir peleando la guerra contra Brasil.
En lo que respecta a la deuda contraída por Rivadavia años antes, en 1827, a pesar de un déficit gigantesco, se pagaron 49.477 libras y al fin de ese año el gobierno de Dorrego declaró el default (el primero de la historia argentina). Rivadavia dejó al estado bonaerense como al desaparecido nacional en quiebra total. ¡Y la historia de Bartolomé Mitre, califica a Rivadavia como el "más grande hombre civil de los argentinos" y el "padre de las instituciones libres"!
Esta política de libre comercio subsidiada con préstamos británicos, fracasó y el comercio se retrajo por décadas en la región. “En 1824 las exportaciones británicas al Río de la Plata alcanzaban un monto superior al millón de libras y casi el 30 % de los barcos que entraban en los puertos de las Provincias Unidas eran británicos. Un cuarto de siglo después, en 1850, el valor de las exportaciones británicas era de menos de un millón de libras, no existía ninguna sociedad británica por acciones y los bonos lanzados por la Baring Brothers en 1824 no habían dado ganancias” (La Revolución Clausurada II, Capítulo XII, Las grietas que nunca cerraron II, material inédito).
La vuelta de las tropas del Brasil y el fusilamiento de Dorrego
Los “ministeriales”, después del fracaso de la unidad nacional rivadaviana, seguían conspirando para hacerse nuevamente con el poder. Su oportunidad llegó con el regreso del ejército que había combatido contra Brasil. Los famosos oficiales que se opusieron al general Carlos María de Alvear por su malísima participación en Ituzaingo, ahora responsabilizan a Dorrego por la pérdida de la Banda Oriental. Se preparaba un golpe para destituirlo. Vicente Sierra, en sus obras completas indica: “todos veían que iba a existir una sublevación menos Dorrego”. Rosas que tenía el cargo de comandante general de las milicias de la campaña, le escribió una carta a Dorrego: “El ejército nacional llega desmoralizado por esa logia (los “ministeriales”), logia que en distintas épocas ha avasallado a Buenos Aires”. El 1 de diciembre de 1828, Lavalle derrocó a Dorrego, quien abandonó la ciudad para conseguir refuerzos.
Los “ministeriales” armaron una especie de asamblea de notables, en una de las iglesias del centro porteño. Valentín Gómez fue a ver a Rivadavia para que se pusiera a la cabeza de la asamblea, pero Rivadavia decidió delimitarse de los golpistas, planteando que no aprobaba el método del cuartelazo, lo único que le interesaba a Rivadavia era su propia reelección. En asamblea concurrieron “los propietarios cogotudos” como dice el historiador liberal Vicente Fidel López, que levantaban sus costosas galeras para legitimar su golpe de estado y ratificar la imposición de Lavalle como gobernador. Mientras el cónsul británico en Buenos Aires, el señor Parish, le escribía a su gobierno, el 3 de diciembre: “existe una considerable reacción popular en favor del general Dorrego, muchos de estos están armados y dejando la ciudad para unirse a Dorrego y por otra parte, la soldadesca ha mostrado una gran disposición a la deserción”.
Mientras tanto Dorrego huía hacia el sur esperando la ayuda del caudillo Juan Manuel de Rosas. Pero el Restaurador, que tenía la capacidad de protegerlo, se “lavó las manos”, contestando que buscará la ayuda de López, gobernador de Santa Fe. Después de un breve enfrentamiento en el cual fue derrotado, Dorrego fue detenido en Navarro, por Lavalle que, mientras tanto, se carteaba con los “ministeriales” más importantes de Buenos Aires. Salvador María del Carril (quien fue ministro de Hacienda del gobierno rivadaviano), le exigía que lo fusile y que fabrique luego un acta con el objetivo de simular un juicio previo. “Un instrumento de esta clase, redactado con destreza, será un documento histórico muy importante… Si es necesario mentir a la posteridad, se miente y se engaña a los vivos y a los muertos”. Juan Cruz Varela le escribía: “después de la sangre que se derramó en Navarro, deben hacerle entender a usted cuál es su deber”. Y terminaba diciendo “cartas como esta se rompen”, acto que Lavalle no realizó, seguramente intuyendo que sus actos le iban a traer grandes consecuencias y a pesar que se hizo responsable de palabra, no quería cargar solo con la culpa.
El 13 de diciembre de 1828, Dorrego fue fusilado sin juicio previo, lo cual provocó el recrudecimiento de la guerra civil. “En febrero de 1829 llegó al puerto de Buenos Aires San Martín y se enteró de la terrible noticia. Indignado decidió repudiar este acto de barbarie política que hundía aún más a las Provincias Unidas en la guerra civil disolvente y retrasaba la unidad nacional. No desembarcó y rechazó las propuestas desesperadas de Lavalle, que le ofreció el mando de la provincia porteña. Se fue del Rio de la Plata volviendo a Europa donde murió 20 años después. El general Lavalle (“La espada sin cabeza”, como se refirió a él San Martín) fue derrotado por Rosas y López, y marchó al exilio del interior. Después de varias intentonas intrigantes/golpistas, incluso con los franceses, fue ultimado por los federales del interior en 1841 en la provincia de Jujuy.
Rosas por su parte, fue el más beneficiado por el fusilamiento de Dorrego: se hizo con el poder en Buenos Aires durante 33 años con un solo interludio de unos años en el medio. De forma contradictoria para lograr este objetivo, utilizó el prestigio logrado en la élite porteña por realizar la “masacre olvidada” donde eliminó a 300 defensores de la primera gobernación de Dorrego en 1820 y obtuvo el título de “Restaurador de las Leyes” (o “Restaurador del Orden”), que lo acompañaría el resto de su vida política en el Plata. Al mismo tiempo fabricó un relato en donde se colocaba como el sucesor político del Dorrego, cuando en realidad eran muy distintos: Rosas no quería saber nada con Mayo y el proceso revolucionario, y era partidario del “orden” terrateniente.
La disgregación rioplatense
La disgregación Rioplatense, que marcó la derrota del programa que defendía Artigas y también a su manera San Martín, “no fue el resultado fatal de la estructura económico-social heredada de la colonia” (Andrés Roldan, Artigas El caudillo de la revolución, EDM N° 38, 2010). Fue una consecuencia de la victoria del orden segregacionista porteño sobre el resto del país, subordinados a los intereses británicos. Bernardino Rivadavia, como secretario del Primer triunvirato, en 1811, le puso un impuesto al Paraguay como si se tratara de una nación extranjera lo cual impulsó su alejamiento de las Provincias Unidas. Los directoriales conspiraron con los portugueses para aplastar al Artiguismo, después Rivadavia y sus lacayos entregaron la guerra contra el Brasil. El 24 de mayo de 1827, Manuel García firma la “paz deshonrosa” con Brasil y le entrega la Banda Oriental, llevando al extremo la tendencia general de las clases gobernantes a terminar la guerra con el Brasil y amputar el territorio protagonista de la “guerra social” en las Provincias Unidas. Esto no fue solo una política de la élite porteña, fueron partícipes las élites orientales, salteñas y del Alto Perú. Rosas por su parte, después de defender –años más tarde- la soberanía en La Vuelta de Obligado, entregó definitivamente el Uruguay para terminar con los bloqueos a Buenos Aires en 1849, y retomar el comercio pleno con Gran Bretaña. Antes, Rivadavia abandonó a San Martín en su campaña libertadora trasandina, lo cual en resumidas cuentas concretó la separación del Alto Perú.
La burguesía porteña siempre estuvo en contra de cualquier causa que no significaba su propio enriquecimiento. Los Rivadavia y Rosas son dos caras, diferentes, pero responsables, de la desintegración del territorio nacional. Luego, sus sucesores los Mitre y los Roca, fueron los responsables de nuestro subdesarrollo. Nosotros, la clase obrera del Plata, los oprimidos actuales somos los herederos de los gauchos, los “orilleros” y los originarios, que se jugaron la vida primero en la “guerra social” que se desató en el proceso de Mayo en la Banda Oriental y en el Alto Perú. También en Buenos Aires con el “bajo pueblo” que respondía al caudillo popular Dorrego. Fueron los que integraron las fuerzas de Belgrano en el norte y San Martín en su gesta libertadora y en esa guerra de hace 200 años contra el Imperio esclavista del Brasil. La tarea de construir un gran estado Rioplatense, que le pueda hacer frente a las potencias imperialistas, y que termine con todas las tareas inconclusas de mayo, solo podrá ser obra de la clase obrera y bajo banderas socialistas. Y será parte de la lucha continental de la clase obrera y los campesinos contra el imperialismo yanqui y sus aliados y por la Unidad Socialista de América Latina. Después de todo, los argentinos “no venimos solo de los barcos”. Nosotros tenemos que reivindicar sus luchas y sus enormes resistencias contra los opresores de ayer. Ahora nuestra tarea es derrotar al infame Milei representante de los bonistas que hunden al país. Muy parecido al cipayo de Rivadavia y su sucesor Mitre.
El agotamiento de la “Feliz Experiencia” y la ruptura del precario equilibrio
La llamada “Feliz Experiencia” (nombre autoproclamado por un periódico oficialista rivadaviano de la época), fue un breve proceso de la provincia de Buenos Aires (1821 a 1824), después de la primera disgregación (la llamada “anarquía del año 20”), del poder Central, caracterizado por una relativa paz en la guerra civil. Fue “acompañada” por el abandono de la guerra de la independencia que proseguía en el Alto Perú, una gran burbuja financiera generada por el capital británico que llevó a Buenos Aires a endeudarse con el empréstito usurario y colonial de la Baring Brothers (la primera deuda externa) y un frente entre los estancieros y comerciantes porteños. “Dos son los principales factores que van a provocar un resquebrajamiento de ese precario equilibrio, que va a afectar a todas las estructuras económico-sociales y políticas de la región. La cuestión de la Banda Oriental y el agotamiento de la burbuja financiera” (Rath, Roldan. La Revolución Clausurada II. En las vísperas de un año decisivo 1825, se quiebra el precario equilibrio. Material inédito).
La ocupación de la Provincia Oriental (actual Uruguay) que en ese momento formaba parte de Las Provincias Unidas del Río de la Plata, se llevó adelante por los portugueses en 1816. Contó con la escandalosa complicidad del gobierno centralista y el Congreso Constituyente de Tucumán que lo discutió en sesiones secretas. Los que se opusieron a semejante acto de traición, como Manuel Dorrego y los antiguos compañeros de Mariano Moreno, fueron deportados. La élite de Montevideo (comerciantes y terratenientes) también apoyo la toma de Montevideo en 1817 por los portugueses. Lo que asustaba a las élites de ambos lados del Río de la Plata era la Liga de los pueblos Libres que representaba el caudillo Gervasio Artigas, quien dirigió un verdadero levantamiento social en los campos orientales contra los españoles primero y luego contra los portugueses. Con reparto de tierras, asambleas que votaban diputados y que levantaba un programa federal que exigieron que la capital de la nación no sea la hegemónica Buenos Aires. Hasta que fue traicionado por el resto de los caudillos federales (Pacto de Pilar), derrotado por los portugueses y después por los federales traidores que transaron con Buenos Aires, marchando al exilio al Paraguay para nunca más volver.
La ocupación de la Banda Oriental, a principios de 1825 estaba en una fase terminal. La independencia brasileña en 1821 y la resistencia de sectores portugueses dividieron a los invasores. Fue una independencia muy diferente a las otras de su tiempo, debido a que el control del nuevo “Imperio Brasileño” lo obtuvo un aspirante al trono portugués. En la Banda Oriental los brasileños obtuvieron el control de la campaña y los portugueses mantenían el de Montevideo. Una noticia, a finales de 1824, sacudió la opinión pública en el Río de la Plata: Bolívar derrotó a los españoles en Ayacucho poniendo fin a la guerra de independencia en Sudamérica de la que Buenos Aires se había retirado, metiéndose en una guerra civil. Con los españoles derrotados en América del Sur, solo quedaba la anacrónica ocupación de la Banda Oriental.
El segundo factor, que provocó el fin de la denominada “Feliz Experiencia”, es el fin de la burbuja financiera. “La misma fue la que facilitó en los primeros años de la década la expansión simultánea de los negocios de comerciantes y hacendados” (Rath, Roldan. ídem). Entre 1822 y 1825 los préstamos para los Estados latinoamericanos constituyeron la mayor parte de las obligaciones extranjeras vendidas en la Bolsa de Londres, un fenómeno que se extendió a Europa. Frente a la incapacidad de los deudores de hacerle frente a sus compromisos externos, los banqueros ingleses suspendieron el flujo de fondos externos que “generosamente” habían regado a Buenos Aires (así como a otras regiones periféricas) durante esos años. En estas condiciones prosperaron los negocios de los comerciantes y hacendados, que mantuvieron el apoyo al gobierno controlado por el ministro Rivadavia. En 1825, un nuevo ciclo de quiebras bancarias hizo saltar por los aires el boom especulativo, inaugurando un periodo de estancamiento en el comercio internacional y puso fin a los préstamos. Cuando se pinchó la burbuja, de inmediato comenzó a debilitarse el frente, y afloraron nuevamente sus distintos intereses.
En ese año 1825 confluyeron ambos procesos, lo que dio como resultado una recreación de las condiciones convulsivas en la región. Todos los conflictos que habían quedado relativamente atenuados en los años anteriores se abrieron, recreando condiciones similares a las crisis anteriores. “Sobre la cuestión de la Banda Oriental, que es el escenario central de los conflictos y enfrentamientos, todas las fracciones se vieron obligadas a tomar posición, incluso aquellas que hasta último momento hicieron todo lo posible por evitarlo” (Rath, Roldan. Ídem).
La contrarrevolución agraria en la Banda Oriental
“Durante el período 1816/1820, en que el destino de la invasión portuguesa contra el Sistema de los Pueblos Libres (federales artiguistas) era incierto, la política de tierras en la Banda Oriental buscó un compromiso con las ocupaciones producidas por la aplicación del Reglamento Provisorio dictado por Artigas. A partir de la derrota del movimiento federal agrarista y, podría decirse, de la constitución de la Provincia Cisplatina como parte del Imperio del Brasil, esta política varió y se orientó hacia la reconstitución de los latifundios” (Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Op. cit., Vol. 10, p. 311, año 1933). Cuando en 1821 se proclamó la independencia, de lo que hoy es Brasil, contra los portugueses, Lavalleja y Fructuoso Rivera, caudillos orientales ex lugartenientes de Artigas, se dieron vuelta y firmaron un acta de reconocimiento del Emperador Pedro I de Brasil, mostrando la quiebra política del alto mando artiguista frente a las presiones sociales y políticas.
En septiembre de 1821, la Junta Superior de la Real Hacienda del Imperio del Brasil, una institución que provenía del tiempo de la colonia y concentraba los intereses de los propietarios más importantes de tierras y ganados, dispuso un registro de los “intrusos” en los campos de la provincia Cisplatina. Antes, los portugueses habían impuesto el título de arrendatarios, intentando que los nuevos dueños, beneficiados por el reparto de tierras, paguen una renta a los antiguos propietarios. Con estas medidas comienza la contrarrevolución agraria en las tierras orientales. Esta misma Junta resolvió que los “intrusos” debían ser alojados en los pueblos o enrolados en el ejército. Es cierto que a estas alturas muchos de los beneficiarios del reglamento artiguista habían perecido en la lucha contra el ocupante portugués, pero la contrarrevolución brasileña agraria comenzó con desalojos desde fines de 1821 y esto se prolongó durante el 22, 23 y 24.
El levantamiento que producirían los Treinta y tres Orientales (1825), estuvo precedido por la reaparición de la guerra social en la Banda Oriental fogoneada por el accionar restauracionista de la contrarrevolución agraria. Pero también es un hecho notorio que los caudillos libertadores (Lavalleja y Rivera) no volvieron a levantar el programa artiguista, nunca incluyeron la consigna del restablecimiento del reglamento agrario.
Los treinta tres orientales
“El Cabildo de Montevideo, después de saludar la ocupación en un principio, había virado en su posición. Ante el grave deterioro económico social en toda la provincia, se distanció de la ocupación extranjera y decidió iniciar gestiones en Buenos Aires y también en las provincias del Litoral para solicitar ayuda contra el invasor extranjero” (La Revolución Clausurada II, Capítulo XVIII. La entregada de la Banda Oriental. Material inédito). La Logia de los “Caballeros Orientales” va a tomar la iniciativa en esas gestiones. Esta logia tenía entre sus dirigentes más destacados a Tomás Iriarte.
Rivadavia recibió a Iriarte a fines de 1822 y se mantuvo inflexible en no colaborar con el Cabildo de Montevideo. No sólo se negaba a prestar auxilio a los orientales sino que intervenía activamente para impedir que otras provincias deseosas de ayudarlos lo hicieran. En Buenos Aires, asumió como legislador Manuel Dorrego, que comenzó una campaña en la Legislatura y en la prensa a favor de la causa oriental y denunció la parálisis gubernamental. La agitación en favor de la causa oriental por parte de Dorrego y sus crecientes partidarios tuvo amplia repercusión popular, siendo uno de los factores que van a propiciar la emergencia de una nueva corriente política en la ciudad, liderada por Dorrego y que tendrá importante participación en los años siguientes.
En Abril de 1824 se planteó el problema de la sucesión del gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, un firme aliado de Rivadavia. Los “ministeriales” (así llamados a los partidarios de Rivadavia) fracasaron en imponer a Rivadavia. Fue electo Las Heras. Poco después fue convocado un Congreso Constituyente, bajo la presión británica que quería un poder que avalara en todas las provincias el pago de la deuda pública contraída por Buenos Aires en la supuesta “Feliz Experiencia” rivadaviana. El 16 de diciembre de 1824 salía a las calles la primera edición de El Argentino, un periódico fundado por Manuel Dorrego, en colaboración con Cavia, Ugarteche y Baldomero García y que era expresión de esta corriente popular. Que esgrimió la necesidad de la unidad para expulsar a los usurpadores de Montevideo y de toda la Banda. Dorrego y el partido popular formularon estas apreciaciones en oposición a la política del gobierno -incluido el Congreso Constituyente- que venía dando la espalda a esas expectativas.
Los que también empezaron a apoyar la causa oriental fueron importantes ganaderos y saladeristas de la provincia de Buenos Aires, que estaban en contra de la ocupación brasileña de la Provincia Oriental porque perjudicaba sus intereses inmediatos. “Las exportaciones de los saladeros porteños estaban perdiendo mercado frente a la competencia de sus similares de Rio Grande Do Sul, que se abastecieron arriando el ganado de las tierras orientales del Plata”. (Actos por el 185º aniversario del Abrazo del Monzón, en el Diario La República, 3 de mayo de 2010). Rosas le hizo llegar a un grupo de exiliados orientales una importante contribución financiera recaudada entre los dueños de las haciendas bonaerenses (Melo, Riglos, Alzaga, Aguirre y los Anchorena). El 1 de abril de 1825 partió, desde la zona norte de Buenos Aires (actual Beccar), un primer grupo. Poco después salió el grueso al mando de Lavalleja. Lograron reunirse el 15 de abril en las costas orientales.
Siete días después las fuerzas orientales no paraban de crecer apoyados en la rebelión de las pampas orientales. Tomaron como prisionero al Comandante de Campaña imperial, Fructuoso Rivera. Quien frente al repentino cambio de relación de fuerzas, abjuro de su apoyo al Imperio de Brasil y decidió volver, fervorosamente, al campo oriental: se incorporó con la totalidad de sus fuerzas a la causa libertadora de Lavalleja. Hecho que es recordado por la historiografía uruguaya como “El abrazo de Monzón” (Actos por el 185º aniversario del Abrazo del Monzón, en el Diario La República, 3 de mayo de 2010). El 25 de agosto de 1825 los orientales realizaron el Congreso de Florida. En esta ocasión la provincia oriental declaró su independencia del Imperio del Brasil y se reivindicó nuevamente como parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata (Declaratoria de la Independencia). En la primavera, las tropas libertadoras sumaban 3230 hombres, según un parte redactado por Lavalleja al gobierno en La Florida. Por su parte, los brasileños contaban con alrededor de 4200 hombres. Rivera junto a sus tropas aplastó a las tropas portuguesas-brasileñas, apostadas en el norte oriental. Mientras tanto, el 24 de septiembre, Lavalleja derrotó a los brasileños cerca de Montevideo.
En estos últimos meses de 1825, la población de Buenos Aires atacó la residencia del embajador brasileño, quien huyó a tiempo de la ciudad para salvar su pellejo.
Bolívar, que controlaba el norte del subcontinente suramericano -después de haber expulsado definitivamente a los españoles de América- le insinuaba al embajador de Buenos Aires, Alvear, la posibilidad de una intervención de conjunto que terminara de una vez por todas con la ocupación a la Banda Oriental.
Rivadavia pego un nuevo giro copernicano, pasando del boicot a colocarse, solo de palabra, como un “entusiasta” de la causa oriental. El congreso aceptó la reincorporación de la provincia Oriental. El Emperador respondió con la declaración de guerra a las Provincias Unidas del Río de la Plata.
La guerra que los rivadavianos no querían pelear
Los imperiales después de declarar la guerra, se preparaban para atacar.
El congreso constituyente nacional se vio obligado a formar nuevamente un ejército interprovincial (nacional). El ejército brasileño inició las hostilidades, invadió las Misiones en el norte, al mismo tiempo con su escuadra bloqueó el puerto porteño con el objetivo de “no dejar entrar ni un pájaro” como manifestó el almirante Ferreyra Lobo, a cargo de las maniobras. Pero el Almirante Guillermo Brown (irlandés al servicio de Buenos Aires), quien participó con San Martín de las campañas trasandinas -y que también se negó a participar en las guerras civiles- comenzó acciones de defensa. Sus tropas estaban compuestas de gauchos descalzos, a los cuales entrenó y dotó de gran destreza marinera. El 9 de febrero de 1826 atacó a las naves que bloqueaban Buenos Aires. Pocos días después, con arrojo temerario, atacará al abordaje a los barcos enemigos que se encontraban en la ciudad oriental de Colonia, produciendo grandes pérdidas a la escuadra brasileña. Los imperiales intentaron desembarcar al sur de Buenos Aires, en un punto de la costa entre Bahía Blanca y Patagones. “Se les opuso el vecindario armado, al mando del comandante Molina veterano de la campaña de los Andes. Quienes lo rechazaron utilizando una estrategia particular, incendiaron los campos de alrededor y los arrojaron contra los cangrejales” (Palacios, Ernesto. Historia de la Argentina. La guerra contra Brasil).
Los “ministeriales” rivadavianos aprovecharon los acontecimientos para asegurarse el control del poder. Rivadavia, el 1 de febrero de 1826, fue electo por el congreso como presidente del nuevo ejecutivo nacional, que renacía al calor de las necesidades de la guerra. Rivadavia lo primero que hizo fue declarar a Buenos Aires capital del país, luego disolvió el gobierno y la legislatura de la provincia de Buenos Aires. La designación de Carlos María de Alvear como jefe del ejército no es un hecho menor, muestra que las intenciones de los rivadavianos era no derrotar a los brasileños, debido a que Alvear era un agente brasileño-británico. Brown seguía peleando en el Plata: atacó Montevideo bajo control de los brasileños y luego se repliega sobre el puerto de Buenos Aires. Frente al avance de toda la escuadra imperial que intenta tomar la ciudad, los enfrenta y los hace retroceder a cañonazo limpio, infligiendo enormes pérdidas a los brasileños que perdieron su nave capitana. El 30 de junio de 1826 Brown había limpiado de enemigos el Río de la Plata.
Los “ministeriales” utilizaron la excusa de la guerra para defender sus intereses sobre el interior. Imponiendo la ley de creación del banco central nacional (Banco de Descuentos), usurpando para su camarilla las minas de La Rioja e imponiendo (1826) la Ley de Enfiteusis -que permitía ceder tierras estatales por un canon, desarrollando un proceso de apropiación y concentración- a nivel nacional, para hipotecar las tierras de las provincias al servicio de la deuda que contrajo Buenos Aires. El general unitario Araoz de Lamadrid, fue a reclutar tropas a Tucumán y terminó apoderándose del control de la misma. Frente a estos hechos el federal Bustos de Córdoba, le escribía al federal López de Santa Fe: “el presidente está echando hombres comprados por todas partes para que nos hagan revoluciones”. Ibarra, de Santiago del Estero, afirmaba: “Esta provincia no reconoce al presidente, ni admite su banco” (Ernesto Palacios. ídem). La política de la camarilla rivadaviana estaba incubando nuevamente la guerra civil. Al principio de 1827 la autoridad del presidente no existía, el interior estaba en total rebelión y también la provincia de Buenos Aires que se oponía al intento rivadaviano de dividirla. A la cabeza de este movimiento estaban reconocidos terratenientes como Rosas y los Anchorena.
La verdad sobre la batalla de Ituzaingó
El 20 de febrero de 1827, las tropas imperiales y las del Río de la Plata, se enfrentaron en una dura contienda que duró más de 6 horas, en el territorio de Rio Grande Do Sul (Brasil), llamada la batalla de Ituzaingó. El resultado fue la derrota de los imperiales que se retiraron del campo de batalla para no ser aniquilados. En ese cuadro favorable, el General Carlos María Alvear “se negó a perseguirlos” y terminar con el ejército imperial. Clemente Leoncio Fregeiro, historiador uruguayo, en su obra “La batalla de Ituzaingó” plantea que el mérito de la victoria, no correspondió al general sino a sus oficiales. Fregueiro utilizó como fuente las memorias inéditas sobre la guerra del Brasil del General Paz, que escribió: “El éxito en Ituzaingo se debió más a inspiraciones individuales del momento que a las disposiciones tácticas del general Alvear. ¡Que no tuvo ninguna! Ituzaingó podría llamarse la batalla de las desobediencias. Allí todos mandamos, todos combatimos y todos vencimos guiados por nuestras propias inspiraciones”. Ernesto Quesada, historiador argentino liberal, decía: “Alvear era arrogante, irritable y soberbio. Malquistado con sus oficiales, como con Lavalle y Paz. Tenía muchas desinteligencias con sus subordinados, especialmente el día del combate”.
Pero no se trataba solo de ineptitud, por ejemplo Vicente Sierra, historiador revisionista escribió: “Todos los jefes coincidieron, que la decisión la tenía Alvear, que ordenó no perseguir al enemigo en retirada. Lavalle lloraba al suplicarle a Carlos María de Alvear poder perseguir a los derrotados, esto podría haber producido una verdadera catástrofe para el Emperador”. El ya mencionado, Tomás de Iriarte, afirmó en sus Memorias al referirse a la reticencia del general Alvear: “El general Alvear no quiso, se contentó con quedar dueño del campo de batalla; es decir, de la gloria sin consecuencia, porque todo el resultado quedaba reducido a las balas cambiadas de parte a parte, y al efecto que ellas produjeron en muertos y heridos. La República Argentina, empeñada en una guerra desigual, tenía sumo interés, urgentísimo, en que no se prolongase la lucha” (Isidoro J. Ruiz Moreno 2005. Campañas Militares Argentinas. La política y la guerra. Archivado desde el original el 23 de julio de 2013. Consultado el 1 de abril de 2010. Pág. 414). Pocos días antes, el 9 de febrero, Brown derrotó a la escuadra imperial en Juncal. “El ejército imperial estaba desecho, desmoralizado y en plena dispersión” (Palacio, ídem). Mientras tanto el riojano Facundo Quiroga, caudillo federal, se alzaba contra Lamadrid (rivadaviano) que controlaba Tucumán, contando con el apoyo de la mayoría de las provincias. Rivadavia y su partido, estaban interesados en firmar la paz con Brasil, “a cualquier precio”, para utilizar el ejército nacional en resolver las contiendas internas, desoyendo el resultado de los combates, tanto navales como terrestres. Cuando se estaba en circunstancias de imponer condiciones de vencedor. O sea, la inmediata unión con la Provincia Oriental, como era voluntad de los orientales y del resto de la nación Argentina. Rivadavia mandó al ministro García, a Río de Janeiro con el objetivo de terminar la guerra a como dé lugar.
La entregada en la mesa de negociaciones
La diplomacia británica tomó con beneplácito la propuesta que venían tramando los diplomáticos argentinos rivadavianos: la independencia de la Banda Oriental. Inglaterra quería un estado tapón. Para garantizar la libre navegación del Río de la Plata y del río Uruguay, que de esta forma quedaban como fronteras entre dos naciones. Interés que compartían los brasileños que querían libre comercio con el naciente Uruguay que llega a las tierras de Rio Grande do Sul, la provincia más austral de su territorio. Pero el emperador no fue a la negociación, y exigió la devolución de la provincia “Cisplatina” (así llamado el Uruguay bajo el dominio portugués-brasileño). García, siguiendo las instrucciones de Rivadavia, firmó un acuerdo preliminar donde nuestro país reconoció los derechos del emperador sobre la Banda Oriental.
“La reacción del espíritu público fue violenta, el pueblo se lanzó a las calles en tumulto”. En este cuadro Rivadavia acorralado declaró que García se había excedido en el cumplimiento de su misión y exclamó con notorio cinismo: “Un argentino debe perecer mil veces con gloria antes de comprar su existencia con el sacrificio de su dignidad y de su honra”. Mientras… sus diputados provocaron tumultos en el Congreso para evitar que se discutiera la cuestión. Pero ese acto no pudo tapar las escandalosas instrucciones reservadas con las cuales Rivadavia envió a su diplomático al Brasil. Un día después el presidente mandó al Congreso su renuncia que fue aceptada de inmediato. La renuncia de Rivadavia a finales de 1827 dejaba el camino libre para sus enemigos. Después de una nueva disolución del poder central, era electo como gobernador de Buenos Aires el federal Dorrego (popular) por segunda vez. Fue designado de común acuerdo con el resto de las provincias como encargado de las Relaciones Exteriores.
San Martín, al enterarse de la renuncia de Rivadavia, decide regresar de su exilio al Río de la Plata para ayudar en la Guerra. En sus cartas decía: “Ya habrá usted sabido la renuncia de Rivadavia; su administración ha sido desastrosa. Con un hombre como este al frente de la administración, no creí necesario ofrecer mis servicios en la actual guerra contra el Brasil, con el cambio de administración he creído mi deber hacerlo” (Leo Furman. En Defensa del Marxismo. 17 de agosto: 175° aniversario de la muerte del Gral. San Martin). Dorrego repudió el acuerdo firmado por García. Pero después de proponer realizar audaces operaciones para ganar la guerra, retrocede y cede ante las presiones brasileñas-británicas y falta de apoyo en las clases nativas dominantes. Lord Ponsonby, embajador de la corona inglesa, que estaba en Buenos Aires, llegó a amenazar con una intervención directa de Inglaterra, si el Gobierno porteño no cedía. Aparte: el banco de la ciudad de Buenos Aires era controlado por capitales británicos. Mientras tanto acciones conjuntas de la marina brasileña e inglesa hacían retroceder a la débil, pero muy aguerrida, escuadra de Brown. Dorrego se mantuvo inflexible con el repudio al acuerdo anterior pero cedió ante el pedido inglés de independencia de la Provincia Oriental, desde este momento, denominada República Oriental del Uruguay. Tanto la élite de Montevideo, como las élites provinciales prefirieron la segregación que seguir peleando la guerra contra Brasil.
En lo que respecta a la deuda contraída por Rivadavia años antes, en 1827, a pesar de un déficit gigantesco, se pagaron 49.477 libras y al fin de ese año el gobierno de Dorrego declaró el default (el primero de la historia argentina). Rivadavia dejó al estado bonaerense como al desaparecido nacional en quiebra total. ¡Y la historia de Bartolomé Mitre, califica a Rivadavia como el «más grande hombre civil de los argentinos» y el «padre de las instituciones libres»!
Esta política de libre comercio subsidiada con préstamos británicos, fracasó y el comercio se retrajo por décadas en la región. “En 1824 las exportaciones británicas al Río de la Plata alcanzaban un monto superior al millón de libras y casi el 30 % de los barcos que entraban en los puertos de las Provincias Unidas eran británicos. Un cuarto de siglo después, en 1850, el valor de las exportaciones británicas era de menos de un millón de libras, no existía ninguna sociedad británica por acciones y los bonos lanzados por la Baring Brothers en 1824 no habían dado ganancias” (La Revolución Clausurada II, Capítulo XII, Las grietas que nunca cerraron II, material inédito).
La vuelta de las tropas del Brasil y el fusilamiento de Dorrego
Los “ministeriales”, después del fracaso de la unidad nacional rivadaviana, seguían conspirando para hacerse nuevamente con el poder. Su oportunidad llegó con el regreso del ejército que había combatido contra Brasil. Los famosos oficiales que se opusieron al general Carlos María de Alvear por su malísima participación en Ituzaingo, ahora responsabilizan a Dorrego por la pérdida de la Banda Oriental. Se preparaba un golpe para destituirlo. Vicente Sierra, en sus obras completas indica: “todos veían que iba a existir una sublevación menos Dorrego”. Rosas que tenía el cargo de comandante general de las milicias de la campaña, le escribió una carta a Dorrego: “El ejército nacional llega desmoralizado por esa logia (los “ministeriales”), logia que en distintas épocas ha avasallado a Buenos Aires”. El 1 de diciembre de 1828, Lavalle derrocó a Dorrego, quien abandonó la ciudad para conseguir refuerzos.
Los “ministeriales” armaron una especie de asamblea de notables, en una de las iglesias del centro porteño. Valentín Gómez fue a ver a Rivadavia para que se pusiera a la cabeza de la asamblea, pero Rivadavia decidió delimitarse de los golpistas, planteando que no aprobaba el método del cuartelazo, lo único que le interesaba a Rivadavia era su propia reelección. En asamblea concurrieron “los propietarios cogotudos” como dice el historiador liberal Vicente Fidel López, que levantaban sus costosas galeras para legitimar su golpe de estado y ratificar la imposición de Lavalle como gobernador. Mientras el cónsul británico en Buenos Aires, el señor Parish, le escribía a su gobierno, el 3 de diciembre: “existe una considerable reacción popular en favor del general Dorrego, muchos de estos están armados y dejando la ciudad para unirse a Dorrego y por otra parte, la soldadesca ha mostrado una gran disposición a la deserción”.
Mientras tanto Dorrego huía hacia el sur esperando la ayuda del caudillo Juan Manuel de Rosas. Pero el Restaurador, que tenía la capacidad de protegerlo, se “lavó las manos”, contestando que buscará la ayuda de López, gobernador de Santa Fe. Después de un breve enfrentamiento en el cual fue derrotado, Dorrego fue detenido en Navarro, por Lavalle que, mientras tanto, se carteaba con los “ministeriales” más importantes de Buenos Aires. Salvador María del Carril (quien fue ministro de Hacienda del gobierno rivadaviano), le exigía que lo fusile y que fabrique luego un acta con el objetivo de simular un juicio previo. “Un instrumento de esta clase, redactado con destreza, será un documento histórico muy importante… Si es necesario mentir a la posteridad, se miente y se engaña a los vivos y a los muertos”. Juan Cruz Varela le escribía: “después de la sangre que se derramó en Navarro, deben hacerle entender a usted cuál es su deber”. Y terminaba diciendo “cartas como esta se rompen”, acto que Lavalle no realizó, seguramente intuyendo que sus actos le iban a traer grandes consecuencias y a pesar que se hizo responsable de palabra, no quería cargar solo con la culpa.
El 13 de diciembre de 1828, Dorrego fue fusilado sin juicio previo, lo cual provocó el recrudecimiento de la guerra civil. “En febrero de 1829 llegó al puerto de Buenos Aires San Martín y se enteró de la terrible noticia. Indignado decidió repudiar este acto de barbarie política que hundía aún más a las Provincias Unidas en la guerra civil disolvente y retrasaba la unidad nacional. No desembarcó y rechazó las propuestas desesperadas de Lavalle, que le ofreció el mando de la provincia porteña. Se fue del Rio de la Plata volviendo a Europa donde murió 20 años después. El general Lavalle (“La espada sin cabeza”, como se refirió a él San Martín) fue derrotado por Rosas y López, y marchó al exilio del interior. Después de varias intentonas intrigantes/golpistas, incluso con los franceses, fue ultimado por los federales del interior en 1841 en la provincia de Jujuy.
Rosas por su parte, fue el más beneficiado por el fusilamiento de Dorrego: se hizo con el poder en Buenos Aires durante 33 años con un solo interludio de unos años en el medio. De forma contradictoria para lograr este objetivo, utilizó el prestigio logrado en la élite porteña por realizar la “masacre olvidada” donde eliminó a 300 defensores de la primera gobernación de Dorrego en 1820 y obtuvo el título de “Restaurador de las Leyes” (o “Restaurador del Orden”), que lo acompañaría el resto de su vida política en el Plata. Al mismo tiempo fabricó un relato en donde se colocaba como el sucesor político del Dorrego, cuando en realidad eran muy distintos: Rosas no quería saber nada con Mayo y el proceso revolucionario, y era partidario del “orden” terrateniente.
La disgregación rioplatense
La disgregación Rioplatense, que marcó la derrota del programa que defendía Artigas y también a su manera San Martín, “no fue el resultado fatal de la estructura económico-social heredada de la colonia” (Andrés Roldan, Artigas El caudillo de la revolución, EDM N° 38, 2010). Fue una consecuencia de la victoria del orden segregacionista porteño sobre el resto del país, subordinados a los intereses británicos. Bernardino Rivadavia, como secretario del Primer triunvirato, en 1811, le puso un impuesto al Paraguay como si se tratara de una nación extranjera lo cual impulsó su alejamiento de las Provincias Unidas. Los directoriales conspiraron con los portugueses para aplastar al Artiguismo, después Rivadavia y sus lacayos entregaron la guerra contra el Brasil. El 24 de mayo de 1827, Manuel García firma la “paz deshonrosa” con Brasil y le entrega la Banda Oriental, llevando al extremo la tendencia general de las clases gobernantes a terminar la guerra con el Brasil y amputar el territorio protagonista de la “guerra social” en las Provincias Unidas. Esto no fue solo una política de la élite porteña, fueron partícipes las élites orientales, salteñas y del Alto Perú. Rosas por su parte, después de defender –años más tarde- la soberanía en La Vuelta de Obligado, entregó definitivamente el Uruguay para terminar con los bloqueos a Buenos Aires en 1849, y retomar el comercio pleno con Gran Bretaña. Antes, Rivadavia abandonó a San Martín en su campaña libertadora trasandina, lo cual en resumidas cuentas concretó la separación del Alto Perú.
La burguesía porteña siempre estuvo en contra de cualquier causa que no significaba su propio enriquecimiento. Los Rivadavia y Rosas son dos caras, diferentes, pero responsables, de la desintegración del territorio nacional. Luego, sus sucesores los Mitre y los Roca, fueron los responsables de nuestro subdesarrollo. Nosotros, la clase obrera del Plata, los oprimidos actuales somos los herederos de los gauchos, los “orilleros” y los originarios, que se jugaron la vida primero en la “guerra social” que se desató en el proceso de Mayo en la Banda Oriental y en el Alto Perú. También en Buenos Aires con el “bajo pueblo” que respondía al caudillo popular Dorrego. Fueron los que integraron las fuerzas de Belgrano en el norte y San Martín en su gesta libertadora y en esa guerra de hace 200 años contra el Imperio esclavista del Brasil. La tarea de construir un gran estado Rioplatense, que le pueda hacer frente a las potencias imperialistas, y que termine con todas las tareas inconclusas de mayo, solo podrá ser obra de la clase obrera y bajo banderas socialistas. Y será parte de la lucha continental de la clase obrera y los campesinos contra el imperialismo yanqui y sus aliados y por la Unidad Socialista de América Latina. Después de todo, los argentinos “no venimos solo de los barcos”. Nosotros tenemos que reivindicar sus luchas y sus enormes resistencias contra los opresores de ayer. Ahora nuestra tarea es derrotar al infame Milei representante de los bonistas que hunden al país. Muy parecido al cipayo de Rivadavia y su sucesor Mitre.
Temas relacionados:
Artículos relacionados
A 90 años de la gran huelga general de la construcción de 1936
La rebelión montonera en los llanos
A 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976