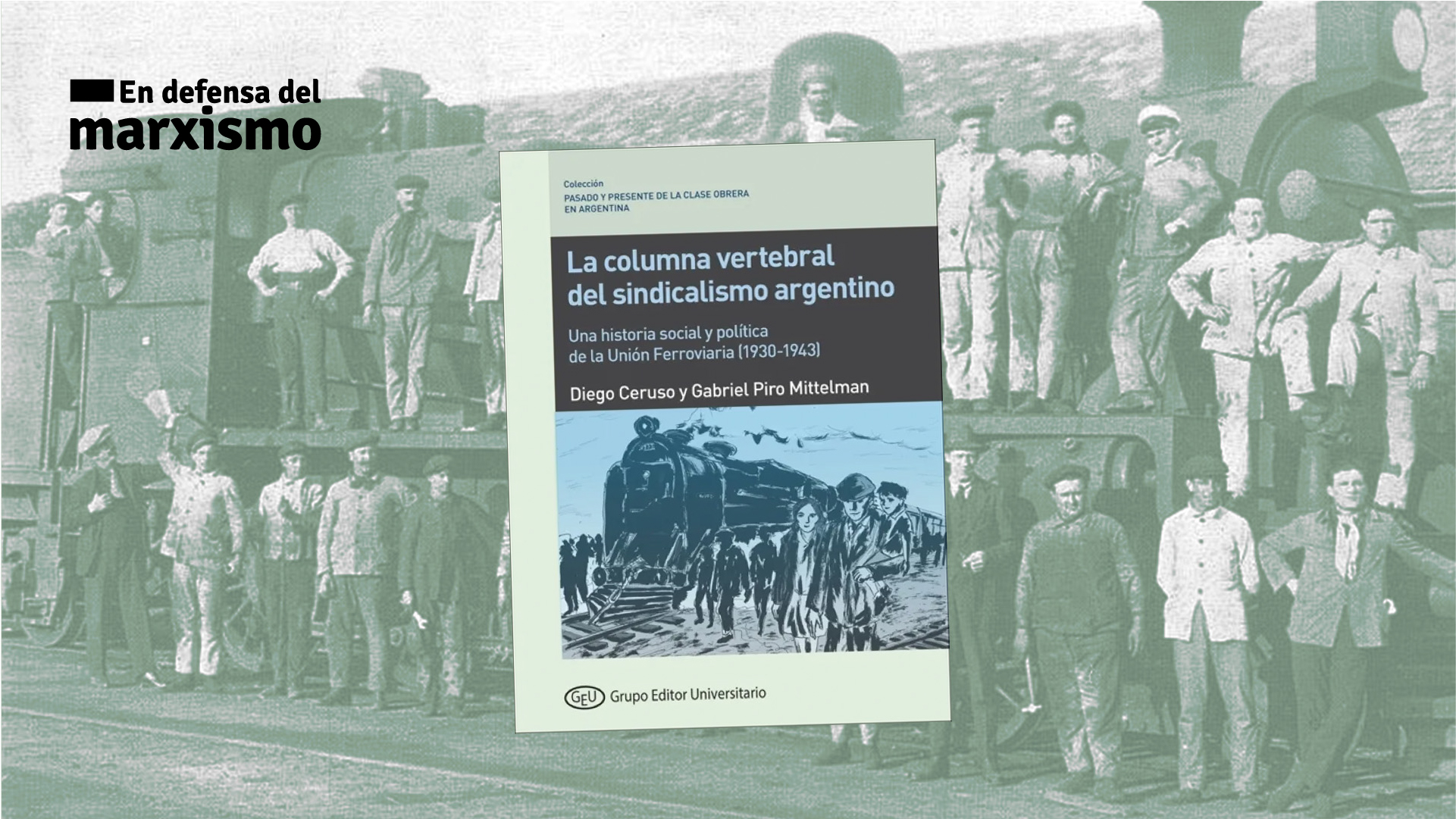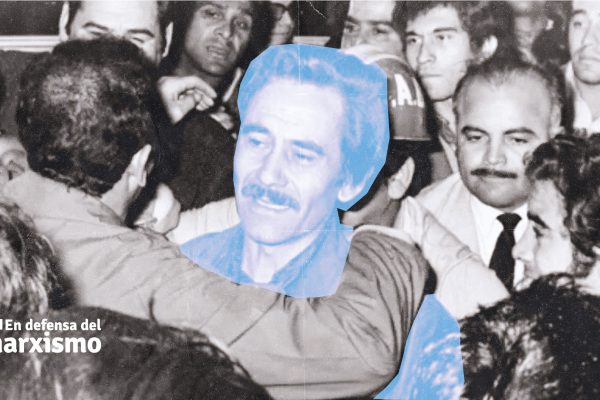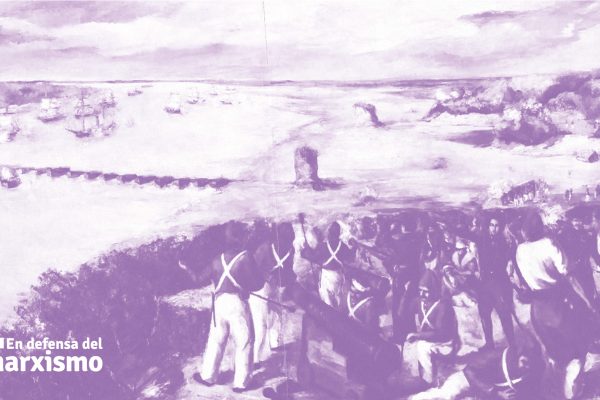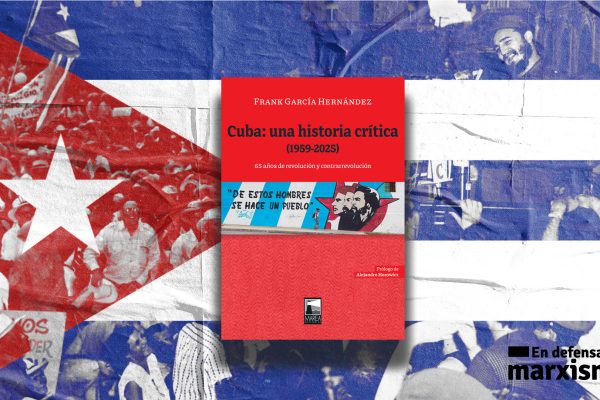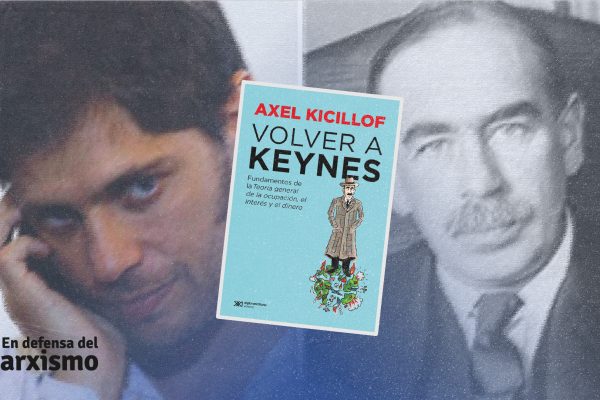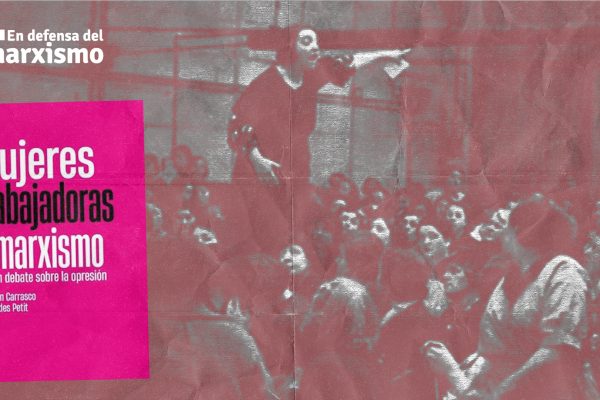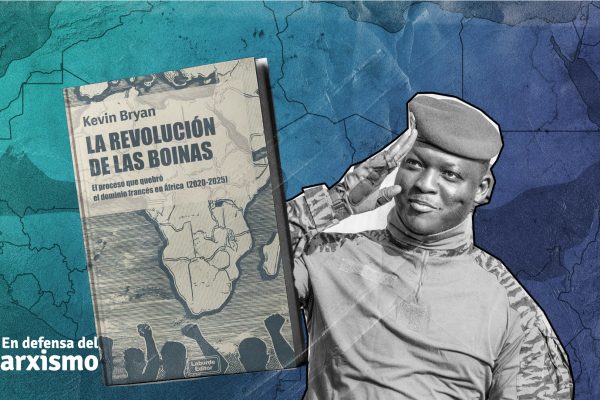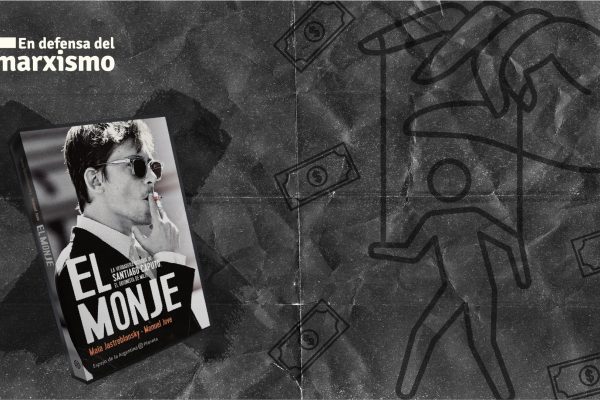Los orígenes de la burocracia sindical argentina
“La columna vertebral del sindicalismo argentino. Una historia social y política de la Unión Ferroviaria (1930-1943)”
Los orígenes de la burocracia sindical argentina
La editorial Grupo Editor Universitario ha publicado este libro escrito por Diego Ceruso y Gabriel Piro Mittelman, que como el título anuncia intenta desenvolver un análisis sobre la Unión Ferroviaria entre los años 1930 y 1943. Se trata de un análisis de la burocracia sindical ferroviaria, de sus métodos, su concepción y su orientación política y sindical en el transcurso de la Década Infame.
Los autores desenvuelven un breve repaso histórico de los orígenes de la organización sindical de los ferroviarios, mencionando que en 1887 maquinistas y fogoneros se asociaron el sindicato La Fraternidad, mientras que el resto de los ferroviarios lo hicieron en 1912 en la Federación Obrera Ferrocarrilera, cuyo nombre cambia en 1922, año en que adopta el nombre de Unión Ferroviaria (UF). La USA (Unión Sindical Argentina) era la Central Obrera por esos años, pero señalan los autores, que la Unión Ferroviaria no formaba parte de ella. Pero sí se integrará (1926) a la Confederación Obrera de Argentina (COA), nombre que va a adoptar esta nueva central de trabajadores, confluyendo en la misma, la Unión Ferroviaria y La Fraternidad. Estas terminarán fusionándose en la Confraternidad Ferroviaria, pero solo hasta 1930, e incorporándose a la formación de la Central General del Trabajo (CGT) surgida de la fusión de la USA y la COA. La Unión Ferroviaria ya era en esa época un sindicato numéricamente poderoso (120.000 afiliados) y con una enorme influencia económica, ya que transportaba la producción agraria y mercancías hacia los puertos, con destino exportador. Eso determinó también que los obreros ferroviarios se distinguieran del resto del movimiento obrero por sus mejores salarios, cuestión que es destacada por los autores de esta historia.
Algo destacable, según la opinión de los autores, es que la toma de decisiones en la Unión Ferroviaria en el transcurso de la etapa que se analiza, era monopolio de la Comisión Directiva sindical. Las seccionales no estaban habilitadas a desarrollar protestas parciales. Se trataba de un viraje de carácter burocrático. En el transcurso de la etapa anterior las seccionales podían realizar medidas de fuerza sobre la base de las resoluciones de sus asambleas. El método de funcionamiento (vamos a verlo en el transcurso de este artículo) estaba directamente relacionado con la estrategia y la concepción política de la dirigencia de la Unión Ferroviaria. En efecto, la dirección de la Unión Ferroviaria integrada por miembros de la corriente “sindicalista”, cuyo exponente era el dirigente Antonio Tramonti y, en menor proporción, por integrantes del Partido Socialista, sostenían la “prescindencia” política como concepción del sindicalismo. Por un lado eran hostiles a los militantes socialistas, anarquistas, sindicalistas revolucionarios o comunistas: el sindicato debía eliminar de su seno las banderas políticas y dedicarse solo a los problemas sindicales. Por el otro, decían, evitaban adoptar posturas políticas frente a los problemas nacionales. También terminaban apartándose de la solidaridad con los sectores en lucha del resto del movimiento obrero. Se dedicarían solo al sindicalismo que mejorara la situación del trabajador ferroviario.
Sin embargo, tal como van a demostrar los autores, esa “prescindencia” iba a transformarse en un apoyo colaboracionista con el estado, los gobiernos de turno y partidos patronales de aquella época. Ocurre, que de forma inevitable, su postura anti huelga y la reivindicación de la conciliación de clases iba a llevar a la postración frente a las instituciones del régimen capitalista. Domenech (socialista), quien iba a tomar las riendas de la Unión Ferroviaria en 1934, defendía que la acción del sindicato debía limitarse a la acción sindical y la acción económica, cuya fundamental manifestación eran las cooperativas. Sostenía que la acción política debía estar reservada a los partidos para contribuir al desarrollo nacional. Señalan los autores, que declaraban su apoyo el proteccionismo contra las importaciones de material ferroviario, cuya fabricación defendían se hiciera en los talleres ferroviarios nacionales. También se oponían a la inmigración, promoviendo de esta forma la división de la clase obrera. Lo fundamentaban, en un contexto de creciente desocupación (de 1930 a 1933) señalando que los obreros extranjeros le quitaban trabajo a los argentinos. Un punto de vista claramente anti obrero y que, por otra parte, tenía antecedentes históricos nefastos, como la Ley de Residencia, dirigida a deportar trabajadores extranjeros que luchaban contra el régimen capitalista (socialistas y anarquistas) . A partir de 1933 esta postura conciliadora se iba a hacer más notable debido al ascenso de las luchas obreras, que se tradujeron en sucesivas huelgas, en las que dominaba la presencia de los anarquistas de Spartacus y el Partido Comunista (en especial en el gremio de la Construcción).
La dirección de la Unión Ferroviaria ostentaba una clara jactancia sobre las ventajas de la “prescindencia” respecto a la política, en cuya defensa atacaban las posiciones de lucha del movimiento obrero clasista que defendía la acción directa y la huelga como método. Por eso, en lugar de recurrir a la huelga, la Unión Ferroviaria, es decir su Comisión Directiva, sostenía que “era preferible el descuento de salarios, el prorrateo de días de trabajo y las suspensiones parciales que los despidos o cesantías, los cuales hubieran implicado la debilidad organizativa del sindicato y la reducción de sus miembros, opinión de los autores que no desenvuelven, pero que efectivamente había sucedido. Textualmente, en su órgano de prensa “El Obrero Ferroviario”, transcripto por los autores, la Unión Ferroviaria, reflexionaba: “La Comisión Directiva ha debido abocarse al estudio de tan importante asunto, convencida, como está de la grave responsabilidad que sobre ella pesa por la representación del numeroso contingente de hombres que integran nuestras filas. Si optara por lo más cómodo para ella y pensando con egoísmo, por lo más conveniente para los compañeros que permanecerían en sus puestos, quizá no hubiera vacilado en pronunciarse por las cesantías, ya que conservamos la esperanza de que en un plazo más o menos breve las cosas han de volver a su quicio y los cesantes a sus habituales ocupaciones, pero como no hay por el momento, perspectivas de que ellos pudieran hallar ocupación, aunque sea transitoriamente, en otras industrias, le ha parecido mejor inclinarse por el prorrateo, que es, a su entender, la mejor manera de soportar solidariamente el malestar en aquellos ferrocarriles donde sea indispensable aplicarlo”. Si bien describe la resolución de la cuestión, la transcripción de la posición de la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria, no ilustra por completo la gravedad de su política contraria a los intereses de los obreros ferroviarios. Lástima que el texto que estamos reseñando, no reproduce algunos textos y declaraciones más, para ejemplificar la magnitud de las capitulaciones y la orientación política de las Directivas ferroviarias. Extraemos de la “Historia del Movimiento Obrero Argentino” de Julio Godio, donde hace referencia al conflicto entre sindicalistas y socialistas en el gremio ferroviario, el siguiente texto: “La fuerte postura sindicalista frente al PS condujo a una fuerte tensión al interior de la CGT”. “La tensión entre ambos sectores se inició en la UF, que era la columna vertebral de la CGT. La crisis de 1930 originó la disminución de cargos en los ferrocarriles, a lo cual se añadía la competencia de la industria automotriz. Para compensar las pérdidas las empresas ferroviarias elevaron en marzo de 1931, una solicitud a la Dirección General de Ferrocarriles, reclamando la disminución de sueldos del personal en un 10%, cesantear a 6.000 trabajadores y suspender la vigencia de reglamentos y escalafones. Como se observa, las empresas pretendían que los trabajadores compartiesen el déficit. Los obreros inicialmente resistieron tales medidas, pero estas se efectivizaron. Sin embargo, tanto La Fraternidad como la Unión Ferroviaria buscaron una salida negociada”. Y aquí Godio se refiere a la cuestión, citando a Matsushita: “Teniendo en cuenta tal situación, los gremios acordaron aceptar ciertos sacrificios a cambio de la promesa de no producir más cesantías y reincorporar una parte de los despedidos. Esos sacrificios eran la contribución aplicada a La Fraternidad y el prorrateo en la UF. La primera significaba que un obrero entregaba una parte de su salario, aproximadamente el 6%, según el primer acuerdo firmado entre la Fraternidad y las empresas, a un fondo común que se distribuiría entre las empresas de acuerdo con la norma establecida por la Dirección General de FF.CC. El prorrateo, en cambio, significaba que un obrero recibiría una licencia de unos días por mes sin sueldo. Según los primeros convenios entre las empresas y la UF, el prorrateo alcanzaba dos o tres días y un día de prorrateo significaba aproximadamente un 3,3% de los sueldos del escalafón”.
Ambas medidas ocasionaron la reducción de sueldos de los obreros, pero mientras el prorrateo disminuía el salario en proporción a la reducción de horas, en el caso de la contribución se rebajaba el salario sin cambiar la jornada.” En resumen, y volviendo a citar a Matsushita: “…si se realizaba el prorrateo de 3 días, la reducción llegaba al 9,9% mientras la contribución significaba el 6%”. Es preciso señalar, con el propósito de mostrar que la posición conciliadora que tuvo como corolario el prorrateo (en rigor una suspensión del personal ferroviario) no pudo impedir los despidos por parte de la patronal ferroviaria “(…..) en 1932, las empresas se niegan a mantener el sistema de prorrateo y anuncian nuevas cesantías. Frente a la amenaza, la UF firmaba un convenio por el cual, para impedir nuevas cesantías, aceptaba la reducción de un 3% a un 8% de los salarios.” (Julio Godio, Historia del Movimiento Obrero argentino). Los argumentos usados iban a constatar la postración de una dirección sindical, que en nombre de la defensa de las virtudes de la conciliación de clases iba a traicionar a los trabajadores del riel: “La Comisión Directiva de la UF argumenta que no es posible desatar un conflicto porque en esos meses (enero de 1933) se mantenía el estado de sitio decretado por el gobierno con motivo del levantamiento radical de diciembre de 1932”. El argumento que revelaba la completa sujeción de la Unión Ferroviaria al gobierno de Agustín P. Justo era que este: “(….) no era momento oportuno para desatar la huelga dado que se había iniciado (enero de 1933) el viaje a Gran Bretaña de una misión, encabezada por el vicepresidente Julio A. Roca, para llegar a un acuerdo integral entre ambos países que permitiese a nuestro país recuperar el mercado inglés para las carnes argentinas.” (Julio Godio, ídem). Esto será motivo de desprestigio de la dirección “sindicalista”, cuyo máximo dirigente hasta entonces será desalojado de la Unión Ferroviaria (elecciones de 1934) y reemplazado por Domenech (socialista), no sin antes ser desautorizado en el congreso de la UF de mayo-junio de 1933. Esta división en la UF va a terminar desembocando en 1935 en la división de la CGT (Independencia y Catamarca). Sin embargo, el triunfo electoral de Domenech no daría un giro sustancial a la orientación capituladora de la dirección sindicalista. Según datos proporcionados por Julio Godio en su Historia, un laudo presidencial de octubre de 1934, mantenía la rebaja de salarios, pero en concepto de retenciones, y bloqueaba la distribución de dividendos hasta tanto las empresas no hubiesen devuelto las retenciones. Lo importante en realidad era que el laudo daba pie a una modificación en el reglamento laboral para una mejor utilización del personal dentro de las jornadas máximas establecidas. Se imponía de esta forma la flexibilización laboral y con ella la superexplotación de los trabajadores. Esta vez fue la fracción sindicalista, la cuestionadora del laudo, acompañada por algunos socialistas, siendo esta defendida por la fracción de Domenech y otros socialistas, cuestión que fue resuelta en el congreso de la Unión Ferroviaria de mayo-junio de 1935 con 53 votos a favor del laudo anti obrero y 47 en contra. Otra vez la conciliación de clases se revelaba como una concepción que llevaba a la derrota y al retroceso de la clase obrera. La burocracia sindical ferroviaria por esos años intentaba presentar esta salida como inevitable, y a su turno como una victoria. Para ello recurría al artilugio de un falso “control obrero”: al referirse al laudo presidencial que modificaba y violaba el reglamento de trabajo de los obreros ferroviarios imponiéndoles la flexibilidad laboral, en un artículo titulado “Nuevos Principios” (13/11/1934) de la revista “El Obrero Ferroviario” decían: “(…) Los principios sentados por el laudo equivalen a una verdadera revolución. Ellos involucran, sin decirlo, el control obrero en la administración de los ferrocarriles, pues no en otra forma se podrá llevar a cabo el cumplimiento de las cláusulas referentes a la devolución de los aportes antes de que los accionistas devenguen utilidad alguna (…) desde el momento que las empresas han querido asociar al personal a las pérdidas no será posible desvincularlo de las ganancias.” Una verdadera falacia que los autores del libro revelan al señalar que el artículo 8 del laudo estaba referido a la productividad y rendimiento laboral. No está de más señalar, que un verdadero control obrero siempre es el resultado de la acción directa de los explotados que al imponerle al capital sus reivindicaciones les imponen también un régimen laboral favorable a los mismos y la apertura de los libros contables, definiendo cuales son las condiciones bajo las cuales van a producir. Pero esta caricatura fue el resultado de un método inverso al que señalamos, esto es: sobre la base del freno de la burocracia ferroviaria a la resistencia que había comenzado entre los trabajadores. Hay que recordar que uno de los argumentos centrales estaba constituido por el acuerdo comercial con Gran Bretaña que un movimiento huelguístico podía frustrar. Se refieren al tristemente célebre Pacto Roca-Runciman que ataba a la Argentina, en mitad de la crisis capitalista mundial, al derrotero colonialista de Gran Bretaña.
Los autores destacan en su obra el esfuerzo de la dirigencia ferroviaria en el transcurso de la década del 30 y hasta 1943 por tener un buen vínculo con los gobiernos de entonces (Justo, Castillo y Ortiz), y con el Estado, evitando puntillosamente la solidaridad con obreros de otros gremios en lucha, rompiendo la tradición clasista existente hasta el momento en el movimiento obrero argentino.
Su orientación consistía en institucionalizar la acción sindical, lo cual implicaba su tendencia a la integración al estado y al régimen capitalista. La postura de la dirección de la Unión Ferroviaria, a juicio de los autores de esta Historia: “Si ya resultaba poco frecuente que la UF adoptara medidas de lucha por sus propias demandas, fueron prácticamente nulas en el periodo las acciones de solidaridad con los trabajadores de otros gremios en el plano de la ayuda económica teniendo en cuenta la superioridad financiera respecto a sus pares.” Añaden algunos ejemplos: el de la huelga portuaria de Santa Fe de 1933, y el de los obreros panaderos. Ante la solicitud de estos últimos de un paro solidario de la Unión Ferroviaria, es ilustrativo lo respondido por el dirigente ferroviario Domenech: “Mire, compañero, nosotros somos ferroviarios y si hacemos una huelga paralizamos el país, pero si no hay medialunas, la gente come torta, pero con los ferroviarios es diferente.” Lo mismo sucedía en 1939 con la huelga textil de la seda, transcripto también por los autores. Terminada la misma, la valoración de la dirigencia ferroviaria era esta: “considerando a (…) la huelga como el último de los recursos, pues su organización debía madurar y en la medida en que los obreros adquirieran madurez sindical las huelgas desaparecen.” En 1932 tenía lugar la huelga de la carne. Frente a esta “El Obrero Ferroviario” emitía un ataque a los clasistas que la habían impulsado y a la “importación de ideologías”. Y justificaba la represión contra la misma: “La fuerza del Estado podía inclinar el resultado de la querella y negar su utilidad implicaba balancear su peso hacia los capitalistas, pues la lucha se presentaba como un movimiento anti empresario sino también anti institucional, obligando al estado a defender el orden.” Había nacido la burocracia sindical, que ya podíamos definir como una capa diferenciada de la clase obrera, defensora de las instituciones del estado capitalista, al que se integraba, y que desde el aparato sindical defendía su papel de colchón convirtiéndose en la correa de transmisión de los intereses del capital en las organizaciones obreras. Lo mismo sucedía respecto a las huelgas metalúrgica, de la madera y la construcción, que rápidamente se convirtió en huelga general, de la cual, la UF no solo estuvo ausente sino que las combatió. Este libro también hace referencia a una huelga de la carne que es aislada en forma deliberada por la dirección de la Unión Ferroviaria y de la CGT.
En el transcurso de esta obra también se mencionan la gran huelga de la construcción dirigida por la FONC (Federación Obrera de la Construcción), dirigida por el Partido Comunista y la de los obreros madereros a cuya cabeza estaba el trotskista Mateo Fossa, aunque no hay un desenvolvimiento extenso sobre ellas, en especial la de la construcción que desembocó en una huelga general con la participación de cerca de setenta sindicatos, sin que la Unión Ferroviaria prestara un mínimo de solidaridad. En la estrategia de la clase obrera, Nicolás Iñigo Carrera menciona esta falta de adhesión a la huelga general diciendo: “(…) cuando los delegados obreros fueron a entrevistar a los dirigentes ferroviarios solicitando que paralizaran el trabajo durante 10 minutos, Domenech, presidente de la Unión Ferroviaria y jefe del golpe del 12 de diciembre en la CGT, les declaró textualmente: “Nosotros declararíamos el paro de diez minutos, pero es que los ferroviarios están que se salen de la vaina, si les damos diez minutos ¿quién los ataja después?” Toda una descripción del estado de ánimo de los ferroviarios y de la postura capituladora de esta burocracia que encabezaba el gremio ferroviario y la CGT Independencia. Una respuesta digna del actual dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, que contemporáneamente no llama a un paro porque “puede caer Milei”.
Aunque el libro no se interroga sobre la perspectiva que hubiera abierto la intervención de la masa obrera del riel en 1936, nos atrevemos a sostener que el curso de la misma hubiera cambiado cualitativamente, incluso en términos políticos, lo cual fue evitado consciente y puntillosamente por esta nueva burocracia. Cabe señalar que la conducta de ambas CGT (Independencia y Catamarca, ya divididas) en el transcurso de la gran huelga de 1936 fue de un absoluto aislamiento. Tanto Godio, como Iñigo Carreras, revelan que la CGT Independencia (con un peso determinante de la Unión Ferroviaria), que decía apoyarla, lo hacía de un modo muy especial: reclamando la intervención del Departamento Nacional del Trabajo, organismo estatal que estaba contra la huelga, para que arbitrara en la misma. La de Catamarca la atacaba sin pelos en la lengua.
Para confirmar su clara orientación pro-capitalista, la Unión Ferroviaria también elogiaba el régimen laboral de Ford: “¿Se imagina qué diferente sería la fisonomía actual del mundo si cada uno de los capitalistas aplicara los métodos del audaz multimillonario norteamericano?” (El obrero ferroviario, 13/3/1931). Defendía un régimen laboral que aumentaba mediante una cinta transportadora el ritmo de producción de los trabajadores, incrementando la explotación de la clase obrera. Esto daba lugar al desgaste, enfermedades y envejecimiento prematuro de los trabajadores, mientras los capitalistas aumentaban su tasa de beneficio.
También la dirección de la Unión Ferroviaria (según señala el libro) elogiaba la política de Roosevelt del New Deal. Es que el gobierno de Roosevelt había propiciado la sindicalización y un marco de negociación colectiva. Detrás de esa apariencia “progresiva” establecía una intromisión del estado que imponía el arbitraje forzoso y la exclusión del derecho de huelga. El elogio del New Deal por parte de esta burocracia ferroviaria no es casual puesto que coincide con su política manifiestamente contraria a la huelga. Cabe puntualizar (lo menciona el libro) que la burocracia de la Unión Ferroviaria se preocupó además de influir desde el punto de vista ideológico. Su dirigente máximo en esa época insistía sobre el hecho de que él era “socialista” y no “comunista”. No era inocente esta distinción porque al hacerla, quería fortalecer la falsa idea de que el socialismo es respetuoso de las instituciones de la democracia liberal, a diferencia del “comunismo”; que el socialismo tiene su expresión en el cooperativismo y no en la lucha de clases y la acción directa de la clase obrera. La introducción de esta deliberada distinción, sin embargo estaba vinculada al hecho de que los partidos socialistas a escala internacional, y también en Argentina, habían roto con la tradición revolucionaria de la clase obrera, en especial a partir de 1914, año en el que la 2º internacional apoyó a las naciones imperialistas en guerra (curso profundizado con el triunfo de la Revolución Rusa de 1917) y se dedicó a combatir los movimientos revolucionarios como ocurrió en Alemania, siendo un factor decisivo en su derrota. Lo que los Domenech y los socialistas de esa época ocultaban era que el propósito del socialismo y del comunismo era terminar definitivamente con la sociedad dividida en clases, y la explotación de la fuerza de trabajo, y con ella planteaban la disolución del estado, implantando el reino de la libertad, sobre la base de la supresión del reino de la necesidad, con el método de la lucha de clases.
La familia ferroviaria, las cooperativas de vivienda y consumo, la política social
Un aspecto al que los autores hacen referencia es la preocupación de la directiva ferroviaria por la creación de cooperativas de consumo y de crédito, entre ellas las referidas a la construcción de viviendas populares y de artículos de primera necesidad, vestimenta, etc. Del mismo modo que se esforzaban por el esparcimiento y las vacaciones del personal ferroviario, la atención de la salud de los trabajadores y sus familias, la cultura a través de la creación de bibliotecas, la existencia de una caja jubilatoria ferroviaria, algo casi exclusivo del movimiento obrero de la época. De este modo intentaban demostrar que la “prescindencia” política y las ausencia de huelgas por parte de los ferroviarios, encontraba un sustituto legítimo en el cooperativismo y el mutualismo. Por eso crearon la cooperativa “El Hogar Ferroviario”, y adoptaron otras iniciativas de similar carácter. Esta tradición cooperativista y mutualista era en cierto modo una copia de la socialdemocracia europea de la 2º internacional. Cabe señalar, a modo de opinión, que la creación de cooperativas de consumo como medio de defensa de la clase obrera frente al aumento del costo de la vida resulta completamente legítima, del mismo modo que lo es el fomento de bibliotecas y lugares de esparcimiento o salud que la clase capitalista es incapaz de brindar. No obstante, la dirección de la Unión Ferroviaria, tanto bajo la dirección sindicalista como la socialista, en tiempos de Domenech, no impulsaban esta política como complemento de la lucha y la acción directa de los ferroviarios, y a su turno de la clase obrera de conjunto, sino como un sustituto. La inviabilidad de esa política se demostró ya en la década del treinta como una cachetada cuando las empresas extranjeras ferroviarias y la Unión Ferroviaria pactaron el prorrateo, las suspensiones y la baja salarial, en un contexto en que como los autores enfatizan había ánimo de lucha de los ferroviarios para enfrentarlo. La constatación de lo que decimos también tuvo lugar en el transcurso de la gran huelga general de 1936, un choque con el gobierno de Justo, que careció del aporte huelguístico de la Unión Ferroviaria, y también de ambas CGT, una de las cuales tenía predominio ferroviario.
Las reformas anti jubilatorias de la Unión Ferroviaria
La burocracia sindical ferroviaria de la llamada “Década infame”, que usaba como argumento la posibilidad del bienestar de la clase obrera sin necesidad de enfrentar al capital, y exponía como ejemplos sus bibliotecas, clubes, cooperativas, y su caja jubilatoria, no tardaría en impulsar reformas antiobreras de las jubilaciones ferroviarias con el argumento de que la proporción entre los aportantes activos y los jubilados encontraban un desfasaje. Entonces, proponía una reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones (creadas en la década del 20) de empleados ferroviarios, a la que estos aportaban entre un 5% y 8%. La burocracia ferroviaria consideraba que en esa ley había beneficios excesivos para los trabajadores. En “El Obrero Ferroviario” del 1/10/ 1933 decían: “(…) deseamos que a dicho proyecto se añada la revisión de los beneficios acordados para ajustarlos a la nueva modalidad, la inclusión de los empleados de las organizaciones obreras ferroviarias con personería jurídica y reconocidas por el gobierno y las empresas y la supresión de las pensiones a las hermanas e hijas solteras mayores de 22 años que sean aptas para el trabajo”. Como se ve, lo transcripto por los autores revela una ausencia completa de una búsqueda de resolver el déficit planteado sobre la base de la exigencia a la clase patronal de un mayor aporte a la caja jubilatoria para sostener los derechos de los obreros ferroviarios, y la organización de la lucha para arrancarlos. Otra vez el punto de vista de la conciliación de clases colocaba a los trabajadores como víctimas, y nos demuestra, como (al contrario) es la lucha obrera la vía para arrancar reivindicaciones y derechos y defenderlos.
A modo de conclusión
La obra de Ceruso y Mittelman constituye una radiografía de la política y métodos de la burocracia sindical ferroviaria, y por extensión del conjunto de la burocracia sindical. Es útil para el activista sindical: se trata del antecedente de la burocracia sindical peronista, cuya composición fue una herencia de ésta. Domenech, al frente de la CGT N° 2, luego del golpe de 1943, fue un apoyo activo de Perón y su Secretaría de Trabajo. Él organizó el primer acto obrero de apoyo a Perón, donde no vaciló en presentarlo, sin ninguna “prescindencia” como “el primer trabajador”.
Esta burocracia sindical va a tener su simiente con Irigoyen, y a partir de las derrotas obreras de la Semana Trágica y la Patagonia Trágica. Irigoyen que habilitó la represión a sangre y fuego, propició luego un sindicalismo que fuera un apéndice del estado en las organizaciones obreras, en las que tenía como aliada a la burocracia sindical, mientras atacaba las luchas que sectores del movimiento obrero impulsaban.
Aunque el texto no pretende extraer conclusiones políticas, sí permite que lo hagamos. La “prescindencia” política ha sido utilizada por la burocracia sindical peronista solo como un arma de persecución a la izquierda clasista. La burocracia sindical forma parte activa del peronismo y es un factor central en la parálisis frente a los ataques del gobierno antiobrero de Milei. El movimiento obrero argentino ha encontrado en la burocracia sindical un escollo fundamental a su lucha y un factor propiciador de sus derrotas, y ha sido el instrumento con el que contó y cuenta la clase patronal, en especial mediante el peronismo, cuya acción u omisión impidieron victorias obreras.
El Cordobazo, la huelga de junio-julio de 1975, fueron intentos significativos en la lucha por la independencia política de la clase obrera.
En el transcurso del artículo pretendí poner de relieve cómo la burocracia ferroviaria junto a las CGTs de la época fue un factor que dio lugar a retrocesos y derrotas.
Prescindencia no es independencia de la clase obrera. La independencia política de la clase obrera se refiere respecto al Estado, a las patronales y sus partidos. Pero implica fijar posición autónoma frente a todos los problemas políticos del país (y del mundo). La “solidaridad” de clase es un requisito fenomenal. La lucha del Garrahan, por ejemplo, no fue apoyada activamente por la CGT peronista, aunque sí por vastos sectores de trabajadores y del pueblo. Las burocracias actuales de la Unión Ferroviaria (Sassia) y de La Fraternidad (Maturano) tienden, por ejemplo, a adaptarse a la reforma antiobrera que está impulsando Milei. La historia de las últimas décadas expresa una y otra vez que es una necesidad insoslayable sacudirse el yugo de la burocracia sindical que tiende a entrelazarse e integrarse con el Estado y las patronales y conquistar direcciones antiburocráticas y clasistas. Esto más que nunca, a la luz del balance del pasado y la situación presente, revela la necesidad de poner en pie un partido obrero revolucionario. Una y otra tarea están unidas en forma indisoluble.
La editorial Grupo Editor Universitario ha publicado este libro escrito por Diego Ceruso y Gabriel Piro Mittelman, que como el título anuncia intenta desenvolver un análisis sobre la Unión Ferroviaria entre los años 1930 y 1943. Se trata de un análisis de la burocracia sindical ferroviaria, de sus métodos, su concepción y su orientación política y sindical en el transcurso de la Década Infame.
Los autores desenvuelven un breve repaso histórico de los orígenes de la organización sindical de los ferroviarios, mencionando que en 1887 maquinistas y fogoneros se asociaron el sindicato La Fraternidad, mientras que el resto de los ferroviarios lo hicieron en 1912 en la Federación Obrera Ferrocarrilera, cuyo nombre cambia en 1922, año en que adopta el nombre de Unión Ferroviaria (UF). La USA (Unión Sindical Argentina) era la Central Obrera por esos años, pero señalan los autores, que la Unión Ferroviaria no formaba parte de ella. Pero sí se integrará (1926) a la Confederación Obrera de Argentina (COA), nombre que va a adoptar esta nueva central de trabajadores, confluyendo en la misma, la Unión Ferroviaria y La Fraternidad. Estas terminarán fusionándose en la Confraternidad Ferroviaria, pero solo hasta 1930, e incorporándose a la formación de la Central General del Trabajo (CGT) surgida de la fusión de la USA y la COA. La Unión Ferroviaria ya era en esa época un sindicato numéricamente poderoso (120.000 afiliados) y con una enorme influencia económica, ya que transportaba la producción agraria y mercancías hacia los puertos, con destino exportador. Eso determinó también que los obreros ferroviarios se distinguieran del resto del movimiento obrero por sus mejores salarios, cuestión que es destacada por los autores de esta historia.
Algo destacable, según la opinión de los autores, es que la toma de decisiones en la Unión Ferroviaria en el transcurso de la etapa que se analiza, era monopolio de la Comisión Directiva sindical. Las seccionales no estaban habilitadas a desarrollar protestas parciales. Se trataba de un viraje de carácter burocrático. En el transcurso de la etapa anterior las seccionales podían realizar medidas de fuerza sobre la base de las resoluciones de sus asambleas. El método de funcionamiento (vamos a verlo en el transcurso de este artículo) estaba directamente relacionado con la estrategia y la concepción política de la dirigencia de la Unión Ferroviaria. En efecto, la dirección de la Unión Ferroviaria integrada por miembros de la corriente “sindicalista”, cuyo exponente era el dirigente Antonio Tramonti y, en menor proporción, por integrantes del Partido Socialista, sostenían la “prescindencia” política como concepción del sindicalismo. Por un lado eran hostiles a los militantes socialistas, anarquistas, sindicalistas revolucionarios o comunistas: el sindicato debía eliminar de su seno las banderas políticas y dedicarse solo a los problemas sindicales. Por el otro, decían, evitaban adoptar posturas políticas frente a los problemas nacionales. También terminaban apartándose de la solidaridad con los sectores en lucha del resto del movimiento obrero. Se dedicarían solo al sindicalismo que mejorara la situación del trabajador ferroviario.
Sin embargo, tal como van a demostrar los autores, esa “prescindencia” iba a transformarse en un apoyo colaboracionista con el estado, los gobiernos de turno y partidos patronales de aquella época. Ocurre, que de forma inevitable, su postura anti huelga y la reivindicación de la conciliación de clases iba a llevar a la postración frente a las instituciones del régimen capitalista. Domenech (socialista), quien iba a tomar las riendas de la Unión Ferroviaria en 1934, defendía que la acción del sindicato debía limitarse a la acción sindical y la acción económica, cuya fundamental manifestación eran las cooperativas. Sostenía que la acción política debía estar reservada a los partidos para contribuir al desarrollo nacional. Señalan los autores, que declaraban su apoyo el proteccionismo contra las importaciones de material ferroviario, cuya fabricación defendían se hiciera en los talleres ferroviarios nacionales. También se oponían a la inmigración, promoviendo de esta forma la división de la clase obrera. Lo fundamentaban, en un contexto de creciente desocupación (de 1930 a 1933) señalando que los obreros extranjeros le quitaban trabajo a los argentinos. Un punto de vista claramente anti obrero y que, por otra parte, tenía antecedentes históricos nefastos, como la Ley de Residencia, dirigida a deportar trabajadores extranjeros que luchaban contra el régimen capitalista (socialistas y anarquistas) . A partir de 1933 esta postura conciliadora se iba a hacer más notable debido al ascenso de las luchas obreras, que se tradujeron en sucesivas huelgas, en las que dominaba la presencia de los anarquistas de Spartacus y el Partido Comunista (en especial en el gremio de la Construcción).
La dirección de la Unión Ferroviaria ostentaba una clara jactancia sobre las ventajas de la “prescindencia” respecto a la política, en cuya defensa atacaban las posiciones de lucha del movimiento obrero clasista que defendía la acción directa y la huelga como método. Por eso, en lugar de recurrir a la huelga, la Unión Ferroviaria, es decir su Comisión Directiva, sostenía que “era preferible el descuento de salarios, el prorrateo de días de trabajo y las suspensiones parciales que los despidos o cesantías, los cuales hubieran implicado la debilidad organizativa del sindicato y la reducción de sus miembros, opinión de los autores que no desenvuelven, pero que efectivamente había sucedido. Textualmente, en su órgano de prensa “El Obrero Ferroviario”, transcripto por los autores, la Unión Ferroviaria, reflexionaba: “La Comisión Directiva ha debido abocarse al estudio de tan importante asunto, convencida, como está de la grave responsabilidad que sobre ella pesa por la representación del numeroso contingente de hombres que integran nuestras filas. Si optara por lo más cómodo para ella y pensando con egoísmo, por lo más conveniente para los compañeros que permanecerían en sus puestos, quizá no hubiera vacilado en pronunciarse por las cesantías, ya que conservamos la esperanza de que en un plazo más o menos breve las cosas han de volver a su quicio y los cesantes a sus habituales ocupaciones, pero como no hay por el momento, perspectivas de que ellos pudieran hallar ocupación, aunque sea transitoriamente, en otras industrias, le ha parecido mejor inclinarse por el prorrateo, que es, a su entender, la mejor manera de soportar solidariamente el malestar en aquellos ferrocarriles donde sea indispensable aplicarlo”. Si bien describe la resolución de la cuestión, la transcripción de la posición de la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria, no ilustra por completo la gravedad de su política contraria a los intereses de los obreros ferroviarios. Lástima que el texto que estamos reseñando, no reproduce algunos textos y declaraciones más, para ejemplificar la magnitud de las capitulaciones y la orientación política de las Directivas ferroviarias. Extraemos de la “Historia del Movimiento Obrero Argentino” de Julio Godio, donde hace referencia al conflicto entre sindicalistas y socialistas en el gremio ferroviario, el siguiente texto: “La fuerte postura sindicalista frente al PS condujo a una fuerte tensión al interior de la CGT”. “La tensión entre ambos sectores se inició en la UF, que era la columna vertebral de la CGT. La crisis de 1930 originó la disminución de cargos en los ferrocarriles, a lo cual se añadía la competencia de la industria automotriz. Para compensar las pérdidas las empresas ferroviarias elevaron en marzo de 1931, una solicitud a la Dirección General de Ferrocarriles, reclamando la disminución de sueldos del personal en un 10%, cesantear a 6.000 trabajadores y suspender la vigencia de reglamentos y escalafones. Como se observa, las empresas pretendían que los trabajadores compartiesen el déficit. Los obreros inicialmente resistieron tales medidas, pero estas se efectivizaron. Sin embargo, tanto La Fraternidad como la Unión Ferroviaria buscaron una salida negociada”. Y aquí Godio se refiere a la cuestión, citando a Matsushita: “Teniendo en cuenta tal situación, los gremios acordaron aceptar ciertos sacrificios a cambio de la promesa de no producir más cesantías y reincorporar una parte de los despedidos. Esos sacrificios eran la contribución aplicada a La Fraternidad y el prorrateo en la UF. La primera significaba que un obrero entregaba una parte de su salario, aproximadamente el 6%, según el primer acuerdo firmado entre la Fraternidad y las empresas, a un fondo común que se distribuiría entre las empresas de acuerdo con la norma establecida por la Dirección General de FF.CC. El prorrateo, en cambio, significaba que un obrero recibiría una licencia de unos días por mes sin sueldo. Según los primeros convenios entre las empresas y la UF, el prorrateo alcanzaba dos o tres días y un día de prorrateo significaba aproximadamente un 3,3% de los sueldos del escalafón”.
Ambas medidas ocasionaron la reducción de sueldos de los obreros, pero mientras el prorrateo disminuía el salario en proporción a la reducción de horas, en el caso de la contribución se rebajaba el salario sin cambiar la jornada.” En resumen, y volviendo a citar a Matsushita: “…si se realizaba el prorrateo de 3 días, la reducción llegaba al 9,9% mientras la contribución significaba el 6%”. Es preciso señalar, con el propósito de mostrar que la posición conciliadora que tuvo como corolario el prorrateo (en rigor una suspensión del personal ferroviario) no pudo impedir los despidos por parte de la patronal ferroviaria “(…..) en 1932, las empresas se niegan a mantener el sistema de prorrateo y anuncian nuevas cesantías. Frente a la amenaza, la UF firmaba un convenio por el cual, para impedir nuevas cesantías, aceptaba la reducción de un 3% a un 8% de los salarios.” (Julio Godio, Historia del Movimiento Obrero argentino). Los argumentos usados iban a constatar la postración de una dirección sindical, que en nombre de la defensa de las virtudes de la conciliación de clases iba a traicionar a los trabajadores del riel: “La Comisión Directiva de la UF argumenta que no es posible desatar un conflicto porque en esos meses (enero de 1933) se mantenía el estado de sitio decretado por el gobierno con motivo del levantamiento radical de diciembre de 1932”. El argumento que revelaba la completa sujeción de la Unión Ferroviaria al gobierno de Agustín P. Justo era que este: “(….) no era momento oportuno para desatar la huelga dado que se había iniciado (enero de 1933) el viaje a Gran Bretaña de una misión, encabezada por el vicepresidente Julio A. Roca, para llegar a un acuerdo integral entre ambos países que permitiese a nuestro país recuperar el mercado inglés para las carnes argentinas.” (Julio Godio, ídem). Esto será motivo de desprestigio de la dirección “sindicalista”, cuyo máximo dirigente hasta entonces será desalojado de la Unión Ferroviaria (elecciones de 1934) y reemplazado por Domenech (socialista), no sin antes ser desautorizado en el congreso de la UF de mayo-junio de 1933. Esta división en la UF va a terminar desembocando en 1935 en la división de la CGT (Independencia y Catamarca). Sin embargo, el triunfo electoral de Domenech no daría un giro sustancial a la orientación capituladora de la dirección sindicalista. Según datos proporcionados por Julio Godio en su Historia, un laudo presidencial de octubre de 1934, mantenía la rebaja de salarios, pero en concepto de retenciones, y bloqueaba la distribución de dividendos hasta tanto las empresas no hubiesen devuelto las retenciones. Lo importante en realidad era que el laudo daba pie a una modificación en el reglamento laboral para una mejor utilización del personal dentro de las jornadas máximas establecidas. Se imponía de esta forma la flexibilización laboral y con ella la superexplotación de los trabajadores. Esta vez fue la fracción sindicalista, la cuestionadora del laudo, acompañada por algunos socialistas, siendo esta defendida por la fracción de Domenech y otros socialistas, cuestión que fue resuelta en el congreso de la Unión Ferroviaria de mayo-junio de 1935 con 53 votos a favor del laudo anti obrero y 47 en contra. Otra vez la conciliación de clases se revelaba como una concepción que llevaba a la derrota y al retroceso de la clase obrera. La burocracia sindical ferroviaria por esos años intentaba presentar esta salida como inevitable, y a su turno como una victoria. Para ello recurría al artilugio de un falso “control obrero”: al referirse al laudo presidencial que modificaba y violaba el reglamento de trabajo de los obreros ferroviarios imponiéndoles la flexibilidad laboral, en un artículo titulado “Nuevos Principios” (13/11/1934) de la revista “El Obrero Ferroviario” decían: “(…) Los principios sentados por el laudo equivalen a una verdadera revolución. Ellos involucran, sin decirlo, el control obrero en la administración de los ferrocarriles, pues no en otra forma se podrá llevar a cabo el cumplimiento de las cláusulas referentes a la devolución de los aportes antes de que los accionistas devenguen utilidad alguna (…) desde el momento que las empresas han querido asociar al personal a las pérdidas no será posible desvincularlo de las ganancias.” Una verdadera falacia que los autores del libro revelan al señalar que el artículo 8 del laudo estaba referido a la productividad y rendimiento laboral. No está de más señalar, que un verdadero control obrero siempre es el resultado de la acción directa de los explotados que al imponerle al capital sus reivindicaciones les imponen también un régimen laboral favorable a los mismos y la apertura de los libros contables, definiendo cuales son las condiciones bajo las cuales van a producir. Pero esta caricatura fue el resultado de un método inverso al que señalamos, esto es: sobre la base del freno de la burocracia ferroviaria a la resistencia que había comenzado entre los trabajadores. Hay que recordar que uno de los argumentos centrales estaba constituido por el acuerdo comercial con Gran Bretaña que un movimiento huelguístico podía frustrar. Se refieren al tristemente célebre Pacto Roca-Runciman que ataba a la Argentina, en mitad de la crisis capitalista mundial, al derrotero colonialista de Gran Bretaña.
Los autores destacan en su obra el esfuerzo de la dirigencia ferroviaria en el transcurso de la década del 30 y hasta 1943 por tener un buen vínculo con los gobiernos de entonces (Justo, Castillo y Ortiz), y con el Estado, evitando puntillosamente la solidaridad con obreros de otros gremios en lucha, rompiendo la tradición clasista existente hasta el momento en el movimiento obrero argentino.
Su orientación consistía en institucionalizar la acción sindical, lo cual implicaba su tendencia a la integración al estado y al régimen capitalista. La postura de la dirección de la Unión Ferroviaria, a juicio de los autores de esta Historia: “Si ya resultaba poco frecuente que la UF adoptara medidas de lucha por sus propias demandas, fueron prácticamente nulas en el periodo las acciones de solidaridad con los trabajadores de otros gremios en el plano de la ayuda económica teniendo en cuenta la superioridad financiera respecto a sus pares.” Añaden algunos ejemplos: el de la huelga portuaria de Santa Fe de 1933, y el de los obreros panaderos. Ante la solicitud de estos últimos de un paro solidario de la Unión Ferroviaria, es ilustrativo lo respondido por el dirigente ferroviario Domenech: “Mire, compañero, nosotros somos ferroviarios y si hacemos una huelga paralizamos el país, pero si no hay medialunas, la gente come torta, pero con los ferroviarios es diferente.” Lo mismo sucedía en 1939 con la huelga textil de la seda, transcripto también por los autores. Terminada la misma, la valoración de la dirigencia ferroviaria era esta: “considerando a (…) la huelga como el último de los recursos, pues su organización debía madurar y en la medida en que los obreros adquirieran madurez sindical las huelgas desaparecen.” En 1932 tenía lugar la huelga de la carne. Frente a esta “El Obrero Ferroviario” emitía un ataque a los clasistas que la habían impulsado y a la “importación de ideologías”. Y justificaba la represión contra la misma: “La fuerza del Estado podía inclinar el resultado de la querella y negar su utilidad implicaba balancear su peso hacia los capitalistas, pues la lucha se presentaba como un movimiento anti empresario sino también anti institucional, obligando al estado a defender el orden.” Había nacido la burocracia sindical, que ya podíamos definir como una capa diferenciada de la clase obrera, defensora de las instituciones del estado capitalista, al que se integraba, y que desde el aparato sindical defendía su papel de colchón convirtiéndose en la correa de transmisión de los intereses del capital en las organizaciones obreras. Lo mismo sucedía respecto a las huelgas metalúrgica, de la madera y la construcción, que rápidamente se convirtió en huelga general, de la cual, la UF no solo estuvo ausente sino que las combatió. Este libro también hace referencia a una huelga de la carne que es aislada en forma deliberada por la dirección de la Unión Ferroviaria y de la CGT.
En el transcurso de esta obra también se mencionan la gran huelga de la construcción dirigida por la FONC (Federación Obrera de la Construcción), dirigida por el Partido Comunista y la de los obreros madereros a cuya cabeza estaba el trotskista Mateo Fossa, aunque no hay un desenvolvimiento extenso sobre ellas, en especial la de la construcción que desembocó en una huelga general con la participación de cerca de setenta sindicatos, sin que la Unión Ferroviaria prestara un mínimo de solidaridad. En la estrategia de la clase obrera, Nicolás Iñigo Carrera menciona esta falta de adhesión a la huelga general diciendo: “(…) cuando los delegados obreros fueron a entrevistar a los dirigentes ferroviarios solicitando que paralizaran el trabajo durante 10 minutos, Domenech, presidente de la Unión Ferroviaria y jefe del golpe del 12 de diciembre en la CGT, les declaró textualmente: “Nosotros declararíamos el paro de diez minutos, pero es que los ferroviarios están que se salen de la vaina, si les damos diez minutos ¿quién los ataja después?” Toda una descripción del estado de ánimo de los ferroviarios y de la postura capituladora de esta burocracia que encabezaba el gremio ferroviario y la CGT Independencia. Una respuesta digna del actual dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, que contemporáneamente no llama a un paro porque “puede caer Milei”.
Aunque el libro no se interroga sobre la perspectiva que hubiera abierto la intervención de la masa obrera del riel en 1936, nos atrevemos a sostener que el curso de la misma hubiera cambiado cualitativamente, incluso en términos políticos, lo cual fue evitado consciente y puntillosamente por esta nueva burocracia. Cabe señalar que la conducta de ambas CGT (Independencia y Catamarca, ya divididas) en el transcurso de la gran huelga de 1936 fue de un absoluto aislamiento. Tanto Godio, como Iñigo Carreras, revelan que la CGT Independencia (con un peso determinante de la Unión Ferroviaria), que decía apoyarla, lo hacía de un modo muy especial: reclamando la intervención del Departamento Nacional del Trabajo, organismo estatal que estaba contra la huelga, para que arbitrara en la misma. La de Catamarca la atacaba sin pelos en la lengua.
Para confirmar su clara orientación pro-capitalista, la Unión Ferroviaria también elogiaba el régimen laboral de Ford: “¿Se imagina qué diferente sería la fisonomía actual del mundo si cada uno de los capitalistas aplicara los métodos del audaz multimillonario norteamericano?” (El obrero ferroviario, 13/3/1931). Defendía un régimen laboral que aumentaba mediante una cinta transportadora el ritmo de producción de los trabajadores, incrementando la explotación de la clase obrera. Esto daba lugar al desgaste, enfermedades y envejecimiento prematuro de los trabajadores, mientras los capitalistas aumentaban su tasa de beneficio.
También la dirección de la Unión Ferroviaria (según señala el libro) elogiaba la política de Roosevelt del New Deal. Es que el gobierno de Roosevelt había propiciado la sindicalización y un marco de negociación colectiva. Detrás de esa apariencia “progresiva” establecía una intromisión del estado que imponía el arbitraje forzoso y la exclusión del derecho de huelga. El elogio del New Deal por parte de esta burocracia ferroviaria no es casual puesto que coincide con su política manifiestamente contraria a la huelga. Cabe puntualizar (lo menciona el libro) que la burocracia de la Unión Ferroviaria se preocupó además de influir desde el punto de vista ideológico. Su dirigente máximo en esa época insistía sobre el hecho de que él era “socialista” y no “comunista”. No era inocente esta distinción porque al hacerla, quería fortalecer la falsa idea de que el socialismo es respetuoso de las instituciones de la democracia liberal, a diferencia del “comunismo”; que el socialismo tiene su expresión en el cooperativismo y no en la lucha de clases y la acción directa de la clase obrera. La introducción de esta deliberada distinción, sin embargo estaba vinculada al hecho de que los partidos socialistas a escala internacional, y también en Argentina, habían roto con la tradición revolucionaria de la clase obrera, en especial a partir de 1914, año en el que la 2º internacional apoyó a las naciones imperialistas en guerra (curso profundizado con el triunfo de la Revolución Rusa de 1917) y se dedicó a combatir los movimientos revolucionarios como ocurrió en Alemania, siendo un factor decisivo en su derrota. Lo que los Domenech y los socialistas de esa época ocultaban era que el propósito del socialismo y del comunismo era terminar definitivamente con la sociedad dividida en clases, y la explotación de la fuerza de trabajo, y con ella planteaban la disolución del estado, implantando el reino de la libertad, sobre la base de la supresión del reino de la necesidad, con el método de la lucha de clases.
La familia ferroviaria, las cooperativas de vivienda y consumo, la política social
Un aspecto al que los autores hacen referencia es la preocupación de la directiva ferroviaria por la creación de cooperativas de consumo y de crédito, entre ellas las referidas a la construcción de viviendas populares y de artículos de primera necesidad, vestimenta, etc. Del mismo modo que se esforzaban por el esparcimiento y las vacaciones del personal ferroviario, la atención de la salud de los trabajadores y sus familias, la cultura a través de la creación de bibliotecas, la existencia de una caja jubilatoria ferroviaria, algo casi exclusivo del movimiento obrero de la época. De este modo intentaban demostrar que la “prescindencia” política y las ausencia de huelgas por parte de los ferroviarios, encontraba un sustituto legítimo en el cooperativismo y el mutualismo. Por eso crearon la cooperativa “El Hogar Ferroviario”, y adoptaron otras iniciativas de similar carácter. Esta tradición cooperativista y mutualista era en cierto modo una copia de la socialdemocracia europea de la 2º internacional. Cabe señalar, a modo de opinión, que la creación de cooperativas de consumo como medio de defensa de la clase obrera frente al aumento del costo de la vida resulta completamente legítima, del mismo modo que lo es el fomento de bibliotecas y lugares de esparcimiento o salud que la clase capitalista es incapaz de brindar. No obstante, la dirección de la Unión Ferroviaria, tanto bajo la dirección sindicalista como la socialista, en tiempos de Domenech, no impulsaban esta política como complemento de la lucha y la acción directa de los ferroviarios, y a su turno de la clase obrera de conjunto, sino como un sustituto. La inviabilidad de esa política se demostró ya en la década del treinta como una cachetada cuando las empresas extranjeras ferroviarias y la Unión Ferroviaria pactaron el prorrateo, las suspensiones y la baja salarial, en un contexto en que como los autores enfatizan había ánimo de lucha de los ferroviarios para enfrentarlo. La constatación de lo que decimos también tuvo lugar en el transcurso de la gran huelga general de 1936, un choque con el gobierno de Justo, que careció del aporte huelguístico de la Unión Ferroviaria, y también de ambas CGT, una de las cuales tenía predominio ferroviario.
Las reformas anti jubilatorias de la Unión Ferroviaria
La burocracia sindical ferroviaria de la llamada “Década infame”, que usaba como argumento la posibilidad del bienestar de la clase obrera sin necesidad de enfrentar al capital, y exponía como ejemplos sus bibliotecas, clubes, cooperativas, y su caja jubilatoria, no tardaría en impulsar reformas antiobreras de las jubilaciones ferroviarias con el argumento de que la proporción entre los aportantes activos y los jubilados encontraban un desfasaje. Entonces, proponía una reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones (creadas en la década del 20) de empleados ferroviarios, a la que estos aportaban entre un 5% y 8%. La burocracia ferroviaria consideraba que en esa ley había beneficios excesivos para los trabajadores. En “El Obrero Ferroviario” del 1/10/ 1933 decían: “(…) deseamos que a dicho proyecto se añada la revisión de los beneficios acordados para ajustarlos a la nueva modalidad, la inclusión de los empleados de las organizaciones obreras ferroviarias con personería jurídica y reconocidas por el gobierno y las empresas y la supresión de las pensiones a las hermanas e hijas solteras mayores de 22 años que sean aptas para el trabajo”. Como se ve, lo transcripto por los autores revela una ausencia completa de una búsqueda de resolver el déficit planteado sobre la base de la exigencia a la clase patronal de un mayor aporte a la caja jubilatoria para sostener los derechos de los obreros ferroviarios, y la organización de la lucha para arrancarlos. Otra vez el punto de vista de la conciliación de clases colocaba a los trabajadores como víctimas, y nos demuestra, como (al contrario) es la lucha obrera la vía para arrancar reivindicaciones y derechos y defenderlos.
A modo de conclusión
La obra de Ceruso y Mittelman constituye una radiografía de la política y métodos de la burocracia sindical ferroviaria, y por extensión del conjunto de la burocracia sindical. Es útil para el activista sindical: se trata del antecedente de la burocracia sindical peronista, cuya composición fue una herencia de ésta. Domenech, al frente de la CGT N° 2, luego del golpe de 1943, fue un apoyo activo de Perón y su Secretaría de Trabajo. Él organizó el primer acto obrero de apoyo a Perón, donde no vaciló en presentarlo, sin ninguna “prescindencia” como “el primer trabajador”.
Esta burocracia sindical va a tener su simiente con Irigoyen, y a partir de las derrotas obreras de la Semana Trágica y la Patagonia Trágica. Irigoyen que habilitó la represión a sangre y fuego, propició luego un sindicalismo que fuera un apéndice del estado en las organizaciones obreras, en las que tenía como aliada a la burocracia sindical, mientras atacaba las luchas que sectores del movimiento obrero impulsaban.
Aunque el texto no pretende extraer conclusiones políticas, sí permite que lo hagamos. La “prescindencia” política ha sido utilizada por la burocracia sindical peronista solo como un arma de persecución a la izquierda clasista. La burocracia sindical forma parte activa del peronismo y es un factor central en la parálisis frente a los ataques del gobierno antiobrero de Milei. El movimiento obrero argentino ha encontrado en la burocracia sindical un escollo fundamental a su lucha y un factor propiciador de sus derrotas, y ha sido el instrumento con el que contó y cuenta la clase patronal, en especial mediante el peronismo, cuya acción u omisión impidieron victorias obreras.
El Cordobazo, la huelga de junio-julio de 1975, fueron intentos significativos en la lucha por la independencia política de la clase obrera.
En el transcurso del artículo pretendí poner de relieve cómo la burocracia ferroviaria junto a las CGTs de la época fue un factor que dio lugar a retrocesos y derrotas.
Prescindencia no es independencia de la clase obrera. La independencia política de la clase obrera se refiere respecto al Estado, a las patronales y sus partidos. Pero implica fijar posición autónoma frente a todos los problemas políticos del país (y del mundo). La “solidaridad” de clase es un requisito fenomenal. La lucha del Garrahan, por ejemplo, no fue apoyada activamente por la CGT peronista, aunque sí por vastos sectores de trabajadores y del pueblo. Las burocracias actuales de la Unión Ferroviaria (Sassia) y de La Fraternidad (Maturano) tienden, por ejemplo, a adaptarse a la reforma antiobrera que está impulsando Milei. La historia de las últimas décadas expresa una y otra vez que es una necesidad insoslayable sacudirse el yugo de la burocracia sindical que tiende a entrelazarse e integrarse con el Estado y las patronales y conquistar direcciones antiburocráticas y clasistas. Esto más que nunca, a la luz del balance del pasado y la situación presente, revela la necesidad de poner en pie un partido obrero revolucionario. Una y otra tarea están unidas en forma indisoluble.
La editorial Grupo Editor Universitario ha publicado este libro escrito por Diego Ceruso y Gabriel Piro Mittelman, que como el título anuncia intenta desenvolver un análisis sobre la Unión Ferroviaria entre los años 1930 y 1943. Se trata de un análisis de la burocracia sindical ferroviaria, de sus métodos, su concepción y su orientación política y sindical en el transcurso de la Década Infame.
Los autores desenvuelven un breve repaso histórico de los orígenes de la organización sindical de los ferroviarios, mencionando que en 1887 maquinistas y fogoneros se asociaron el sindicato La Fraternidad, mientras que el resto de los ferroviarios lo hicieron en 1912 en la Federación Obrera Ferrocarrilera, cuyo nombre cambia en 1922, año en que adopta el nombre de Unión Ferroviaria (UF). La USA (Unión Sindical Argentina) era la Central Obrera por esos años, pero señalan los autores, que la Unión Ferroviaria no formaba parte de ella. Pero sí se integrará (1926) a la Confederación Obrera de Argentina (COA), nombre que va a adoptar esta nueva central de trabajadores, confluyendo en la misma, la Unión Ferroviaria y La Fraternidad. Estas terminarán fusionándose en la Confraternidad Ferroviaria, pero solo hasta 1930, e incorporándose a la formación de la Central General del Trabajo (CGT) surgida de la fusión de la USA y la COA. La Unión Ferroviaria ya era en esa época un sindicato numéricamente poderoso (120.000 afiliados) y con una enorme influencia económica, ya que transportaba la producción agraria y mercancías hacia los puertos, con destino exportador. Eso determinó también que los obreros ferroviarios se distinguieran del resto del movimiento obrero por sus mejores salarios, cuestión que es destacada por los autores de esta historia.
Algo destacable, según la opinión de los autores, es que la toma de decisiones en la Unión Ferroviaria en el transcurso de la etapa que se analiza, era monopolio de la Comisión Directiva sindical. Las seccionales no estaban habilitadas a desarrollar protestas parciales. Se trataba de un viraje de carácter burocrático. En el transcurso de la etapa anterior las seccionales podían realizar medidas de fuerza sobre la base de las resoluciones de sus asambleas. El método de funcionamiento (vamos a verlo en el transcurso de este artículo) estaba directamente relacionado con la estrategia y la concepción política de la dirigencia de la Unión Ferroviaria. En efecto, la dirección de la Unión Ferroviaria integrada por miembros de la corriente “sindicalista”, cuyo exponente era el dirigente Antonio Tramonti y, en menor proporción, por integrantes del Partido Socialista, sostenían la “prescindencia” política como concepción del sindicalismo. Por un lado eran hostiles a los militantes socialistas, anarquistas, sindicalistas revolucionarios o comunistas: el sindicato debía eliminar de su seno las banderas políticas y dedicarse solo a los problemas sindicales. Por el otro, decían, evitaban adoptar posturas políticas frente a los problemas nacionales. También terminaban apartándose de la solidaridad con los sectores en lucha del resto del movimiento obrero. Se dedicarían solo al sindicalismo que mejorara la situación del trabajador ferroviario.
Sin embargo, tal como van a demostrar los autores, esa “prescindencia” iba a transformarse en un apoyo colaboracionista con el estado, los gobiernos de turno y partidos patronales de aquella época. Ocurre, que de forma inevitable, su postura anti huelga y la reivindicación de la conciliación de clases iba a llevar a la postración frente a las instituciones del régimen capitalista. Domenech (socialista), quien iba a tomar las riendas de la Unión Ferroviaria en 1934, defendía que la acción del sindicato debía limitarse a la acción sindical y la acción económica, cuya fundamental manifestación eran las cooperativas. Sostenía que la acción política debía estar reservada a los partidos para contribuir al desarrollo nacional. Señalan los autores, que declaraban su apoyo el proteccionismo contra las importaciones de material ferroviario, cuya fabricación defendían se hiciera en los talleres ferroviarios nacionales. También se oponían a la inmigración, promoviendo de esta forma la división de la clase obrera. Lo fundamentaban, en un contexto de creciente desocupación (de 1930 a 1933) señalando que los obreros extranjeros le quitaban trabajo a los argentinos. Un punto de vista claramente anti obrero y que, por otra parte, tenía antecedentes históricos nefastos, como la Ley de Residencia, dirigida a deportar trabajadores extranjeros que luchaban contra el régimen capitalista (socialistas y anarquistas) . A partir de 1933 esta postura conciliadora se iba a hacer más notable debido al ascenso de las luchas obreras, que se tradujeron en sucesivas huelgas, en las que dominaba la presencia de los anarquistas de Spartacus y el Partido Comunista (en especial en el gremio de la Construcción).
La dirección de la Unión Ferroviaria ostentaba una clara jactancia sobre las ventajas de la “prescindencia” respecto a la política, en cuya defensa atacaban las posiciones de lucha del movimiento obrero clasista que defendía la acción directa y la huelga como método. Por eso, en lugar de recurrir a la huelga, la Unión Ferroviaria, es decir su Comisión Directiva, sostenía que “era preferible el descuento de salarios, el prorrateo de días de trabajo y las suspensiones parciales que los despidos o cesantías, los cuales hubieran implicado la debilidad organizativa del sindicato y la reducción de sus miembros, opinión de los autores que no desenvuelven, pero que efectivamente había sucedido. Textualmente, en su órgano de prensa “El Obrero Ferroviario”, transcripto por los autores, la Unión Ferroviaria, reflexionaba: “La Comisión Directiva ha debido abocarse al estudio de tan importante asunto, convencida, como está de la grave responsabilidad que sobre ella pesa por la representación del numeroso contingente de hombres que integran nuestras filas. Si optara por lo más cómodo para ella y pensando con egoísmo, por lo más conveniente para los compañeros que permanecerían en sus puestos, quizá no hubiera vacilado en pronunciarse por las cesantías, ya que conservamos la esperanza de que en un plazo más o menos breve las cosas han de volver a su quicio y los cesantes a sus habituales ocupaciones, pero como no hay por el momento, perspectivas de que ellos pudieran hallar ocupación, aunque sea transitoriamente, en otras industrias, le ha parecido mejor inclinarse por el prorrateo, que es, a su entender, la mejor manera de soportar solidariamente el malestar en aquellos ferrocarriles donde sea indispensable aplicarlo”. Si bien describe la resolución de la cuestión, la transcripción de la posición de la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria, no ilustra por completo la gravedad de su política contraria a los intereses de los obreros ferroviarios. Lástima que el texto que estamos reseñando, no reproduce algunos textos y declaraciones más, para ejemplificar la magnitud de las capitulaciones y la orientación política de las Directivas ferroviarias. Extraemos de la “Historia del Movimiento Obrero Argentino” de Julio Godio, donde hace referencia al conflicto entre sindicalistas y socialistas en el gremio ferroviario, el siguiente texto: “La fuerte postura sindicalista frente al PS condujo a una fuerte tensión al interior de la CGT”. “La tensión entre ambos sectores se inició en la UF, que era la columna vertebral de la CGT. La crisis de 1930 originó la disminución de cargos en los ferrocarriles, a lo cual se añadía la competencia de la industria automotriz. Para compensar las pérdidas las empresas ferroviarias elevaron en marzo de 1931, una solicitud a la Dirección General de Ferrocarriles, reclamando la disminución de sueldos del personal en un 10%, cesantear a 6.000 trabajadores y suspender la vigencia de reglamentos y escalafones. Como se observa, las empresas pretendían que los trabajadores compartiesen el déficit. Los obreros inicialmente resistieron tales medidas, pero estas se efectivizaron. Sin embargo, tanto La Fraternidad como la Unión Ferroviaria buscaron una salida negociada”. Y aquí Godio se refiere a la cuestión, citando a Matsushita: “Teniendo en cuenta tal situación, los gremios acordaron aceptar ciertos sacrificios a cambio de la promesa de no producir más cesantías y reincorporar una parte de los despedidos. Esos sacrificios eran la contribución aplicada a La Fraternidad y el prorrateo en la UF. La primera significaba que un obrero entregaba una parte de su salario, aproximadamente el 6%, según el primer acuerdo firmado entre la Fraternidad y las empresas, a un fondo común que se distribuiría entre las empresas de acuerdo con la norma establecida por la Dirección General de FF.CC. El prorrateo, en cambio, significaba que un obrero recibiría una licencia de unos días por mes sin sueldo. Según los primeros convenios entre las empresas y la UF, el prorrateo alcanzaba dos o tres días y un día de prorrateo significaba aproximadamente un 3,3% de los sueldos del escalafón”.
Ambas medidas ocasionaron la reducción de sueldos de los obreros, pero mientras el prorrateo disminuía el salario en proporción a la reducción de horas, en el caso de la contribución se rebajaba el salario sin cambiar la jornada.” En resumen, y volviendo a citar a Matsushita: “…si se realizaba el prorrateo de 3 días, la reducción llegaba al 9,9% mientras la contribución significaba el 6%”. Es preciso señalar, con el propósito de mostrar que la posición conciliadora que tuvo como corolario el prorrateo (en rigor una suspensión del personal ferroviario) no pudo impedir los despidos por parte de la patronal ferroviaria “(…..) en 1932, las empresas se niegan a mantener el sistema de prorrateo y anuncian nuevas cesantías. Frente a la amenaza, la UF firmaba un convenio por el cual, para impedir nuevas cesantías, aceptaba la reducción de un 3% a un 8% de los salarios.” (Julio Godio, Historia del Movimiento Obrero argentino). Los argumentos usados iban a constatar la postración de una dirección sindical, que en nombre de la defensa de las virtudes de la conciliación de clases iba a traicionar a los trabajadores del riel: “La Comisión Directiva de la UF argumenta que no es posible desatar un conflicto porque en esos meses (enero de 1933) se mantenía el estado de sitio decretado por el gobierno con motivo del levantamiento radical de diciembre de 1932”. El argumento que revelaba la completa sujeción de la Unión Ferroviaria al gobierno de Agustín P. Justo era que este: “(….) no era momento oportuno para desatar la huelga dado que se había iniciado (enero de 1933) el viaje a Gran Bretaña de una misión, encabezada por el vicepresidente Julio A. Roca, para llegar a un acuerdo integral entre ambos países que permitiese a nuestro país recuperar el mercado inglés para las carnes argentinas.” (Julio Godio, ídem). Esto será motivo de desprestigio de la dirección “sindicalista”, cuyo máximo dirigente hasta entonces será desalojado de la Unión Ferroviaria (elecciones de 1934) y reemplazado por Domenech (socialista), no sin antes ser desautorizado en el congreso de la UF de mayo-junio de 1933. Esta división en la UF va a terminar desembocando en 1935 en la división de la CGT (Independencia y Catamarca). Sin embargo, el triunfo electoral de Domenech no daría un giro sustancial a la orientación capituladora de la dirección sindicalista. Según datos proporcionados por Julio Godio en su Historia, un laudo presidencial de octubre de 1934, mantenía la rebaja de salarios, pero en concepto de retenciones, y bloqueaba la distribución de dividendos hasta tanto las empresas no hubiesen devuelto las retenciones. Lo importante en realidad era que el laudo daba pie a una modificación en el reglamento laboral para una mejor utilización del personal dentro de las jornadas máximas establecidas. Se imponía de esta forma la flexibilización laboral y con ella la superexplotación de los trabajadores. Esta vez fue la fracción sindicalista, la cuestionadora del laudo, acompañada por algunos socialistas, siendo esta defendida por la fracción de Domenech y otros socialistas, cuestión que fue resuelta en el congreso de la Unión Ferroviaria de mayo-junio de 1935 con 53 votos a favor del laudo anti obrero y 47 en contra. Otra vez la conciliación de clases se revelaba como una concepción que llevaba a la derrota y al retroceso de la clase obrera. La burocracia sindical ferroviaria por esos años intentaba presentar esta salida como inevitable, y a su turno como una victoria. Para ello recurría al artilugio de un falso “control obrero”: al referirse al laudo presidencial que modificaba y violaba el reglamento de trabajo de los obreros ferroviarios imponiéndoles la flexibilidad laboral, en un artículo titulado “Nuevos Principios” (13/11/1934) de la revista “El Obrero Ferroviario” decían: “(…) Los principios sentados por el laudo equivalen a una verdadera revolución. Ellos involucran, sin decirlo, el control obrero en la administración de los ferrocarriles, pues no en otra forma se podrá llevar a cabo el cumplimiento de las cláusulas referentes a la devolución de los aportes antes de que los accionistas devenguen utilidad alguna (…) desde el momento que las empresas han querido asociar al personal a las pérdidas no será posible desvincularlo de las ganancias.” Una verdadera falacia que los autores del libro revelan al señalar que el artículo 8 del laudo estaba referido a la productividad y rendimiento laboral. No está de más señalar, que un verdadero control obrero siempre es el resultado de la acción directa de los explotados que al imponerle al capital sus reivindicaciones les imponen también un régimen laboral favorable a los mismos y la apertura de los libros contables, definiendo cuales son las condiciones bajo las cuales van a producir. Pero esta caricatura fue el resultado de un método inverso al que señalamos, esto es: sobre la base del freno de la burocracia ferroviaria a la resistencia que había comenzado entre los trabajadores. Hay que recordar que uno de los argumentos centrales estaba constituido por el acuerdo comercial con Gran Bretaña que un movimiento huelguístico podía frustrar. Se refieren al tristemente célebre Pacto Roca-Runciman que ataba a la Argentina, en mitad de la crisis capitalista mundial, al derrotero colonialista de Gran Bretaña.
Los autores destacan en su obra el esfuerzo de la dirigencia ferroviaria en el transcurso de la década del 30 y hasta 1943 por tener un buen vínculo con los gobiernos de entonces (Justo, Castillo y Ortiz), y con el Estado, evitando puntillosamente la solidaridad con obreros de otros gremios en lucha, rompiendo la tradición clasista existente hasta el momento en el movimiento obrero argentino.
Su orientación consistía en institucionalizar la acción sindical, lo cual implicaba su tendencia a la integración al estado y al régimen capitalista. La postura de la dirección de la Unión Ferroviaria, a juicio de los autores de esta Historia: “Si ya resultaba poco frecuente que la UF adoptara medidas de lucha por sus propias demandas, fueron prácticamente nulas en el periodo las acciones de solidaridad con los trabajadores de otros gremios en el plano de la ayuda económica teniendo en cuenta la superioridad financiera respecto a sus pares.” Añaden algunos ejemplos: el de la huelga portuaria de Santa Fe de 1933, y el de los obreros panaderos. Ante la solicitud de estos últimos de un paro solidario de la Unión Ferroviaria, es ilustrativo lo respondido por el dirigente ferroviario Domenech: “Mire, compañero, nosotros somos ferroviarios y si hacemos una huelga paralizamos el país, pero si no hay medialunas, la gente come torta, pero con los ferroviarios es diferente.” Lo mismo sucedía en 1939 con la huelga textil de la seda, transcripto también por los autores. Terminada la misma, la valoración de la dirigencia ferroviaria era esta: “considerando a (…) la huelga como el último de los recursos, pues su organización debía madurar y en la medida en que los obreros adquirieran madurez sindical las huelgas desaparecen.” En 1932 tenía lugar la huelga de la carne. Frente a esta “El Obrero Ferroviario” emitía un ataque a los clasistas que la habían impulsado y a la “importación de ideologías”. Y justificaba la represión contra la misma: “La fuerza del Estado podía inclinar el resultado de la querella y negar su utilidad implicaba balancear su peso hacia los capitalistas, pues la lucha se presentaba como un movimiento anti empresario sino también anti institucional, obligando al estado a defender el orden.” Había nacido la burocracia sindical, que ya podíamos definir como una capa diferenciada de la clase obrera, defensora de las instituciones del estado capitalista, al que se integraba, y que desde el aparato sindical defendía su papel de colchón convirtiéndose en la correa de transmisión de los intereses del capital en las organizaciones obreras. Lo mismo sucedía respecto a las huelgas metalúrgica, de la madera y la construcción, que rápidamente se convirtió en huelga general, de la cual, la UF no solo estuvo ausente sino que las combatió. Este libro también hace referencia a una huelga de la carne que es aislada en forma deliberada por la dirección de la Unión Ferroviaria y de la CGT.
En el transcurso de esta obra también se mencionan la gran huelga de la construcción dirigida por la FONC (Federación Obrera de la Construcción), dirigida por el Partido Comunista y la de los obreros madereros a cuya cabeza estaba el trotskista Mateo Fossa, aunque no hay un desenvolvimiento extenso sobre ellas, en especial la de la construcción que desembocó en una huelga general con la participación de cerca de setenta sindicatos, sin que la Unión Ferroviaria prestara un mínimo de solidaridad. En la estrategia de la clase obrera, Nicolás Iñigo Carrera menciona esta falta de adhesión a la huelga general diciendo: “(…) cuando los delegados obreros fueron a entrevistar a los dirigentes ferroviarios solicitando que paralizaran el trabajo durante 10 minutos, Domenech, presidente de la Unión Ferroviaria y jefe del golpe del 12 de diciembre en la CGT, les declaró textualmente: “Nosotros declararíamos el paro de diez minutos, pero es que los ferroviarios están que se salen de la vaina, si les damos diez minutos ¿quién los ataja después?” Toda una descripción del estado de ánimo de los ferroviarios y de la postura capituladora de esta burocracia que encabezaba el gremio ferroviario y la CGT Independencia. Una respuesta digna del actual dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, que contemporáneamente no llama a un paro porque “puede caer Milei”.
Aunque el libro no se interroga sobre la perspectiva que hubiera abierto la intervención de la masa obrera del riel en 1936, nos atrevemos a sostener que el curso de la misma hubiera cambiado cualitativamente, incluso en términos políticos, lo cual fue evitado consciente y puntillosamente por esta nueva burocracia. Cabe señalar que la conducta de ambas CGT (Independencia y Catamarca, ya divididas) en el transcurso de la gran huelga de 1936 fue de un absoluto aislamiento. Tanto Godio, como Iñigo Carreras, revelan que la CGT Independencia (con un peso determinante de la Unión Ferroviaria), que decía apoyarla, lo hacía de un modo muy especial: reclamando la intervención del Departamento Nacional del Trabajo, organismo estatal que estaba contra la huelga, para que arbitrara en la misma. La de Catamarca la atacaba sin pelos en la lengua.
Para confirmar su clara orientación pro-capitalista, la Unión Ferroviaria también elogiaba el régimen laboral de Ford: “¿Se imagina qué diferente sería la fisonomía actual del mundo si cada uno de los capitalistas aplicara los métodos del audaz multimillonario norteamericano?” (El obrero ferroviario, 13/3/1931). Defendía un régimen laboral que aumentaba mediante una cinta transportadora el ritmo de producción de los trabajadores, incrementando la explotación de la clase obrera. Esto daba lugar al desgaste, enfermedades y envejecimiento prematuro de los trabajadores, mientras los capitalistas aumentaban su tasa de beneficio.
También la dirección de la Unión Ferroviaria (según señala el libro) elogiaba la política de Roosevelt del New Deal. Es que el gobierno de Roosevelt había propiciado la sindicalización y un marco de negociación colectiva. Detrás de esa apariencia “progresiva” establecía una intromisión del estado que imponía el arbitraje forzoso y la exclusión del derecho de huelga. El elogio del New Deal por parte de esta burocracia ferroviaria no es casual puesto que coincide con su política manifiestamente contraria a la huelga. Cabe puntualizar (lo menciona el libro) que la burocracia de la Unión Ferroviaria se preocupó además de influir desde el punto de vista ideológico. Su dirigente máximo en esa época insistía sobre el hecho de que él era “socialista” y no “comunista”. No era inocente esta distinción porque al hacerla, quería fortalecer la falsa idea de que el socialismo es respetuoso de las instituciones de la democracia liberal, a diferencia del “comunismo”; que el socialismo tiene su expresión en el cooperativismo y no en la lucha de clases y la acción directa de la clase obrera. La introducción de esta deliberada distinción, sin embargo estaba vinculada al hecho de que los partidos socialistas a escala internacional, y también en Argentina, habían roto con la tradición revolucionaria de la clase obrera, en especial a partir de 1914, año en el que la 2º internacional apoyó a las naciones imperialistas en guerra (curso profundizado con el triunfo de la Revolución Rusa de 1917) y se dedicó a combatir los movimientos revolucionarios como ocurrió en Alemania, siendo un factor decisivo en su derrota. Lo que los Domenech y los socialistas de esa época ocultaban era que el propósito del socialismo y del comunismo era terminar definitivamente con la sociedad dividida en clases, y la explotación de la fuerza de trabajo, y con ella planteaban la disolución del estado, implantando el reino de la libertad, sobre la base de la supresión del reino de la necesidad, con el método de la lucha de clases.
La familia ferroviaria, las cooperativas de vivienda y consumo, la política social
Un aspecto al que los autores hacen referencia es la preocupación de la directiva ferroviaria por la creación de cooperativas de consumo y de crédito, entre ellas las referidas a la construcción de viviendas populares y de artículos de primera necesidad, vestimenta, etc. Del mismo modo que se esforzaban por el esparcimiento y las vacaciones del personal ferroviario, la atención de la salud de los trabajadores y sus familias, la cultura a través de la creación de bibliotecas, la existencia de una caja jubilatoria ferroviaria, algo casi exclusivo del movimiento obrero de la época. De este modo intentaban demostrar que la “prescindencia” política y las ausencia de huelgas por parte de los ferroviarios, encontraba un sustituto legítimo en el cooperativismo y el mutualismo. Por eso crearon la cooperativa “El Hogar Ferroviario”, y adoptaron otras iniciativas de similar carácter. Esta tradición cooperativista y mutualista era en cierto modo una copia de la socialdemocracia europea de la 2º internacional. Cabe señalar, a modo de opinión, que la creación de cooperativas de consumo como medio de defensa de la clase obrera frente al aumento del costo de la vida resulta completamente legítima, del mismo modo que lo es el fomento de bibliotecas y lugares de esparcimiento o salud que la clase capitalista es incapaz de brindar. No obstante, la dirección de la Unión Ferroviaria, tanto bajo la dirección sindicalista como la socialista, en tiempos de Domenech, no impulsaban esta política como complemento de la lucha y la acción directa de los ferroviarios, y a su turno de la clase obrera de conjunto, sino como un sustituto. La inviabilidad de esa política se demostró ya en la década del treinta como una cachetada cuando las empresas extranjeras ferroviarias y la Unión Ferroviaria pactaron el prorrateo, las suspensiones y la baja salarial, en un contexto en que como los autores enfatizan había ánimo de lucha de los ferroviarios para enfrentarlo. La constatación de lo que decimos también tuvo lugar en el transcurso de la gran huelga general de 1936, un choque con el gobierno de Justo, que careció del aporte huelguístico de la Unión Ferroviaria, y también de ambas CGT, una de las cuales tenía predominio ferroviario.
Las reformas anti jubilatorias de la Unión Ferroviaria
La burocracia sindical ferroviaria de la llamada “Década infame”, que usaba como argumento la posibilidad del bienestar de la clase obrera sin necesidad de enfrentar al capital, y exponía como ejemplos sus bibliotecas, clubes, cooperativas, y su caja jubilatoria, no tardaría en impulsar reformas antiobreras de las jubilaciones ferroviarias con el argumento de que la proporción entre los aportantes activos y los jubilados encontraban un desfasaje. Entonces, proponía una reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones (creadas en la década del 20) de empleados ferroviarios, a la que estos aportaban entre un 5% y 8%. La burocracia ferroviaria consideraba que en esa ley había beneficios excesivos para los trabajadores. En “El Obrero Ferroviario” del 1/10/ 1933 decían: “(…) deseamos que a dicho proyecto se añada la revisión de los beneficios acordados para ajustarlos a la nueva modalidad, la inclusión de los empleados de las organizaciones obreras ferroviarias con personería jurídica y reconocidas por el gobierno y las empresas y la supresión de las pensiones a las hermanas e hijas solteras mayores de 22 años que sean aptas para el trabajo”. Como se ve, lo transcripto por los autores revela una ausencia completa de una búsqueda de resolver el déficit planteado sobre la base de la exigencia a la clase patronal de un mayor aporte a la caja jubilatoria para sostener los derechos de los obreros ferroviarios, y la organización de la lucha para arrancarlos. Otra vez el punto de vista de la conciliación de clases colocaba a los trabajadores como víctimas, y nos demuestra, como (al contrario) es la lucha obrera la vía para arrancar reivindicaciones y derechos y defenderlos.
A modo de conclusión
La obra de Ceruso y Mittelman constituye una radiografía de la política y métodos de la burocracia sindical ferroviaria, y por extensión del conjunto de la burocracia sindical. Es útil para el activista sindical: se trata del antecedente de la burocracia sindical peronista, cuya composición fue una herencia de ésta. Domenech, al frente de la CGT N° 2, luego del golpe de 1943, fue un apoyo activo de Perón y su Secretaría de Trabajo. Él organizó el primer acto obrero de apoyo a Perón, donde no vaciló en presentarlo, sin ninguna “prescindencia” como “el primer trabajador”.
Esta burocracia sindical va a tener su simiente con Irigoyen, y a partir de las derrotas obreras de la Semana Trágica y la Patagonia Trágica. Irigoyen que habilitó la represión a sangre y fuego, propició luego un sindicalismo que fuera un apéndice del estado en las organizaciones obreras, en las que tenía como aliada a la burocracia sindical, mientras atacaba las luchas que sectores del movimiento obrero impulsaban.
Aunque el texto no pretende extraer conclusiones políticas, sí permite que lo hagamos. La “prescindencia” política ha sido utilizada por la burocracia sindical peronista solo como un arma de persecución a la izquierda clasista. La burocracia sindical forma parte activa del peronismo y es un factor central en la parálisis frente a los ataques del gobierno antiobrero de Milei. El movimiento obrero argentino ha encontrado en la burocracia sindical un escollo fundamental a su lucha y un factor propiciador de sus derrotas, y ha sido el instrumento con el que contó y cuenta la clase patronal, en especial mediante el peronismo, cuya acción u omisión impidieron victorias obreras.
El Cordobazo, la huelga de junio-julio de 1975, fueron intentos significativos en la lucha por la independencia política de la clase obrera.
En el transcurso del artículo pretendí poner de relieve cómo la burocracia ferroviaria junto a las CGTs de la época fue un factor que dio lugar a retrocesos y derrotas.
Prescindencia no es independencia de la clase obrera. La independencia política de la clase obrera se refiere respecto al Estado, a las patronales y sus partidos. Pero implica fijar posición autónoma frente a todos los problemas políticos del país (y del mundo). La “solidaridad” de clase es un requisito fenomenal. La lucha del Garrahan, por ejemplo, no fue apoyada activamente por la CGT peronista, aunque sí por vastos sectores de trabajadores y del pueblo. Las burocracias actuales de la Unión Ferroviaria (Sassia) y de La Fraternidad (Maturano) tienden, por ejemplo, a adaptarse a la reforma antiobrera que está impulsando Milei. La historia de las últimas décadas expresa una y otra vez que es una necesidad insoslayable sacudirse el yugo de la burocracia sindical que tiende a entrelazarse e integrarse con el Estado y las patronales y conquistar direcciones antiburocráticas y clasistas. Esto más que nunca, a la luz del balance del pasado y la situación presente, revela la necesidad de poner en pie un partido obrero revolucionario. Una y otra tarea están unidas en forma indisoluble.
Temas relacionados:
Artículos relacionados