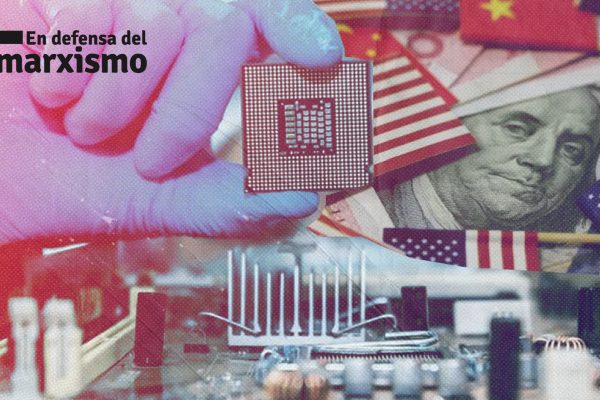A 25 años del estreno de “Mundo Grúa”: el obrero tiene más necesidad de respeto (y de pan)
A 25 años del estreno de “Mundo Grúa”: el obrero tiene más necesidad de respeto (y de pan)
Corría mediados del año 1999 y en la Argentina de fin de milenio se vivía un clima incierto y paradójico.
Mientras que un debilitado gobierno de Menem “spameaba” los televisores con su spot “Menem lo hizo”, el pueblo argentino había sido conmovido tanto por las puebladas piqueteras de la provincia de Corrientes, como el estudiantazo nacional en las universidades, el cual logró torcerle el brazo al ajuste del ministro de Economía, Roque Fernández. Y mientras crecía el miedo colectivo al colapso mundial informativo “YK2”, desde el microcentro hasta los barrios, los “ciber-café” se extendían como un virus donde se imprimían millones de currículum vitae en una Buenos Aires que amanecía con colas eternas de gente buscando trabajo, tal vez con el único consuelo que el sueldo no baje de los 400 pesos y así justificar esa eterna espera. Una “espera” que representaba a casi el 16% de un país donde la pobreza alcanzaba casi el 39% de la población y donde más de uno soñaba con cortarse un brazo para trabajar en la Lotería “La Solidaria”.
En ese mismo país, en palabras de Marcos de Nueve Reinas, “que se va al carajo”, mientras los porteños se deslumbraban en los cines con las contorsiones de Neo para esquivar las balas en la recién estrenada Matrix, a pocas cuadras, en el extinto complejo Tita Merello, otro héroe, un obrero gordito, melancólico y bonachón también intentaba esquivar otras balas tan furtivas como las del agente Smith: las del capital con su precariedad laboral, desocupación y pobreza.
Su nombre era Luis, alias “el Rulo”, protagonista de Mundo Grúa, el primer largometraje de Pablo Trapero que cumple 25 años y que, con una historia de resiliencia, búsqueda de respeto y de un paraíso más allá de los 100 metros, fue parte fundamental de aquel movimiento cinematográfico de los 90´s conocido como “nuevo cine argentino”, artífice de la llamada “resistencia cultural” a la decadencia menemista.
¿Sabes qué lindo que es estar a 100 metros de altura?
A contramano de lo que cualquier mirada “esnob” podría intuir, el formato en blanco y negro y granulado de Mundo Grúa no responde en primera instancia a cuestiones estéticas sino más bien de presupuesto, el cual apenas superaba los 20 mil dólares gracias al Hubert Bals Fund de Países Bajos con apoyo la Universidad del Cine y el Fondo Nacional de las Artes (el cual hoy se encuentra, valga la redundancia, en el ahogamiento presupuestario por parte del gobierno de Milei).
Con más de 70 mil espectadores en sus tres meses en cartelera, el film se convirtió en un éxito que le valió una nominación a mejor película extranjera en los Premios Goya del año 2000 como así ser incluida entre las mejores 100 películas del cine argentino y convertirse en el trampolín de la consagrada carrera de Pablo Trapero, la cual se consolidaría en 2002 con El Bonaerense.
Pero para entender el universo de Mundo Grúa, hay que retroceder al año 1995 con el corto Negocios, donde el director nos presenta en sociedad al Rulo (Luis Margani), un trabajador cuyos buenos modales, responsabilidad y bondad buscan compensar la soledad de una gris casa de repuestos de automotores de La Matanza atestada de ratas.
De ahí, Mundo Grúa será entonces una suerte de continuidad a un universo más íntimo del Rulo, el de un casi veterano obrero mecánico divorciado, algo solitario y por momentos melancólico de su pasado como bajista de una banda de música “beat” llamada Séptimo Regimiento (que en la vida real se llamaba Séptima Brigada, donde el propio Luis Margani participó en 1970 en un sketch de la película El Profesor Patagónico junto a Luis Sandrini).
Pero el Rulo de fin de siglo lejos está de ser una estrella y su única aspiración para tocarlas nuevamente es conseguir un trabajo estable como operario de grúas de edificios gracias a Torres (Daniel Valenzuela), su fiel amigo presente en el derrotero del Rulo por ser un trabajador efectivizado.
La ciudad de Buenos Aires, primer escenario del film se nos presenta con una atmósfera pobre y antigua de trabajadores que se desplazan de a pie, en colectivo o en autos viejos que, casi como la metáfora de una prosperidad que nunca llega, se descomponen en el camino como le ocurre al protagonista con su viejo Dodge 1500 entre una histeria de bocinazos y puteadas del resto del tránsito. Una escena que, lejos de ser un incidente menor, refuerza la idea que para la sociedad capitalista él ya es un estorbo.
Ese mundo deshumanizado, el Rulo lo sobrelleva con mucha paciencia y docilidad, tratando así de evitar cualquier tipo de conflicto. El diálogo que tiene con su hijo Claudio (Federico Esquerro), un adolescente revoltoso sin trabajo ni futuro que intenta abrirse al mundo de la música con una típica banda rock & roll under de los 90´s, sintetiza esta estrategia de supervivencia por necesidad cuando él le pregunta por el significado de la palabra “bardo”.
En definitiva, una vida de necesidades opacada por el maltrato patronal, los grises psicotécnicos repletos de cuestionarios ridículos, los drásticos exámenes médicos y la presencia de la ART como un juez absoluto de su destino.
Pero desde esa perspectiva, tendremos también a ese Rulo afectuoso intentando rearmar su vida, tan rota como esas máquinas que él busca reparar. Ya sea bancando a su hijo Claudio, encarando una relación amorosa con una quiosquera de barrio fanática en su juventud de su banda (Adriana Aizemberg), conteniendo a su madre jubilada (Graciana Chironi), como así compartiendo entre asados su poco tiempo de ocio con sus amigos Torres y Walter (Rolly Serrano).
Cada una de estas relaciones serán atravesadas por ese posible puesto de trabajo que tanto desea ser efectivizado, casi como si se tratara de una segunda oportunidad de volver a tener ese reconocimiento vivido décadas atrás con su grupo. De ahí en más, el Rulo no siente vergüenza en abrirse y recordar su juventud e incluso logra conectar ese pasado con el presente de su hijo a través del préstamo de su preciado bajo.
Una relación de padre e hijo que el film la retratará de forma compleja, ya que la responsabilidad y el esfuerzo de uno frente a la desidia y falta de expectativa del otro estarán unidas por la falta de trabajo, no como un problema generacional, sino como la expresión de las contradicciones históricas que condicionan la existencia material de la clase obrera en el régimen capitalista. Mientras que el personaje del Rulo es construido a partir de lo que ya no posee, el de su hijo es partir de lo que nunca tuvo.
La escena de Claudio defendiendo la autenticidad del bajo (y entrelíneas la carrera musical) de su padre ante sus compañeros de banda, consolidan este afecto atravesado por la carencia económica y la necesidad de sobrevivir en una vida sin brillo.
Pero en una secuencia de escenas en la que el Rulo, como si fuera una especie de “Mario Bros.”, sube las escaleras y sortea los obstáculos del edificio en obra para llegar a la grúa, de forma abrupta esa vida de máquinas rotas, buenos modales, afectos incondicionales y deseos de progreso se topa nuevamente con el infortunio de, en palabras de Juan Carlos Baglietto, “nací para trabajar y no hay trabajo”.
El puesto es ocupado por otro operario más joven ya que la ART no autoriza su contratación y en una progresión de cuadros oscuros su generosa figura se opaca detrás del color negro hasta la oficina del capataz, donde estalla en cólera y conoce el sentido de la palabra “bardo” ante una antipática respuesta que confirma su despido.
De ahí en más su mundo se caerá desde esa grúa de ensueño a la que no lo dejaron subir y se irá desmoronando desde lo material a lo moral, intentando vender su viejo Dodge y cayendo en un mar de depresión hasta que su amigo Torres le ofrece una nueva oportunidad, un “salvavida de plomo” ubicado a más de 1.700 kilómetros de distancia en Comodoro Rivadavia, lejos de su familia, sus amigos y de su quiosquera enamorada (la cual decide romper esa relación).
En esa nueva búsqueda de oportunidad, se encuentra con otros “Rulos”, obreros que paradójicamente viven de forma hacinada en medio de un escenario de montes extensos, donde el trabajo parece estar presente, pero en condiciones de total precariedad, sin comida, sin agua corriente y donde el conflicto, ese mismo que el Rulo siempre intenta esquivar, también está presente entre asambleas y medidas de fuerza contra los atropellos de la patronal.
La “grúa de ensueño” ya no es aquella con la que imaginó tocar el cielo, sino que será una parva retroexcavadora que levanta tierra del suelo como si esta fuera una metáfora de su vida.
Los recuerdos del pasado ya no son motivos para compartir y añorar, sino que se irán apagando en un simple “fue hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo”. Y a pesar de encontrar nuevamente esa solidaridad de clase entre sus nuevos compañeros de trabajo y fingir que todo va bien en cada llamada telefónica familiar, las cartas están echadas y nuevamente queda desocupado.
Finalmente, en una última charla amena, casi de amigos con un delegado arriba de un viejo Renault 12, el Rulo y sus bolsos llenos de pena están a la espera de un camión que lo llevará de vuelta a Buenos Aires entre puchos y una mirada perdida al son de única banda sonora, el vals criollo “Corazón de Oro” de Francisco Canaro.
¿Cultura del trabajo o cultura de la explotación?
Carente de la grandilocuencia declamatoria del cine argentino de principio de los 80´s (y post dictadura) como Tiempo de Revancha (Adolfo Aristarain, 1981) o de la epopéyica historia de lucha de clases y salto en la conciencia como en la italiana La Clase Obrera va al Paraíso (Elio Petri, 1971), no quedan dudas que, en sus 103 minutos de duración, el tema principal del film es el mundo del trabajo.
Para Trapero, los trabajadores no solo están representados en el filme desde el lugar que ocupan en el proceso de producción capitalista sino también como sujetos que practican su cultura y tradiciones en el mismo.
Lo que la burguesía y el Estado mal llaman como “cultura del trabajo”, Trapero la retrata como sinónimo de crisis, precariedad y pobreza al mismo tiempo que rescata, a su manera, la solidaridad de clase tanto desde el apoyo mutuo de los trabajadores ante la desidia de la patronal, como así también en la capacidad de estos en construir relaciones humanas de afecto -a pesar de la atomización social, el individualismo y la quiebra material (y moral) que provocan la desocupación.
El rol del Estado, inexistente en el mismo, más que un detalle del guión parece asemejarse a los planteos del centro izquierda y el nacionalismo burgués sobre la necesidad de un “Estado presente”, en oposición al “Estado ausente” del régimen menemista, y así conciliar dos tan mundos tan antagónicos como el capital y el trabajo.
Un antagonismo que convierte a la película casi en un hermano lejano de Recursos Humanos, producción franco-británica dirigida por Laurent Cantet y estrenada también en 1999.
Pero su poética despojada, su narración fragmentada, su enfoque en la atmósfera y el ambiente y más aún, su bajo presupuesto, lo hermana más aún con el “Nuevo Cine Argentino” (NCA), ese movimiento cinematográfico surgido en la década del 90 que supo abordar temáticas como la crisis económica, la marginalidad social, la identidad y la memoria con un lenguaje cotidiano.
Películas como Picado Fino (Esteban Sapir, 1996), Moebius (Gustavo Mosquera R., 1996), Pizza, Birra, Faso (Bruno Stagnaro / Adrián Caetano, 1998), Nueve Reinas (Fabian Bielinsky, 2000) La Ciénaga (Lucrecia Martel, 2001), El Bonaerense (Pablo Trapero, 2002), Un oso rojo (Caetano, 2002) y Leonera (Trapero, 2006), fueron algunas de las producciones que representaron un quiebre con el cine nacional de los 80´s y principio de los 90´s, consolidando una nueva generación de cineastas como así el reconocimiento de la identidad cinematográfica argentina a nivel internacional.
El obrero tiene más necesidad de respeto (y de pan)
Un cuarto de siglo después de su estreno, en un mundo muchísimo más digitalizado que el de fin de siglo, con “gurúes” digitales prometiendo el paraíso de las finanzas por las redes sociales, con discursos de individualismo meritocrático y desprecio hacia los trabajadores, el trabajo sigue escaseando con los mismos deshumanizados psicotécnicos de preguntas ridículas, hoy disimulados en apps de búsqueda laboral, con su lenguaje corporativista y snob, donde los trabajadores se los invisibiliza como simples “colaboradores” y la explotación se la encubre como “oportunidad profesional”.
En esa realidad de gobiernos “progres” o fachos promoviendo la precariedad laboral,reformas laborales, ajustes y represión, millones de “Rulos” siguen aún buscando ese sueño de subirse a la grúa del respeto.
Un respeto que debe transformarse en sujeto, en un sujeto revolucionario.
Más de uno o una se pregunta qué habrá sido del Rulo, vencido y arriba de un camión con la mirada perdida y un destino incierto hacia Buenos Aires.
Pero si hay una certeza, es que tan solo dos años después, más precisamente en el 2001, miles de Rulos y Rulas, entendieron el verdadero significado de la palabra “bardo” con una de las más genuinas creaciones de la clase obrera en la década del 90: el movimiento piquetero con su solidaridad de clase desde los comedores, las asambleas nacionales, las movilizaciones, los cacerolazos y las rebeliones populares.
Tal vez, el único camino cierto ya no solo para poder subirse a una grúa a 100 metros de altura, sino directamente para tomar el cielo por asalto.
Corría mediados del año 1999 y en la Argentina de fin de milenio se vivía un clima incierto y paradójico.
Mientras que un debilitado gobierno de Menem “spameaba” los televisores con su spot “Menem lo hizo”, el pueblo argentino había sido conmovido tanto por las puebladas piqueteras de la provincia de Corrientes, como el estudiantazo nacional en las universidades, el cual logró torcerle el brazo al ajuste del ministro de Economía, Roque Fernández. Y mientras crecía el miedo colectivo al colapso mundial informativo “YK2”, desde el microcentro hasta los barrios, los “ciber-café” se extendían como un virus donde se imprimían millones de currículum vitae en una Buenos Aires que amanecía con colas eternas de gente buscando trabajo, tal vez con el único consuelo que el sueldo no baje de los 400 pesos y así justificar esa eterna espera. Una “espera” que representaba a casi el 16% de un país donde la pobreza alcanzaba casi el 39% de la población y donde más de uno soñaba con cortarse un brazo para trabajar en la Lotería “La Solidaria”.
En ese mismo país, en palabras de Marcos de Nueve Reinas, “que se va al carajo”, mientras los porteños se deslumbraban en los cines con las contorsiones de Neo para esquivar las balas en la recién estrenada Matrix, a pocas cuadras, en el extinto complejo Tita Merello, otro héroe, un obrero gordito, melancólico y bonachón también intentaba esquivar otras balas tan furtivas como las del agente Smith: las del capital con su precariedad laboral, desocupación y pobreza.
Su nombre era Luis, alias “el Rulo”, protagonista de Mundo Grúa, el primer largometraje de Pablo Trapero que cumple 25 años y que, con una historia de resiliencia, búsqueda de respeto y de un paraíso más allá de los 100 metros, fue parte fundamental de aquel movimiento cinematográfico de los 90´s conocido como “nuevo cine argentino”, artífice de la llamada “resistencia cultural” a la decadencia menemista.
¿Sabes qué lindo que es estar a 100 metros de altura?
A contramano de lo que cualquier mirada “esnob” podría intuir, el formato en blanco y negro y granulado de Mundo Grúa no responde en primera instancia a cuestiones estéticas sino más bien de presupuesto, el cual apenas superaba los 20 mil dólares gracias al Hubert Bals Fund de Países Bajos con apoyo la Universidad del Cine y el Fondo Nacional de las Artes (el cual hoy se encuentra, valga la redundancia, en el ahogamiento presupuestario por parte del gobierno de Milei).
Con más de 70 mil espectadores en sus tres meses en cartelera, el film se convirtió en un éxito que le valió una nominación a mejor película extranjera en los Premios Goya del año 2000 como así ser incluida entre las mejores 100 películas del cine argentino y convertirse en el trampolín de la consagrada carrera de Pablo Trapero, la cual se consolidaría en 2002 con El Bonaerense.
Pero para entender el universo de Mundo Grúa, hay que retroceder al año 1995 con el corto Negocios, donde el director nos presenta en sociedad al Rulo (Luis Margani), un trabajador cuyos buenos modales, responsabilidad y bondad buscan compensar la soledad de una gris casa de repuestos de automotores de La Matanza atestada de ratas.
De ahí, Mundo Grúa será entonces una suerte de continuidad a un universo más íntimo del Rulo, el de un casi veterano obrero mecánico divorciado, algo solitario y por momentos melancólico de su pasado como bajista de una banda de música “beat” llamada Séptimo Regimiento (que en la vida real se llamaba Séptima Brigada, donde el propio Luis Margani participó en 1970 en un sketch de la película El Profesor Patagónico junto a Luis Sandrini).
Pero el Rulo de fin de siglo lejos está de ser una estrella y su única aspiración para tocarlas nuevamente es conseguir un trabajo estable como operario de grúas de edificios gracias a Torres (Daniel Valenzuela), su fiel amigo presente en el derrotero del Rulo por ser un trabajador efectivizado.
La ciudad de Buenos Aires, primer escenario del film se nos presenta con una atmósfera pobre y antigua de trabajadores que se desplazan de a pie, en colectivo o en autos viejos que, casi como la metáfora de una prosperidad que nunca llega, se descomponen en el camino como le ocurre al protagonista con su viejo Dodge 1500 entre una histeria de bocinazos y puteadas del resto del tránsito. Una escena que, lejos de ser un incidente menor, refuerza la idea que para la sociedad capitalista él ya es un estorbo.
Ese mundo deshumanizado, el Rulo lo sobrelleva con mucha paciencia y docilidad, tratando así de evitar cualquier tipo de conflicto. El diálogo que tiene con su hijo Claudio (Federico Esquerro), un adolescente revoltoso sin trabajo ni futuro que intenta abrirse al mundo de la música con una típica banda rock & roll under de los 90´s, sintetiza esta estrategia de supervivencia por necesidad cuando él le pregunta por el significado de la palabra “bardo”.
En definitiva, una vida de necesidades opacada por el maltrato patronal, los grises psicotécnicos repletos de cuestionarios ridículos, los drásticos exámenes médicos y la presencia de la ART como un juez absoluto de su destino.
Pero desde esa perspectiva, tendremos también a ese Rulo afectuoso intentando rearmar su vida, tan rota como esas máquinas que él busca reparar. Ya sea bancando a su hijo Claudio, encarando una relación amorosa con una quiosquera de barrio fanática en su juventud de su banda (Adriana Aizemberg), conteniendo a su madre jubilada (Graciana Chironi), como así compartiendo entre asados su poco tiempo de ocio con sus amigos Torres y Walter (Rolly Serrano).
Cada una de estas relaciones serán atravesadas por ese posible puesto de trabajo que tanto desea ser efectivizado, casi como si se tratara de una segunda oportunidad de volver a tener ese reconocimiento vivido décadas atrás con su grupo. De ahí en más, el Rulo no siente vergüenza en abrirse y recordar su juventud e incluso logra conectar ese pasado con el presente de su hijo a través del préstamo de su preciado bajo.
Una relación de padre e hijo que el film la retratará de forma compleja, ya que la responsabilidad y el esfuerzo de uno frente a la desidia y falta de expectativa del otro estarán unidas por la falta de trabajo, no como un problema generacional, sino como la expresión de las contradicciones históricas que condicionan la existencia material de la clase obrera en el régimen capitalista. Mientras que el personaje del Rulo es construido a partir de lo que ya no posee, el de su hijo es partir de lo que nunca tuvo.
La escena de Claudio defendiendo la autenticidad del bajo (y entrelíneas la carrera musical) de su padre ante sus compañeros de banda, consolidan este afecto atravesado por la carencia económica y la necesidad de sobrevivir en una vida sin brillo.
Pero en una secuencia de escenas en la que el Rulo, como si fuera una especie de “Mario Bros.”, sube las escaleras y sortea los obstáculos del edificio en obra para llegar a la grúa, de forma abrupta esa vida de máquinas rotas, buenos modales, afectos incondicionales y deseos de progreso se topa nuevamente con el infortunio de, en palabras de Juan Carlos Baglietto, “nací para trabajar y no hay trabajo”.
El puesto es ocupado por otro operario más joven ya que la ART no autoriza su contratación y en una progresión de cuadros oscuros su generosa figura se opaca detrás del color negro hasta la oficina del capataz, donde estalla en cólera y conoce el sentido de la palabra “bardo” ante una antipática respuesta que confirma su despido.
De ahí en más su mundo se caerá desde esa grúa de ensueño a la que no lo dejaron subir y se irá desmoronando desde lo material a lo moral, intentando vender su viejo Dodge y cayendo en un mar de depresión hasta que su amigo Torres le ofrece una nueva oportunidad, un “salvavida de plomo” ubicado a más de 1.700 kilómetros de distancia en Comodoro Rivadavia, lejos de su familia, sus amigos y de su quiosquera enamorada (la cual decide romper esa relación).
En esa nueva búsqueda de oportunidad, se encuentra con otros “Rulos”, obreros que paradójicamente viven de forma hacinada en medio de un escenario de montes extensos, donde el trabajo parece estar presente, pero en condiciones de total precariedad, sin comida, sin agua corriente y donde el conflicto, ese mismo que el Rulo siempre intenta esquivar, también está presente entre asambleas y medidas de fuerza contra los atropellos de la patronal.
La “grúa de ensueño” ya no es aquella con la que imaginó tocar el cielo, sino que será una parva retroexcavadora que levanta tierra del suelo como si esta fuera una metáfora de su vida.
Los recuerdos del pasado ya no son motivos para compartir y añorar, sino que se irán apagando en un simple “fue hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo”. Y a pesar de encontrar nuevamente esa solidaridad de clase entre sus nuevos compañeros de trabajo y fingir que todo va bien en cada llamada telefónica familiar, las cartas están echadas y nuevamente queda desocupado.
Finalmente, en una última charla amena, casi de amigos con un delegado arriba de un viejo Renault 12, el Rulo y sus bolsos llenos de pena están a la espera de un camión que lo llevará de vuelta a Buenos Aires entre puchos y una mirada perdida al son de única banda sonora, el vals criollo “Corazón de Oro” de Francisco Canaro.
¿Cultura del trabajo o cultura de la explotación?
Carente de la grandilocuencia declamatoria del cine argentino de principio de los 80´s (y post dictadura) como Tiempo de Revancha (Adolfo Aristarain, 1981) o de la epopéyica historia de lucha de clases y salto en la conciencia como en la italiana La Clase Obrera va al Paraíso (Elio Petri, 1971), no quedan dudas que, en sus 103 minutos de duración, el tema principal del film es el mundo del trabajo.
Para Trapero, los trabajadores no solo están representados en el filme desde el lugar que ocupan en el proceso de producción capitalista sino también como sujetos que practican su cultura y tradiciones en el mismo.
Lo que la burguesía y el Estado mal llaman como “cultura del trabajo”, Trapero la retrata como sinónimo de crisis, precariedad y pobreza al mismo tiempo que rescata, a su manera, la solidaridad de clase tanto desde el apoyo mutuo de los trabajadores ante la desidia de la patronal, como así también en la capacidad de estos en construir relaciones humanas de afecto -a pesar de la atomización social, el individualismo y la quiebra material (y moral) que provocan la desocupación.
El rol del Estado, inexistente en el mismo, más que un detalle del guión parece asemejarse a los planteos del centro izquierda y el nacionalismo burgués sobre la necesidad de un “Estado presente”, en oposición al “Estado ausente” del régimen menemista, y así conciliar dos tan mundos tan antagónicos como el capital y el trabajo.
Un antagonismo que convierte a la película casi en un hermano lejano de Recursos Humanos, producción franco-británica dirigida por Laurent Cantet y estrenada también en 1999.
Pero su poética despojada, su narración fragmentada, su enfoque en la atmósfera y el ambiente y más aún, su bajo presupuesto, lo hermana más aún con el “Nuevo Cine Argentino” (NCA), ese movimiento cinematográfico surgido en la década del 90 que supo abordar temáticas como la crisis económica, la marginalidad social, la identidad y la memoria con un lenguaje cotidiano.
Películas como Picado Fino (Esteban Sapir, 1996), Moebius (Gustavo Mosquera R., 1996), Pizza, Birra, Faso (Bruno Stagnaro / Adrián Caetano, 1998), Nueve Reinas (Fabian Bielinsky, 2000) La Ciénaga (Lucrecia Martel, 2001), El Bonaerense (Pablo Trapero, 2002), Un oso rojo (Caetano, 2002) y Leonera (Trapero, 2006), fueron algunas de las producciones que representaron un quiebre con el cine nacional de los 80´s y principio de los 90´s, consolidando una nueva generación de cineastas como así el reconocimiento de la identidad cinematográfica argentina a nivel internacional.
El obrero tiene más necesidad de respeto (y de pan)
Un cuarto de siglo después de su estreno, en un mundo muchísimo más digitalizado que el de fin de siglo, con “gurúes” digitales prometiendo el paraíso de las finanzas por las redes sociales, con discursos de individualismo meritocrático y desprecio hacia los trabajadores, el trabajo sigue escaseando con los mismos deshumanizados psicotécnicos de preguntas ridículas, hoy disimulados en apps de búsqueda laboral, con su lenguaje corporativista y snob, donde los trabajadores se los invisibiliza como simples “colaboradores” y la explotación se la encubre como “oportunidad profesional”.
En esa realidad de gobiernos “progres” o fachos promoviendo la precariedad laboral,reformas laborales, ajustes y represión, millones de “Rulos” siguen aún buscando ese sueño de subirse a la grúa del respeto.
Un respeto que debe transformarse en sujeto, en un sujeto revolucionario.
Más de uno o una se pregunta qué habrá sido del Rulo, vencido y arriba de un camión con la mirada perdida y un destino incierto hacia Buenos Aires.
Pero si hay una certeza, es que tan solo dos años después, más precisamente en el 2001, miles de Rulos y Rulas, entendieron el verdadero significado de la palabra “bardo” con una de las más genuinas creaciones de la clase obrera en la década del 90: el movimiento piquetero con su solidaridad de clase desde los comedores, las asambleas nacionales, las movilizaciones, los cacerolazos y las rebeliones populares.
Tal vez, el único camino cierto ya no solo para poder subirse a una grúa a 100 metros de altura, sino directamente para tomar el cielo por asalto.
Corría mediados del año 1999 y en la Argentina de fin de milenio se vivía un clima incierto y paradójico.
Mientras que un debilitado gobierno de Menem “spameaba” los televisores con su spot “Menem lo hizo”, el pueblo argentino había sido conmovido tanto por las puebladas piqueteras de la provincia de Corrientes, como el estudiantazo nacional en las universidades, el cual logró torcerle el brazo al ajuste del ministro de Economía, Roque Fernández. Y mientras crecía el miedo colectivo al colapso mundial informativo “YK2”, desde el microcentro hasta los barrios, los “ciber-café” se extendían como un virus donde se imprimían millones de currículum vitae en una Buenos Aires que amanecía con colas eternas de gente buscando trabajo, tal vez con el único consuelo que el sueldo no baje de los 400 pesos y así justificar esa eterna espera. Una “espera” que representaba a casi el 16% de un país donde la pobreza alcanzaba casi el 39% de la población y donde más de uno soñaba con cortarse un brazo para trabajar en la Lotería “La Solidaria”.
En ese mismo país, en palabras de Marcos de Nueve Reinas, “que se va al carajo”, mientras los porteños se deslumbraban en los cines con las contorsiones de Neo para esquivar las balas en la recién estrenada Matrix, a pocas cuadras, en el extinto complejo Tita Merello, otro héroe, un obrero gordito, melancólico y bonachón también intentaba esquivar otras balas tan furtivas como las del agente Smith: las del capital con su precariedad laboral, desocupación y pobreza.
Su nombre era Luis, alias “el Rulo”, protagonista de Mundo Grúa, el primer largometraje de Pablo Trapero que cumple 25 años y que, con una historia de resiliencia, búsqueda de respeto y de un paraíso más allá de los 100 metros, fue parte fundamental de aquel movimiento cinematográfico de los 90´s conocido como “nuevo cine argentino”, artífice de la llamada “resistencia cultural” a la decadencia menemista.
¿Sabes qué lindo que es estar a 100 metros de altura?
A contramano de lo que cualquier mirada “esnob” podría intuir, el formato en blanco y negro y granulado de Mundo Grúa no responde en primera instancia a cuestiones estéticas sino más bien de presupuesto, el cual apenas superaba los 20 mil dólares gracias al Hubert Bals Fund de Países Bajos con apoyo la Universidad del Cine y el Fondo Nacional de las Artes (el cual hoy se encuentra, valga la redundancia, en el ahogamiento presupuestario por parte del gobierno de Milei).
Con más de 70 mil espectadores en sus tres meses en cartelera, el film se convirtió en un éxito que le valió una nominación a mejor película extranjera en los Premios Goya del año 2000 como así ser incluida entre las mejores 100 películas del cine argentino y convertirse en el trampolín de la consagrada carrera de Pablo Trapero, la cual se consolidaría en 2002 con El Bonaerense.
Pero para entender el universo de Mundo Grúa, hay que retroceder al año 1995 con el corto Negocios, donde el director nos presenta en sociedad al Rulo (Luis Margani), un trabajador cuyos buenos modales, responsabilidad y bondad buscan compensar la soledad de una gris casa de repuestos de automotores de La Matanza atestada de ratas.
De ahí, Mundo Grúa será entonces una suerte de continuidad a un universo más íntimo del Rulo, el de un casi veterano obrero mecánico divorciado, algo solitario y por momentos melancólico de su pasado como bajista de una banda de música “beat” llamada Séptimo Regimiento (que en la vida real se llamaba Séptima Brigada, donde el propio Luis Margani participó en 1970 en un sketch de la película El Profesor Patagónico junto a Luis Sandrini).
Pero el Rulo de fin de siglo lejos está de ser una estrella y su única aspiración para tocarlas nuevamente es conseguir un trabajo estable como operario de grúas de edificios gracias a Torres (Daniel Valenzuela), su fiel amigo presente en el derrotero del Rulo por ser un trabajador efectivizado.
La ciudad de Buenos Aires, primer escenario del film se nos presenta con una atmósfera pobre y antigua de trabajadores que se desplazan de a pie, en colectivo o en autos viejos que, casi como la metáfora de una prosperidad que nunca llega, se descomponen en el camino como le ocurre al protagonista con su viejo Dodge 1500 entre una histeria de bocinazos y puteadas del resto del tránsito. Una escena que, lejos de ser un incidente menor, refuerza la idea que para la sociedad capitalista él ya es un estorbo.
Ese mundo deshumanizado, el Rulo lo sobrelleva con mucha paciencia y docilidad, tratando así de evitar cualquier tipo de conflicto. El diálogo que tiene con su hijo Claudio (Federico Esquerro), un adolescente revoltoso sin trabajo ni futuro que intenta abrirse al mundo de la música con una típica banda rock & roll under de los 90´s, sintetiza esta estrategia de supervivencia por necesidad cuando él le pregunta por el significado de la palabra “bardo”.
En definitiva, una vida de necesidades opacada por el maltrato patronal, los grises psicotécnicos repletos de cuestionarios ridículos, los drásticos exámenes médicos y la presencia de la ART como un juez absoluto de su destino.
Pero desde esa perspectiva, tendremos también a ese Rulo afectuoso intentando rearmar su vida, tan rota como esas máquinas que él busca reparar. Ya sea bancando a su hijo Claudio, encarando una relación amorosa con una quiosquera de barrio fanática en su juventud de su banda (Adriana Aizemberg), conteniendo a su madre jubilada (Graciana Chironi), como así compartiendo entre asados su poco tiempo de ocio con sus amigos Torres y Walter (Rolly Serrano).
Cada una de estas relaciones serán atravesadas por ese posible puesto de trabajo que tanto desea ser efectivizado, casi como si se tratara de una segunda oportunidad de volver a tener ese reconocimiento vivido décadas atrás con su grupo. De ahí en más, el Rulo no siente vergüenza en abrirse y recordar su juventud e incluso logra conectar ese pasado con el presente de su hijo a través del préstamo de su preciado bajo.
Una relación de padre e hijo que el film la retratará de forma compleja, ya que la responsabilidad y el esfuerzo de uno frente a la desidia y falta de expectativa del otro estarán unidas por la falta de trabajo, no como un problema generacional, sino como la expresión de las contradicciones históricas que condicionan la existencia material de la clase obrera en el régimen capitalista. Mientras que el personaje del Rulo es construido a partir de lo que ya no posee, el de su hijo es partir de lo que nunca tuvo.
La escena de Claudio defendiendo la autenticidad del bajo (y entrelíneas la carrera musical) de su padre ante sus compañeros de banda, consolidan este afecto atravesado por la carencia económica y la necesidad de sobrevivir en una vida sin brillo.
Pero en una secuencia de escenas en la que el Rulo, como si fuera una especie de “Mario Bros.”, sube las escaleras y sortea los obstáculos del edificio en obra para llegar a la grúa, de forma abrupta esa vida de máquinas rotas, buenos modales, afectos incondicionales y deseos de progreso se topa nuevamente con el infortunio de, en palabras de Juan Carlos Baglietto, “nací para trabajar y no hay trabajo”.
El puesto es ocupado por otro operario más joven ya que la ART no autoriza su contratación y en una progresión de cuadros oscuros su generosa figura se opaca detrás del color negro hasta la oficina del capataz, donde estalla en cólera y conoce el sentido de la palabra “bardo” ante una antipática respuesta que confirma su despido.
De ahí en más su mundo se caerá desde esa grúa de ensueño a la que no lo dejaron subir y se irá desmoronando desde lo material a lo moral, intentando vender su viejo Dodge y cayendo en un mar de depresión hasta que su amigo Torres le ofrece una nueva oportunidad, un “salvavida de plomo” ubicado a más de 1.700 kilómetros de distancia en Comodoro Rivadavia, lejos de su familia, sus amigos y de su quiosquera enamorada (la cual decide romper esa relación).
En esa nueva búsqueda de oportunidad, se encuentra con otros “Rulos”, obreros que paradójicamente viven de forma hacinada en medio de un escenario de montes extensos, donde el trabajo parece estar presente, pero en condiciones de total precariedad, sin comida, sin agua corriente y donde el conflicto, ese mismo que el Rulo siempre intenta esquivar, también está presente entre asambleas y medidas de fuerza contra los atropellos de la patronal.
La “grúa de ensueño” ya no es aquella con la que imaginó tocar el cielo, sino que será una parva retroexcavadora que levanta tierra del suelo como si esta fuera una metáfora de su vida.
Los recuerdos del pasado ya no son motivos para compartir y añorar, sino que se irán apagando en un simple “fue hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo”. Y a pesar de encontrar nuevamente esa solidaridad de clase entre sus nuevos compañeros de trabajo y fingir que todo va bien en cada llamada telefónica familiar, las cartas están echadas y nuevamente queda desocupado.
Finalmente, en una última charla amena, casi de amigos con un delegado arriba de un viejo Renault 12, el Rulo y sus bolsos llenos de pena están a la espera de un camión que lo llevará de vuelta a Buenos Aires entre puchos y una mirada perdida al son de única banda sonora, el vals criollo “Corazón de Oro” de Francisco Canaro.
¿Cultura del trabajo o cultura de la explotación?
Carente de la grandilocuencia declamatoria del cine argentino de principio de los 80´s (y post dictadura) como Tiempo de Revancha (Adolfo Aristarain, 1981) o de la epopéyica historia de lucha de clases y salto en la conciencia como en la italiana La Clase Obrera va al Paraíso (Elio Petri, 1971), no quedan dudas que, en sus 103 minutos de duración, el tema principal del film es el mundo del trabajo.
Para Trapero, los trabajadores no solo están representados en el filme desde el lugar que ocupan en el proceso de producción capitalista sino también como sujetos que practican su cultura y tradiciones en el mismo.
Lo que la burguesía y el Estado mal llaman como “cultura del trabajo”, Trapero la retrata como sinónimo de crisis, precariedad y pobreza al mismo tiempo que rescata, a su manera, la solidaridad de clase tanto desde el apoyo mutuo de los trabajadores ante la desidia de la patronal, como así también en la capacidad de estos en construir relaciones humanas de afecto -a pesar de la atomización social, el individualismo y la quiebra material (y moral) que provocan la desocupación.
El rol del Estado, inexistente en el mismo, más que un detalle del guión parece asemejarse a los planteos del centro izquierda y el nacionalismo burgués sobre la necesidad de un “Estado presente”, en oposición al “Estado ausente” del régimen menemista, y así conciliar dos tan mundos tan antagónicos como el capital y el trabajo.
Un antagonismo que convierte a la película casi en un hermano lejano de Recursos Humanos, producción franco-británica dirigida por Laurent Cantet y estrenada también en 1999.
Pero su poética despojada, su narración fragmentada, su enfoque en la atmósfera y el ambiente y más aún, su bajo presupuesto, lo hermana más aún con el “Nuevo Cine Argentino” (NCA), ese movimiento cinematográfico surgido en la década del 90 que supo abordar temáticas como la crisis económica, la marginalidad social, la identidad y la memoria con un lenguaje cotidiano.
Películas como Picado Fino (Esteban Sapir, 1996), Moebius (Gustavo Mosquera R., 1996), Pizza, Birra, Faso (Bruno Stagnaro / Adrián Caetano, 1998), Nueve Reinas (Fabian Bielinsky, 2000) La Ciénaga (Lucrecia Martel, 2001), El Bonaerense (Pablo Trapero, 2002), Un oso rojo (Caetano, 2002) y Leonera (Trapero, 2006), fueron algunas de las producciones que representaron un quiebre con el cine nacional de los 80´s y principio de los 90´s, consolidando una nueva generación de cineastas como así el reconocimiento de la identidad cinematográfica argentina a nivel internacional.
El obrero tiene más necesidad de respeto (y de pan)
Un cuarto de siglo después de su estreno, en un mundo muchísimo más digitalizado que el de fin de siglo, con “gurúes” digitales prometiendo el paraíso de las finanzas por las redes sociales, con discursos de individualismo meritocrático y desprecio hacia los trabajadores, el trabajo sigue escaseando con los mismos deshumanizados psicotécnicos de preguntas ridículas, hoy disimulados en apps de búsqueda laboral, con su lenguaje corporativista y snob, donde los trabajadores se los invisibiliza como simples “colaboradores” y la explotación se la encubre como “oportunidad profesional”.
En esa realidad de gobiernos “progres” o fachos promoviendo la precariedad laboral,reformas laborales, ajustes y represión, millones de “Rulos” siguen aún buscando ese sueño de subirse a la grúa del respeto.
Un respeto que debe transformarse en sujeto, en un sujeto revolucionario.
Más de uno o una se pregunta qué habrá sido del Rulo, vencido y arriba de un camión con la mirada perdida y un destino incierto hacia Buenos Aires.
Pero si hay una certeza, es que tan solo dos años después, más precisamente en el 2001, miles de Rulos y Rulas, entendieron el verdadero significado de la palabra “bardo” con una de las más genuinas creaciones de la clase obrera en la década del 90: el movimiento piquetero con su solidaridad de clase desde los comedores, las asambleas nacionales, las movilizaciones, los cacerolazos y las rebeliones populares.
Tal vez, el único camino cierto ya no solo para poder subirse a una grúa a 100 metros de altura, sino directamente para tomar el cielo por asalto.
Temas relacionados:
Artículos relacionados