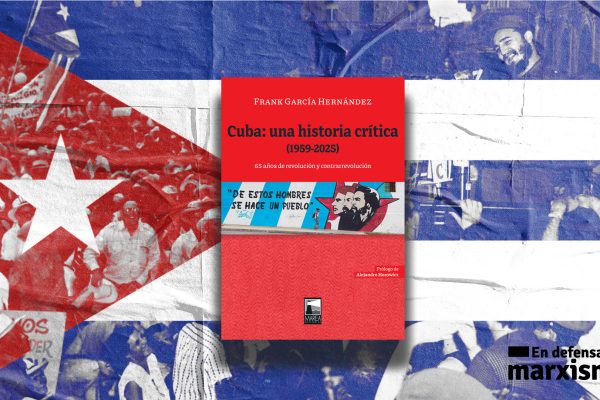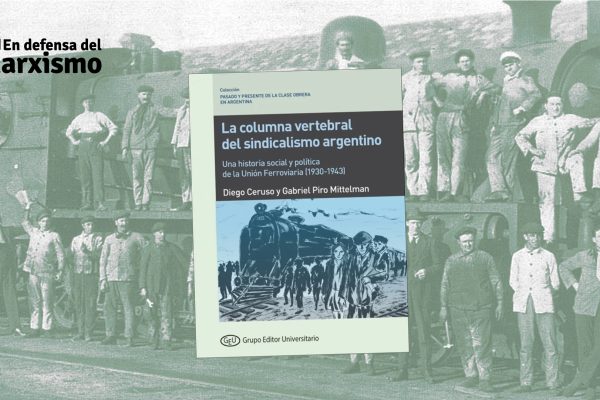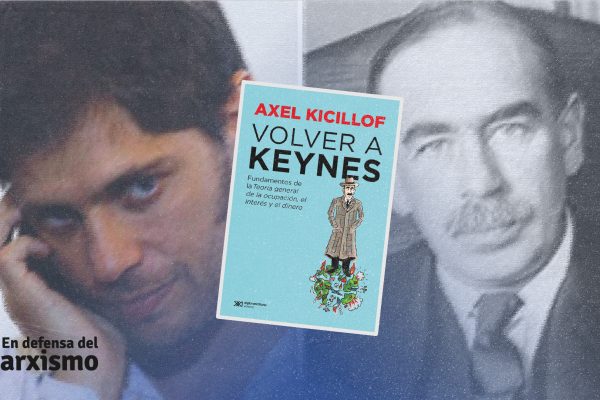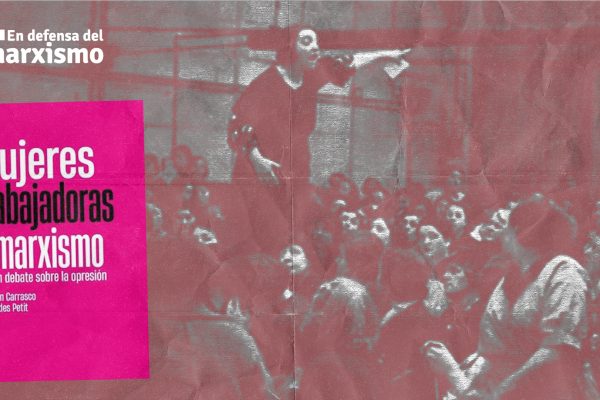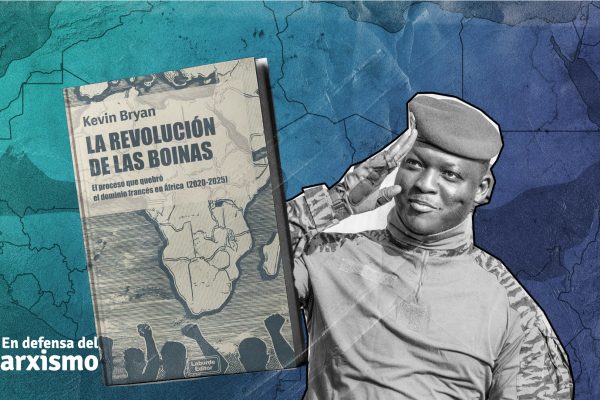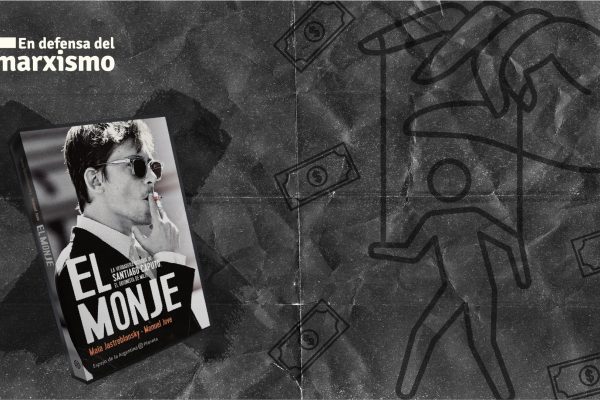Toque de maldad
Toque de maldad
KISSINGER: A BIOGRAPHY, Walter Isaacson (FEBRERO, 1992) por Christopher Hitchens (reproducido de *The London Revíew of Books, 22 de octubre de 1992)
En un tiempo mucho más amigo de las valoraciones, la historia se escribía a veces de formas como ésta: “Las maldades producidas por su perversidad se padecían en tierras en las que el nombre de Prusia no se conocía; y para que él pudiera robar a un vecino al que había prometido defender, hombres negros luchaban en la costa de Coromandel, y hombres rojos se arrancaban las cabelleras junto a los Grandes Lagos de Norteamérica”. ¿"Maldades”? ¿“Perversidad”? La posibilidad de usar términos como ésos sin experimentar vergüenza o incomodidad ha declinado, mientras que la capacidad de los estadistas modernos de sobrevivir a ellas se ha multiplicado de un modo exponencial desde aquel tiempo en que Lord Maculay retrató tan inicisivamente a Federico el Grande. El nuevo estudio de Walter Isaacson sobre Kissinger muestra más allá de toda duda cómo el ex secretario de Estado norteamericano ascendió al poder intrigando a favor y en contra de un aliado, la junta militar de Vietnam del Sur, a la que había jurado defender, y cómo en el proceso de borrar sus huellas, consolidar y extender su poder y justificar su originaria duplicidad, fue conscientemente responsable de la muerte de miles de no combatientes en tierras en las que su nombre era hasta entonces desconocido. También jugó un enorme papel en corromper la democracia en su tierra de adopción, los Estados Unidos.
Walter Isaacson es uno de los mejores periodistas de revistas de los Estados Unidos, pero se mueve en un mundo donde lo peor que se suele decir de alguna política casi genocida es que “dio una señal equivocada”. En ese marco, enfoca el problema del mal con cierta circunspección. En un punto, caracteriza correctamente al régimen de Nixon como “patológico” y, en un pasaje que corta el aliento, nos relata cómo Nixon conspira para poner a Kissinger bajo atención psiquiátrica, seguramente el gran ejemplo moderno de lo que la vulgarización usual denomina "transferenciaPero existe un límite, impuesto por 1 a tradición de la “objetividad”Nueva York-Washington, a su deseo de llamar a las cosas por sus verdaderos nombres. Me quedó muy claro al terminar de leer el libro, que si yo hubiera tenido que emplear la jerga de la psicología popular habría dicho que lo que había leído era el retrato de un asesino en serie. Isaacson probablemente acierte en comenzar por la infancia maltratada del pequeño judío alemán llamado Henry. “Mi chiquitín judío”, iba a llamarlo más tarde Nixon — al menos una vez en las grabaciones de la Casa Blanca— y resulta claro que muchos de los rasgos de Kissinger fueron adquiridos tempranamente en Fürth. Su familia era una de las que no se identificó con la oposición en Baviera, y prefirió enfatizar su caracter patriótico, su pasada lealtad al Kaiser y su profunda compenetración con la clase de los “Kleinburger”, y sólo cuando todo eso les falló optaron por la emigración. Una vez cruzado el Atlántico, el joven Kissinger evitó los círculos políticos antinazis y encontró un mentor en la forma de un tal Fritz Kraemer, un prusiano spengleriano que prosperó en el ejército norteamericano quizás porque era uno de los pocos exiliados alemanes que criticaban a Hitler desde la derecha. El capítulo de Isaacson sobre este hombre, que más tarde repudiaría a su famoso pupilo por su falta total de cualquier asomo de principios, es extraordinariamente interesante.
Al reflexionar sobre el nazismo, Kissinger lo colocó en la categoría de revolución y no de contrarrevolución. Aunque contenía la doctrina esencial del “orden”, lo identificó con el desorden. A Kissinger le complace desfigurar una frase de Goethe para hacer aparecer que el “orden” e s preferible a la justicia, e hizo de esa frase su justificación para más de un baño de sangre. Un discurso mediocre que escribió cuando buscaba hacerse un lugar en el conformista Harvard de los cincuenta, llevaba como título: “Metternich: Un mundo restaurado”’. En él, Kissinger escribió: “La peculiaridad de la diplomacia de Metternich residió en una certeza fundamental: que la libertad era inseparable de la autoridad, que la libertad era un atributo del orden”.
¿Qué es lo que lleva a un exiliado judío a dar su admiración a los preceptos de un estadista alemán reaccionario? Sólo podemos inferir cuál era la mentalidad de Kissinger, a partir de evidencias como esta carta que envió desde Alemania después de la guerra. El autor de la carta expone en qué consiste para él la lección de los campos de exterminio:
“Los intelectuales, los idealistas, los hombres de altos valores morales no tuvieron posibilidades... Una vez que uno había decidido sobrevivir, era necesario avanzar con determinación, algo inconcebible para ustedes, protegidos en los Estados Unidos. Esa determinación no podía detenerse ante los valores establecidos tenía que dejar de lado las normas morales ordinarias. Sólo se podía sobrevivir sobre la base de mentiras y de trampas...”
Esto es fascinante. Aun cuando por los recuerdos de los sobrevivientes sabemos lo obvio —que la necesidad de sobrevivir es impiadosa—también sabemos que las formas de solidaridad, moralidad, decencia y convicción fueron de ayuda también para motivar y organizar la supervivencia y la resistencia. ¿Cómo explicar si no el surgimiento de un líder como Kurt Schumacher, o la mera existencia de un hombre como mi amigo Israel Shahak? De cuestiones como ésas, Kissinger no dice nada. Además hace como si escribiera de algo que experimentó, cuando en realidad la suya fue una guerra amortiguada.
Como si esto fuera poco, escribe con una especie de gusto, como si le complaciera impartir la brutal lección de que 1 et moralidad y la solidaridad fueran meros sentimientos de debilidad. Esta identificación con la depravación subdarwinianade aquéllos que idolatran la “fuerza” y es desagradable, como lo es la oportunidad que aprovecha Kissinger para dar lecciones a los que retornaron sobre lo poco que sabían de aquel mundo. ¡Con cuánta frecuencia íbamos a ser intimidados en los años posteriores, por él y por Nixon, que nos iban a decir que había que despreciar a “los que se refugian en los Estados Unidos”, mientras se llevaban adelante las grandes empresas de los bombardeos, las desestabilizaciones y la diplomacia secreta! Es la eterna retórica descalificadora del veterano reaccionario y del hombre de los Freikorps, doblemente objetable en alguien que ni siquiera ha estado en servicio.
El miedo de Kissinger a la debilidad y a la humillación, y su patética adoración de los ganadores y del bando más fuerte, tiene una interesante contrapartida en gran parte de ese mismo período. Nos enteramos por Isaacson de que mientras se abría camino en Harvard, “en las agitadas reuniones de discusión nocturnas, Kissinger se oponía fuertemnte a la creación de Israel. ‘Decía que eso alejaría alos árabes y pondría en peligro los intereses de los Estados Unidos. Yo pensaba que era una extraña opinión viniendo de un refugiado de la Alemania Nazi’, dijo Herbert Engelhardt, que vivía un piso más abajo, ‘Tfengo la impresión de que Kissinger padeció menos antisemitismo en su infancia que el que yo sufrí cuando era chico en Nueva Jersey’”.
Engelhardt es una de esas almas simples que tienden a responzabilizar al auto-odio por la paradoja americano-judía, o como Arthur Schlesinger —que en su tiempo administró algunos golpes en las asentaderas de los poderosos— debería saber, al “deseo del refugiado de ser aprobado”. Eso es demasiado simple. En 1989, Kissinger dijo en una reunión privada de la dirigencia judía norteamericana que a los medios de comunicación norteamericanos se les debería prohibir que cubrieran la Intifada palestina y que la rebelión debía ser sofocada “apabullantemente, brutalmente y rápidamente”. El hecho de haber sido un adversario del sionismo cuando parecía estar perdiendo en 1948, para después convertirse en un promotor de su forma más racista y absolutista cuando ya era una potencia indiscutida, no es algo secundario en el carácter de Kissinger. Es su carácter. I*Jo hay que buscar ironías aquí, a menos que uno considere a Hánnibal Lecter (el asesino en serie de la película “EL silencio de los inocentes”, N. de la T.) un irónico.
El deseo, o la necesidad, de la muerte de hombres mejores, quizás sea un rasgo propio de los congénita-mente inferiores y de los inseguros incurables. Kissinger pertenece más a la segunda categoría. Le llevó un poco de tiempo templar sus nervios, pero una vez que hubo experimentado el frenesí de ordenar y de administrar el asesinato, no pudo parar. Se hizo cada vez más refinado, satisfecho y confiado. Empezó a irritarle su condición de número dos. Empezó a salpicar sus plomizos monólogos con fétidas y fuertes alusiones al poder como un “afrodisíaco”. Se volvió cortés, elegante y hasta indiscreto y empezó a seleccionarla vida de salón. Isaacson cuenta la historia sin quizás proponérselo completamente.
Tomemos la cuestión de la aniquilación nuclear, que Kissinger tuvo que plantearse cuando empezó a escalar. ¡Cómo se esforzó para imponerla! Cómo trabajó para seguir la exacta “mezcla” de rigor y contención. Su primer libro sobre el tema, escrito en 1957 (elegido Libro del Mes por el Club del Libro), hablaba en contra del dogma de la “represalia masiua” y se inclinaba por el oximorónico concepto de la “guerra nuclear limitada”, que por aquel tiempo propiciaban los liberales anticomunistas. El trabajo fue publicado por el Consejo de Relaciones Exteriores. El segundo libro fue escrito para Nelson Rockefeller y postulaba las armas nucleares “tácticas”. El tercero, sabiamente titulado “La necesidad de Opción”, refinaba la argumentación de la guerra masiva convencional, poniendo a las opciones termonucleares como “último recurso”. Cuando llegó al gobierno, Kissinger dejó, por supuesto, de lado la mera pornografía nuclear con la que se había estado entreteniendo, y fue derecho al MIRV, un sistema de primer ataque total diseñado para el exterminio mundial. Tratar de deducir su obra de sus escritos, como Isaacson hace sin mayores frutos, es como buscar pistas en los cretinos garabatos de Ian Brady. Un hombre así necesita un campo amplio. Y fue eso lo que Henry finalmente consiguió.
Es una historia que vale la pena contar. Cuando la elite norteamericana se dividió a propósito de la guerra de Vietnam, Kissinger se vio en un brete. Asistió a numerosos seminarios privados de alto nivel y a sesiones de información en las que la guerra se daba tempranamente por perdida, y añadió su mito de sabiduría convencional a las conclusiones pragmáticas de los hombres sabios de la tribu. Pero también vio lo que ellos no habían visto: que existía un inmenso capital político a acumular por el candidato que explotara el resentimiento causado por la derrota. (Puede haber tenido en cuenta la eficacia de la fantasía de “¿Quién perdió China?” de los cincuenta, pero no creo que la psicosis de la “puñalada por la espalda” de su infancia alemana haya estado muy lejos de su cabeza). En todo caso, el año 1968 lo encontró asesorando a los Demócratas en el gobierno que ya habían decidido poner coto a las pérdidas que habían infringido a ambos países y aconsejando secretamente a los republicanos de Nixon, que pensaban que quizás tanto Vietnam como los Estados Unidos aún tenían algunas lecciones que aprender sobre los usos del dolor.
Los relatos son básicamente congruentes, sean los de las memorias de Clark Clifford, la crítica de Seymour Hersh, la juiciosa biografía de Nixon de Stepehn Amparala ABC News, ni sus columnas para las cadenas de periódicos. No se han reunido, en cada hall de aeropuerto, con coros de sicofantes y de aduladores (Kissinger, me he dado cuenta, ama y necesita el sonido de las risas nerviosas). Este punto del poder y fetichismo de las celebridades va más allá de los medios de comunicación y llega al mundo de los diseñadores de moda y otros famosos de Nueva York y de Hollywood con los cuales a Kissinger le gusta ser visto y quienes —aburridos como están— les gusta ser vistos con él. Presentadores de la televisión como Diane Sawyer, mandamases de los medios como Mortimer Zuckerman, se necesitaría un Vis-conti para capturar lo siniestro de todo eso. Esos tipos tienen la misma ansiedad que tenía Kissinger en su búsqueda de contactos con los auténticos agentes de la muerte, y exhiben el mismo desprecio narcisista frente a la democracia, como algo que consideran débil e inapropiado. No me sorprendió aunque me gratificó, haber visto una de mis viejas presunciones confirmada por Isaacson, un detallista en cuanto al registro de la vida mundana de Kissinger. Kissinger puede haber salido a comer con media docena de estrellistas para darle fama a horribles restaurantes muy caros y darle oportunidad para algunas fotos. Pero no resultaba de eso ningún negocio. En su pequeño nido de Rock Creek Park: “Los únicos elementos decorativos fuera de los libros apilados aquí y allá, eran fotos de Kissinger con una gran variedad de funcionarios extranjeros ... La habitación desnuda tenía dos camas gemelas, una de ellas usada como depósito de ropa para lavar; una mujer que pudo echar una mirada más tarde informó que había medias y ropa interior desparramadas y que el lio “tenía un aspecto tan repulsivo que era difícil imaginar que alguien viviera allí...”. El pequeño secreto sucio de la creación de Kissinger con las mujeres era que no había ningún secreto sucio”. Refrenen su lástima. Recuerden o que dijo James Schlesinger, ex Secretario de Defensa y uno más de los colegas traicionados: “Henry disfruta con la complejidad del desvío. Otra gente cuando miente parece avergonzada. Henry lo hace con estilo”.
Por todos lados en el Washington de hoy hay hombres —Kobert McNamara, William Colby de la CIA, Geroge a del Departamento de Estado— que han escrito memorias y dado entrevistas en las que tratan de limar pasados crímenes. Kissinger fuera de toda duda considerada al mínimo ejercicio de atonía como una enfermera. Cuando se lo critica, como en este libro o en el anteriormente publicado por Seymour Hersh, reacciona con brotes de indignación y petulancia. Es evidente que el puede permitir alguna reconsideración de su propia y monstruosa grandeza. Esto puede ser un signo de inestabilidad más que de arrogancia. ¿Debemos entonces decir que es un “negador profundo”7 Sería más directo decir que Kissinger fue el Albert Speer mas que el Adolf Eichmann de los crímenes de la humanidad que el ayudó a perpetrar, pero que careció de la inclinación de Speer a disculparse. Tampoco, hay que recordar, hubo ningún intento de hacerle reconocer las cosas. No es la culpa de Isaacson, aunque ha escrito la biografía de un asesino dejando de lado en gran medida el punto de vista de las víctimas. Así que aquí una vez más se nos invita a considerar a Kissinger como una figura con sus claroscuros y no a enfermarnos con el recuerdo de cuanta buena gente tuvo que morir para que un hombre como este pudiera prosperar, y quejarse por perfiles y critica de libros, y permanecer “controvertidamente" en el medio.
KISSINGER: A BIOGRAPHY, Walter Isaacson (FEBRERO, 1992) por Christopher Hitchens (reproducido de *The London Revíew of Books, 22 de octubre de 1992)
En un tiempo mucho más amigo de las valoraciones, la historia se escribía a veces de formas como ésta: “Las maldades producidas por su perversidad se padecían en tierras en las que el nombre de Prusia no se conocía; y para que él pudiera robar a un vecino al que había prometido defender, hombres negros luchaban en la costa de Coromandel, y hombres rojos se arrancaban las cabelleras junto a los Grandes Lagos de Norteamérica”. ¿"Maldades”? ¿“Perversidad”? La posibilidad de usar términos como ésos sin experimentar vergüenza o incomodidad ha declinado, mientras que la capacidad de los estadistas modernos de sobrevivir a ellas se ha multiplicado de un modo exponencial desde aquel tiempo en que Lord Maculay retrató tan inicisivamente a Federico el Grande. El nuevo estudio de Walter Isaacson sobre Kissinger muestra más allá de toda duda cómo el ex secretario de Estado norteamericano ascendió al poder intrigando a favor y en contra de un aliado, la junta militar de Vietnam del Sur, a la que había jurado defender, y cómo en el proceso de borrar sus huellas, consolidar y extender su poder y justificar su originaria duplicidad, fue conscientemente responsable de la muerte de miles de no combatientes en tierras en las que su nombre era hasta entonces desconocido. También jugó un enorme papel en corromper la democracia en su tierra de adopción, los Estados Unidos.
Walter Isaacson es uno de los mejores periodistas de revistas de los Estados Unidos, pero se mueve en un mundo donde lo peor que se suele decir de alguna política casi genocida es que “dio una señal equivocada”. En ese marco, enfoca el problema del mal con cierta circunspección. En un punto, caracteriza correctamente al régimen de Nixon como “patológico” y, en un pasaje que corta el aliento, nos relata cómo Nixon conspira para poner a Kissinger bajo atención psiquiátrica, seguramente el gran ejemplo moderno de lo que la vulgarización usual denomina "transferenciaPero existe un límite, impuesto por 1 a tradición de la “objetividad”Nueva York-Washington, a su deseo de llamar a las cosas por sus verdaderos nombres. Me quedó muy claro al terminar de leer el libro, que si yo hubiera tenido que emplear la jerga de la psicología popular habría dicho que lo que había leído era el retrato de un asesino en serie. Isaacson probablemente acierte en comenzar por la infancia maltratada del pequeño judío alemán llamado Henry. “Mi chiquitín judío”, iba a llamarlo más tarde Nixon — al menos una vez en las grabaciones de la Casa Blanca— y resulta claro que muchos de los rasgos de Kissinger fueron adquiridos tempranamente en Fürth. Su familia era una de las que no se identificó con la oposición en Baviera, y prefirió enfatizar su caracter patriótico, su pasada lealtad al Kaiser y su profunda compenetración con la clase de los “Kleinburger”, y sólo cuando todo eso les falló optaron por la emigración. Una vez cruzado el Atlántico, el joven Kissinger evitó los círculos políticos antinazis y encontró un mentor en la forma de un tal Fritz Kraemer, un prusiano spengleriano que prosperó en el ejército norteamericano quizás porque era uno de los pocos exiliados alemanes que criticaban a Hitler desde la derecha. El capítulo de Isaacson sobre este hombre, que más tarde repudiaría a su famoso pupilo por su falta total de cualquier asomo de principios, es extraordinariamente interesante.
Al reflexionar sobre el nazismo, Kissinger lo colocó en la categoría de revolución y no de contrarrevolución. Aunque contenía la doctrina esencial del “orden”, lo identificó con el desorden. A Kissinger le complace desfigurar una frase de Goethe para hacer aparecer que el “orden” e s preferible a la justicia, e hizo de esa frase su justificación para más de un baño de sangre. Un discurso mediocre que escribió cuando buscaba hacerse un lugar en el conformista Harvard de los cincuenta, llevaba como título: “Metternich: Un mundo restaurado”’. En él, Kissinger escribió: “La peculiaridad de la diplomacia de Metternich residió en una certeza fundamental: que la libertad era inseparable de la autoridad, que la libertad era un atributo del orden”.
¿Qué es lo que lleva a un exiliado judío a dar su admiración a los preceptos de un estadista alemán reaccionario? Sólo podemos inferir cuál era la mentalidad de Kissinger, a partir de evidencias como esta carta que envió desde Alemania después de la guerra. El autor de la carta expone en qué consiste para él la lección de los campos de exterminio:
“Los intelectuales, los idealistas, los hombres de altos valores morales no tuvieron posibilidades... Una vez que uno había decidido sobrevivir, era necesario avanzar con determinación, algo inconcebible para ustedes, protegidos en los Estados Unidos. Esa determinación no podía detenerse ante los valores establecidos tenía que dejar de lado las normas morales ordinarias. Sólo se podía sobrevivir sobre la base de mentiras y de trampas...”
Esto es fascinante. Aun cuando por los recuerdos de los sobrevivientes sabemos lo obvio —que la necesidad de sobrevivir es impiadosa—también sabemos que las formas de solidaridad, moralidad, decencia y convicción fueron de ayuda también para motivar y organizar la supervivencia y la resistencia. ¿Cómo explicar si no el surgimiento de un líder como Kurt Schumacher, o la mera existencia de un hombre como mi amigo Israel Shahak? De cuestiones como ésas, Kissinger no dice nada. Además hace como si escribiera de algo que experimentó, cuando en realidad la suya fue una guerra amortiguada.
Como si esto fuera poco, escribe con una especie de gusto, como si le complaciera impartir la brutal lección de que 1 et moralidad y la solidaridad fueran meros sentimientos de debilidad. Esta identificación con la depravación subdarwinianade aquéllos que idolatran la “fuerza” y es desagradable, como lo es la oportunidad que aprovecha Kissinger para dar lecciones a los que retornaron sobre lo poco que sabían de aquel mundo. ¡Con cuánta frecuencia íbamos a ser intimidados en los años posteriores, por él y por Nixon, que nos iban a decir que había que despreciar a “los que se refugian en los Estados Unidos”, mientras se llevaban adelante las grandes empresas de los bombardeos, las desestabilizaciones y la diplomacia secreta! Es la eterna retórica descalificadora del veterano reaccionario y del hombre de los Freikorps, doblemente objetable en alguien que ni siquiera ha estado en servicio.
El miedo de Kissinger a la debilidad y a la humillación, y su patética adoración de los ganadores y del bando más fuerte, tiene una interesante contrapartida en gran parte de ese mismo período. Nos enteramos por Isaacson de que mientras se abría camino en Harvard, “en las agitadas reuniones de discusión nocturnas, Kissinger se oponía fuertemnte a la creación de Israel. ‘Decía que eso alejaría alos árabes y pondría en peligro los intereses de los Estados Unidos. Yo pensaba que era una extraña opinión viniendo de un refugiado de la Alemania Nazi’, dijo Herbert Engelhardt, que vivía un piso más abajo, ‘Tfengo la impresión de que Kissinger padeció menos antisemitismo en su infancia que el que yo sufrí cuando era chico en Nueva Jersey’”.
Engelhardt es una de esas almas simples que tienden a responzabilizar al auto-odio por la paradoja americano-judía, o como Arthur Schlesinger —que en su tiempo administró algunos golpes en las asentaderas de los poderosos— debería saber, al “deseo del refugiado de ser aprobado”. Eso es demasiado simple. En 1989, Kissinger dijo en una reunión privada de la dirigencia judía norteamericana que a los medios de comunicación norteamericanos se les debería prohibir que cubrieran la Intifada palestina y que la rebelión debía ser sofocada “apabullantemente, brutalmente y rápidamente”. El hecho de haber sido un adversario del sionismo cuando parecía estar perdiendo en 1948, para después convertirse en un promotor de su forma más racista y absolutista cuando ya era una potencia indiscutida, no es algo secundario en el carácter de Kissinger. Es su carácter. I*Jo hay que buscar ironías aquí, a menos que uno considere a Hánnibal Lecter (el asesino en serie de la película “EL silencio de los inocentes”, N. de la T.) un irónico.
El deseo, o la necesidad, de la muerte de hombres mejores, quizás sea un rasgo propio de los congénita-mente inferiores y de los inseguros incurables. Kissinger pertenece más a la segunda categoría. Le llevó un poco de tiempo templar sus nervios, pero una vez que hubo experimentado el frenesí de ordenar y de administrar el asesinato, no pudo parar. Se hizo cada vez más refinado, satisfecho y confiado. Empezó a irritarle su condición de número dos. Empezó a salpicar sus plomizos monólogos con fétidas y fuertes alusiones al poder como un “afrodisíaco”. Se volvió cortés, elegante y hasta indiscreto y empezó a seleccionarla vida de salón. Isaacson cuenta la historia sin quizás proponérselo completamente.
Tomemos la cuestión de la aniquilación nuclear, que Kissinger tuvo que plantearse cuando empezó a escalar. ¡Cómo se esforzó para imponerla! Cómo trabajó para seguir la exacta “mezcla” de rigor y contención. Su primer libro sobre el tema, escrito en 1957 (elegido Libro del Mes por el Club del Libro), hablaba en contra del dogma de la “represalia masiua” y se inclinaba por el oximorónico concepto de la “guerra nuclear limitada”, que por aquel tiempo propiciaban los liberales anticomunistas. El trabajo fue publicado por el Consejo de Relaciones Exteriores. El segundo libro fue escrito para Nelson Rockefeller y postulaba las armas nucleares “tácticas”. El tercero, sabiamente titulado “La necesidad de Opción”, refinaba la argumentación de la guerra masiva convencional, poniendo a las opciones termonucleares como “último recurso”. Cuando llegó al gobierno, Kissinger dejó, por supuesto, de lado la mera pornografía nuclear con la que se había estado entreteniendo, y fue derecho al MIRV, un sistema de primer ataque total diseñado para el exterminio mundial. Tratar de deducir su obra de sus escritos, como Isaacson hace sin mayores frutos, es como buscar pistas en los cretinos garabatos de Ian Brady. Un hombre así necesita un campo amplio. Y fue eso lo que Henry finalmente consiguió.
Es una historia que vale la pena contar. Cuando la elite norteamericana se dividió a propósito de la guerra de Vietnam, Kissinger se vio en un brete. Asistió a numerosos seminarios privados de alto nivel y a sesiones de información en las que la guerra se daba tempranamente por perdida, y añadió su mito de sabiduría convencional a las conclusiones pragmáticas de los hombres sabios de la tribu. Pero también vio lo que ellos no habían visto: que existía un inmenso capital político a acumular por el candidato que explotara el resentimiento causado por la derrota. (Puede haber tenido en cuenta la eficacia de la fantasía de “¿Quién perdió China?” de los cincuenta, pero no creo que la psicosis de la “puñalada por la espalda” de su infancia alemana haya estado muy lejos de su cabeza). En todo caso, el año 1968 lo encontró asesorando a los Demócratas en el gobierno que ya habían decidido poner coto a las pérdidas que habían infringido a ambos países y aconsejando secretamente a los republicanos de Nixon, que pensaban que quizás tanto Vietnam como los Estados Unidos aún tenían algunas lecciones que aprender sobre los usos del dolor.
Los relatos son básicamente congruentes, sean los de las memorias de Clark Clifford, la crítica de Seymour Hersh, la juiciosa biografía de Nixon de Stepehn Amparala ABC News, ni sus columnas para las cadenas de periódicos. No se han reunido, en cada hall de aeropuerto, con coros de sicofantes y de aduladores (Kissinger, me he dado cuenta, ama y necesita el sonido de las risas nerviosas). Este punto del poder y fetichismo de las celebridades va más allá de los medios de comunicación y llega al mundo de los diseñadores de moda y otros famosos de Nueva York y de Hollywood con los cuales a Kissinger le gusta ser visto y quienes —aburridos como están— les gusta ser vistos con él. Presentadores de la televisión como Diane Sawyer, mandamases de los medios como Mortimer Zuckerman, se necesitaría un Vis-conti para capturar lo siniestro de todo eso. Esos tipos tienen la misma ansiedad que tenía Kissinger en su búsqueda de contactos con los auténticos agentes de la muerte, y exhiben el mismo desprecio narcisista frente a la democracia, como algo que consideran débil e inapropiado. No me sorprendió aunque me gratificó, haber visto una de mis viejas presunciones confirmada por Isaacson, un detallista en cuanto al registro de la vida mundana de Kissinger. Kissinger puede haber salido a comer con media docena de estrellistas para darle fama a horribles restaurantes muy caros y darle oportunidad para algunas fotos. Pero no resultaba de eso ningún negocio. En su pequeño nido de Rock Creek Park: “Los únicos elementos decorativos fuera de los libros apilados aquí y allá, eran fotos de Kissinger con una gran variedad de funcionarios extranjeros ... La habitación desnuda tenía dos camas gemelas, una de ellas usada como depósito de ropa para lavar; una mujer que pudo echar una mirada más tarde informó que había medias y ropa interior desparramadas y que el lio “tenía un aspecto tan repulsivo que era difícil imaginar que alguien viviera allí...”. El pequeño secreto sucio de la creación de Kissinger con las mujeres era que no había ningún secreto sucio”. Refrenen su lástima. Recuerden o que dijo James Schlesinger, ex Secretario de Defensa y uno más de los colegas traicionados: “Henry disfruta con la complejidad del desvío. Otra gente cuando miente parece avergonzada. Henry lo hace con estilo”.
Por todos lados en el Washington de hoy hay hombres —Kobert McNamara, William Colby de la CIA, Geroge a del Departamento de Estado— que han escrito memorias y dado entrevistas en las que tratan de limar pasados crímenes. Kissinger fuera de toda duda considerada al mínimo ejercicio de atonía como una enfermera. Cuando se lo critica, como en este libro o en el anteriormente publicado por Seymour Hersh, reacciona con brotes de indignación y petulancia. Es evidente que el puede permitir alguna reconsideración de su propia y monstruosa grandeza. Esto puede ser un signo de inestabilidad más que de arrogancia. ¿Debemos entonces decir que es un “negador profundo”7 Sería más directo decir que Kissinger fue el Albert Speer mas que el Adolf Eichmann de los crímenes de la humanidad que el ayudó a perpetrar, pero que careció de la inclinación de Speer a disculparse. Tampoco, hay que recordar, hubo ningún intento de hacerle reconocer las cosas. No es la culpa de Isaacson, aunque ha escrito la biografía de un asesino dejando de lado en gran medida el punto de vista de las víctimas. Así que aquí una vez más se nos invita a considerar a Kissinger como una figura con sus claroscuros y no a enfermarnos con el recuerdo de cuanta buena gente tuvo que morir para que un hombre como este pudiera prosperar, y quejarse por perfiles y critica de libros, y permanecer “controvertidamente" en el medio.
KISSINGER: A BIOGRAPHY, Walter Isaacson (FEBRERO, 1992) por Christopher Hitchens (reproducido de *The London Revíew of Books, 22 de octubre de 1992)
En un tiempo mucho más amigo de las valoraciones, la historia se escribía a veces de formas como ésta: “Las maldades producidas por su perversidad se padecían en tierras en las que el nombre de Prusia no se conocía; y para que él pudiera robar a un vecino al que había prometido defender, hombres negros luchaban en la costa de Coromandel, y hombres rojos se arrancaban las cabelleras junto a los Grandes Lagos de Norteamérica”. ¿"Maldades”? ¿“Perversidad”? La posibilidad de usar términos como ésos sin experimentar vergüenza o incomodidad ha declinado, mientras que la capacidad de los estadistas modernos de sobrevivir a ellas se ha multiplicado de un modo exponencial desde aquel tiempo en que Lord Maculay retrató tan inicisivamente a Federico el Grande. El nuevo estudio de Walter Isaacson sobre Kissinger muestra más allá de toda duda cómo el ex secretario de Estado norteamericano ascendió al poder intrigando a favor y en contra de un aliado, la junta militar de Vietnam del Sur, a la que había jurado defender, y cómo en el proceso de borrar sus huellas, consolidar y extender su poder y justificar su originaria duplicidad, fue conscientemente responsable de la muerte de miles de no combatientes en tierras en las que su nombre era hasta entonces desconocido. También jugó un enorme papel en corromper la democracia en su tierra de adopción, los Estados Unidos.
Walter Isaacson es uno de los mejores periodistas de revistas de los Estados Unidos, pero se mueve en un mundo donde lo peor que se suele decir de alguna política casi genocida es que “dio una señal equivocada”. En ese marco, enfoca el problema del mal con cierta circunspección. En un punto, caracteriza correctamente al régimen de Nixon como “patológico” y, en un pasaje que corta el aliento, nos relata cómo Nixon conspira para poner a Kissinger bajo atención psiquiátrica, seguramente el gran ejemplo moderno de lo que la vulgarización usual denomina "transferenciaPero existe un límite, impuesto por 1 a tradición de la “objetividad”Nueva York-Washington, a su deseo de llamar a las cosas por sus verdaderos nombres. Me quedó muy claro al terminar de leer el libro, que si yo hubiera tenido que emplear la jerga de la psicología popular habría dicho que lo que había leído era el retrato de un asesino en serie. Isaacson probablemente acierte en comenzar por la infancia maltratada del pequeño judío alemán llamado Henry. “Mi chiquitín judío”, iba a llamarlo más tarde Nixon — al menos una vez en las grabaciones de la Casa Blanca— y resulta claro que muchos de los rasgos de Kissinger fueron adquiridos tempranamente en Fürth. Su familia era una de las que no se identificó con la oposición en Baviera, y prefirió enfatizar su caracter patriótico, su pasada lealtad al Kaiser y su profunda compenetración con la clase de los “Kleinburger”, y sólo cuando todo eso les falló optaron por la emigración. Una vez cruzado el Atlántico, el joven Kissinger evitó los círculos políticos antinazis y encontró un mentor en la forma de un tal Fritz Kraemer, un prusiano spengleriano que prosperó en el ejército norteamericano quizás porque era uno de los pocos exiliados alemanes que criticaban a Hitler desde la derecha. El capítulo de Isaacson sobre este hombre, que más tarde repudiaría a su famoso pupilo por su falta total de cualquier asomo de principios, es extraordinariamente interesante.
Al reflexionar sobre el nazismo, Kissinger lo colocó en la categoría de revolución y no de contrarrevolución. Aunque contenía la doctrina esencial del “orden”, lo identificó con el desorden. A Kissinger le complace desfigurar una frase de Goethe para hacer aparecer que el “orden” e s preferible a la justicia, e hizo de esa frase su justificación para más de un baño de sangre. Un discurso mediocre que escribió cuando buscaba hacerse un lugar en el conformista Harvard de los cincuenta, llevaba como título: “Metternich: Un mundo restaurado”’. En él, Kissinger escribió: “La peculiaridad de la diplomacia de Metternich residió en una certeza fundamental: que la libertad era inseparable de la autoridad, que la libertad era un atributo del orden”.
¿Qué es lo que lleva a un exiliado judío a dar su admiración a los preceptos de un estadista alemán reaccionario? Sólo podemos inferir cuál era la mentalidad de Kissinger, a partir de evidencias como esta carta que envió desde Alemania después de la guerra. El autor de la carta expone en qué consiste para él la lección de los campos de exterminio:
“Los intelectuales, los idealistas, los hombres de altos valores morales no tuvieron posibilidades… Una vez que uno había decidido sobrevivir, era necesario avanzar con determinación, algo inconcebible para ustedes, protegidos en los Estados Unidos. Esa determinación no podía detenerse ante los valores establecidos tenía que dejar de lado las normas morales ordinarias. Sólo se podía sobrevivir sobre la base de mentiras y de trampas…”
Esto es fascinante. Aun cuando por los recuerdos de los sobrevivientes sabemos lo obvio —que la necesidad de sobrevivir es impiadosa—también sabemos que las formas de solidaridad, moralidad, decencia y convicción fueron de ayuda también para motivar y organizar la supervivencia y la resistencia. ¿Cómo explicar si no el surgimiento de un líder como Kurt Schumacher, o la mera existencia de un hombre como mi amigo Israel Shahak? De cuestiones como ésas, Kissinger no dice nada. Además hace como si escribiera de algo que experimentó, cuando en realidad la suya fue una guerra amortiguada.
Como si esto fuera poco, escribe con una especie de gusto, como si le complaciera impartir la brutal lección de que 1 et moralidad y la solidaridad fueran meros sentimientos de debilidad. Esta identificación con la depravación subdarwinianade aquéllos que idolatran la “fuerza” y es desagradable, como lo es la oportunidad que aprovecha Kissinger para dar lecciones a los que retornaron sobre lo poco que sabían de aquel mundo. ¡Con cuánta frecuencia íbamos a ser intimidados en los años posteriores, por él y por Nixon, que nos iban a decir que había que despreciar a “los que se refugian en los Estados Unidos”, mientras se llevaban adelante las grandes empresas de los bombardeos, las desestabilizaciones y la diplomacia secreta! Es la eterna retórica descalificadora del veterano reaccionario y del hombre de los Freikorps, doblemente objetable en alguien que ni siquiera ha estado en servicio.
El miedo de Kissinger a la debilidad y a la humillación, y su patética adoración de los ganadores y del bando más fuerte, tiene una interesante contrapartida en gran parte de ese mismo período. Nos enteramos por Isaacson de que mientras se abría camino en Harvard, “en las agitadas reuniones de discusión nocturnas, Kissinger se oponía fuertemnte a la creación de Israel. ‘Decía que eso alejaría alos árabes y pondría en peligro los intereses de los Estados Unidos. Yo pensaba que era una extraña opinión viniendo de un refugiado de la Alemania Nazi’, dijo Herbert Engelhardt, que vivía un piso más abajo, ‘Tfengo la impresión de que Kissinger padeció menos antisemitismo en su infancia que el que yo sufrí cuando era chico en Nueva Jersey’”.
Engelhardt es una de esas almas simples que tienden a responzabilizar al auto-odio por la paradoja americano-judía, o como Arthur Schlesinger —que en su tiempo administró algunos golpes en las asentaderas de los poderosos— debería saber, al “deseo del refugiado de ser aprobado”. Eso es demasiado simple. En 1989, Kissinger dijo en una reunión privada de la dirigencia judía norteamericana que a los medios de comunicación norteamericanos se les debería prohibir que cubrieran la Intifada palestina y que la rebelión debía ser sofocada “apabullantemente, brutalmente y rápidamente”. El hecho de haber sido un adversario del sionismo cuando parecía estar perdiendo en 1948, para después convertirse en un promotor de su forma más racista y absolutista cuando ya era una potencia indiscutida, no es algo secundario en el carácter de Kissinger. Es su carácter. I*Jo hay que buscar ironías aquí, a menos que uno considere a Hánnibal Lecter (el asesino en serie de la película “EL silencio de los inocentes”, N. de la T.) un irónico.
El deseo, o la necesidad, de la muerte de hombres mejores, quizás sea un rasgo propio de los congénita-mente inferiores y de los inseguros incurables. Kissinger pertenece más a la segunda categoría. Le llevó un poco de tiempo templar sus nervios, pero una vez que hubo experimentado el frenesí de ordenar y de administrar el asesinato, no pudo parar. Se hizo cada vez más refinado, satisfecho y confiado. Empezó a irritarle su condición de número dos. Empezó a salpicar sus plomizos monólogos con fétidas y fuertes alusiones al poder como un “afrodisíaco”. Se volvió cortés, elegante y hasta indiscreto y empezó a seleccionarla vida de salón. Isaacson cuenta la historia sin quizás proponérselo completamente.
Tomemos la cuestión de la aniquilación nuclear, que Kissinger tuvo que plantearse cuando empezó a escalar. ¡Cómo se esforzó para imponerla! Cómo trabajó para seguir la exacta “mezcla” de rigor y contención. Su primer libro sobre el tema, escrito en 1957 (elegido Libro del Mes por el Club del Libro), hablaba en contra del dogma de la “represalia masiua” y se inclinaba por el oximorónico concepto de la “guerra nuclear limitada”, que por aquel tiempo propiciaban los liberales anticomunistas. El trabajo fue publicado por el Consejo de Relaciones Exteriores. El segundo libro fue escrito para Nelson Rockefeller y postulaba las armas nucleares “tácticas”. El tercero, sabiamente titulado “La necesidad de Opción”, refinaba la argumentación de la guerra masiva convencional, poniendo a las opciones termonucleares como “último recurso”. Cuando llegó al gobierno, Kissinger dejó, por supuesto, de lado la mera pornografía nuclear con la que se había estado entreteniendo, y fue derecho al MIRV, un sistema de primer ataque total diseñado para el exterminio mundial. Tratar de deducir su obra de sus escritos, como Isaacson hace sin mayores frutos, es como buscar pistas en los cretinos garabatos de Ian Brady. Un hombre así necesita un campo amplio. Y fue eso lo que Henry finalmente consiguió.
Es una historia que vale la pena contar. Cuando la elite norteamericana se dividió a propósito de la guerra de Vietnam, Kissinger se vio en un brete. Asistió a numerosos seminarios privados de alto nivel y a sesiones de información en las que la guerra se daba tempranamente por perdida, y añadió su mito de sabiduría convencional a las conclusiones pragmáticas de los hombres sabios de la tribu. Pero también vio lo que ellos no habían visto: que existía un inmenso capital político a acumular por el candidato que explotara el resentimiento causado por la derrota. (Puede haber tenido en cuenta la eficacia de la fantasía de “¿Quién perdió China?” de los cincuenta, pero no creo que la psicosis de la “puñalada por la espalda” de su infancia alemana haya estado muy lejos de su cabeza). En todo caso, el año 1968 lo encontró asesorando a los Demócratas en el gobierno que ya habían decidido poner coto a las pérdidas que habían infringido a ambos países y aconsejando secretamente a los republicanos de Nixon, que pensaban que quizás tanto Vietnam como los Estados Unidos aún tenían algunas lecciones que aprender sobre los usos del dolor.
Los relatos son básicamente congruentes, sean los de las memorias de Clark Clifford, la crítica de Seymour Hersh, la juiciosa biografía de Nixon de Stepehn Amparala ABC News, ni sus columnas para las cadenas de periódicos. No se han reunido, en cada hall de aeropuerto, con coros de sicofantes y de aduladores (Kissinger, me he dado cuenta, ama y necesita el sonido de las risas nerviosas). Este punto del poder y fetichismo de las celebridades va más allá de los medios de comunicación y llega al mundo de los diseñadores de moda y otros famosos de Nueva York y de Hollywood con los cuales a Kissinger le gusta ser visto y quienes —aburridos como están— les gusta ser vistos con él. Presentadores de la televisión como Diane Sawyer, mandamases de los medios como Mortimer Zuckerman, se necesitaría un Vis-conti para capturar lo siniestro de todo eso. Esos tipos tienen la misma ansiedad que tenía Kissinger en su búsqueda de contactos con los auténticos agentes de la muerte, y exhiben el mismo desprecio narcisista frente a la democracia, como algo que consideran débil e inapropiado. No me sorprendió aunque me gratificó, haber visto una de mis viejas presunciones confirmada por Isaacson, un detallista en cuanto al registro de la vida mundana de Kissinger. Kissinger puede haber salido a comer con media docena de estrellistas para darle fama a horribles restaurantes muy caros y darle oportunidad para algunas fotos. Pero no resultaba de eso ningún negocio. En su pequeño nido de Rock Creek Park: “Los únicos elementos decorativos fuera de los libros apilados aquí y allá, eran fotos de Kissinger con una gran variedad de funcionarios extranjeros … La habitación desnuda tenía dos camas gemelas, una de ellas usada como depósito de ropa para lavar; una mujer que pudo echar una mirada más tarde informó que había medias y ropa interior desparramadas y que el lio “tenía un aspecto tan repulsivo que era difícil imaginar que alguien viviera allí…”. El pequeño secreto sucio de la creación de Kissinger con las mujeres era que no había ningún secreto sucio”. Refrenen su lástima. Recuerden o que dijo James Schlesinger, ex Secretario de Defensa y uno más de los colegas traicionados: “Henry disfruta con la complejidad del desvío. Otra gente cuando miente parece avergonzada. Henry lo hace con estilo”.
Por todos lados en el Washington de hoy hay hombres —Kobert McNamara, William Colby de la CIA, Geroge a del Departamento de Estado— que han escrito memorias y dado entrevistas en las que tratan de limar pasados crímenes. Kissinger fuera de toda duda considerada al mínimo ejercicio de atonía como una enfermera. Cuando se lo critica, como en este libro o en el anteriormente publicado por Seymour Hersh, reacciona con brotes de indignación y petulancia. Es evidente que el puede permitir alguna reconsideración de su propia y monstruosa grandeza. Esto puede ser un signo de inestabilidad más que de arrogancia. ¿Debemos entonces decir que es un “negador profundo”7 Sería más directo decir que Kissinger fue el Albert Speer mas que el Adolf Eichmann de los crímenes de la humanidad que el ayudó a perpetrar, pero que careció de la inclinación de Speer a disculparse. Tampoco, hay que recordar, hubo ningún intento de hacerle reconocer las cosas. No es la culpa de Isaacson, aunque ha escrito la biografía de un asesino dejando de lado en gran medida el punto de vista de las víctimas. Así que aquí una vez más se nos invita a considerar a Kissinger como una figura con sus claroscuros y no a enfermarnos con el recuerdo de cuanta buena gente tuvo que morir para que un hombre como este pudiera prosperar, y quejarse por perfiles y critica de libros, y permanecer “controvertidamente" en el medio.
Temas relacionados:
Artículos relacionados