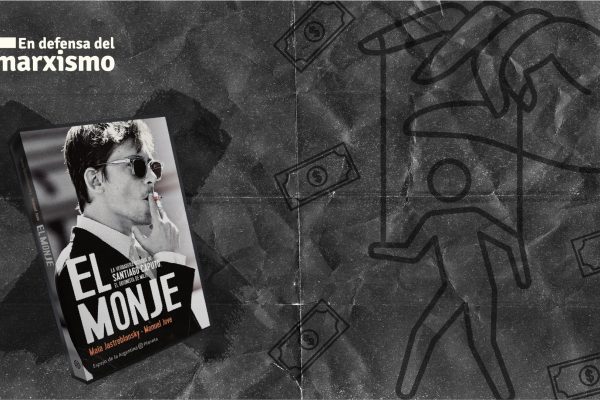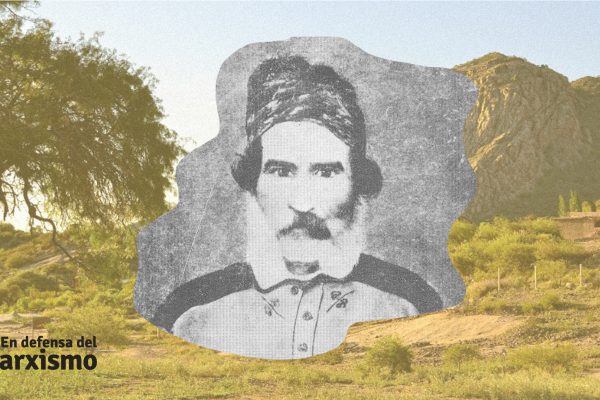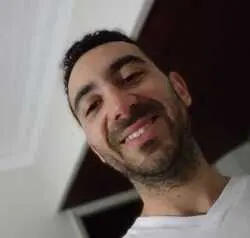La cuestión de la independencia en 1816
La cuestión de la independencia en 1816
Con motivo de un nuevo aniversario del 9 de julio de 1816, publicamos un capítulo del libro de Christian Rath y Andrés Roldan "La Revolución Clausurada". Importante trabajo sobre el proceso de la Revolución de Mayo de 1810 y sus consecuencias.
Marzo de 1816: derrotado Napoleón y repuesto en el trono Fernando VII, España se había lanzado a recuperar sus colonias. Sólo las Provincias Unidas del Río de la Plata se mantenían en pie, pero en una situación de profunda inestabilidad. Al oeste, los patriotas chilenos habían sido derrotados. En el norte, los gauchos de Martín Miguel de Güemes resistían los embates realistas, pero rivalizaban con el Ejército al mando de José Rondeau, derrotado en Sipe Sipe. En el este, Portugal amenazaba invadir la provincia Oriental. Lo único que jugaba a favor era la caída de Montevideo en manos patriotas, en junio de 1814, que alejó el peligro de la expedición española dirigida por Pablo Morillo, que finalmente se dirigió a Venezuela. El golpe absolutista en España de mayo de 1814 había iniciado una cacería contra los liberales que no dejó ningún margen para mantener un gobierno “en nombre de Fernando”.
La cuestión de la independencia quedó colocada entonces objetivamente en la agenda de todas las clases y corrientes políticas, pero significaba cosas distintas para cada una de ellas.
Para la burguesía comercial porteña, era el paso necesario para poder dar fin a la revolución, imponer el orden y posicionarse política y jurídicamente ante el mundo (especialmente Inglaterra), y estar en condiciones de negociar en otros términos su vinculación con la economía y el comercio mundiales. En la misma dirección, aunque no fuese aún la corriente dominante, se orientaban los estancieros bonaerenses.
Para las corrientes democráticas y populares (los artiguistas en el Litoral y la Banda Oriental, los salteños de Güemes en el norte y los “viejos” morenistas porteños), era el punto de partida para profundizar el camino revolucionario.
Para San Martín, que gobernaba Cuyo, era la condición indispensable para encarar la campaña a Chile y acabar con el dominio español.
¿Y el imperio inglés? El 5 de julio de 1814, tras la caída de Napoleón, España e Inglaterra firmaron un tratado por el que la primera otorgaría el privilegio de “nación más favorecida” a los británicos en caso de recuperar sus posesiones americanas, lo que preservaba sus intereses comerciales. A cambio, Inglaterra se comprometía a no auxiliar ni permitir que sus súbditos socorrieran a los patriotas de América, una política que fue cuestionada por los comerciantes británicos, especialmente los radicados en el Plata, y entró en choque con las simpatías dentro del propio imperio con la revolución en Sudamérica. Inglaterra negó apoyo logístico y financiación a la proyectada expedición española de Morillo, mostrando que de ninguna manera apostaba a una recuperación de las colonias por parte de España
Frenar “la voluntad incontrolada del populacho”
La Asamblea de 1813 había sido convocada por el Segundo Triunvirato en un contexto auspicioso (victoria de Tucumán y Salta, de San Lorenzo y preparativos de Brown para atacar a los realistas en Martín García). Pero su carácter conservador quedó rápidamente en evidencia con el rechazo, el 10 de junio de 1813, de los diputados de la Banda Oriental para impedir considerar las “Instrucciones” que llevaban: inmediata declaración de la independencia, república democrática, participación popular, autonomía de las provincias bajo una confederación, capital fuera de Buenos Aires, eliminación de impuestos interprovinciales y libre navegación de los ríos.
El programa artiguista era un duro golpe para las pretensiones hegemónicas de la burguesía comercial porteña, entreverada con los nuevos acreedores de la deuda pública, todos ellos interesados en preservar el control de la Aduana que garantizaba su repago. De este modo, la Asamblea –integrada mayoritariamente por alvearistas,Nos referimos a la fracción mayoritaria de la Logia, opuesta en 1813 a la declaración de la independencia a la que adhería la minoría, referenciada en San Martín. incluidos los hasta entonces radicalizados Bernardo de Monteagudo e Hipólito Vieytes (quien firmó el decreto)–, mostró bien pronto sus limitaciones insalvables.
Lo que la burguesía comercial porteña quería lo expresará claramente poco después su representante en Río de Janeiro, Manuel García, cuando afirmó que cualquier gobierno, “hasta el más opresor, ofrecerá más esperanzas de prosperidad que la voluntad incontrolada del populacho”.Carta de García a Strangford, 3 de marzo de 1815.
A fines de 1813, las derrotas en Vilcapugio y Ayohuma en el Alto Perú (octubre-noviembre) acentuaron la política conservadora de Buenos Aires, que a fines de ese año transmitió a la corte inglesa su deseo de “alcanzar los beneficios de la paz y tranquilidad a cualquier precio, excepto la sumisión incondicional a España”, como informara lord Strangford a Castlereagh desde Río de Janeiro el 18 de diciembre de 1813.
La Asamblea concentró el poder: en enero de 1814 designó como director supremo a Gervasio Posadas, tío de Carlos María de Alvear, quien gobernó durante todo ese año sin lograr derrotar a Artigas. Pero la amenaza realista tras la derrota chilena en Rancagua, la desobediencia del Ejército del Norte contra Alvear y el estado de rebelión de las poblaciones de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes lo voltearon en enero de 1815. La obligada entrega de Montevideo a manos del artiguismo llevó al nuevo director supremo, Alvear, a promover la protección británica: en las conocidas cartas a lord Strangford y lord Castlereagh, planteó que las Provincias Unidas no podrían ya “gobernarse por sí mismas”. Impotente para derrotar al artiguismo, Alvear volvió a ofrecer a Artigas la “independencia absoluta” de la Banda Oriental a cambio de que dejase Entre Ríos y Corrientes bajo control de Buenos Aires. La respuesta, naturalmente negativa, fue acompañada por la formación de la Liga de los Pueblos Libres, alianza conformada por Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba, que acabó con el monopolio portuario de Buenos Aires al poner en funcionamiento los puertos de Montevideo, Colonia, Maldonado y Santa Fe, eliminar aranceles interprovinciales, bajarlos para los productos paraguayos y elevarlos para las importaciones que compitieran con la producción local, según vimos en el capítulo anterior.
Fracasada la maniobra, Alvear ordenó un nuevo ataque contra Artigas en Fontezuelas, pero un sector de las tropas se rebeló y obligó al director supremo a desistir del intento el 13 de abril de 1815. Este hecho, que derrocó a Alvear, fue también el fin de la Asamblea.
El Directorio en su laberinto
A esa altura, la autoridad del Directorio era cuestionada en todas partes. El poder de Artigas y de otros caudillos provinciales, apoyados en masas armadas y en estado de movilización y deliberación, representaba una amenaza permanente. Los ejércitos patriotas padecían constantemente deserciones, desobediencias, alzamientos y reclamos. Y la defensa del territorio, como ocurría en Salta con Güemes, dependía de los caudillos y las masas. Los hacendados estaban hartos de los destrozos y saqueos de sus campos y ganados, de los crecientes impuestos y de los malones. Las guerras, los conflictos diplomáticos y los bloqueos comerciales tampoco permitían a los comerciantes criollos estabilizar el poder logrado. El cumplimiento de la incipiente deuda pública estaba amenazado. Ninguna fracción social o política lograba hegemonizar la situación.
La Liga de los Pueblos Libres liderada por Artigas representaba una alternativa concreta al dominio hegemónico de la burguesía comercial porteña y al usufructo que hacía de la Aduana. Para esa burguesía, la declaración de la independencia debía llevarse a cabo de modo de asegurar su dominio indiscutido y la continuidad del beneficio aduanero. Y para ello debía ir acompañada del aplastamiento de Artigas. Si las tropas patriotas se mostraron impotentes para lograrlo, allí estaba la Corona portuguesa radicada en Río de Janeiro con sus viejas aspiraciones sobre la Banda Oriental. Y hacia allí se dirigieron las negociaciones secretas tendientes a facilitar la invasión y aplastar así, con ayuda externa, el indomable “anarquismo” federal.
En ese marco el Congreso de Tucumán, con su preparación fraudulenta, sus negociaciones secretas y sus conspiraciones, fue el escenario central en que se procesó la evolución conservadora de los núcleos dirigentes porteños interesados en poner fin definitivo al ciclo revolucionario abierto con las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo. Los objetivos del Congreso se centraban en declarar la independencia, nombrar un director supremo adicto, aplastar a Artigas –dando vía libre a la invasión lusitana a la Banda Oriental– y sancionar una Constitución, redactada de tal forma que abriera la posibilidad de una organización monárquica. Para esto era necesario que el Congreso contase con una mayoría de hombres “dignos y respetables”, como los caracterizara Mitre. Para garantizar esa mayoría, operaron en varios frentes. Comenzaron provocando la exclusión del Congreso de los delegados artiguistas del Litoral y de la Banda Oriental. Luego, como el Alto Perú estaba bajo dominio realista, reunieron a algunos emigrados adictos y “eligieron” a diez diputruchos incondicionales. Finalmente, los siete diputados porteños y los delegados fantasmas del interior –como el porteño Pueyrredón (que representaba a San Luis)– asegurarían una cómoda mayoría. Sólo los diputados federales de Córdoba, junto con los de Tucumán y Salta, eran reacios a la política del Directorio. Los diputados de Mendoza y San Juan, que respondían a San Martín, una vez declarada la independencia, no representaban ningún peligro para el dominio de los intereses portuarios.
Las andanzas de Belgrano, Rivadavia y Sarratea por Europa
El 12 de diciembre de 1814 Belgrano y Rivadavia habían partido a Europa con el mandato de la Asamblea y de Posadas de sondear a las monarquías europeas respecto del reconocimiento de una eventual independencia y sus términos. En cuanto a Fernando VII, debían “felicitarlo por su vuelta al trono y [...] reclamar nuestros augustos derechos”. En las instrucciones reservadas tenían mandato de “asegurar la independencia de América” (aunque también aceptarían la libertad civil, esto es, autonomía en la administración), por medio de un monarca constitucional español, o en su defecto inglés o de otra nación “si la España insistía en la dependencia servil de las provincias”, quedando entonces bajo una “protección respetable de alguna potencia de primer orden”. Se llegase o no a algún acuerdo con alguna potencia e incluso con España, era condición innegociable que los americanos conservaran “la administración interior del país en todos los ramos”.Carta de Posadas a Sarratea, 9 de mayo de 1814.
Luego de encontrarse a principios de enero de 1815 en Río con Manuel García, Belgrano y Rivadavia llegaron a Inglaterra el 7 de mayo. Allí se reunieron con Sarratea, con quien debatieron qué hacer frente a la caza de liberales que se estaba produciendo en España y ante la completa intransigencia de Fernando VII. Sarratea los puso al tanto de sus negociaciones con el desterrado Carlos IV en Roma, convenciéndolos de desistir de negociar con Fernando VII. El juego se abrió también a otras alternativas, entre ellas la de negociar con la corte portuguesa residente en Brasil, cuyas intenciones expansionistas en América del Sur eran de larga data y estaban ahora renovadas por su retroceso en el mapa geopolítico europeo después del Congreso de Viena de 1814-1815.
Sin conseguir nada concreto pero con la convicción de que la ola restauradora y monárquica dominaba en las cortes europeas, el 15 de noviembre de 1815 Belgrano dejó Europa. En Buenos Aires se reunió con el director Ignacio Álvarez Thomas y su ministro Gregorio Tagle, verdadero cerebro de la conspiración directorial, a quienes les adelantó lo que sería su planteo ante el Congreso de Tucumán: ganar el apoyo de la corte lusitana, “quien pensábamos podía obligarse por enlace de una de las hijas con el infante, para que nos favoreciese; teniendo por último y lo más principal en vista, que así desterrábamos la guerra de nuestro suelo [...] y que al fin por este medio conseguiríamos la independencia y que ella fuese reconocida con los mayores elogios, puesto que en Europa no hay quien no deteste el furor republicano…”Informe de Manuel Belgrano del 2 de febrero de 1816.
El informe de Belgrano: “monarquizarlo todo” y arreglar con los portugueses
El Congreso de Tucumán se instaló el 24 de marzo de 1816 en un contexto de crecientes rumores sobre negociaciones con los portugueses. Una de sus primeras medidas fue crear una comisión de relaciones exteriores, cuyas reuniones eran secretas. El objetivo principal de esta comisión fue allanar el camino a Portugal para que invadiese la Banda Oriental, a la vez que inició negociaciones secretas con la corte portuguesa para una eventual coronación de la Casa de Braganza en el Río de la Plata.
En la sesión secreta del 6 de julio de 1816, Belgrano brindó un amplio informe tras sus gestiones en Europa. Destacó el desprestigio de la revolución americana en el Viejo Mundo “por su declinación en el desorden y la anarquía”. Su conclusión era que había que “monarquizarlo todo”, y la propuesta, declarar la independencia y ponerse a tono con el nuevo espíritu europeo nombrando un rey inca enlazado con la Corona portuguesa. Para Belgrano, el “rey [portugués] Don Juan era sumamente pacífico y enemigo de conquista”. Esto, mientras los delegados porteños en Río de Janeiro, Manuel García y Nicolás Herrera, acordaban el aval del Directorio a la inminente invasión portuguesa a la Banda Oriental. Mitristas, revisionistas, “renovadores” e izquierdistas ocultan la complicidad de Belgrano con esta entregada. Los que destacan su supuesto “tupamarismo” (por la propuesta del rey inca) son completamente fantasiosos: los derechos de los indígenas estaban fuera del horizonte de la burguesía comercial y los estancieros porteños.
Independencia, el punto final a la revolución
Los crecientes rumores de la conspiración con los portugueses obligaron a acelerar los tiempos. El 9 de julio se declaró solemnemente la independencia. Pero… lo votado ese día sólo se refería a España, por lo que la agitación política se acentuó ante la fundada presunción de que había un arreglo con los portugueses.
Recién diez días más tarde, en la sesión secreta del 19, se agregó que la emancipación se declaraba respecto de “toda otra dominación extranjera” a propuesta de Pedro Medrano, quien tuvo que reconocer, en el fundamento de la propuesta, “que de este modo se sofocaría el rumor esparcido por ciertos hombres malignos de que el director, Belgrano y algunos individuos del Soberano Congreso alimentaban ideas de entregar el país a los portugueses”.
Pero el rumor no se “sofocó” porque los acuerdos con Río siguieron adelante y porque el 7 de julio de 1816 las tropas portuguesas ingresaron al territorio de la Banda Oriental. El 23 de julio hubo dos reuniones secretas en las que se trató ese ingreso y se avalaron las gestiones de los representantes en Río para favorecerlo. La mayoría pro directorial del Congreso impuso que, dado el carácter secreto de las sesiones, quien violara el “sigilo” sería expulsado del Congreso y condenado penalmente. Tenían que asegurar que la conspiración no trascendiera. Así, la declaración de independencia fue simultánea a la entrega de la Banda Oriental a los portugueses.
El 1 de agosto, el Congreso emitió un manifiesto que define claramente los objetivos del partido directorial:
El estado revolucionario no puede ser el estado permanente de la sociedad: un estado semejante declinaría luego en división y anarquía, y terminaría en disolución. [...] Decreto: fin a la revolución, principio al orden.
El 4 de septiembre la mayoría directorial envió una nueva misión secreta a Río, con instrucciones “reservadas”, donde se decía que “la base principal de toda negociación será la libertad e independencia de las provincias representadas en el Congreso”, lo que daba vía libre a la invasión en marcha de las no representadas, especialmente la Banda Oriental.
También buscaban aclararle a los portugueses que se limitaran a la Banda Oriental; el negociador “les hará ver que los pueblos recelosos de las miras que podrá tener el gabinete portugués sobre esta banda se agitan demasiado, y esta agitación les hace expresar el deseo de auxiliar al general Artigas [...] No obstante las indicaciones con que se halla el Congreso de las disposiciones amigables de su majestad fidelísima”. Y continuaba: “Si el objeto del gabinete portugués es solamente reducir a orden a la Banda Oriental, de ninguna manera podrá apoderarse de Entre Ríos por ser éste territorio perteneciente a la provincia de Buenos Aires que hasta ahora no lo ha renunciado el gobierno ni cedido a aquella Banda”. Se avalaba así la ocupación por parte de los esclavistas lusitanos “de aquella Banda” (y de las Misiones y Corrientes) pero no de Entre Ríos.
El enviado debía exponer “que a pesar de la exaltación de ideas democráticas que se ha experimentado en toda la revolución, el Congreso, la parte sana e ilustrada de los pueblos, y aun el común de éstos están dispuestos a un sistema monárquico-constitucional o moderado bajo las bases de la Constitución inglesa [...] de un modo que asegure la tranquilidad y orden interior, y estreche sus relaciones e intereses con los del Brasil hasta el punto de identificarlos en la mejor forma posible”. Además, el enviado “procurará persuadirles el interés y conveniencia que de estas ideas resulta al gabinete del Brasil en declararse protector de la libertad e independencia de estas provincias restableciendo la casa de los Incas y enlazándola con la de Braganza […] Si después de los más poderosos esfuerzos que deberá hacer el comisionado para recabar la anterior proposición fuese re- chazada, propondrá la coronación de un infante del Brasil en estas provincias, o la de otro cualquier infante extranjero con tal que no sea de España, para que enlazándose con algunas de las infantas del Brasil gobierne este país bajo una Constitución que deberá presentar el Congreso” (subrayado nuestro).
Finalmente, “si durante el curso de estas negociaciones fuese acaso reconvenido por algunos auxilios que el gobierno de estas provincias hubiese dado al general Artigas, satisfará manifestando que él no ha podido prescindir de este paso […]; pues de lo contrario se expondría a excitar la desconfianza de los pueblos, y que entrando éstos en una convulsión general se frustrasen los objetos de ambos gobiernos” (subrayado nuestro). O sea que le aclaraba de antemano que la supuesta ayuda para Artigas y el pedido de explicaciones al comandante portugués Carlos Federico Lecor eran una maniobra distraccionista para engañar a los pueblos que desconfiaban profundamente de la política directorial.
El enviado llevaba el mandato de oponerse a “que estas provincias se incorporen a las del Brasil [...] pero si después de apurados todos los recursos de la política y del convencimiento insistiesen en el empeño, les indicará (como una cosa que sale de él [¡!]), y que es lo más a que tal vez podrán prestarse estas provincias) que, formando un Estado distinto del Brasil, reconocerán por su monarca al de aquél mientras mantenga su corte en este continente, pero bajo una Constitución que le presentará el Congreso”.
Jerónimo Salguero de Cabrera y Mariano Boedo (diputados cordobés y salteño respectivamente) pidieron la remoción de García, oponiéndose a sus gestiones. Fueron ampliamente derrotados. Los pliegos de García y Herrera fueron aprobados por veintidós de los veintiséis congresistas presentes. El acta cierra diciendo “que a fin de calmar las alarmas que parecían asomar de que se estaba en negociación con el Brasil, o precaverlas antes de que naciesen, se publique en el Redac- tor el envío de una diputación a pedir explicaciones de la conducta al parecer hostil de aquella potencia”. La tremenda impopularidad de la política del partido directorial, incluso entre sectores porteños (entre los que se encontraban los que se sentían continuadores de Moreno) explican estas maniobras.
Pueyrredón: deuda pública y privatización de la “campaña contra el indio”
Veinte días después de la declaración de la independencia fue nombrado director supremo Juan Martín de Pueyrredón, figura emblemática en su condición de hacendado, comerciante y miembro de las primeras familias patricias que financiaron a los ejércitos patriotas, y que como acreedoras del Estado militarán en primera fila junto al Directorio.
Las guerras habían dejado exhausto al Estado. El aumento de los impuestos aduaneros en 1817 incentivó el contrabando, sobre todo de los británicos; la política de emitir bonos de deuda y tomar empréstitos que en varios casos no se pagaron llevó a muchos acreedores del Estado –proveedores e intermediarios beneficiados con las guerras (el 57% de las erogaciones de la caja central de Buenos Aires entre 1811-1819 fue en gastos militares)– a vender sus títulos a grandes comerciantes ingleses por debajo de su valor. Entre 1815-1825, los británicos tuvieron gran excedente de capitales. Aprovecharon entonces su preponderancia en el comercio y su dominio de los mares para prevalecer por sobre la burguesía comercial porteña, incluidos los acreedores del Estado, que estaban entre los principales sostenes del régimen (Halperín Donghi, 2005).
No sólo se fortalecieron los comerciantes británicos sino también los hacendados. Un año después de la declaración de la independencia, un decreto del 22 de julio de 1817 llamó a los hacendados a financiar el avance de la frontera a cambio de quedarse con la tierra conquistada. Significó la privatización de la conquista en beneficio de la oligarquía terrateniente que lograba de este modo más que compensarse por la destrucción de sus ganados a causa de las guerras: una concesión que anticipó la política de tierras de Rivadavia. Bajo el régimen de la burguesía comercial porteña “unitaria” se fortalecieron los hacendados bonaerenses “federales”, los mismos que más tarde pasarían a ocupar el centro del poder.
Limpieza de opositores: “Honor a los restauradores del orden”
En todo el país se reclamaba declarar la guerra a los portugueses y desatar una “pueblada infernal”. En enero de 1817 los lusitanos devastaron las Misiones y Corrientes, sin que el Directorio actuara. En Montevideo, el patriciado que resistía la política de Artigas entregó la ciudad al invasor e izó la bandera portuguesa en lugar de la federal.
Entre fines de 1816 y la primera mitad de 1817 se desató una furiosa represión que barrió con toda oposición. La plana mayor del antiguo morenismo bonaerense fue deportada: Domingo French, Manuel Moreno, Manuel Dorrego y otros, “cada uno con una barra de grillos”. Por orden de Belgrano, el federal salteño José Antonio Moldes fue remitido a Chile, donde San Martín lo encarceló. Los líderes federales de Córdoba, Eduardo Pérez Bulnes, y de Santiago del Estero, Juan Francisco Borges, también fueron detenidos, y el último terminó fusilado por orden de Belgrano. Se trató de uno de los primeros asesinatos políticos en el campo patriota, lo que significaba un salto cualitativo en el intento de imponer el orden por la fuerza. Los verdugos recibieron una condecoración con la inscripción “Honor a los restauradores del orden”; así quedó plasmado lo que el Congreso entendía con “poner fin a la revolución”. Los triunfos militares de San Martín en Chile servirían para tapar esta represión. Tampoco se salvó Güemes, asesinado pocos años después por la oligarquía salteña, y hasta San Martín sufrió persecuciones y el exilio por haberse negado a traer al Ejército de los Andes, desde Chile, para derrotar el artiguismo y a los federales, como se lo ordenó Pueyrredón.
Consumada la represión interna y con la oposición diezmada, el Congreso pudo entonces sincerarse, declarando el 10 de diciembre de 1817 que “el gobierno de las Provincias Unidas se obliga a retirar inmediatamente todas las tropas que [...] hubiere mandado en socorro de Artigas [...] y no admitir aquel jefe y sus partidarios armados en el territorio. Y cuando [...] no haya medios de expulsarlos [...] podrá solicitar la cooperación de las tropas portuguesas”. El 12 autorizó el envío de quinientos veteranos a Entre Ríos “para atacar en sus campos a un enemigo natural del orden público”, es decir, a los federales artiguistas.
* * *
El Congreso de Tucumán y la declaración de la independencia fueron parte central del propósito de la burguesía comercial porteña, con la complicidad de los estancieros de Buenos Aires, de poner punto final al ciclo revolucionario abierto por las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo. La conspiración con los portugueses para entregarles la Banda Oriental con tal de acabar con el “anarquismo” artiguista son la mejor prueba, al igual que la represión brutal hacia todos los que se rebelaron contra esta política.
En defensa de la aduana y de la tierra, ambas fracciones condenaron a la región rioplatense a la disgregación y a la consolidación de su carácter semicolonial y latifundista. La caída de Montevideo en manos portuguesas cerró a Entre Ríos y a Santa Fe las posibilidades de comerciar sus productos a través de ese puerto. La recuperación por parte de Buenos Aires del monopolio de puerto único para el comercio exterior fue un factor clave para quebrar el vínculo que unía los intereses de ambas provincias con la causa artiguista. Sin Montevideo, a Buenos Aires le resultó más fácil cooptar a Estanislao López y Francisco Ramírez, los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos respectivamente.
El liberalismo de la burguesía comercial porteña y de sus líderes tuvo alas muy cortas. Para clericales y monárquicos, su límite siempre fue el orden. Heredaron del liberalismo español el estilo de Gaspar Melchor de Jovellanos,Jovellanos fue un hombre de la Ilustración española representante de Asturias en la Junta Central en 1811. Su accionar nunca fue revolucionario sino un reformismo bien intencionado. Se le atribuye protagonismo en la convocatoria a las Cortes que dictaron la Constitución liberal de 1812. aprendieron de éste la verba radicalizada y a soñar en grande. Pero también a retroceder cuando esos sueños se convertían en pesadillas de democracia, república y confederación.
Tenían muy claros sus extremos: el absolutismo a su derecha, la democracia republicana a su izquierda. Ya tempranamente, en carta del 27 de marzo de 1812 al realista José Manuel de Goyeneche, Pueyrredón planteó que se debía “meditar detenidamente sobre la Constitución que nos salve de dos extremos perniciosos, de ese resabio feudal que adolecen todas las legislaciones de Europa [y] de esa igualdad popular más soñada, impracticable y ridícula”.
Esa “igualdad popular” era la de la población armada contra los ingleses en 1806 y 1807, la de los orilleros de Buenos Aires, la de los pueblos de la Banda Oriental que en el éxodo dejaron todo para seguir la lucha contra el opresor español, la de los patriotas jujeños con su éxodo y que junto al pueblo de Salta resistieron bajo la dirección de Güemes los embates del ejército español; era la de los indios tupíes, la de los guaraníes de Andresito, el hijo adoptivo de Artigas; la de los pampas y guaycurúes de López y Ramírez. Es esa “pueblada infernal” que con armas primitivas –cuchillos, lanzas, boleadoras, tercerolas– derrotó en numerosas batallas a los ejércitos profesionales –ingleses, españoles, portugueses y porteños– y terminó haciendo naufragar el proyecto centralista y monárquico del Directorio, aunque quien sacó provecho de esto años más tarde fue la clase ascendente de los estancieros bonaerenses.
En el lapso de los pocos años que van desde el debut revolucionario frente a las invasiones inglesas hasta 1819, los patriotas se desplazaron –¡y en qué medida!– de acuerdo con las cambiantes circunstancias nacionales e internacionales. Sueños jacobinos, aggiornamientos girondinos, definiciones termidorianas. He ahí el recorrido seguido por las principales direcciones patriotas.
Se equivocan quienes afirman que la disgregación del virreinato era un resultado natural de su heterogeneidad. La entrega de la Banda Oriental a los portugueses y la segregación de Paraguay deben cargarse en la cuenta de estas direcciones. No es casual que, casi cincuenta años después, la misma alianza de la oligarquía porteña con el imperio esclavista de Brasil aplastara a Paraguay, que mostraba la potencialidad de otra alternativa de desarrollo.
La complicidad con que la mayor parte del arco ideológico burgués y democratizante celebra al “Congreso de la Independencia” es funcional a la necesidad de la burguesía argentina de ocultar las huellas de sus tropelías, en oposición a los esfuerzos y sacrificios revolucionarios que desplegaron las masas.
Colaboró en este capítulo Mauricio Fau.
Publicado originalmente como La independencia para poner fin a la revolución, capítulo 8 de La Revolución Clausurada. Mayo 1810 - Julio 1816. Editorial Biblos, Buenos Aires: 2013.
Con motivo de un nuevo aniversario del 9 de julio de 1816, publicamos un capítulo del libro de Christian Rath y Andrés Roldan "La Revolución Clausurada". Importante trabajo sobre el proceso de la Revolución de Mayo de 1810 y sus consecuencias.
Marzo de 1816: derrotado Napoleón y repuesto en el trono Fernando VII, España se había lanzado a recuperar sus colonias. Sólo las Provincias Unidas del Río de la Plata se mantenían en pie, pero en una situación de profunda inestabilidad. Al oeste, los patriotas chilenos habían sido derrotados. En el norte, los gauchos de Martín Miguel de Güemes resistían los embates realistas, pero rivalizaban con el Ejército al mando de José Rondeau, derrotado en Sipe Sipe. En el este, Portugal amenazaba invadir la provincia Oriental. Lo único que jugaba a favor era la caída de Montevideo en manos patriotas, en junio de 1814, que alejó el peligro de la expedición española dirigida por Pablo Morillo, que finalmente se dirigió a Venezuela. El golpe absolutista en España de mayo de 1814 había iniciado una cacería contra los liberales que no dejó ningún margen para mantener un gobierno “en nombre de Fernando”.
La cuestión de la independencia quedó colocada entonces objetivamente en la agenda de todas las clases y corrientes políticas, pero significaba cosas distintas para cada una de ellas.
Para la burguesía comercial porteña, era el paso necesario para poder dar fin a la revolución, imponer el orden y posicionarse política y jurídicamente ante el mundo (especialmente Inglaterra), y estar en condiciones de negociar en otros términos su vinculación con la economía y el comercio mundiales. En la misma dirección, aunque no fuese aún la corriente dominante, se orientaban los estancieros bonaerenses.
Para las corrientes democráticas y populares (los artiguistas en el Litoral y la Banda Oriental, los salteños de Güemes en el norte y los “viejos” morenistas porteños), era el punto de partida para profundizar el camino revolucionario.
Para San Martín, que gobernaba Cuyo, era la condición indispensable para encarar la campaña a Chile y acabar con el dominio español.
¿Y el imperio inglés? El 5 de julio de 1814, tras la caída de Napoleón, España e Inglaterra firmaron un tratado por el que la primera otorgaría el privilegio de “nación más favorecida” a los británicos en caso de recuperar sus posesiones americanas, lo que preservaba sus intereses comerciales. A cambio, Inglaterra se comprometía a no auxiliar ni permitir que sus súbditos socorrieran a los patriotas de América, una política que fue cuestionada por los comerciantes británicos, especialmente los radicados en el Plata, y entró en choque con las simpatías dentro del propio imperio con la revolución en Sudamérica. Inglaterra negó apoyo logístico y financiación a la proyectada expedición española de Morillo, mostrando que de ninguna manera apostaba a una recuperación de las colonias por parte de España
Frenar “la voluntad incontrolada del populacho”
La Asamblea de 1813 había sido convocada por el Segundo Triunvirato en un contexto auspicioso (victoria de Tucumán y Salta, de San Lorenzo y preparativos de Brown para atacar a los realistas en Martín García). Pero su carácter conservador quedó rápidamente en evidencia con el rechazo, el 10 de junio de 1813, de los diputados de la Banda Oriental para impedir considerar las “Instrucciones” que llevaban: inmediata declaración de la independencia, república democrática, participación popular, autonomía de las provincias bajo una confederación, capital fuera de Buenos Aires, eliminación de impuestos interprovinciales y libre navegación de los ríos.
El programa artiguista era un duro golpe para las pretensiones hegemónicas de la burguesía comercial porteña, entreverada con los nuevos acreedores de la deuda pública, todos ellos interesados en preservar el control de la Aduana que garantizaba su repago. De este modo, la Asamblea –integrada mayoritariamente por alvearistas,Nos referimos a la fracción mayoritaria de la Logia, opuesta en 1813 a la declaración de la independencia a la que adhería la minoría, referenciada en San Martín. incluidos los hasta entonces radicalizados Bernardo de Monteagudo e Hipólito Vieytes (quien firmó el decreto)–, mostró bien pronto sus limitaciones insalvables.
Lo que la burguesía comercial porteña quería lo expresará claramente poco después su representante en Río de Janeiro, Manuel García, cuando afirmó que cualquier gobierno, “hasta el más opresor, ofrecerá más esperanzas de prosperidad que la voluntad incontrolada del populacho”.Carta de García a Strangford, 3 de marzo de 1815.
A fines de 1813, las derrotas en Vilcapugio y Ayohuma en el Alto Perú (octubre-noviembre) acentuaron la política conservadora de Buenos Aires, que a fines de ese año transmitió a la corte inglesa su deseo de “alcanzar los beneficios de la paz y tranquilidad a cualquier precio, excepto la sumisión incondicional a España”, como informara lord Strangford a Castlereagh desde Río de Janeiro el 18 de diciembre de 1813.
La Asamblea concentró el poder: en enero de 1814 designó como director supremo a Gervasio Posadas, tío de Carlos María de Alvear, quien gobernó durante todo ese año sin lograr derrotar a Artigas. Pero la amenaza realista tras la derrota chilena en Rancagua, la desobediencia del Ejército del Norte contra Alvear y el estado de rebelión de las poblaciones de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes lo voltearon en enero de 1815. La obligada entrega de Montevideo a manos del artiguismo llevó al nuevo director supremo, Alvear, a promover la protección británica: en las conocidas cartas a lord Strangford y lord Castlereagh, planteó que las Provincias Unidas no podrían ya “gobernarse por sí mismas”. Impotente para derrotar al artiguismo, Alvear volvió a ofrecer a Artigas la “independencia absoluta” de la Banda Oriental a cambio de que dejase Entre Ríos y Corrientes bajo control de Buenos Aires. La respuesta, naturalmente negativa, fue acompañada por la formación de la Liga de los Pueblos Libres, alianza conformada por Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba, que acabó con el monopolio portuario de Buenos Aires al poner en funcionamiento los puertos de Montevideo, Colonia, Maldonado y Santa Fe, eliminar aranceles interprovinciales, bajarlos para los productos paraguayos y elevarlos para las importaciones que compitieran con la producción local, según vimos en el capítulo anterior.
Fracasada la maniobra, Alvear ordenó un nuevo ataque contra Artigas en Fontezuelas, pero un sector de las tropas se rebeló y obligó al director supremo a desistir del intento el 13 de abril de 1815. Este hecho, que derrocó a Alvear, fue también el fin de la Asamblea.
El Directorio en su laberinto
A esa altura, la autoridad del Directorio era cuestionada en todas partes. El poder de Artigas y de otros caudillos provinciales, apoyados en masas armadas y en estado de movilización y deliberación, representaba una amenaza permanente. Los ejércitos patriotas padecían constantemente deserciones, desobediencias, alzamientos y reclamos. Y la defensa del territorio, como ocurría en Salta con Güemes, dependía de los caudillos y las masas. Los hacendados estaban hartos de los destrozos y saqueos de sus campos y ganados, de los crecientes impuestos y de los malones. Las guerras, los conflictos diplomáticos y los bloqueos comerciales tampoco permitían a los comerciantes criollos estabilizar el poder logrado. El cumplimiento de la incipiente deuda pública estaba amenazado. Ninguna fracción social o política lograba hegemonizar la situación.
La Liga de los Pueblos Libres liderada por Artigas representaba una alternativa concreta al dominio hegemónico de la burguesía comercial porteña y al usufructo que hacía de la Aduana. Para esa burguesía, la declaración de la independencia debía llevarse a cabo de modo de asegurar su dominio indiscutido y la continuidad del beneficio aduanero. Y para ello debía ir acompañada del aplastamiento de Artigas. Si las tropas patriotas se mostraron impotentes para lograrlo, allí estaba la Corona portuguesa radicada en Río de Janeiro con sus viejas aspiraciones sobre la Banda Oriental. Y hacia allí se dirigieron las negociaciones secretas tendientes a facilitar la invasión y aplastar así, con ayuda externa, el indomable “anarquismo” federal.
En ese marco el Congreso de Tucumán, con su preparación fraudulenta, sus negociaciones secretas y sus conspiraciones, fue el escenario central en que se procesó la evolución conservadora de los núcleos dirigentes porteños interesados en poner fin definitivo al ciclo revolucionario abierto con las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo. Los objetivos del Congreso se centraban en declarar la independencia, nombrar un director supremo adicto, aplastar a Artigas –dando vía libre a la invasión lusitana a la Banda Oriental– y sancionar una Constitución, redactada de tal forma que abriera la posibilidad de una organización monárquica. Para esto era necesario que el Congreso contase con una mayoría de hombres “dignos y respetables”, como los caracterizara Mitre. Para garantizar esa mayoría, operaron en varios frentes. Comenzaron provocando la exclusión del Congreso de los delegados artiguistas del Litoral y de la Banda Oriental. Luego, como el Alto Perú estaba bajo dominio realista, reunieron a algunos emigrados adictos y “eligieron” a diez diputruchos incondicionales. Finalmente, los siete diputados porteños y los delegados fantasmas del interior –como el porteño Pueyrredón (que representaba a San Luis)– asegurarían una cómoda mayoría. Sólo los diputados federales de Córdoba, junto con los de Tucumán y Salta, eran reacios a la política del Directorio. Los diputados de Mendoza y San Juan, que respondían a San Martín, una vez declarada la independencia, no representaban ningún peligro para el dominio de los intereses portuarios.
Las andanzas de Belgrano, Rivadavia y Sarratea por Europa
El 12 de diciembre de 1814 Belgrano y Rivadavia habían partido a Europa con el mandato de la Asamblea y de Posadas de sondear a las monarquías europeas respecto del reconocimiento de una eventual independencia y sus términos. En cuanto a Fernando VII, debían “felicitarlo por su vuelta al trono y [...] reclamar nuestros augustos derechos”. En las instrucciones reservadas tenían mandato de “asegurar la independencia de América” (aunque también aceptarían la libertad civil, esto es, autonomía en la administración), por medio de un monarca constitucional español, o en su defecto inglés o de otra nación “si la España insistía en la dependencia servil de las provincias”, quedando entonces bajo una “protección respetable de alguna potencia de primer orden”. Se llegase o no a algún acuerdo con alguna potencia e incluso con España, era condición innegociable que los americanos conservaran “la administración interior del país en todos los ramos”.Carta de Posadas a Sarratea, 9 de mayo de 1814.
Luego de encontrarse a principios de enero de 1815 en Río con Manuel García, Belgrano y Rivadavia llegaron a Inglaterra el 7 de mayo. Allí se reunieron con Sarratea, con quien debatieron qué hacer frente a la caza de liberales que se estaba produciendo en España y ante la completa intransigencia de Fernando VII. Sarratea los puso al tanto de sus negociaciones con el desterrado Carlos IV en Roma, convenciéndolos de desistir de negociar con Fernando VII. El juego se abrió también a otras alternativas, entre ellas la de negociar con la corte portuguesa residente en Brasil, cuyas intenciones expansionistas en América del Sur eran de larga data y estaban ahora renovadas por su retroceso en el mapa geopolítico europeo después del Congreso de Viena de 1814-1815.
Sin conseguir nada concreto pero con la convicción de que la ola restauradora y monárquica dominaba en las cortes europeas, el 15 de noviembre de 1815 Belgrano dejó Europa. En Buenos Aires se reunió con el director Ignacio Álvarez Thomas y su ministro Gregorio Tagle, verdadero cerebro de la conspiración directorial, a quienes les adelantó lo que sería su planteo ante el Congreso de Tucumán: ganar el apoyo de la corte lusitana, “quien pensábamos podía obligarse por enlace de una de las hijas con el infante, para que nos favoreciese; teniendo por último y lo más principal en vista, que así desterrábamos la guerra de nuestro suelo [...] y que al fin por este medio conseguiríamos la independencia y que ella fuese reconocida con los mayores elogios, puesto que en Europa no hay quien no deteste el furor republicano…”Informe de Manuel Belgrano del 2 de febrero de 1816.
El informe de Belgrano: “monarquizarlo todo” y arreglar con los portugueses
El Congreso de Tucumán se instaló el 24 de marzo de 1816 en un contexto de crecientes rumores sobre negociaciones con los portugueses. Una de sus primeras medidas fue crear una comisión de relaciones exteriores, cuyas reuniones eran secretas. El objetivo principal de esta comisión fue allanar el camino a Portugal para que invadiese la Banda Oriental, a la vez que inició negociaciones secretas con la corte portuguesa para una eventual coronación de la Casa de Braganza en el Río de la Plata.
En la sesión secreta del 6 de julio de 1816, Belgrano brindó un amplio informe tras sus gestiones en Europa. Destacó el desprestigio de la revolución americana en el Viejo Mundo “por su declinación en el desorden y la anarquía”. Su conclusión era que había que “monarquizarlo todo”, y la propuesta, declarar la independencia y ponerse a tono con el nuevo espíritu europeo nombrando un rey inca enlazado con la Corona portuguesa. Para Belgrano, el “rey [portugués] Don Juan era sumamente pacífico y enemigo de conquista”. Esto, mientras los delegados porteños en Río de Janeiro, Manuel García y Nicolás Herrera, acordaban el aval del Directorio a la inminente invasión portuguesa a la Banda Oriental. Mitristas, revisionistas, “renovadores” e izquierdistas ocultan la complicidad de Belgrano con esta entregada. Los que destacan su supuesto “tupamarismo” (por la propuesta del rey inca) son completamente fantasiosos: los derechos de los indígenas estaban fuera del horizonte de la burguesía comercial y los estancieros porteños.
Independencia, el punto final a la revolución
Los crecientes rumores de la conspiración con los portugueses obligaron a acelerar los tiempos. El 9 de julio se declaró solemnemente la independencia. Pero… lo votado ese día sólo se refería a España, por lo que la agitación política se acentuó ante la fundada presunción de que había un arreglo con los portugueses.
Recién diez días más tarde, en la sesión secreta del 19, se agregó que la emancipación se declaraba respecto de “toda otra dominación extranjera” a propuesta de Pedro Medrano, quien tuvo que reconocer, en el fundamento de la propuesta, “que de este modo se sofocaría el rumor esparcido por ciertos hombres malignos de que el director, Belgrano y algunos individuos del Soberano Congreso alimentaban ideas de entregar el país a los portugueses”.
Pero el rumor no se “sofocó” porque los acuerdos con Río siguieron adelante y porque el 7 de julio de 1816 las tropas portuguesas ingresaron al territorio de la Banda Oriental. El 23 de julio hubo dos reuniones secretas en las que se trató ese ingreso y se avalaron las gestiones de los representantes en Río para favorecerlo. La mayoría pro directorial del Congreso impuso que, dado el carácter secreto de las sesiones, quien violara el “sigilo” sería expulsado del Congreso y condenado penalmente. Tenían que asegurar que la conspiración no trascendiera. Así, la declaración de independencia fue simultánea a la entrega de la Banda Oriental a los portugueses.
El 1 de agosto, el Congreso emitió un manifiesto que define claramente los objetivos del partido directorial:
El estado revolucionario no puede ser el estado permanente de la sociedad: un estado semejante declinaría luego en división y anarquía, y terminaría en disolución. [...] Decreto: fin a la revolución, principio al orden.
El 4 de septiembre la mayoría directorial envió una nueva misión secreta a Río, con instrucciones “reservadas”, donde se decía que “la base principal de toda negociación será la libertad e independencia de las provincias representadas en el Congreso”, lo que daba vía libre a la invasión en marcha de las no representadas, especialmente la Banda Oriental.
También buscaban aclararle a los portugueses que se limitaran a la Banda Oriental; el negociador “les hará ver que los pueblos recelosos de las miras que podrá tener el gabinete portugués sobre esta banda se agitan demasiado, y esta agitación les hace expresar el deseo de auxiliar al general Artigas [...] No obstante las indicaciones con que se halla el Congreso de las disposiciones amigables de su majestad fidelísima”. Y continuaba: “Si el objeto del gabinete portugués es solamente reducir a orden a la Banda Oriental, de ninguna manera podrá apoderarse de Entre Ríos por ser éste territorio perteneciente a la provincia de Buenos Aires que hasta ahora no lo ha renunciado el gobierno ni cedido a aquella Banda”. Se avalaba así la ocupación por parte de los esclavistas lusitanos “de aquella Banda” (y de las Misiones y Corrientes) pero no de Entre Ríos.
El enviado debía exponer “que a pesar de la exaltación de ideas democráticas que se ha experimentado en toda la revolución, el Congreso, la parte sana e ilustrada de los pueblos, y aun el común de éstos están dispuestos a un sistema monárquico-constitucional o moderado bajo las bases de la Constitución inglesa [...] de un modo que asegure la tranquilidad y orden interior, y estreche sus relaciones e intereses con los del Brasil hasta el punto de identificarlos en la mejor forma posible”. Además, el enviado “procurará persuadirles el interés y conveniencia que de estas ideas resulta al gabinete del Brasil en declararse protector de la libertad e independencia de estas provincias restableciendo la casa de los Incas y enlazándola con la de Braganza […] Si después de los más poderosos esfuerzos que deberá hacer el comisionado para recabar la anterior proposición fuese re- chazada, propondrá la coronación de un infante del Brasil en estas provincias, o la de otro cualquier infante extranjero con tal que no sea de España, para que enlazándose con algunas de las infantas del Brasil gobierne este país bajo una Constitución que deberá presentar el Congreso” (subrayado nuestro).
Finalmente, “si durante el curso de estas negociaciones fuese acaso reconvenido por algunos auxilios que el gobierno de estas provincias hubiese dado al general Artigas, satisfará manifestando que él no ha podido prescindir de este paso […]; pues de lo contrario se expondría a excitar la desconfianza de los pueblos, y que entrando éstos en una convulsión general se frustrasen los objetos de ambos gobiernos” (subrayado nuestro). O sea que le aclaraba de antemano que la supuesta ayuda para Artigas y el pedido de explicaciones al comandante portugués Carlos Federico Lecor eran una maniobra distraccionista para engañar a los pueblos que desconfiaban profundamente de la política directorial.
El enviado llevaba el mandato de oponerse a “que estas provincias se incorporen a las del Brasil [...] pero si después de apurados todos los recursos de la política y del convencimiento insistiesen en el empeño, les indicará (como una cosa que sale de él [¡!]), y que es lo más a que tal vez podrán prestarse estas provincias) que, formando un Estado distinto del Brasil, reconocerán por su monarca al de aquél mientras mantenga su corte en este continente, pero bajo una Constitución que le presentará el Congreso”.
Jerónimo Salguero de Cabrera y Mariano Boedo (diputados cordobés y salteño respectivamente) pidieron la remoción de García, oponiéndose a sus gestiones. Fueron ampliamente derrotados. Los pliegos de García y Herrera fueron aprobados por veintidós de los veintiséis congresistas presentes. El acta cierra diciendo “que a fin de calmar las alarmas que parecían asomar de que se estaba en negociación con el Brasil, o precaverlas antes de que naciesen, se publique en el Redac- tor el envío de una diputación a pedir explicaciones de la conducta al parecer hostil de aquella potencia”. La tremenda impopularidad de la política del partido directorial, incluso entre sectores porteños (entre los que se encontraban los que se sentían continuadores de Moreno) explican estas maniobras.
Pueyrredón: deuda pública y privatización de la “campaña contra el indio”
Veinte días después de la declaración de la independencia fue nombrado director supremo Juan Martín de Pueyrredón, figura emblemática en su condición de hacendado, comerciante y miembro de las primeras familias patricias que financiaron a los ejércitos patriotas, y que como acreedoras del Estado militarán en primera fila junto al Directorio.
Las guerras habían dejado exhausto al Estado. El aumento de los impuestos aduaneros en 1817 incentivó el contrabando, sobre todo de los británicos; la política de emitir bonos de deuda y tomar empréstitos que en varios casos no se pagaron llevó a muchos acreedores del Estado –proveedores e intermediarios beneficiados con las guerras (el 57% de las erogaciones de la caja central de Buenos Aires entre 1811-1819 fue en gastos militares)– a vender sus títulos a grandes comerciantes ingleses por debajo de su valor. Entre 1815-1825, los británicos tuvieron gran excedente de capitales. Aprovecharon entonces su preponderancia en el comercio y su dominio de los mares para prevalecer por sobre la burguesía comercial porteña, incluidos los acreedores del Estado, que estaban entre los principales sostenes del régimen (Halperín Donghi, 2005).
No sólo se fortalecieron los comerciantes británicos sino también los hacendados. Un año después de la declaración de la independencia, un decreto del 22 de julio de 1817 llamó a los hacendados a financiar el avance de la frontera a cambio de quedarse con la tierra conquistada. Significó la privatización de la conquista en beneficio de la oligarquía terrateniente que lograba de este modo más que compensarse por la destrucción de sus ganados a causa de las guerras: una concesión que anticipó la política de tierras de Rivadavia. Bajo el régimen de la burguesía comercial porteña “unitaria” se fortalecieron los hacendados bonaerenses “federales”, los mismos que más tarde pasarían a ocupar el centro del poder.
Limpieza de opositores: “Honor a los restauradores del orden”
En todo el país se reclamaba declarar la guerra a los portugueses y desatar una “pueblada infernal”. En enero de 1817 los lusitanos devastaron las Misiones y Corrientes, sin que el Directorio actuara. En Montevideo, el patriciado que resistía la política de Artigas entregó la ciudad al invasor e izó la bandera portuguesa en lugar de la federal.
Entre fines de 1816 y la primera mitad de 1817 se desató una furiosa represión que barrió con toda oposición. La plana mayor del antiguo morenismo bonaerense fue deportada: Domingo French, Manuel Moreno, Manuel Dorrego y otros, “cada uno con una barra de grillos”. Por orden de Belgrano, el federal salteño José Antonio Moldes fue remitido a Chile, donde San Martín lo encarceló. Los líderes federales de Córdoba, Eduardo Pérez Bulnes, y de Santiago del Estero, Juan Francisco Borges, también fueron detenidos, y el último terminó fusilado por orden de Belgrano. Se trató de uno de los primeros asesinatos políticos en el campo patriota, lo que significaba un salto cualitativo en el intento de imponer el orden por la fuerza. Los verdugos recibieron una condecoración con la inscripción “Honor a los restauradores del orden”; así quedó plasmado lo que el Congreso entendía con “poner fin a la revolución”. Los triunfos militares de San Martín en Chile servirían para tapar esta represión. Tampoco se salvó Güemes, asesinado pocos años después por la oligarquía salteña, y hasta San Martín sufrió persecuciones y el exilio por haberse negado a traer al Ejército de los Andes, desde Chile, para derrotar el artiguismo y a los federales, como se lo ordenó Pueyrredón.
Consumada la represión interna y con la oposición diezmada, el Congreso pudo entonces sincerarse, declarando el 10 de diciembre de 1817 que “el gobierno de las Provincias Unidas se obliga a retirar inmediatamente todas las tropas que [...] hubiere mandado en socorro de Artigas [...] y no admitir aquel jefe y sus partidarios armados en el territorio. Y cuando [...] no haya medios de expulsarlos [...] podrá solicitar la cooperación de las tropas portuguesas”. El 12 autorizó el envío de quinientos veteranos a Entre Ríos “para atacar en sus campos a un enemigo natural del orden público”, es decir, a los federales artiguistas.
* * *
El Congreso de Tucumán y la declaración de la independencia fueron parte central del propósito de la burguesía comercial porteña, con la complicidad de los estancieros de Buenos Aires, de poner punto final al ciclo revolucionario abierto por las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo. La conspiración con los portugueses para entregarles la Banda Oriental con tal de acabar con el “anarquismo” artiguista son la mejor prueba, al igual que la represión brutal hacia todos los que se rebelaron contra esta política.
En defensa de la aduana y de la tierra, ambas fracciones condenaron a la región rioplatense a la disgregación y a la consolidación de su carácter semicolonial y latifundista. La caída de Montevideo en manos portuguesas cerró a Entre Ríos y a Santa Fe las posibilidades de comerciar sus productos a través de ese puerto. La recuperación por parte de Buenos Aires del monopolio de puerto único para el comercio exterior fue un factor clave para quebrar el vínculo que unía los intereses de ambas provincias con la causa artiguista. Sin Montevideo, a Buenos Aires le resultó más fácil cooptar a Estanislao López y Francisco Ramírez, los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos respectivamente.
El liberalismo de la burguesía comercial porteña y de sus líderes tuvo alas muy cortas. Para clericales y monárquicos, su límite siempre fue el orden. Heredaron del liberalismo español el estilo de Gaspar Melchor de Jovellanos,Jovellanos fue un hombre de la Ilustración española representante de Asturias en la Junta Central en 1811. Su accionar nunca fue revolucionario sino un reformismo bien intencionado. Se le atribuye protagonismo en la convocatoria a las Cortes que dictaron la Constitución liberal de 1812. aprendieron de éste la verba radicalizada y a soñar en grande. Pero también a retroceder cuando esos sueños se convertían en pesadillas de democracia, república y confederación.
Tenían muy claros sus extremos: el absolutismo a su derecha, la democracia republicana a su izquierda. Ya tempranamente, en carta del 27 de marzo de 1812 al realista José Manuel de Goyeneche, Pueyrredón planteó que se debía “meditar detenidamente sobre la Constitución que nos salve de dos extremos perniciosos, de ese resabio feudal que adolecen todas las legislaciones de Europa [y] de esa igualdad popular más soñada, impracticable y ridícula”.
Esa “igualdad popular” era la de la población armada contra los ingleses en 1806 y 1807, la de los orilleros de Buenos Aires, la de los pueblos de la Banda Oriental que en el éxodo dejaron todo para seguir la lucha contra el opresor español, la de los patriotas jujeños con su éxodo y que junto al pueblo de Salta resistieron bajo la dirección de Güemes los embates del ejército español; era la de los indios tupíes, la de los guaraníes de Andresito, el hijo adoptivo de Artigas; la de los pampas y guaycurúes de López y Ramírez. Es esa “pueblada infernal” que con armas primitivas –cuchillos, lanzas, boleadoras, tercerolas– derrotó en numerosas batallas a los ejércitos profesionales –ingleses, españoles, portugueses y porteños– y terminó haciendo naufragar el proyecto centralista y monárquico del Directorio, aunque quien sacó provecho de esto años más tarde fue la clase ascendente de los estancieros bonaerenses.
En el lapso de los pocos años que van desde el debut revolucionario frente a las invasiones inglesas hasta 1819, los patriotas se desplazaron –¡y en qué medida!– de acuerdo con las cambiantes circunstancias nacionales e internacionales. Sueños jacobinos, aggiornamientos girondinos, definiciones termidorianas. He ahí el recorrido seguido por las principales direcciones patriotas.
Se equivocan quienes afirman que la disgregación del virreinato era un resultado natural de su heterogeneidad. La entrega de la Banda Oriental a los portugueses y la segregación de Paraguay deben cargarse en la cuenta de estas direcciones. No es casual que, casi cincuenta años después, la misma alianza de la oligarquía porteña con el imperio esclavista de Brasil aplastara a Paraguay, que mostraba la potencialidad de otra alternativa de desarrollo.
La complicidad con que la mayor parte del arco ideológico burgués y democratizante celebra al “Congreso de la Independencia” es funcional a la necesidad de la burguesía argentina de ocultar las huellas de sus tropelías, en oposición a los esfuerzos y sacrificios revolucionarios que desplegaron las masas.
Colaboró en este capítulo Mauricio Fau.
Publicado originalmente como La independencia para poner fin a la revolución, capítulo 8 de La Revolución Clausurada. Mayo 1810 - Julio 1816. Editorial Biblos, Buenos Aires: 2013.
Con motivo de un nuevo aniversario del 9 de julio de 1816, publicamos un capítulo del libro de Christian Rath y Andrés Roldan «La Revolución Clausurada». Importante trabajo sobre el proceso de la Revolución de Mayo de 1810 y sus consecuencias.
Marzo de 1816: derrotado Napoleón y repuesto en el trono Fernando VII, España se había lanzado a recuperar sus colonias. Sólo las Provincias Unidas del Río de la Plata se mantenían en pie, pero en una situación de profunda inestabilidad. Al oeste, los patriotas chilenos habían sido derrotados. En el norte, los gauchos de Martín Miguel de Güemes resistían los embates realistas, pero rivalizaban con el Ejército al mando de José Rondeau, derrotado en Sipe Sipe. En el este, Portugal amenazaba invadir la provincia Oriental. Lo único que jugaba a favor era la caída de Montevideo en manos patriotas, en junio de 1814, que alejó el peligro de la expedición española dirigida por Pablo Morillo, que finalmente se dirigió a Venezuela. El golpe absolutista en España de mayo de 1814 había iniciado una cacería contra los liberales que no dejó ningún margen para mantener un gobierno “en nombre de Fernando”.
La cuestión de la independencia quedó colocada entonces objetivamente en la agenda de todas las clases y corrientes políticas, pero significaba cosas distintas para cada una de ellas.
Para la burguesía comercial porteña, era el paso necesario para poder dar fin a la revolución, imponer el orden y posicionarse política y jurídicamente ante el mundo (especialmente Inglaterra), y estar en condiciones de negociar en otros términos su vinculación con la economía y el comercio mundiales. En la misma dirección, aunque no fuese aún la corriente dominante, se orientaban los estancieros bonaerenses.
Para las corrientes democráticas y populares (los artiguistas en el Litoral y la Banda Oriental, los salteños de Güemes en el norte y los “viejos” morenistas porteños), era el punto de partida para profundizar el camino revolucionario.
Para San Martín, que gobernaba Cuyo, era la condición indispensable para encarar la campaña a Chile y acabar con el dominio español.
¿Y el imperio inglés? El 5 de julio de 1814, tras la caída de Napoleón, España e Inglaterra firmaron un tratado por el que la primera otorgaría el privilegio de “nación más favorecida” a los británicos en caso de recuperar sus posesiones americanas, lo que preservaba sus intereses comerciales. A cambio, Inglaterra se comprometía a no auxiliar ni permitir que sus súbditos socorrieran a los patriotas de América, una política que fue cuestionada por los comerciantes británicos, especialmente los radicados en el Plata, y entró en choque con las simpatías dentro del propio imperio con la revolución en Sudamérica. Inglaterra negó apoyo logístico y financiación a la proyectada expedición española de Morillo, mostrando que de ninguna manera apostaba a una recuperación de las colonias por parte de España
Frenar “la voluntad incontrolada del populacho”
La Asamblea de 1813 había sido convocada por el Segundo Triunvirato en un contexto auspicioso (victoria de Tucumán y Salta, de San Lorenzo y preparativos de Brown para atacar a los realistas en Martín García). Pero su carácter conservador quedó rápidamente en evidencia con el rechazo, el 10 de junio de 1813, de los diputados de la Banda Oriental para impedir considerar las “Instrucciones” que llevaban: inmediata declaración de la independencia, república democrática, participación popular, autonomía de las provincias bajo una confederación, capital fuera de Buenos Aires, eliminación de impuestos interprovinciales y libre navegación de los ríos.
El programa artiguista era un duro golpe para las pretensiones hegemónicas de la burguesía comercial porteña, entreverada con los nuevos acreedores de la deuda pública, todos ellos interesados en preservar el control de la Aduana que garantizaba su repago. De este modo, la Asamblea –integrada mayoritariamente por alvearistas,1Nos referimos a la fracción mayoritaria de la Logia, opuesta en 1813 a la declaración de la independencia a la que adhería la minoría, referenciada en San Martín. incluidos los hasta entonces radicalizados Bernardo de Monteagudo e Hipólito Vieytes (quien firmó el decreto)–, mostró bien pronto sus limitaciones insalvables.
Lo que la burguesía comercial porteña quería lo expresará claramente poco después su representante en Río de Janeiro, Manuel García, cuando afirmó que cualquier gobierno, “hasta el más opresor, ofrecerá más esperanzas de prosperidad que la voluntad incontrolada del populacho”.2Carta de García a Strangford, 3 de marzo de 1815.
A fines de 1813, las derrotas en Vilcapugio y Ayohuma en el Alto Perú (octubre-noviembre) acentuaron la política conservadora de Buenos Aires, que a fines de ese año transmitió a la corte inglesa su deseo de “alcanzar los beneficios de la paz y tranquilidad a cualquier precio, excepto la sumisión incondicional a España”, como informara lord Strangford a Castlereagh desde Río de Janeiro el 18 de diciembre de 1813.
La Asamblea concentró el poder: en enero de 1814 designó como director supremo a Gervasio Posadas, tío de Carlos María de Alvear, quien gobernó durante todo ese año sin lograr derrotar a Artigas. Pero la amenaza realista tras la derrota chilena en Rancagua, la desobediencia del Ejército del Norte contra Alvear y el estado de rebelión de las poblaciones de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes lo voltearon en enero de 1815. La obligada entrega de Montevideo a manos del artiguismo llevó al nuevo director supremo, Alvear, a promover la protección británica: en las conocidas cartas a lord Strangford y lord Castlereagh, planteó que las Provincias Unidas no podrían ya “gobernarse por sí mismas”. Impotente para derrotar al artiguismo, Alvear volvió a ofrecer a Artigas la “independencia absoluta” de la Banda Oriental a cambio de que dejase Entre Ríos y Corrientes bajo control de Buenos Aires. La respuesta, naturalmente negativa, fue acompañada por la formación de la Liga de los Pueblos Libres, alianza conformada por Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba, que acabó con el monopolio portuario de Buenos Aires al poner en funcionamiento los puertos de Montevideo, Colonia, Maldonado y Santa Fe, eliminar aranceles interprovinciales, bajarlos para los productos paraguayos y elevarlos para las importaciones que compitieran con la producción local, según vimos en el capítulo anterior.
Fracasada la maniobra, Alvear ordenó un nuevo ataque contra Artigas en Fontezuelas, pero un sector de las tropas se rebeló y obligó al director supremo a desistir del intento el 13 de abril de 1815. Este hecho, que derrocó a Alvear, fue también el fin de la Asamblea.
El Directorio en su laberinto
A esa altura, la autoridad del Directorio era cuestionada en todas partes. El poder de Artigas y de otros caudillos provinciales, apoyados en masas armadas y en estado de movilización y deliberación, representaba una amenaza permanente. Los ejércitos patriotas padecían constantemente deserciones, desobediencias, alzamientos y reclamos. Y la defensa del territorio, como ocurría en Salta con Güemes, dependía de los caudillos y las masas. Los hacendados estaban hartos de los destrozos y saqueos de sus campos y ganados, de los crecientes impuestos y de los malones. Las guerras, los conflictos diplomáticos y los bloqueos comerciales tampoco permitían a los comerciantes criollos estabilizar el poder logrado. El cumplimiento de la incipiente deuda pública estaba amenazado. Ninguna fracción social o política lograba hegemonizar la situación.
La Liga de los Pueblos Libres liderada por Artigas representaba una alternativa concreta al dominio hegemónico de la burguesía comercial porteña y al usufructo que hacía de la Aduana. Para esa burguesía, la declaración de la independencia debía llevarse a cabo de modo de asegurar su dominio indiscutido y la continuidad del beneficio aduanero. Y para ello debía ir acompañada del aplastamiento de Artigas. Si las tropas patriotas se mostraron impotentes para lograrlo, allí estaba la Corona portuguesa radicada en Río de Janeiro con sus viejas aspiraciones sobre la Banda Oriental. Y hacia allí se dirigieron las negociaciones secretas tendientes a facilitar la invasión y aplastar así, con ayuda externa, el indomable “anarquismo” federal.
En ese marco el Congreso de Tucumán, con su preparación fraudulenta, sus negociaciones secretas y sus conspiraciones, fue el escenario central en que se procesó la evolución conservadora de los núcleos dirigentes porteños interesados en poner fin definitivo al ciclo revolucionario abierto con las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo. Los objetivos del Congreso se centraban en declarar la independencia, nombrar un director supremo adicto, aplastar a Artigas –dando vía libre a la invasión lusitana a la Banda Oriental– y sancionar una Constitución, redactada de tal forma que abriera la posibilidad de una organización monárquica. Para esto era necesario que el Congreso contase con una mayoría de hombres “dignos y respetables”, como los caracterizara Mitre. Para garantizar esa mayoría, operaron en varios frentes. Comenzaron provocando la exclusión del Congreso de los delegados artiguistas del Litoral y de la Banda Oriental. Luego, como el Alto Perú estaba bajo dominio realista, reunieron a algunos emigrados adictos y “eligieron” a diez diputruchos incondicionales. Finalmente, los siete diputados porteños y los delegados fantasmas del interior –como el porteño Pueyrredón (que representaba a San Luis)– asegurarían una cómoda mayoría. Sólo los diputados federales de Córdoba, junto con los de Tucumán y Salta, eran reacios a la política del Directorio. Los diputados de Mendoza y San Juan, que respondían a San Martín, una vez declarada la independencia, no representaban ningún peligro para el dominio de los intereses portuarios.
Las andanzas de Belgrano, Rivadavia y Sarratea por Europa
El 12 de diciembre de 1814 Belgrano y Rivadavia habían partido a Europa con el mandato de la Asamblea y de Posadas de sondear a las monarquías europeas respecto del reconocimiento de una eventual independencia y sus términos. En cuanto a Fernando VII, debían “felicitarlo por su vuelta al trono y […] reclamar nuestros augustos derechos”. En las instrucciones reservadas tenían mandato de “asegurar la independencia de América” (aunque también aceptarían la libertad civil, esto es, autonomía en la administración), por medio de un monarca constitucional español, o en su defecto inglés o de otra nación “si la España insistía en la dependencia servil de las provincias”, quedando entonces bajo una “protección respetable de alguna potencia de primer orden”. Se llegase o no a algún acuerdo con alguna potencia e incluso con España, era condición innegociable que los americanos conservaran “la administración interior del país en todos los ramos”.3Carta de Posadas a Sarratea, 9 de mayo de 1814.
Luego de encontrarse a principios de enero de 1815 en Río con Manuel García, Belgrano y Rivadavia llegaron a Inglaterra el 7 de mayo. Allí se reunieron con Sarratea, con quien debatieron qué hacer frente a la caza de liberales que se estaba produciendo en España y ante la completa intransigencia de Fernando VII. Sarratea los puso al tanto de sus negociaciones con el desterrado Carlos IV en Roma, convenciéndolos de desistir de negociar con Fernando VII. El juego se abrió también a otras alternativas, entre ellas la de negociar con la corte portuguesa residente en Brasil, cuyas intenciones expansionistas en América del Sur eran de larga data y estaban ahora renovadas por su retroceso en el mapa geopolítico europeo después del Congreso de Viena de 1814-1815.
Sin conseguir nada concreto pero con la convicción de que la ola restauradora y monárquica dominaba en las cortes europeas, el 15 de noviembre de 1815 Belgrano dejó Europa. En Buenos Aires se reunió con el director Ignacio Álvarez Thomas y su ministro Gregorio Tagle, verdadero cerebro de la conspiración directorial, a quienes les adelantó lo que sería su planteo ante el Congreso de Tucumán: ganar el apoyo de la corte lusitana, “quien pensábamos podía obligarse por enlace de una de las hijas con el infante, para que nos favoreciese; teniendo por último y lo más principal en vista, que así desterrábamos la guerra de nuestro suelo […] y que al fin por este medio conseguiríamos la independencia y que ella fuese reconocida con los mayores elogios, puesto que en Europa no hay quien no deteste el furor republicano…”4Informe de Manuel Belgrano del 2 de febrero de 1816.
El informe de Belgrano: “monarquizarlo todo” y arreglar con los portugueses
El Congreso de Tucumán se instaló el 24 de marzo de 1816 en un contexto de crecientes rumores sobre negociaciones con los portugueses. Una de sus primeras medidas fue crear una comisión de relaciones exteriores, cuyas reuniones eran secretas. El objetivo principal de esta comisión fue allanar el camino a Portugal para que invadiese la Banda Oriental, a la vez que inició negociaciones secretas con la corte portuguesa para una eventual coronación de la Casa de Braganza en el Río de la Plata.
En la sesión secreta del 6 de julio de 1816, Belgrano brindó un amplio informe tras sus gestiones en Europa. Destacó el desprestigio de la revolución americana en el Viejo Mundo “por su declinación en el desorden y la anarquía”. Su conclusión era que había que “monarquizarlo todo”, y la propuesta, declarar la independencia y ponerse a tono con el nuevo espíritu europeo nombrando un rey inca enlazado con la Corona portuguesa. Para Belgrano, el “rey [portugués] Don Juan era sumamente pacífico y enemigo de conquista”. Esto, mientras los delegados porteños en Río de Janeiro, Manuel García y Nicolás Herrera, acordaban el aval del Directorio a la inminente invasión portuguesa a la Banda Oriental. Mitristas, revisionistas, “renovadores” e izquierdistas ocultan la complicidad de Belgrano con esta entregada. Los que destacan su supuesto “tupamarismo” (por la propuesta del rey inca) son completamente fantasiosos: los derechos de los indígenas estaban fuera del horizonte de la burguesía comercial y los estancieros porteños.
Independencia, el punto final a la revolución
Los crecientes rumores de la conspiración con los portugueses obligaron a acelerar los tiempos. El 9 de julio se declaró solemnemente la independencia. Pero… lo votado ese día sólo se refería a España, por lo que la agitación política se acentuó ante la fundada presunción de que había un arreglo con los portugueses.
Recién diez días más tarde, en la sesión secreta del 19, se agregó que la emancipación se declaraba respecto de “toda otra dominación extranjera” a propuesta de Pedro Medrano, quien tuvo que reconocer, en el fundamento de la propuesta, “que de este modo se sofocaría el rumor esparcido por ciertos hombres malignos de que el director, Belgrano y algunos individuos del Soberano Congreso alimentaban ideas de entregar el país a los portugueses”.
Pero el rumor no se “sofocó” porque los acuerdos con Río siguieron adelante y porque el 7 de julio de 1816 las tropas portuguesas ingresaron al territorio de la Banda Oriental. El 23 de julio hubo dos reuniones secretas en las que se trató ese ingreso y se avalaron las gestiones de los representantes en Río para favorecerlo. La mayoría pro directorial del Congreso impuso que, dado el carácter secreto de las sesiones, quien violara el “sigilo” sería expulsado del Congreso y condenado penalmente. Tenían que asegurar que la conspiración no trascendiera. Así, la declaración de independencia fue simultánea a la entrega de la Banda Oriental a los portugueses.
El 1 de agosto, el Congreso emitió un manifiesto que define claramente los objetivos del partido directorial:
El estado revolucionario no puede ser el estado permanente de la sociedad: un estado semejante declinaría luego en división y anarquía, y terminaría en disolución. […] Decreto: fin a la revolución, principio al orden.
El 4 de septiembre la mayoría directorial envió una nueva misión secreta a Río, con instrucciones “reservadas”, donde se decía que “la base principal de toda negociación será la libertad e independencia de las provincias representadas en el Congreso”, lo que daba vía libre a la invasión en marcha de las no representadas, especialmente la Banda Oriental.
También buscaban aclararle a los portugueses que se limitaran a la Banda Oriental; el negociador “les hará ver que los pueblos recelosos de las miras que podrá tener el gabinete portugués sobre esta banda se agitan demasiado, y esta agitación les hace expresar el deseo de auxiliar al general Artigas […] No obstante las indicaciones con que se halla el Congreso de las disposiciones amigables de su majestad fidelísima”. Y continuaba: “Si el objeto del gabinete portugués es solamente reducir a orden a la Banda Oriental, de ninguna manera podrá apoderarse de Entre Ríos por ser éste territorio perteneciente a la provincia de Buenos Aires que hasta ahora no lo ha renunciado el gobierno ni cedido a aquella Banda”. Se avalaba así la ocupación por parte de los esclavistas lusitanos “de aquella Banda” (y de las Misiones y Corrientes) pero no de Entre Ríos.
El enviado debía exponer “que a pesar de la exaltación de ideas democráticas que se ha experimentado en toda la revolución, el Congreso, la parte sana e ilustrada de los pueblos, y aun el común de éstos están dispuestos a un sistema monárquico-constitucional o moderado bajo las bases de la Constitución inglesa […] de un modo que asegure la tranquilidad y orden interior, y estreche sus relaciones e intereses con los del Brasil hasta el punto de identificarlos en la mejor forma posible”. Además, el enviado “procurará persuadirles el interés y conveniencia que de estas ideas resulta al gabinete del Brasil en declararse protector de la libertad e independencia de estas provincias restableciendo la casa de los Incas y enlazándola con la de Braganza […] Si después de los más poderosos esfuerzos que deberá hacer el comisionado para recabar la anterior proposición fuese re- chazada, propondrá la coronación de un infante del Brasil en estas provincias, o la de otro cualquier infante extranjero con tal que no sea de España, para que enlazándose con algunas de las infantas del Brasil gobierne este país bajo una Constitución que deberá presentar el Congreso” (subrayado nuestro).
Finalmente, “si durante el curso de estas negociaciones fuese acaso reconvenido por algunos auxilios que el gobierno de estas provincias hubiese dado al general Artigas, satisfará manifestando que él no ha podido prescindir de este paso […]; pues de lo contrario se expondría a excitar la desconfianza de los pueblos, y que entrando éstos en una convulsión general se frustrasen los objetos de ambos gobiernos” (subrayado nuestro). O sea que le aclaraba de antemano que la supuesta ayuda para Artigas y el pedido de explicaciones al comandante portugués Carlos Federico Lecor eran una maniobra distraccionista para engañar a los pueblos que desconfiaban profundamente de la política directorial.
El enviado llevaba el mandato de oponerse a “que estas provincias se incorporen a las del Brasil […] pero si después de apurados todos los recursos de la política y del convencimiento insistiesen en el empeño, les indicará (como una cosa que sale de él [¡!]), y que es lo más a que tal vez podrán prestarse estas provincias) que, formando un Estado distinto del Brasil, reconocerán por su monarca al de aquél mientras mantenga su corte en este continente, pero bajo una Constitución que le presentará el Congreso”.
Jerónimo Salguero de Cabrera y Mariano Boedo (diputados cordobés y salteño respectivamente) pidieron la remoción de García, oponiéndose a sus gestiones. Fueron ampliamente derrotados. Los pliegos de García y Herrera fueron aprobados por veintidós de los veintiséis congresistas presentes. El acta cierra diciendo “que a fin de calmar las alarmas que parecían asomar de que se estaba en negociación con el Brasil, o precaverlas antes de que naciesen, se publique en el Redac- tor el envío de una diputación a pedir explicaciones de la conducta al parecer hostil de aquella potencia”. La tremenda impopularidad de la política del partido directorial, incluso entre sectores porteños (entre los que se encontraban los que se sentían continuadores de Moreno) explican estas maniobras.
Pueyrredón: deuda pública y privatización de la “campaña contra el indio”
Veinte días después de la declaración de la independencia fue nombrado director supremo Juan Martín de Pueyrredón, figura emblemática en su condición de hacendado, comerciante y miembro de las primeras familias patricias que financiaron a los ejércitos patriotas, y que como acreedoras del Estado militarán en primera fila junto al Directorio.
Las guerras habían dejado exhausto al Estado. El aumento de los impuestos aduaneros en 1817 incentivó el contrabando, sobre todo de los británicos; la política de emitir bonos de deuda y tomar empréstitos que en varios casos no se pagaron llevó a muchos acreedores del Estado –proveedores e intermediarios beneficiados con las guerras (el 57% de las erogaciones de la caja central de Buenos Aires entre 1811-1819 fue en gastos militares)– a vender sus títulos a grandes comerciantes ingleses por debajo de su valor. Entre 1815-1825, los británicos tuvieron gran excedente de capitales. Aprovecharon entonces su preponderancia en el comercio y su dominio de los mares para prevalecer por sobre la burguesía comercial porteña, incluidos los acreedores del Estado, que estaban entre los principales sostenes del régimen (Halperín Donghi, 2005).
No sólo se fortalecieron los comerciantes británicos sino también los hacendados. Un año después de la declaración de la independencia, un decreto del 22 de julio de 1817 llamó a los hacendados a financiar el avance de la frontera a cambio de quedarse con la tierra conquistada. Significó la privatización de la conquista en beneficio de la oligarquía terrateniente que lograba de este modo más que compensarse por la destrucción de sus ganados a causa de las guerras: una concesión que anticipó la política de tierras de Rivadavia. Bajo el régimen de la burguesía comercial porteña “unitaria” se fortalecieron los hacendados bonaerenses “federales”, los mismos que más tarde pasarían a ocupar el centro del poder.
Limpieza de opositores: “Honor a los restauradores del orden”
En todo el país se reclamaba declarar la guerra a los portugueses y desatar una “pueblada infernal”. En enero de 1817 los lusitanos devastaron las Misiones y Corrientes, sin que el Directorio actuara. En Montevideo, el patriciado que resistía la política de Artigas entregó la ciudad al invasor e izó la bandera portuguesa en lugar de la federal.
Entre fines de 1816 y la primera mitad de 1817 se desató una furiosa represión que barrió con toda oposición. La plana mayor del antiguo morenismo bonaerense fue deportada: Domingo French, Manuel Moreno, Manuel Dorrego y otros, “cada uno con una barra de grillos”. Por orden de Belgrano, el federal salteño José Antonio Moldes fue remitido a Chile, donde San Martín lo encarceló. Los líderes federales de Córdoba, Eduardo Pérez Bulnes, y de Santiago del Estero, Juan Francisco Borges, también fueron detenidos, y el último terminó fusilado por orden de Belgrano. Se trató de uno de los primeros asesinatos políticos en el campo patriota, lo que significaba un salto cualitativo en el intento de imponer el orden por la fuerza. Los verdugos recibieron una condecoración con la inscripción “Honor a los restauradores del orden”; así quedó plasmado lo que el Congreso entendía con “poner fin a la revolución”. Los triunfos militares de San Martín en Chile servirían para tapar esta represión. Tampoco se salvó Güemes, asesinado pocos años después por la oligarquía salteña, y hasta San Martín sufrió persecuciones y el exilio por haberse negado a traer al Ejército de los Andes, desde Chile, para derrotar el artiguismo y a los federales, como se lo ordenó Pueyrredón.
Consumada la represión interna y con la oposición diezmada, el Congreso pudo entonces sincerarse, declarando el 10 de diciembre de 1817 que “el gobierno de las Provincias Unidas se obliga a retirar inmediatamente todas las tropas que […] hubiere mandado en socorro de Artigas […] y no admitir aquel jefe y sus partidarios armados en el territorio. Y cuando […] no haya medios de expulsarlos […] podrá solicitar la cooperación de las tropas portuguesas”. El 12 autorizó el envío de quinientos veteranos a Entre Ríos “para atacar en sus campos a un enemigo natural del orden público”, es decir, a los federales artiguistas.
* * *
El Congreso de Tucumán y la declaración de la independencia fueron parte central del propósito de la burguesía comercial porteña, con la complicidad de los estancieros de Buenos Aires, de poner punto final al ciclo revolucionario abierto por las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo. La conspiración con los portugueses para entregarles la Banda Oriental con tal de acabar con el “anarquismo” artiguista son la mejor prueba, al igual que la represión brutal hacia todos los que se rebelaron contra esta política.
En defensa de la aduana y de la tierra, ambas fracciones condenaron a la región rioplatense a la disgregación y a la consolidación de su carácter semicolonial y latifundista. La caída de Montevideo en manos portuguesas cerró a Entre Ríos y a Santa Fe las posibilidades de comerciar sus productos a través de ese puerto. La recuperación por parte de Buenos Aires del monopolio de puerto único para el comercio exterior fue un factor clave para quebrar el vínculo que unía los intereses de ambas provincias con la causa artiguista. Sin Montevideo, a Buenos Aires le resultó más fácil cooptar a Estanislao López y Francisco Ramírez, los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos respectivamente.
El liberalismo de la burguesía comercial porteña y de sus líderes tuvo alas muy cortas. Para clericales y monárquicos, su límite siempre fue el orden. Heredaron del liberalismo español el estilo de Gaspar Melchor de Jovellanos,5Jovellanos fue un hombre de la Ilustración española representante de Asturias en la Junta Central en 1811. Su accionar nunca fue revolucionario sino un reformismo bien intencionado. Se le atribuye protagonismo en la convocatoria a las Cortes que dictaron la Constitución liberal de 1812. aprendieron de éste la verba radicalizada y a soñar en grande. Pero también a retroceder cuando esos sueños se convertían en pesadillas de democracia, república y confederación.
Tenían muy claros sus extremos: el absolutismo a su derecha, la democracia republicana a su izquierda. Ya tempranamente, en carta del 27 de marzo de 1812 al realista José Manuel de Goyeneche, Pueyrredón planteó que se debía “meditar detenidamente sobre la Constitución que nos salve de dos extremos perniciosos, de ese resabio feudal que adolecen todas las legislaciones de Europa [y] de esa igualdad popular más soñada, impracticable y ridícula”.
Esa “igualdad popular” era la de la población armada contra los ingleses en 1806 y 1807, la de los orilleros de Buenos Aires, la de los pueblos de la Banda Oriental que en el éxodo dejaron todo para seguir la lucha contra el opresor español, la de los patriotas jujeños con su éxodo y que junto al pueblo de Salta resistieron bajo la dirección de Güemes los embates del ejército español; era la de los indios tupíes, la de los guaraníes de Andresito, el hijo adoptivo de Artigas; la de los pampas y guaycurúes de López y Ramírez. Es esa “pueblada infernal” que con armas primitivas –cuchillos, lanzas, boleadoras, tercerolas– derrotó en numerosas batallas a los ejércitos profesionales –ingleses, españoles, portugueses y porteños– y terminó haciendo naufragar el proyecto centralista y monárquico del Directorio, aunque quien sacó provecho de esto años más tarde fue la clase ascendente de los estancieros bonaerenses.
En el lapso de los pocos años que van desde el debut revolucionario frente a las invasiones inglesas hasta 1819, los patriotas se desplazaron –¡y en qué medida!– de acuerdo con las cambiantes circunstancias nacionales e internacionales. Sueños jacobinos, aggiornamientos girondinos, definiciones termidorianas. He ahí el recorrido seguido por las principales direcciones patriotas.
Se equivocan quienes afirman que la disgregación del virreinato era un resultado natural de su heterogeneidad. La entrega de la Banda Oriental a los portugueses y la segregación de Paraguay deben cargarse en la cuenta de estas direcciones. No es casual que, casi cincuenta años después, la misma alianza de la oligarquía porteña con el imperio esclavista de Brasil aplastara a Paraguay, que mostraba la potencialidad de otra alternativa de desarrollo.
La complicidad con que la mayor parte del arco ideológico burgués y democratizante celebra al “Congreso de la Independencia” es funcional a la necesidad de la burguesía argentina de ocultar las huellas de sus tropelías, en oposición a los esfuerzos y sacrificios revolucionarios que desplegaron las masas.
Colaboró en este capítulo Mauricio Fau.
Publicado originalmente como La independencia para poner fin a la revolución, capítulo 8 de La Revolución Clausurada. Mayo 1810 – Julio 1816. Editorial Biblos, Buenos Aires: 2013.
Temas relacionados:
Artículos relacionados