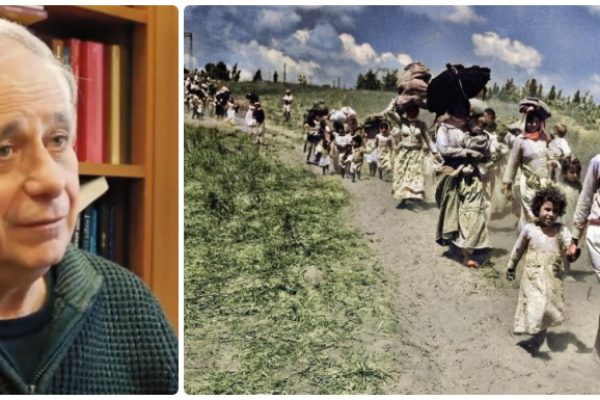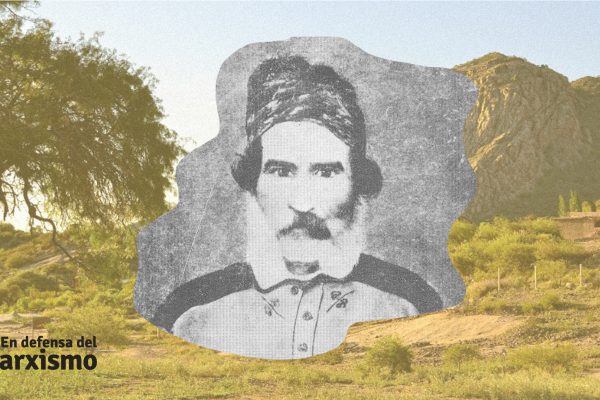Mercado, religión y Estado nacional en la génesis del capitalismo
Mercado, religión y Estado nacional en la génesis del capitalismo
El pasaje del feudalismo al capitalismo no hizo tabula rasa del pasado. Las instituciones dominantes en la era precapitalista buscaron adaptarse a la emergencia del capital, lo que creó una ilusión de continuidad histórica lineal: la emergencia y expansión de las relaciones capitalistas se limitarían a imponer, en un conjunto preexistente, la racionalidad como principio de organización. Se llamó, por eso, “Edad de la Razón” al período que se inició a principios del siglo XVII. Al considerarse sólo el carácter acumulativo (gradual) de este proceso, la especificidad de la era capitalista queda diluida y se ignora su carácter de ruptura histórica en relación con las eras precedentes.
La caída del Imperio Romano de Occidente significó el retroceso económico europeo con la extinción de la mayoría de las rutas del comercio exterior. El Imperio Romano de Oriente (Bizancio) permaneció abierto a los intercambios comerciales con el exterior a través de la rutas del Mediterráneo. La posterior expansión islámica no originó un modo de producción capitalista, aunque se desarrolló ampliamente el comercio de larga distancia. Los imperios orientales no originaron un espacio económico capitalista, aunque en ellos se desenvolvieron amplias redes comerciales. El Imperio Otomano, última encarnación de la expansión islámica, se mantuvo anacrónicamente como parásito de sus dominios externos durante varios siglos, en los cuales las precondiciones para un nuevo modo de producción se desarrollaron en su vecina y dividida Europa.
El capitalismo como modo de producción fue desarrollado gradualmente en el siglo XVI en Europa, aunque sectores económicos protocapitalistas ya existiesen en el mundo antiguo y aspectos iniciales del capitalismo mercantil ya hubiesen florecido en Europa durante la Baja Edad Media. Con el renacimiento urbano y comercial de los siglos XII, XIII y XIV, surgió en Europa una nueva clase social: la burguesía, la cual buscaba obtener lucro a través de actividades exclusivamente comerciales. Su creciente desarrollo en el interior de la economía feudal fue imponiendo cambios políticos que constituyeron las bases para su futura dominación. Uno de los primeros derechos que reclamaron los burgueses fue el de construir murallas y fortificaciones. Todas las ciudades ostentan en sus escudos de armas una corona de murallas, símbolo de la paz urbana garantizada por una coalición de sus habitantes; su alianza, como la del señor con sus vasallos, se afirmaba en el juramento que implicaba la obligación de defenderse mutuamente, recurriendo a las armas si fuese preciso: “los comerciantes también tenían la necesidad, para resolver sus litigios, de tribunales más expeditivos y más integrados a la vida de los negocios que los tribunales eclesiásticos y las Justicias feudales. De estas diferentes aspiraciones surgió el “movimiento comunal” (Pernoud, 1973: 22). En este movimiento fue echando sus raíces la noción de ciudadanía (o sea, derechos de la ciudad) que sería ulteriormente la base jurídica de las constituciones de las naciones modernas.
Para que el nuevo modo de producción creciera, fue necesario que hubiera una transformación en el carácter autosuficiente de las propiedades feudales en la Europa occidental -o sea, una crisis histórica del antiguo modo de producción: las tierras comenzaron a ser arrendadas y la mano de obra comenzó a ser remunerada con un salario. El dinero comenzó a circular y a penetrar todas las relaciones económicas. La moneda comenzó a desarrollarse en Europa en los siglos XII y XIII, cuando las ciudades crecieron con el comercio. Esto no significa que ya hubiera un capitalismo en el alto medioevo, por ejemplo en la monetización de las órdenes mendicantes: en ese período, la distinción social se daba aún entre “poderosos y débiles” y no entre “ricos y pobres” (Le Goff, 1993).
Los cambios económicos de la Baja Edad Media promovieron el surgimiento de una clase de comerciantes y artesanos que vivía al margen de la unidad económica feudal, ya que habitaba en una región externa llamada burgo. La burguesía medieval implantó paulatinamente una nueva configuración en la economía, en la cual la búsqueda del beneficio y la circulación de bienes para ser comercializados se transformaron en su motor dinámico (Dobb, 1995). Los burgueses compraban a los señores feudales los derechos para sus actividades. Para proteger sus intereses se organizaban en asociaciones: las guildas. Los artesanos urbanos, a su vez, se organizaban en corporaciones, que defendían a sus miembros de la competencia externa y fiscalizaban la calidad y el precio de los productos. En las ciudades más grandes, donde se desarrollaba la industria de la seda o la lana, los maestros contrataban jornaleros que cobraban por día de trabajo; éstos fueron los primeros antecesores de los modernos obreros asalariados. Para ellos, la lucha por la vida se confundía con la lucha por el tiempo: “para el trabajador medieval, el reloj de la torre distinguía netamente su tiempo del tiempo del patrón” (Landes, 1994: 103).
La moderna burguesía capitalista no fue el resultado del desarrollo lineal de la burguesía comercial surgida en el medioevo, sino su negación, producto de una ruptura histórica. El inicio de la era capitalista coincidió, temporal e históricamente, con la declinación de las “ciudades soberanas” de la Edad Media, las comunas, la que precedió el surgimiento de los Estados modernos:
El capitalismo moderno sacó su ímpetu inicial de la industria textil inglesa y no desciende directamente de los principales centros medievales. Sus bases fueron establecidas en la industria rural doméstica que huía de los centros urbanos tradicionales (…) Las restricciones impuestas por las guildas fueron las razones para el cambio del centro de gravedad de la ciudad al campo (Hilton, 1977: 106).
El centro de la dinámica económica se trasladó, inicialmente, desde el feudo agrario hacia la protociudad, para de ahí volver al campo y sólo después se retrasladó -transformado en capital- hacia la ciudad. El término y el concepto de capitalismo sólo se hicieron usuales mucho después, en el último período del siglo XIX. La transición histórica que le dio origen, sin embargo, se situó por lo menos tres siglos antes.
No faltaron autores que vieron en los comerciantes medievales europeos los antecedentes directos del capitalismo: “La historia del dinero creando dinero no es más que la ‘prehistoria del capital’. La riqueza mercantil no funcionó como capital, en tanto la producción estaba dominada por relaciones de parentesco o por relaciones tributarias. Lo que no era consumido por los productores o por tomadores de tributos podía ser llevado al mercado de otro lugar o intercambiado por productos excedentes, lo que permitía a los comerciantes quedarse con las diferencias de precios obtenidas en la operación. Para Wallers-tein, la forma en que se desarrolla el trabajo social en la producción de excedentes es algo secundario, pues para él todos los productores que operan bajo relaciones capitalistas son ‘proletarios’ y todos los tomadores de excedente son ‘capitalistas’. Estos modelos han sido criticados señalando que disuelven el concepto de modo de producción capitalista (Wolf, 1994). El capitalismo fue la negación (la ruptura) de los modos tributarios o corporativos que le precedieron, aunque se originase en ellos.
Para que el capitalismo naciera, fue necesaria la expansión del mercado, que fue producto del crecimiento de la potencia de producción. La práctica comercial burguesa, generalmente urbana, determinó una nueva lógica económica: la economía comenzó a basarse en cantidades (números) que determinaban el valor de cada mercancía, calculándose costos y beneficios que se convertían en una determinada cuantía monetaria. En 1494, Luca Pacioli, autor de una Summa Matemática, definió el sistema contable de doble entrada (crédito/débito) sobre cuya base se desarrolló la contabilidad empresarial hasta el presente.
La nueva burguesía comercial y también los cambistas y banqueros fueron elementos embrionarios del sistema capitalista, basado en el beneficio, en la acumulación de riquezas, en el control de los sistemas de producción y en la expansión permanente de los negocios. Fue sólo con la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía libremente negociada, aumentando cualitativamente el potencial productivo general, que se estableció el pasaje hacia el modo de producción capitalista, a través de violentos conflictos que eliminaron los elementos comunitarios de la vida rural europea:
La implantación de la ‘sociedad de mercado’ surgió como una confrontación entre clases, entre aquéllas cuyos intereses se expresaban en la nueva economía política del mercado y aquéllas que las combatían, poniendo el derecho a la subsistencia por encima de los imperativos del lucro” (Meiskins Wood, 2002).
¿Cuál fue el papel de la religión (y de las ideologías, en general) en este proceso? Marx les concedió un lugar subordinado (aunque no insustancial) en el cambio histórico. Werner Sombart produjo, en 1902, una síntesis historiográfica (Sombart, 1932) postulando que en cada época reina una mentalidad económica diferente: ese “espíritu” adquiriría una forma especial apropiada que modelaría la organización económica correspondiente y sería el impulso dominante en cada época. El “espíritu” era colocado en el lugar del desarrollo de las fuerzas productivas (la producción y reproducción de la vida social) como motor de la dinámica histórica: el espíritu dominante en la era del capital comprendería cuestiones como el deseo de lucro, el espíritu de empresa y las virtudes (frugalidad, ambición) burguesas (Sombart, 1982). Max Weber realizó, en la misma época, un abordaje aún más abarcador, colocando a la “ética” de origen religioso en donde Sombart situaba al “espíritu”. La vulgarización de las teorías de Max Weber hizo de él un defensor de la causalidad exclusiva de la ética protestante en el surgimiento del capitalismo, la cual era, para él, la causa principal, pero no la única: “Max Weber descubrió la fuente de la nueva ética [capitalista] en la Reforma protestante, la que trasplantó el ideal cristiano de la vida ascética de las celdas de los conventos a la vida cotidiana de todo cristiano. Creó una nueva ética que Weber llamó “ascetismo laico” (Lange, 1976). El capitalismo sería, para Weber, hijo de la transformación radical de la mentalidad económica producida por la Reforma Protestante. Ciertamente, la moral cristiana vigente en la Edad Media defendía aún el aristotélico “precio justo” y prohibía la usura; Juan Calvino, en la versión más radical de la Reforma cristiana, justificó el comercio lucrativo y el préstamo a interés, según el presupuesto de que tener un éxito comercial era una señal de predestinación divina.
Max Weber elaboró la tesis de que la ética y las ideas puritanas influenciaron decisivamente el nacimiento y desenvolvimiento del capitalismo, al punto de convertirse en su factor desencadenante. El calvinismo militante de Europa septentrional después de la Reforma Protestante fue también destacado como un estímulo decisivo al trabajo y la acumulación de riquezas. Aunque su explicación del origen del capitalismo obedezca a una causalidad diferente de la que propuso Marx, Weber no eliminó las causas de naturaleza económica, sino que acentuó el papel de la ética protestante, la producción y reproducción de la vida social jugaría un papel subordinado dentro de una construcción histórica determinada por la ideología (religiosa, en primer lugar). Tradicionalmente, en la Iglesia Católica Romana, la devoción religiosa estaba acompañada del rechazo de los asuntos mundanos, entre los que se incluía la ocupación económica.
Weber definió el “espíritu del capitalismo” como las ideas y hábitos que favorecieron, de forma ético-religiosa, la búsqueda racional de ganancia: tal espíritu no estaba, para él, limitado a la cultura occidental, aunque en Europa se realizó plenamente. Montesquieu, Buckle, Keats y otros habían sugerido la afinidad entre el protestantismo y el desarrollo del “espíritu comercial”. Weber pretendió demostrar que ciertos tipos de protestantismo (en especial el calvinismo) favorecían el comportamiento económico racional, pues en ellos el mismo recibía un significado espiritual y moral positivo. El calvinismo, por ejemplo, llevó a la religión cristiana la idea de que las habilidades humanas deberían ser percibidas como dádiva divina y por eso incentivadas. ¿Pero eso fue causa o consecuencia del amanecer del capitalismo?
Para Weber, la respuesta era clara: en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, la ética calvinista y el concepto de beruf (profesión como vocación) son vistos como un factor decisivo para la difusión de una conducta de vida ascético-racional, presupuesto del “espíritu” capitalista moderno (Weber, 1976). Las tesis sombartianas y weberianas fueron objeto de diversas críticas, sin hablar de que ambas tesis ignoran, desde el punto de vista religioso, el papel de la filosofía árabe -llamada anacrónicamente “medieval”- en el origen de las herejías y escisiones del cristianismo europeo, incluido el protestantismo.
Las protoformas del capitalismo ya existían en escala considerable en períodos históricos previos a las reformas protestantes: “el mundo medieval hizo madurar fenómenos económicos que parecen pertenecer a la Edad Moderna. En el siglo XIV, en las ciudades del norte de Italia, en la industria textil habían surgido grandes establecimientos fabriles que se asemejaban a las empresas capitalistas. En el desarrollo de las formas jurídicas racionales de las ciudades mercantiles, la Edad Media ya había creado organizaciones en las cuales apareció por primera vez el tipo de cálculo moderno. Sin embargo, todos estos indicios aparentes de una nueva época pertenecen al círculo de estilo y formas de la Edad Media” (Muller-Armack, 1986).
En las ciudades-Estado italianas, antes de la Reforma Protestante, el capital comercial y el capital bancario se expandieron con el advenimiento de las sociedades por acciones, de las letras de cambio y de la contabilidad en dos columnas; la deuda pública aumentó también los recursos del Estado y las posibilidades de inversión para los ciudadanos, con rendimientos por encima de las necesidades inmediatas de sobrevivencia. Las letras de cambio nacieron en Génova, en el siglo XII, constituyéndose en “un instrumento universal sin el cual no se podría imaginar un capitalismo comercial (o cualquier otro). Son simultáneamente instrumento de cambio de monedas, medios de compensación de los negocios (evitando los desplazamientos lentos y difíciles de las monedas metálicas), medios de préstamo a interés y, finalmente, medios de circulación fiduciaria, ya que hacen el papel de moneda paralela gracias a los diversos procedimientos de endoso y descuento. Fueron el gran (pero no único) paliativo a la insuficiencia cuantitativa de moneda metálica y a la lentitud de su circulación” (Meyer, 1981: 85).
Una fuerte burguesía financiera se desarrolló a costa de la Iglesia antes de su escisión:
El Papa tenía necesidad perpetua de dinero para mantener la suntuosidad de su corte y para sostener su lucha mortal contra el Emperador. Necesitaba oro para pagar soldados y comprar aliados. También lo necesitaban los prelados, agentes ordinarios de su política, quienes gastaban sus rentas -y más todavía- en fiestas, recepciones y viajes a las tumbas de los apóstoles. Los banqueros florentinos devoraron o absorbieron las propiedades circundantes de los grandes conventos y después se disputaron ansiosamente los clientes de Roma. Llegaron a ser una potencia europea (Benard, 1980).
Cálculos contables y proyecciones económicas bastante complejas ya eran realizados en la Edad Media, en diversos países, mucho antes de la Reforma. El papado medieval no sólo era el centro de un sistema de poder temporal, era también el centro de un vasto sistema de recaudación financiera y de inversión.
En relación a las culturas extraeuropeas, supuestamente refractarias a la modernización capitalista, Maxime Rodinson criticó la afirmación de Max Weber referente a que la “ideología islámica” hubiera sido enemiga de la actividad comercial lucrativa y “racionalizada”.1 La conciliación entre el imperativo religioso y el económico ya existía: el origen del capitalismo, por lo tanto, debería ser buscado en otra parte.
La unilateralidad weberiana no se redujo al factor propulsor del capitalismo, sino también a su ideología, para Weber centrada sólo en el cristianismo reformado, pero que tiene antecedentes en las herejías árabes. El nombre mayor de la filosofía árabe fue el “español” Averroes (Ibn Rochd, 1126-1198): el clero islámico lo acusó de herejía, deportándolo a Marruecos, pues había intentado conciliar la filosofía con el dogma religioso mediante la teoría de la “doble verdad”: una tesis podría ser verdadera en teología y falsa en filosofía, y viceversa. Esto implicaba la posibilidad de un conflicto entre la verdad revelada por la fe y aquélla a la que se llega a través de la razón. Concibiendo la eternidad del mundo y de la materia (de la cual el intelecto humano sería un atributo), Averroes negaba la creación del mundo a partir de la nada, o la posibilidad de demostrar esa tesis a través de la razón. Era, implícitamente, un ataque en regla al teísmo de cualquier naturaleza. Lo que hay de eterno en el individuo pertenecería, para Averroes, enteramente a su intelecto, lo que negaba la idea de inmortalidad personal.
Las tesis averroístas divulgadas en Europa fueron condenadas en el siglo XIII por las autoridades eclesiásticas cristianas, que tuvieron que convivir con la irrupción de un Aristóteles arabizado en las universidades europeas. La influencia del averroísmo se hizo sentir en Europa hasta comienzos del siglo XVII; en su contra fue elaborada la mayor síntesis de la teología cristiana: la Summa Teológica de Tomás de Aquino, “síntesis definitiva del aristotelismo y de la revelación cristiana”. Averroes fue, a partir del siglo XIII, el gran divisor de aguas y sus planteos tuvieron peso decisivo en las ideas y en la filosofía del Renacimiento (Cruz Hernández, 1996; López Piñero, 2002).
Marx explicó que la disolución del feudalismo (que liberó las nuevas fuerzas productivas sociales contenidas en su seno), un proceso inicialmente europeo, fue la base tanto del capitalismo como del surgimiento de los Estados nacionales. La expansión y la tendencia hacia la unificación y a hacer uniformes los mercados internos, por un lado, y el creciente volumen del comercio externo, por el otro, constituyeron su base. El desarrollo de los Estados, en determinado momento, se constituyó en impulsor del crecimiento de los mercados. Un factor significativo de la ampliación de mercados, conectado al aumento extensivo y continuo de la producción de mercancías, fue la formación de los Estados territoriales en el siglo XVI. La burguesía capitalista se encontró, ya en su cimiento, con un aparato estatal burocrático-militar desarrollado, radicado en una estructura tributaria-fiscal pública diferente de la renta feudal privada.
La historia de la formación de este aparato estatal se remonta al inicio de la Edad Moderna con el Estado monárquico absolutista. El evolucionismo antropológico, posteriormente, supuso un patrón común de etapas evolutivas a ser recorrido por todas las sociedades, por lo que se desvinculó de esa explicación. La difusión de las teorías de Weber en el siglo XX polarizó los debates sobre el origen del capitalismo. Para Marx, a diferencia de Weber, los orígenes de la sociedad capitalista no estaban en una “sociedad dotada del comportamiento económico frugal y abstemio de una elite moral”, sino en la formación de una clase sin propiedades y de otra clase, capitalista, que la explota económicamente. Contra las tesis organicistas, Marx y Engels determinaron la base del advenimiento de la era burguesa en Europa en las transformaciones en la esfera de la producción de la vida social, de las cuales las transformaciones ideológicas (incluidas las religiosas) fueron consecuencia, no causa. La declinación de las formas compulsivas de expropiación del excedente económico coincidió con el renacimiento comercial europeo, que exigió una adecuación de las formas institucionales (estatales) existentes como condición para su sobrevivencia y desarrollo.
A partir del siglo XI, Europa medieval conoció un renacimiento de las rutas comerciales internas y externas, y un crecimiento sustentado en la producción mercantil. Este crecimiento se tornó visible en el llamado “manto blanco” de iglesias y catedrales monumentales que comenzó a cubrir el continente europeo, que contrasta con la relativa modestia de las construcciones religiosas precedentes. La “revolución técnico-científica” de la era capitalista ciertamente tuvo origen medieval: Brunelleschi revolucionó (en el siglo XIV) la ingeniería y la arquitectura, fusionando arte, artesanado y matemática para construir la cúpula del duomo de Florencia. El origen medieval de la revolución científica llevó a algunos autores a negar la propia existencia de las revoluciones científicas, abogando en favor de una concepción lineal del progreso científico y técnico.
El crecimiento económico y demográfico europeo a partir del siglo XI inició el camino de recuperación de los 75 millones de habitantes del Imperio Romano de Occidente en su era de esplendor. La población europea cayó, después de la caída del imperio, durante la Alta Edad Media, a 23 millones de habitantes, divididos en unidades económicas relativamente aisladas (feudos), en medio de una declinación de la circulación comercial continental y también del intercambio comercial de Europa con el resto del mundo (conocido). El relanzamiento económico de Europa fue preparado a través de una serie de procesos y acontecimientos.
G.M. Trevelyan situó en la conquista de Inglaterra por los normandos (pueblo de origen nórdico que ocupaba el nordeste de Francia desde el siglo X) la vinculación de la historia de las islas británicas, ligadas a los reinos escandinavos desde el fin del Imperio Romano, a la historia de Europa Occidental, al mismo tiempo que “la Common law fue un desarrollo característico de Inglaterra; el Parlamento, juntamente con la Common law nos dio definitivamente una vida política propia en fuerte contraste con los desarrollos ulteriores de la civilización latina” (Trevelyan, 1956: 136). La monarquía inglesa había firmado su carácter protonacional antes que las monarquías católicas continentales, al mismo tiempo en que inició el reconocimiento de los derechos populares (commons).
Los normandos, para legitimar religiosamente su conquista, se vincularon al movimiento de reforma de la Iglesia Romana impulsado por el papado, la llamada reforma gregoriana, el movimiento por el cual el Vaticano buscó afirmar su primacía sobre cualquier poder competidor. Eso ocurrió en un contexto marcado por el combate a los herejes y a las minorías religiosas (judíos y musulmanes). Subrayando el “privilegio inglés”, la mitología whig (liberal) inglesa declaró que la monarquía británica ya poseía un origen contractual (o sea, no sólo basado en derechos hereditarios) expresado en el Witan, Consejo Real, desde antes de la invasión normanda. El impulso para la formación del Estado moderno comenzó en Inglaterra en el siglo XIII, con la sanción de la Carta Magna (Great Charter) en 1215,2 firmada por el rey John, llamado Sin tierra, de la dinastía Plantagenet, sucesora francófona de la dinastía normanda inaugurada por William el Conquistador, quien en 1066 derrotó a los anglosajones. Inglaterra estaba, en ese momento, dividida en 60.215 “feudos de caballeros”.
El representante de la dinastía extranjera intentó, con la Carta Magna, resolver el conflicto que oponía la casa real al Parlamento, representación compuesta por los barones anglosajones enfrentados a los señores extranjeros. Para resolver el impase e imponer la hegemonía monárquica, la Carta Magna reconocía los derechos y libertades de la Iglesia, de los nobles y de los simples súbditos, configurando la primera “protoconstitución” occidental. Henry II, en 1254, ante una crisis financiera de la monarquía inglesa extendió la representación parlamentaria a los representantes de los counties, los condados (“se solicita a cada sheriff que envíe dos caballeros de su condado para considerar qué ayuda podrían darle al rey de un momento de gran necesidad”).
En 1265, Simón de Montfort impuso al Parlamento que fuesen aceptados también representantes de las ciudades y aldeas (boroughs), inaugurando así la representación política de los communs. Inglaterra pasó de la histórica condición de país ocupado (por los escandinavos y franceses) a la condición histórica de invasor con la “Guerra de los cien años” contra Francia, iniciada en 1337 por el rey Edward III. La nobleza inglesa fue muy debilitada en esta guerra y en la posterior “Guerra de las dos Rosas”. Al final del siglo XIV, el trono inglés consiguió disolver las tropas feudales y destruir los castillos-fortaleza de los barones, que tuvieron que someterse al rey. Nacía el absolutismo monárquico.
La nueva forma política, inicialmente inglesa, daba una salida a la declinación de las formas arcaicas de dominio político, tanto las “supranacionales” (como el Sacro Imperio Romano Germánico) como las “infranacionales”, ejemplificadas por los principados territoriales propios del feudalismo, formas que eran propias de una economía donde los intercambios eran locales y ocasionales, oponiéndoles instituciones que pretendían reposar sobre bases territoriales amplias, que fueron engendrando el llamado “sentimiento nacional” y la idea de soberanía nacional. Estaba ausente aún la idea de ciudadanía.
Los pasos iniciáticos de la nación soberana (y de su forma política correspondiente, el Estado nacional) fueron dados en Inglaterra, en Francia (con la dinastía de los Capetos) y en los reinos ibéricos, entre los siglos XIII y XIV. Del siglo XIV al XVII, estos países pioneros fueron seguidos por los Países Bajos, Polonia y Alemania (con el ascenso del Estado prusiano). Este período fue marcado por la concentración de poder de las monarquías, por el declive de la nobleza feudal (para Engels, “fue el período en que la nobleza feudal fue llevada a comprender que el período de su dominación política y social llegaba a su fin”), por la declinación también de los privilegios de las ciudades-Estado y del Papado, así como del Sacro Imperio Romano Germánico.
A pesar de algunos injertos de representación política plebeya, no se trataba aún de Estados modernos o nacionales (y, menos aún, de Estados democráticos), sino de Estados absolutistas (Pieri, 1964) con dos características “modernas”: la soberanía (que garantizaba su independencia en relación a las dinastías y su superioridad con relación a ellas) y una especie de constitución (o “carta”) que reglamentaba las normas para el acceso al poder -en una menor medida, las condiciones de su ejercicio (Thireau, 2009: 154-155). Marx señaló cómo el poder del Estado centralizado, con sus múltiples órganos, como el ejército permanente, la policía, la burocracia, el clero y la magistratura, órganos forjados según el plan de una división de trabajo jerárquica y sistemática, tiene su origen en los tiempos de la burguesía absoluta, al servicio de la sociedad de la naciente clase media, como arma poderosa en sus luchas contra el feudalismo (Marx, 2011).
En Francia, Francois I ordenó el establecimiento del registro de estado civil de las personas (nacimientos, matrimonios, defunciones), hasta entonces inexistente. Su sucesor, Henri II, obligó a las mujeres embarazadas a declarar su estado.
La administración centralizada avanzaba a grandes pasos. Aunque estos decretos fuesen poco respetados, su existencia hacía nacer una creciente camada de administradores públicos (fonctionnaires) encargados de implementarlos. Su hermana gemela, la corrupción estatal, nació de modo simultáneo. El crecimiento de una burocracia parásita en el nuevo Estado soberano fue notado desde su inicio, motivando la crítica de Fromenteau (en Le Secret des Finances en France) ya en el siglo XVII:
Existen en Francia, para la administración de la justicia, 5.000 ó 6.000 funcionarios de los que es posible prescindir. Tenemos 5.000 ó 6.000 mil oidores, corregidores, tesoreros, pagadores, receptores, los cuales no precisamos; más de 5.000 abogados, más de 15.000 procuradores superfluos, más de 6.000 notarios, más de 12.000 sargentos, más de 6.000 gestores, más de 10.000 administrativos y secretarios. En resumen, tenemos más de 50.000 hombres completamente inútiles que los Estados [clases sociales] no reconocen; son roedores, consumidores y destructores del Estado del Rey y de su pobre pueblo (citado por Sauvy, 1976: 18).
Sin esa burocracia, el “Estado del Rey” no funcionaría ni podría imponer su hegemonía contra los representantes de las formas políticas pasadas.
La burocracia estatal creció antes, y más rápido, que la burguesía. Las revoluciones inglesas del siglo XVII añadieron, al Estado nacional en vías de nacimiento, el principio de la representación político-parlamentaria, que se desarrolló paralelamente en Europa continental en las Provincias Unidas (Holanda) emancipadas del yugo español (Smit, 1984):
Los funcionarios públicos que acudían como diputados a las reuniones de los Estados provinciales y generales opinaban instintivamente que las provincias tenían derecho a la independencia, y que la defensa de ese derecho era la justificación de la unión de las provincias. Las ciudades de Holanda también consideraban implícito que la riqueza de las provincias, responsables de la mitad del presupuesto federal y de más de la mitad de la deuda [pública], les concedía responsabilidades especiales y un derecho a la dirección [de los asuntos del Estado] (Stoye, 1969).
Como consecuencia de ese proceso, al final del siglo XVII, la “inquieta calma de Europa occidental” comenzó a mostrar los contornos de una crisis que engendró, en el siglo siguiente, un prolongado proceso de guerras y revoluciones democráticas que culminaría en la Revolución Francesa. El “Estado nacional”,3 en su forma desarrollada, sólo tomó forma en el siglo XIX, pero fue preparado por una larga serie de transformaciones en los siglos precedentes. Jurídicamente, el establecimiento del Estado moderno y de su soberanía supuso una doble superación, la del “derecho” supranacional enraizado en los imperios precedentes (el Imperio Romano y su presunto sucesor, el Sacro Imperio Romano Germánico) y también la del derecho consuetudinario feudal, enraizado en los particularismos locales propios de la Edad Media europea, donde distintos órdenes jurídicos para diferentes clases no tenían nada de extraño:
La clase de pequeños nobles-caballeros resolvía sus querellas recurriendo a la guerra privada, generalmente desencadenada por un insulto personal, pero siempre con el objetivo de obtener tierra y botín. Otro medio de enriquecimiento era el peaje cobrado a los mercaderes por el derecho a cruzar las tierras del señor, muchos de los cuales descubrieron que un castillo proporcionaba un cuartel general para una banda de asaltantes caballerescos (Tigary y Levi, 1978: 72).
El derecho nacido de la práctica (hábito) de origen indeterminado o consuetudinario (por lo tanto irracional) debía ser superado por la ley basada en la Razón. Esta combinación de “supranacionalidad” con “infranacionalidad” (particularismo feudal) propia de la era medieval fue específica (o más distintiva históricamente) en el continente europeo, lo que diversos autores identificaron como causa de que el Estado moderno haya nacido, inicialmente, en Europa. Otros autores relacionaron este hecho histórico con una supuesta superioridad (suprahistórica) de la “civilización europea”.4 Ciertamente, el derecho como práctica humana específica, campo o zona del saber y del actuar en que se realizan operaciones técnicas determinadas no se encuentran en todas las culturas, sino sólo en algunas. La autonomía relativa del derecho es una característica de la civilización de Occidente. En otras áreas, como la hindú, china, hebrea o islámica, las cosas son diferentes (Bretone, 2000: 162).
Max Weber insistió específicamente en esta cuestión. Pero esto no es producto de alguna “esencia civilizacional” no histórica, sino de un desarrollo histórico específico y desigual dentro de cada civilización: el derecho no nació simultáneamente en todas las áreas y regiones de Occidente; al contrario, fue impuesto en la mayoría de ellas por el fuego y la espada.5 La inteligencia histórica consiste en develar (desmitificar) los orígenes históricos y culturales. O sea, en responder la pregunta: “¿por qué y cómo se constituyeron las formas de vida social y los modos de pensar en los cuales Occidente ve su origen, cree poder reconocerse y que sirven aún hoy a la cultura europea como referencia y justificación?” (Vernant, 1986).
El derecho civil europeo nació de las necesidades derivadas de la expansión mercantil centrada en las ciudades. La palabra urbanidad, por eso, pasó a designar las prácticas y actitudes sociales que lo acompañaban. Para que el concepto de territorialidad se impusiera fue necesario que el comercio aprovechara un mercado mayor, haciendo necesarias leyes comunes, moneda, pesos y medidas establecidos por un Estado dotado de medios para imponerlos, con una seguridad oriunda del Rey-Estado, que fue adquiriendo el monopolio del uso de la violencia, impidiendo así que los ciudadanos fueran objeto de la arbitrariedad de poderes locales. La aristocracia nobiliaria conservó -durante los siglos del eclipse de su dominación- privilegios fiscales, aduaneros y militares en varias regiones de Europa, hasta el final del siglo XIX (Mayer, 1987).
El Estado absolutista, antecesor del Estado nacional, desarrolló una política mercantilista, intentando retener en sus fronteras la mayor cantidad posible de oro y plata, incentivando la obtención de un superávit comercial sobre la base de la suposición corriente de que “la riqueza de las naciones” era una cantidad invariable; cuanto más poseyera una nación, menos poseerían las otras. Esta fase de expansión comercial estuvo asociada a políticas proteccionistas en las relaciones interestatales. La forma estatal que sirvió de cuadro histórico para la victoria del capital fue, finalmente, el Estado nacional, forma alcanzada después de un proceso histórico en el cual Europa creó un modelo estatal que se extendió hacia todas las otras regiones del planeta:
“Natio es un viejo y tradicional concepto, heredado de la antigüedad romana, que califica originalmente el nacimiento o la ascendencia como la característica diferenciadora de grupos de cualquier tipo (…)
Las fronteras de una natio fueron durante mucho tiempo imprecisas. Pero el uso del término se consolidó en su significado latino original como una comunidad de derecho a la cual se pertenece por nacimiento” (Schultze, 1997: 88-89).
En el nuevo tipo de Estado, la burguesía, en tanto clase dominante, no se confundía con el propio Estado -como ocurría con la clase noble armada del período feudal. La burguesía capitalista, aun así, necesitaba de la protección del Estado como garantía social de su propiedad de los medios de producción. Tal anomalía se resolvió mediante la imposición de representantes de la burguesía en la dirección del aparato burocrático-militar del Estado. De ahí el concepto de “representación política” y de democracia representativa, eminentemente burgueses. El capitalismo (la sociedad burguesa) es el secreto de la “democracia occidental”, de la división de poderes, de la autonomía (relativa) del derecho, de toda su superestructura jurídica y política. La burguesía tendió a constituir o a favorecer el Estado nacional, porque era la forma estatal que correspondía mejor a sus intereses, la que garantizaba un mayor desarrollo de las relaciones capitalistas.
La Nación fue creada lentamente, entre los siglos XV y XVIII, gracias a una alianza entre la potencia política de la monarquía centralizada (los Estados absolutistas) y el creciente poder económico y social de la burguesía, alianza que se desdobló y fragmentó, transformándose en un conflicto al fin del cual la burguesía derrumbó (revolucionariamente o no) al Antiguo Régimen y se erigió en nueva clase dominante, dotándose del Estado-Nación moderno. Históricamente, el Estado nacional surgió de la sociedad burguesa. No sólo en tanto aparato centralizado de fuerza, sino que también elementos suyos son presupuestos del capitalismo y base de su surgimiento. El papel del Estado nacional puede ser considerado producto de las relaciones de capital. La construcción de una “identidad nacional”, capaz de incluir a todos los miembros de la sociedad, tiene la función de eclipsar los antagonismos de clase y neutralizar su lucha (Hirsch, 2010: 79).
El nacionalismo llevó esta marca exclusivista y diluyente de los conflictos de clase desde sus inicios. Así,
la emergencia de nuevas comunidades, calificables como nacionales, comenzó a ocurrir en Europa, en el final de la Edad Media, gracias a una convergencia singular de diferentes factores históricos, desfavorables simultáneamente a la mantención de la cohesión étnica y al predominio de una entidad religiosa globalizante. De hecho, Europa medieval era la única parte del mundo donde, por largo tiempo, había prevalecido completamente la pulverización del poder político entre una multitud de principados y señoríos, lo que llamamos feudalismo. En este mismo período, los imperios y reinos de China, India, Persia y de vastas regiones de Africa permanecieron como Estados, si no fuertemente centralizados, al menos suficientemente unidos como para no poder ser calificados como feudales (Fougeyrollas, 1987: 17).
Esta fue la verdadera particularidad europea. Las ideas de nación y de nacionalismo se afirmaron en Europa a partir del siglo XVIII para designar la identidad de cada pueblo, lo que no significa que cada pueblo (dotado de una lengua o una tradición común) fuera considerado consensualmente como una nación (esto es, como “digno” o legítimamente habilitado para poseer su propio Estado nacional).
En Europa había criterios o factores que permitían que un pueblo fuese clasificado como nación, “siempre que fuese suficientemente grande para pasar la puerta de entrada” (Hobsbawm, 1992). Era preciso ya existir como un “Estado de hecho”, que poseyese una lengua y una cultura comunes, además de demostrar fuerza militar. La construcción de una identidad nacional pasó por una serie de mediaciones que permitieron la invención (eventualmente hasta la imposición) de una lengua común, una historia cuyas raíces fuesen (míticamente) lo más lejanas posible, un folclore, una naturaleza (un medio natural) particular, una bandera y otros símbolos oficiales o populares: “lo que constituyó la nación es la trasmisión, a través de las generaciones, de una herencia colectiva e inalienable. La creación de las identidades nacionales consistió en inventariar este patrimonio común, es decir, de hecho, en inventarlo” (Thiesse, 2003; ver también Hobsbawm y Ranger, 1984).
El mundo de la razón nació, así, con base en el mito; y el modo de producción (capitalista) universal, con base en el particularismo (nacional); dos contradicciones de las que el capitalismo nunca se podría librar y que explotarían en la forma de conflictos nacionales con bases obviamente irracionales. La “invención” del mito nacional fue un acto perfectamente humano; es decir, racional. Racionalidad e irracionalidad mítica nunca fueron opuestos excluyentes, como supuso (con buenas razones: razones revolucionarias en esa época) el pensamiento iluminista europeo.
En el caso alemán, por ejemplo, una “Germania” inmemorial fue “descubierta” en los escritos del historiador latino Tácito:
Hasta entonces no existía una tribu alemana de la que pudiese originarse una nación alemana, de modo semejante al linaje franco del cual había surgido Francia. ‘Alemán’ (deutsch) era la denominación global de los dialectos populares germanos, un término artificial. Los germanos de Tácito pasaron a ser los antepasados de los alemanes; la Germania de los romanos correspondía, por lo tanto, a una Alemania (Deutschland), cuyo nombre apareció por primera vez alrededor del año 1500 en singular. Hasta entonces, se usaba sólo la expresión ‘tierra alemana’ (Deuts-chesland) (Schultze, 1997: 112).
Esta “invención de las tradiciones” fue un aspecto central de la ideología nacionalista y del romanticismo político del siglo XIX, en contraste y en conflicto con el economicismo crudo de la economía política liberal. La “invención” de esas “comunidades imaginarias” (Anderson, 1993) no fue sólo simple manipulación ideológica, sino una bandera de lucha contra el Ancien Régime, apoyada en el desarrollo histórico de comunidades que fueron superando, por un lado, el estrecho marco local y, por el otro, la subordinación al poder temporal-universal atribuido a la Iglesia cristiana.
El desarrollo lingüístico, la diferenciación de las lenguas llamadas nacionales, fue un aspecto central. No hay mercado unificado sin comunicación unificada, así como sin unificación de las unidades de medida. Las lenguas nacionales europeas nacieron de la escisión creciente entre el hablar erudito (realizado en latín clásico, lengua franca intelectual, religiosa, política y administrativa del Imperio Romano) y el habla popular, que acentuó su diversidad “regional” con la disolución del imperio y el aislamiento económico y social de la era feudal. Ellas no se impusieron, sin embargo, “naturalmente”, pues la elección de una sola lengua (popular) entre varias, como lengua nacional fue un proceso político, seguido de una imposición estatal, que se extendió hasta el siglo XIX (período final de formación de los modernos Estados nacionales) e inclusive hasta el siglo XX (en el caso, por ejemplo de la España franquista).
El proceso abarcó siete siglos, durante los cuales las lenguas populares (que siempre acompañaron a la lengua erudita, en el antiguo Imperio Romano) adquirieron estatuto y normas gramaticales propias, consagradas en las traducciones de la Biblia (como la inglesa, atribuida al rey James, o la alemana de Martín Lutero) al punto de crear su propia expresión literaria “culta” (erudita) y de revelarse portadoras de ventajas comunicacionales, incluso en el terreno “culto”, con relación a la vieja lengua (muerta) del Imperio Romano, constatadas mucho antes de su consagración como lenguas oficiales de cualquier comunidad política.
En el siglo XIII, en De Vulgari Eloquentia (escrito en latín), Dante Alighieri defendió la lengua popular (en la cual redactó su obra magna, La divina comedia) contra la erudita (el latín): “Un conocedor del latín no distingue, si es italiano, la lengua popular inglesa de la alemana; ni el alemán habrá de distinguir la lengua popular itálica de la provenzal. En consecuencia, el latín no es conocedor de la lengua popular”. Para el poeta florentino, lo contrario no era verdadero: “De estos dos hablares es más noble, por lo tanto, el popular, como aquél que fue usado primero por el género humano y del cual todos se benefician, aunque dividido en vocablos y fraseados distintos. Es mejor aún porque el popular es más natural a todos, en tanto el otro es más artificial”.
Una “comunidad de pueblo” (nacional) sólo podría ser fundada en una lengua popular, transformada en lengua nacional, pero la elección de una entre otras (el toscano, por ejemplo, entre los catorce idiomas principales listados por Dante en la península itálica) fue el resultado de un proceso político y cultural, coronado por una imposición estatal. Una imposición no simplemente arbitraria, pues la diferenciación de las lenguas nacionales fue el instrumento de la emergencia histórica de un nuevo sujeto, la comunidad nacional, solidificada y diferenciada por la lengua, como notó, en el siglo XIX, uno de los primeros filósofos de la lengua, Wilhelm von Humboldt: “Sin unidad de forma no sería concebible ninguna lengua; hablando, los hombres necesariamente recopilan su hablar en una unidad”. La forma de la lengua fue el elemento diferenciador de las comunidades nacionales, estableciendo fronteras entre dialectos que, a veces, se diferenciaban poco.
La forma impregna toda la lengua, y “la lengua no es el instrumento para designar objetos ya pensados, sino el órgano formativo del pensamiento”. Sobre la lengua nacional se erguía la personalidad (incluido el llamado “genio” o “alma”) nacional -distinto de la unidad religiosa, que una nación puede eventualmente compartir con otra (Humboldt, 1991). El habla (y la escritura) erudita, en latín o griego, se oponía al progreso educacional y científico, como lo constató un “hombre de Estado” de inclinaciones iluministas en la España del siglo XVIII:
“La enseñanza de las ciencias sería mejor en castellano que en latín. La lengua nativa será siempre para el hombre el instrumento más apropiado de comunicación, las ideas dadas o recibidas en ella serán siempre mejor exprimidas por los maestros y mejor recibidas por los discípulos. Sea, pues, el aspirante, buen latino o buen griego, y hasta capaz de entender la lengua hebrea; acuda a las fuentes de la antigüedad, pero reciba y exprese sus ideas en su lengua propia (Jovellanos, 1982: 83).
El saber moderno quedaba reservado para las lenguas nacionales. El latín clásico, por ser una lengua muerta (no hablada popularmente) carecía de la flexibilidad y plasticidad que le habrían permitido expresar los nuevos conceptos no sólo en palabras, sino también en construcciones gramaticales nuevas y susceptibles de modificación: su supervivencia académica era un obstáculo al desarrollo de la cultura. Los números romanos, ya caídos en desuso, eran un obstáculo para el progreso científico y hasta económico (contable, en primer lugar), debido a su incapacidad de representar fracciones inferiores a la unidad o cantidades infinitesimales, o cantidades enormes, necesarias para mediciones científicas o económicas: fueron sustituidos con gran ventaja por los números arábigos.6
Modernidad y nacionalidad surgían en el mismo proceso histórico. La laicización de la cultura (expresada por las lenguas nacionales en oposición al latín clásico usado en la liturgia religiosa cristiana) implicaba también la superación de la dominación religiosa (cristiana) en todos los terrenos de la vida política y social. La música sinfónica, por ejemplo, nació de la secularización del arte musical -o sea, de su emancipación de las ceremonias religiosas.
Los códigos consuetudinarios deben ser reemplazados por un derecho público: de las cenizas de la antigua República Cristiana nacía el ius publicum europaeoum, el derecho se colocaba como prerrogativa imprescindible de la soberanía:
Los primeros pensadores del Estado, notablemente Maquiavelo, Ho-bbes, Rousseau, Smith, Hamilton y Hegel, volvieron [después de los filósofos griegos] a apreciar al hombre como vector de pasiones valorizantes, la voluntad de gloria, la vanidad, el amor propio, la ambición y la exigencia de reconocimiento. Ninguno de estos autores ignoró los peligros asociados a este tipo de afectos, pero la mayoría arriesgó destacar sus aspectos productivos para la coexistencia humana (Sloterdijk, 2007: 31).
En El Príncipe (1513), Nicolás Maquiavelo (1469-1527) ya no se preocupaba más por el gobierno ideal y sí por analizar las formas por las cuales los líderes realmente existentes ejercían su poder: “toda ciudad está dividida por el deseo de los grandes de oprimir y comandar, y el deseo del pueblo de no ser oprimido ni comandado”. El príncipe (o el rey) no debería detenerse (o mejor, ya no se detenía) ante ningún obstáculo en la lucha por la conquista o conservación del control del Estado, aunque eso implicase el uso de la fuerza y la violencia contra sus adversarios. No se trataba sólo de real politik. El Príncipe expresó el resurgimiento moderno de la política como saber autónomo, liberado de la ética y de la teoría de la justicia, y con una razón propia: la razón de Estado.
Su codificación como derecho público y como derecho internacional fue, sin embargo, favorecida por la expansión y desarrollo de la producción mercantil que precedió a la revolución capitalista -o sea, por el desarrollo de las fuerzas productivas sociales. Este, sin embargo, no habría alumbrado un nuevo modo de producción, con su correspondiente “superestructura jurídico-ideológica”, sin el desarrollo a fondo del conflicto de clases entre señores, burgueses y campesinos del mundo feudal. La violencia concentrada del Estado fue el verdadero fórceps del nuevo modo de producción.
Osvaldo Coggiola es militante del Partido Obrero y activista del sindicalismo universitario de Brasil. Historiador y profesor de la Universidad de San Pablo; es autor, entre otros libros, de Historia del trotskismo argentino y latinoamericano, El capital contra la historia (génesis y estructura de la crisis contemporánea) y La revolución china. Adelantamos acá un capítulo de su último libro, Capitalismo. Orígenes y dinámica histórica.
NOTAS
1. Rodinson señaló cómo, a partir del siglo XVII, el Islam, a diferencia del cristianismo, fue visto en Occidente como el epítome de la tolerancia y la razón. Occidente quedó fascinado, según él, por el énfasis del Islam “en el equilibrio entre la adoración y las necesidades de la vida, y entre las necesidades morales y éticas y las necesidades corporales, y entre el respeto al individuo y el énfasis en el bienestar social” (Rodinson, 1973).
2. La Carta Magna poseía antecedentes: en 1188, Henry II fijó una tasa (la Saladin Ti-the), controlada por un jurado compuesto por representantes de los gravados: nacía así la conexión entre impuestos y representación política (Carr, 1956).
3. El término nación tiene origen latino (natio, de nacer). Designaba a los pueblos situados en el exterior y en la frontera del Imperio. En la Edad Media era utilizado por los estudiantes universitarios que se organizaban en grupos, nationes, por tener origen regional común. En cada “nación” se hablaba la lengua materna de los estudiantes y eran regidas por las leyes de sus países. La ampliación de esa noción dio origen a su uso moderno.
4. Señalar en alguna especificidad el origen de una “superioridad” fue una de las bases de legitimación del colonialismo europeo al pretender justificar la dominación en la “universalidad” del dominador.
5. El ejército napoleónico, la Grande Armée francesa, por ejemplo, impuso el Código Civil en el resto de Europa continental a punta de bayoneta.
6. En el siglo VII, un matemático musulmán de la India creó el concepto de “cero”. Esto revolucionó el estudio de la matemática. La invasión árabe a Europa hizo que se propagase el uso de los algoritmos arábigos, cuya memorización era facilitada por el hecho de que la cantidad de ángulos de cada uno correspondía al valor expreso (Crosby, 1999).
Bibliografía
Benedict Anderson (1993). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica.
Bretone, Mario (2000). Derecho y tiempo en la tradición europea. México: Fondo de Cultura Económica.
Carr, Cecil (1956). Courtenay Ilberty. Londres: Oxford University Press.
Crosby, Alfred W. (1999). A Mensurando da Realidade. A quantificagdo e a sociedade ocidental 1250-1600. San Paulo: Unesp-Cambridge Uni-versity Press.
Cruz Hernández, Manuel (1996). Historia del Pensamiento en el Mundo Islámico. Madrid: Alianza.
Dobb, Maurice (1995). “La ripresa degli scambi”. En: Ciro Manca (ed.). Formazione e Trasformazione dei Sistemi Economici in Europa dal Feudalesimo al Capitalismo. Padua: Cedam.
Fougeyrollas, Pierre (1987). La Nation. Essor et déclin des sociétés mo-dernes. París: Payot.
Hilton, Rodney (1977). A Transição do Feudalismo para o Capitalismo. Río de Janeiro: Paz e Terra.
Hirsch, Joachim. Teoria Materialista do Estado. Río de Janeiro, Revan, 2010.
Hobsbawm, Eric J. Nações e Nacionalismo desde 1780. Río de Janeiro, Paz e Terra, 1992.
Hobsbawm, Eric J., y Ranger Terence (1984). A Invenção das Tradições. Paz e Terra.
Humboldt, Wilhelm von (1991). La Diversità delle Lingue. Bari: Laterza.
Jovellanos, Gaspar Melchor de (1982). Escritos políticos y filosóficos. Buenos Aires: Orbis.
Landes, David S. (1994). Prometeu Desacorrentado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
Lange, Oskar (1976). Economía Política. México: Fondo de Cultura Económica.
Le Goff, Jacques (1993). A Idade Média e o Dinheiro. Río de Janeiro: Civilizado Brasileira.
López Piñero, José María (2002). La Medicina en la Historia. Madrid: La Esfera de los Libros.
Marx, Karl (2011). O 18 Brumário de Luís Bonaparte. San Pablo: Boi-tempo.
Mayer, Arno J. (1997). A Força da Tradição. A persistência do Antigo Regime. San Pablo, Companhia das Letras.
Meiskins Woods, Ellen (2002). The Origins of Capitalism. A longer view. Londres: Verso Books.
Meyer, Jean (1981). Les Capitalismes. París: Presses Universitaires de France.
Muller-Armack, Alfred (1986). Genealogía de los Estilos Económicos. México: Fondo de Cultura Económica.
Pernoud, Regine (1973). As Origens da Burguesia. Lisboa, Europa-América.
Pieri, Piero (1964). Formazione e Sviluppo delle Grande Monarchie Europee. Milán: Marzorati.
Renard, Georges (1980). Historia del Trabajo en Florencia. Buenos Aires, Heliasta.
Rodinson, Maxime (1973). Islam y capitalismo. Buenos Aires: Siglo XXI.
Thireau, Jean-Louis (2009). Introduction Historique au Droit. París: Flammarion.
Sauvy, Alfred (1976). La burocracia. Buenos Aires: Eudeba.
Schulze, Hagen (1997). Estado y Nación en Europa. Barcelona: Gri-jalbo-Crítica.
Sloterdijk, Peter (2007). Colèreet Temps. París, Libella-Maren Sell.
Smit, J.W (1984). La revolución en los Países Bajos. En: J. H. Elliot et al. Revoluciones y rebeliones en la Europa Moderna. Madrid, Alianza. Stoye, John (1969). Europe Unfolding 1648-1688. Londres: Collins Sons & Co.
Sombart, Werner (1932). Le Capitalisme Moderne. París: Payot. (1982). El burgués. Madrid: Alianza Editorial.
Thiesse, Anne-Marie (2003). “A criação das identidades nacionais na Europa”. Entre Passado e Futuro N° 5, Sáo Paulo, Universidade de Sáo Paulo, 2003. Cf. también.
Trevelyan, G. M. (1956). History of England. Londres: Longman. Wolf, Eric (1994). Europa y la gente sin Historia. México: Fondo de Cultura Económica.
Weber, Max (1976). A Etica Protestante e o Espirito do Capitalismo. Sao Paulo: Pioneira.
Tigary, Michael E. y Madeleine Levy (1978). O Direito e a Ascensao do Capitalismo. Río de Janeiro: Zahar.
Vernant, Jean-Pierre (1986). As Origens do Pensamento Grego. Sao Paulo: Difel.
El pasaje del feudalismo al capitalismo no hizo tabula rasa del pasado. Las instituciones dominantes en la era precapitalista buscaron adaptarse a la emergencia del capital, lo que creó una ilusión de continuidad histórica lineal: la emergencia y expansión de las relaciones capitalistas se limitarían a imponer, en un conjunto preexistente, la racionalidad como principio de organización. Se llamó, por eso, “Edad de la Razón” al período que se inició a principios del siglo XVII. Al considerarse sólo el carácter acumulativo (gradual) de este proceso, la especificidad de la era capitalista queda diluida y se ignora su carácter de ruptura histórica en relación con las eras precedentes.
La caída del Imperio Romano de Occidente significó el retroceso económico europeo con la extinción de la mayoría de las rutas del comercio exterior. El Imperio Romano de Oriente (Bizancio) permaneció abierto a los intercambios comerciales con el exterior a través de la rutas del Mediterráneo. La posterior expansión islámica no originó un modo de producción capitalista, aunque se desarrolló ampliamente el comercio de larga distancia. Los imperios orientales no originaron un espacio económico capitalista, aunque en ellos se desenvolvieron amplias redes comerciales. El Imperio Otomano, última encarnación de la expansión islámica, se mantuvo anacrónicamente como parásito de sus dominios externos durante varios siglos, en los cuales las precondiciones para un nuevo modo de producción se desarrollaron en su vecina y dividida Europa.
El capitalismo como modo de producción fue desarrollado gradualmente en el siglo XVI en Europa, aunque sectores económicos protocapitalistas ya existiesen en el mundo antiguo y aspectos iniciales del capitalismo mercantil ya hubiesen florecido en Europa durante la Baja Edad Media. Con el renacimiento urbano y comercial de los siglos XII, XIII y XIV, surgió en Europa una nueva clase social: la burguesía, la cual buscaba obtener lucro a través de actividades exclusivamente comerciales. Su creciente desarrollo en el interior de la economía feudal fue imponiendo cambios políticos que constituyeron las bases para su futura dominación. Uno de los primeros derechos que reclamaron los burgueses fue el de construir murallas y fortificaciones. Todas las ciudades ostentan en sus escudos de armas una corona de murallas, símbolo de la paz urbana garantizada por una coalición de sus habitantes; su alianza, como la del señor con sus vasallos, se afirmaba en el juramento que implicaba la obligación de defenderse mutuamente, recurriendo a las armas si fuese preciso: “los comerciantes también tenían la necesidad, para resolver sus litigios, de tribunales más expeditivos y más integrados a la vida de los negocios que los tribunales eclesiásticos y las Justicias feudales. De estas diferentes aspiraciones surgió el “movimiento comunal” (Pernoud, 1973: 22). En este movimiento fue echando sus raíces la noción de ciudadanía (o sea, derechos de la ciudad) que sería ulteriormente la base jurídica de las constituciones de las naciones modernas.
Para que el nuevo modo de producción creciera, fue necesario que hubiera una transformación en el carácter autosuficiente de las propiedades feudales en la Europa occidental -o sea, una crisis histórica del antiguo modo de producción: las tierras comenzaron a ser arrendadas y la mano de obra comenzó a ser remunerada con un salario. El dinero comenzó a circular y a penetrar todas las relaciones económicas. La moneda comenzó a desarrollarse en Europa en los siglos XII y XIII, cuando las ciudades crecieron con el comercio. Esto no significa que ya hubiera un capitalismo en el alto medioevo, por ejemplo en la monetización de las órdenes mendicantes: en ese período, la distinción social se daba aún entre “poderosos y débiles” y no entre “ricos y pobres” (Le Goff, 1993).
Los cambios económicos de la Baja Edad Media promovieron el surgimiento de una clase de comerciantes y artesanos que vivía al margen de la unidad económica feudal, ya que habitaba en una región externa llamada burgo. La burguesía medieval implantó paulatinamente una nueva configuración en la economía, en la cual la búsqueda del beneficio y la circulación de bienes para ser comercializados se transformaron en su motor dinámico (Dobb, 1995). Los burgueses compraban a los señores feudales los derechos para sus actividades. Para proteger sus intereses se organizaban en asociaciones: las guildas. Los artesanos urbanos, a su vez, se organizaban en corporaciones, que defendían a sus miembros de la competencia externa y fiscalizaban la calidad y el precio de los productos. En las ciudades más grandes, donde se desarrollaba la industria de la seda o la lana, los maestros contrataban jornaleros que cobraban por día de trabajo; éstos fueron los primeros antecesores de los modernos obreros asalariados. Para ellos, la lucha por la vida se confundía con la lucha por el tiempo: “para el trabajador medieval, el reloj de la torre distinguía netamente su tiempo del tiempo del patrón” (Landes, 1994: 103).
La moderna burguesía capitalista no fue el resultado del desarrollo lineal de la burguesía comercial surgida en el medioevo, sino su negación, producto de una ruptura histórica. El inicio de la era capitalista coincidió, temporal e históricamente, con la declinación de las “ciudades soberanas” de la Edad Media, las comunas, la que precedió el surgimiento de los Estados modernos:
El capitalismo moderno sacó su ímpetu inicial de la industria textil inglesa y no desciende directamente de los principales centros medievales. Sus bases fueron establecidas en la industria rural doméstica que huía de los centros urbanos tradicionales (…) Las restricciones impuestas por las guildas fueron las razones para el cambio del centro de gravedad de la ciudad al campo (Hilton, 1977: 106).
El centro de la dinámica económica se trasladó, inicialmente, desde el feudo agrario hacia la protociudad, para de ahí volver al campo y sólo después se retrasladó -transformado en capital- hacia la ciudad. El término y el concepto de capitalismo sólo se hicieron usuales mucho después, en el último período del siglo XIX. La transición histórica que le dio origen, sin embargo, se situó por lo menos tres siglos antes.
No faltaron autores que vieron en los comerciantes medievales europeos los antecedentes directos del capitalismo: “La historia del dinero creando dinero no es más que la ‘prehistoria del capital’. La riqueza mercantil no funcionó como capital, en tanto la producción estaba dominada por relaciones de parentesco o por relaciones tributarias. Lo que no era consumido por los productores o por tomadores de tributos podía ser llevado al mercado de otro lugar o intercambiado por productos excedentes, lo que permitía a los comerciantes quedarse con las diferencias de precios obtenidas en la operación. Para Wallers-tein, la forma en que se desarrolla el trabajo social en la producción de excedentes es algo secundario, pues para él todos los productores que operan bajo relaciones capitalistas son ‘proletarios’ y todos los tomadores de excedente son ‘capitalistas’. Estos modelos han sido criticados señalando que disuelven el concepto de modo de producción capitalista (Wolf, 1994). El capitalismo fue la negación (la ruptura) de los modos tributarios o corporativos que le precedieron, aunque se originase en ellos.
Para que el capitalismo naciera, fue necesaria la expansión del mercado, que fue producto del crecimiento de la potencia de producción. La práctica comercial burguesa, generalmente urbana, determinó una nueva lógica económica: la economía comenzó a basarse en cantidades (números) que determinaban el valor de cada mercancía, calculándose costos y beneficios que se convertían en una determinada cuantía monetaria. En 1494, Luca Pacioli, autor de una Summa Matemática, definió el sistema contable de doble entrada (crédito/débito) sobre cuya base se desarrolló la contabilidad empresarial hasta el presente.
La nueva burguesía comercial y también los cambistas y banqueros fueron elementos embrionarios del sistema capitalista, basado en el beneficio, en la acumulación de riquezas, en el control de los sistemas de producción y en la expansión permanente de los negocios. Fue sólo con la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía libremente negociada, aumentando cualitativamente el potencial productivo general, que se estableció el pasaje hacia el modo de producción capitalista, a través de violentos conflictos que eliminaron los elementos comunitarios de la vida rural europea:
La implantación de la ‘sociedad de mercado’ surgió como una confrontación entre clases, entre aquéllas cuyos intereses se expresaban en la nueva economía política del mercado y aquéllas que las combatían, poniendo el derecho a la subsistencia por encima de los imperativos del lucro” (Meiskins Wood, 2002).
¿Cuál fue el papel de la religión (y de las ideologías, en general) en este proceso? Marx les concedió un lugar subordinado (aunque no insustancial) en el cambio histórico. Werner Sombart produjo, en 1902, una síntesis historiográfica (Sombart, 1932) postulando que en cada época reina una mentalidad económica diferente: ese “espíritu” adquiriría una forma especial apropiada que modelaría la organización económica correspondiente y sería el impulso dominante en cada época. El “espíritu” era colocado en el lugar del desarrollo de las fuerzas productivas (la producción y reproducción de la vida social) como motor de la dinámica histórica: el espíritu dominante en la era del capital comprendería cuestiones como el deseo de lucro, el espíritu de empresa y las virtudes (frugalidad, ambición) burguesas (Sombart, 1982). Max Weber realizó, en la misma época, un abordaje aún más abarcador, colocando a la “ética” de origen religioso en donde Sombart situaba al “espíritu”. La vulgarización de las teorías de Max Weber hizo de él un defensor de la causalidad exclusiva de la ética protestante en el surgimiento del capitalismo, la cual era, para él, la causa principal, pero no la única: “Max Weber descubrió la fuente de la nueva ética [capitalista] en la Reforma protestante, la que trasplantó el ideal cristiano de la vida ascética de las celdas de los conventos a la vida cotidiana de todo cristiano. Creó una nueva ética que Weber llamó “ascetismo laico” (Lange, 1976). El capitalismo sería, para Weber, hijo de la transformación radical de la mentalidad económica producida por la Reforma Protestante. Ciertamente, la moral cristiana vigente en la Edad Media defendía aún el aristotélico “precio justo” y prohibía la usura; Juan Calvino, en la versión más radical de la Reforma cristiana, justificó el comercio lucrativo y el préstamo a interés, según el presupuesto de que tener un éxito comercial era una señal de predestinación divina.
Max Weber elaboró la tesis de que la ética y las ideas puritanas influenciaron decisivamente el nacimiento y desenvolvimiento del capitalismo, al punto de convertirse en su factor desencadenante. El calvinismo militante de Europa septentrional después de la Reforma Protestante fue también destacado como un estímulo decisivo al trabajo y la acumulación de riquezas. Aunque su explicación del origen del capitalismo obedezca a una causalidad diferente de la que propuso Marx, Weber no eliminó las causas de naturaleza económica, sino que acentuó el papel de la ética protestante, la producción y reproducción de la vida social jugaría un papel subordinado dentro de una construcción histórica determinada por la ideología (religiosa, en primer lugar). Tradicionalmente, en la Iglesia Católica Romana, la devoción religiosa estaba acompañada del rechazo de los asuntos mundanos, entre los que se incluía la ocupación económica.
Weber definió el “espíritu del capitalismo” como las ideas y hábitos que favorecieron, de forma ético-religiosa, la búsqueda racional de ganancia: tal espíritu no estaba, para él, limitado a la cultura occidental, aunque en Europa se realizó plenamente. Montesquieu, Buckle, Keats y otros habían sugerido la afinidad entre el protestantismo y el desarrollo del “espíritu comercial”. Weber pretendió demostrar que ciertos tipos de protestantismo (en especial el calvinismo) favorecían el comportamiento económico racional, pues en ellos el mismo recibía un significado espiritual y moral positivo. El calvinismo, por ejemplo, llevó a la religión cristiana la idea de que las habilidades humanas deberían ser percibidas como dádiva divina y por eso incentivadas. ¿Pero eso fue causa o consecuencia del amanecer del capitalismo?
Para Weber, la respuesta era clara: en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, la ética calvinista y el concepto de beruf (profesión como vocación) son vistos como un factor decisivo para la difusión de una conducta de vida ascético-racional, presupuesto del “espíritu” capitalista moderno (Weber, 1976). Las tesis sombartianas y weberianas fueron objeto de diversas críticas, sin hablar de que ambas tesis ignoran, desde el punto de vista religioso, el papel de la filosofía árabe -llamada anacrónicamente “medieval”- en el origen de las herejías y escisiones del cristianismo europeo, incluido el protestantismo.
Las protoformas del capitalismo ya existían en escala considerable en períodos históricos previos a las reformas protestantes: “el mundo medieval hizo madurar fenómenos económicos que parecen pertenecer a la Edad Moderna. En el siglo XIV, en las ciudades del norte de Italia, en la industria textil habían surgido grandes establecimientos fabriles que se asemejaban a las empresas capitalistas. En el desarrollo de las formas jurídicas racionales de las ciudades mercantiles, la Edad Media ya había creado organizaciones en las cuales apareció por primera vez el tipo de cálculo moderno. Sin embargo, todos estos indicios aparentes de una nueva época pertenecen al círculo de estilo y formas de la Edad Media” (Muller-Armack, 1986).
En las ciudades-Estado italianas, antes de la Reforma Protestante, el capital comercial y el capital bancario se expandieron con el advenimiento de las sociedades por acciones, de las letras de cambio y de la contabilidad en dos columnas; la deuda pública aumentó también los recursos del Estado y las posibilidades de inversión para los ciudadanos, con rendimientos por encima de las necesidades inmediatas de sobrevivencia. Las letras de cambio nacieron en Génova, en el siglo XII, constituyéndose en “un instrumento universal sin el cual no se podría imaginar un capitalismo comercial (o cualquier otro). Son simultáneamente instrumento de cambio de monedas, medios de compensación de los negocios (evitando los desplazamientos lentos y difíciles de las monedas metálicas), medios de préstamo a interés y, finalmente, medios de circulación fiduciaria, ya que hacen el papel de moneda paralela gracias a los diversos procedimientos de endoso y descuento. Fueron el gran (pero no único) paliativo a la insuficiencia cuantitativa de moneda metálica y a la lentitud de su circulación” (Meyer, 1981: 85).
Una fuerte burguesía financiera se desarrolló a costa de la Iglesia antes de su escisión:
El Papa tenía necesidad perpetua de dinero para mantener la suntuosidad de su corte y para sostener su lucha mortal contra el Emperador. Necesitaba oro para pagar soldados y comprar aliados. También lo necesitaban los prelados, agentes ordinarios de su política, quienes gastaban sus rentas -y más todavía- en fiestas, recepciones y viajes a las tumbas de los apóstoles. Los banqueros florentinos devoraron o absorbieron las propiedades circundantes de los grandes conventos y después se disputaron ansiosamente los clientes de Roma. Llegaron a ser una potencia europea (Benard, 1980).
Cálculos contables y proyecciones económicas bastante complejas ya eran realizados en la Edad Media, en diversos países, mucho antes de la Reforma. El papado medieval no sólo era el centro de un sistema de poder temporal, era también el centro de un vasto sistema de recaudación financiera y de inversión.
En relación a las culturas extraeuropeas, supuestamente refractarias a la modernización capitalista, Maxime Rodinson criticó la afirmación de Max Weber referente a que la “ideología islámica” hubiera sido enemiga de la actividad comercial lucrativa y “racionalizada”.1 La conciliación entre el imperativo religioso y el económico ya existía: el origen del capitalismo, por lo tanto, debería ser buscado en otra parte.
La unilateralidad weberiana no se redujo al factor propulsor del capitalismo, sino también a su ideología, para Weber centrada sólo en el cristianismo reformado, pero que tiene antecedentes en las herejías árabes. El nombre mayor de la filosofía árabe fue el “español” Averroes (Ibn Rochd, 1126-1198): el clero islámico lo acusó de herejía, deportándolo a Marruecos, pues había intentado conciliar la filosofía con el dogma religioso mediante la teoría de la “doble verdad”: una tesis podría ser verdadera en teología y falsa en filosofía, y viceversa. Esto implicaba la posibilidad de un conflicto entre la verdad revelada por la fe y aquélla a la que se llega a través de la razón. Concibiendo la eternidad del mundo y de la materia (de la cual el intelecto humano sería un atributo), Averroes negaba la creación del mundo a partir de la nada, o la posibilidad de demostrar esa tesis a través de la razón. Era, implícitamente, un ataque en regla al teísmo de cualquier naturaleza. Lo que hay de eterno en el individuo pertenecería, para Averroes, enteramente a su intelecto, lo que negaba la idea de inmortalidad personal.
Las tesis averroístas divulgadas en Europa fueron condenadas en el siglo XIII por las autoridades eclesiásticas cristianas, que tuvieron que convivir con la irrupción de un Aristóteles arabizado en las universidades europeas. La influencia del averroísmo se hizo sentir en Europa hasta comienzos del siglo XVII; en su contra fue elaborada la mayor síntesis de la teología cristiana: la Summa Teológica de Tomás de Aquino, “síntesis definitiva del aristotelismo y de la revelación cristiana”. Averroes fue, a partir del siglo XIII, el gran divisor de aguas y sus planteos tuvieron peso decisivo en las ideas y en la filosofía del Renacimiento (Cruz Hernández, 1996; López Piñero, 2002).
Marx explicó que la disolución del feudalismo (que liberó las nuevas fuerzas productivas sociales contenidas en su seno), un proceso inicialmente europeo, fue la base tanto del capitalismo como del surgimiento de los Estados nacionales. La expansión y la tendencia hacia la unificación y a hacer uniformes los mercados internos, por un lado, y el creciente volumen del comercio externo, por el otro, constituyeron su base. El desarrollo de los Estados, en determinado momento, se constituyó en impulsor del crecimiento de los mercados. Un factor significativo de la ampliación de mercados, conectado al aumento extensivo y continuo de la producción de mercancías, fue la formación de los Estados territoriales en el siglo XVI. La burguesía capitalista se encontró, ya en su cimiento, con un aparato estatal burocrático-militar desarrollado, radicado en una estructura tributaria-fiscal pública diferente de la renta feudal privada.
La historia de la formación de este aparato estatal se remonta al inicio de la Edad Moderna con el Estado monárquico absolutista. El evolucionismo antropológico, posteriormente, supuso un patrón común de etapas evolutivas a ser recorrido por todas las sociedades, por lo que se desvinculó de esa explicación. La difusión de las teorías de Weber en el siglo XX polarizó los debates sobre el origen del capitalismo. Para Marx, a diferencia de Weber, los orígenes de la sociedad capitalista no estaban en una “sociedad dotada del comportamiento económico frugal y abstemio de una elite moral”, sino en la formación de una clase sin propiedades y de otra clase, capitalista, que la explota económicamente. Contra las tesis organicistas, Marx y Engels determinaron la base del advenimiento de la era burguesa en Europa en las transformaciones en la esfera de la producción de la vida social, de las cuales las transformaciones ideológicas (incluidas las religiosas) fueron consecuencia, no causa. La declinación de las formas compulsivas de expropiación del excedente económico coincidió con el renacimiento comercial europeo, que exigió una adecuación de las formas institucionales (estatales) existentes como condición para su sobrevivencia y desarrollo.
A partir del siglo XI, Europa medieval conoció un renacimiento de las rutas comerciales internas y externas, y un crecimiento sustentado en la producción mercantil. Este crecimiento se tornó visible en el llamado “manto blanco” de iglesias y catedrales monumentales que comenzó a cubrir el continente europeo, que contrasta con la relativa modestia de las construcciones religiosas precedentes. La “revolución técnico-científica” de la era capitalista ciertamente tuvo origen medieval: Brunelleschi revolucionó (en el siglo XIV) la ingeniería y la arquitectura, fusionando arte, artesanado y matemática para construir la cúpula del duomo de Florencia. El origen medieval de la revolución científica llevó a algunos autores a negar la propia existencia de las revoluciones científicas, abogando en favor de una concepción lineal del progreso científico y técnico.
El crecimiento económico y demográfico europeo a partir del siglo XI inició el camino de recuperación de los 75 millones de habitantes del Imperio Romano de Occidente en su era de esplendor. La población europea cayó, después de la caída del imperio, durante la Alta Edad Media, a 23 millones de habitantes, divididos en unidades económicas relativamente aisladas (feudos), en medio de una declinación de la circulación comercial continental y también del intercambio comercial de Europa con el resto del mundo (conocido). El relanzamiento económico de Europa fue preparado a través de una serie de procesos y acontecimientos.
G.M. Trevelyan situó en la conquista de Inglaterra por los normandos (pueblo de origen nórdico que ocupaba el nordeste de Francia desde el siglo X) la vinculación de la historia de las islas británicas, ligadas a los reinos escandinavos desde el fin del Imperio Romano, a la historia de Europa Occidental, al mismo tiempo que “la Common law fue un desarrollo característico de Inglaterra; el Parlamento, juntamente con la Common law nos dio definitivamente una vida política propia en fuerte contraste con los desarrollos ulteriores de la civilización latina” (Trevelyan, 1956: 136). La monarquía inglesa había firmado su carácter protonacional antes que las monarquías católicas continentales, al mismo tiempo en que inició el reconocimiento de los derechos populares (commons).
Los normandos, para legitimar religiosamente su conquista, se vincularon al movimiento de reforma de la Iglesia Romana impulsado por el papado, la llamada reforma gregoriana, el movimiento por el cual el Vaticano buscó afirmar su primacía sobre cualquier poder competidor. Eso ocurrió en un contexto marcado por el combate a los herejes y a las minorías religiosas (judíos y musulmanes). Subrayando el “privilegio inglés”, la mitología whig (liberal) inglesa declaró que la monarquía británica ya poseía un origen contractual (o sea, no sólo basado en derechos hereditarios) expresado en el Witan, Consejo Real, desde antes de la invasión normanda. El impulso para la formación del Estado moderno comenzó en Inglaterra en el siglo XIII, con la sanción de la Carta Magna (Great Charter) en 1215,2 firmada por el rey John, llamado Sin tierra, de la dinastía Plantagenet, sucesora francófona de la dinastía normanda inaugurada por William el Conquistador, quien en 1066 derrotó a los anglosajones. Inglaterra estaba, en ese momento, dividida en 60.215 “feudos de caballeros”.
El representante de la dinastía extranjera intentó, con la Carta Magna, resolver el conflicto que oponía la casa real al Parlamento, representación compuesta por los barones anglosajones enfrentados a los señores extranjeros. Para resolver el impase e imponer la hegemonía monárquica, la Carta Magna reconocía los derechos y libertades de la Iglesia, de los nobles y de los simples súbditos, configurando la primera “protoconstitución” occidental. Henry II, en 1254, ante una crisis financiera de la monarquía inglesa extendió la representación parlamentaria a los representantes de los counties, los condados (“se solicita a cada sheriff que envíe dos caballeros de su condado para considerar qué ayuda podrían darle al rey de un momento de gran necesidad”).
En 1265, Simón de Montfort impuso al Parlamento que fuesen aceptados también representantes de las ciudades y aldeas (boroughs), inaugurando así la representación política de los communs. Inglaterra pasó de la histórica condición de país ocupado (por los escandinavos y franceses) a la condición histórica de invasor con la “Guerra de los cien años” contra Francia, iniciada en 1337 por el rey Edward III. La nobleza inglesa fue muy debilitada en esta guerra y en la posterior “Guerra de las dos Rosas”. Al final del siglo XIV, el trono inglés consiguió disolver las tropas feudales y destruir los castillos-fortaleza de los barones, que tuvieron que someterse al rey. Nacía el absolutismo monárquico.
La nueva forma política, inicialmente inglesa, daba una salida a la declinación de las formas arcaicas de dominio político, tanto las “supranacionales” (como el Sacro Imperio Romano Germánico) como las “infranacionales”, ejemplificadas por los principados territoriales propios del feudalismo, formas que eran propias de una economía donde los intercambios eran locales y ocasionales, oponiéndoles instituciones que pretendían reposar sobre bases territoriales amplias, que fueron engendrando el llamado “sentimiento nacional” y la idea de soberanía nacional. Estaba ausente aún la idea de ciudadanía.
Los pasos iniciáticos de la nación soberana (y de su forma política correspondiente, el Estado nacional) fueron dados en Inglaterra, en Francia (con la dinastía de los Capetos) y en los reinos ibéricos, entre los siglos XIII y XIV. Del siglo XIV al XVII, estos países pioneros fueron seguidos por los Países Bajos, Polonia y Alemania (con el ascenso del Estado prusiano). Este período fue marcado por la concentración de poder de las monarquías, por el declive de la nobleza feudal (para Engels, “fue el período en que la nobleza feudal fue llevada a comprender que el período de su dominación política y social llegaba a su fin”), por la declinación también de los privilegios de las ciudades-Estado y del Papado, así como del Sacro Imperio Romano Germánico.
A pesar de algunos injertos de representación política plebeya, no se trataba aún de Estados modernos o nacionales (y, menos aún, de Estados democráticos), sino de Estados absolutistas (Pieri, 1964) con dos características “modernas”: la soberanía (que garantizaba su independencia en relación a las dinastías y su superioridad con relación a ellas) y una especie de constitución (o “carta”) que reglamentaba las normas para el acceso al poder -en una menor medida, las condiciones de su ejercicio (Thireau, 2009: 154-155). Marx señaló cómo el poder del Estado centralizado, con sus múltiples órganos, como el ejército permanente, la policía, la burocracia, el clero y la magistratura, órganos forjados según el plan de una división de trabajo jerárquica y sistemática, tiene su origen en los tiempos de la burguesía absoluta, al servicio de la sociedad de la naciente clase media, como arma poderosa en sus luchas contra el feudalismo (Marx, 2011).
En Francia, Francois I ordenó el establecimiento del registro de estado civil de las personas (nacimientos, matrimonios, defunciones), hasta entonces inexistente. Su sucesor, Henri II, obligó a las mujeres embarazadas a declarar su estado.
La administración centralizada avanzaba a grandes pasos. Aunque estos decretos fuesen poco respetados, su existencia hacía nacer una creciente camada de administradores públicos (fonctionnaires) encargados de implementarlos. Su hermana gemela, la corrupción estatal, nació de modo simultáneo. El crecimiento de una burocracia parásita en el nuevo Estado soberano fue notado desde su inicio, motivando la crítica de Fromenteau (en Le Secret des Finances en France) ya en el siglo XVII:
Existen en Francia, para la administración de la justicia, 5.000 ó 6.000 funcionarios de los que es posible prescindir. Tenemos 5.000 ó 6.000 mil oidores, corregidores, tesoreros, pagadores, receptores, los cuales no precisamos; más de 5.000 abogados, más de 15.000 procuradores superfluos, más de 6.000 notarios, más de 12.000 sargentos, más de 6.000 gestores, más de 10.000 administrativos y secretarios. En resumen, tenemos más de 50.000 hombres completamente inútiles que los Estados [clases sociales] no reconocen; son roedores, consumidores y destructores del Estado del Rey y de su pobre pueblo (citado por Sauvy, 1976: 18).
Sin esa burocracia, el “Estado del Rey” no funcionaría ni podría imponer su hegemonía contra los representantes de las formas políticas pasadas.
La burocracia estatal creció antes, y más rápido, que la burguesía. Las revoluciones inglesas del siglo XVII añadieron, al Estado nacional en vías de nacimiento, el principio de la representación político-parlamentaria, que se desarrolló paralelamente en Europa continental en las Provincias Unidas (Holanda) emancipadas del yugo español (Smit, 1984):
Los funcionarios públicos que acudían como diputados a las reuniones de los Estados provinciales y generales opinaban instintivamente que las provincias tenían derecho a la independencia, y que la defensa de ese derecho era la justificación de la unión de las provincias. Las ciudades de Holanda también consideraban implícito que la riqueza de las provincias, responsables de la mitad del presupuesto federal y de más de la mitad de la deuda [pública], les concedía responsabilidades especiales y un derecho a la dirección [de los asuntos del Estado] (Stoye, 1969).
Como consecuencia de ese proceso, al final del siglo XVII, la “inquieta calma de Europa occidental” comenzó a mostrar los contornos de una crisis que engendró, en el siglo siguiente, un prolongado proceso de guerras y revoluciones democráticas que culminaría en la Revolución Francesa. El “Estado nacional”,3 en su forma desarrollada, sólo tomó forma en el siglo XIX, pero fue preparado por una larga serie de transformaciones en los siglos precedentes. Jurídicamente, el establecimiento del Estado moderno y de su soberanía supuso una doble superación, la del “derecho” supranacional enraizado en los imperios precedentes (el Imperio Romano y su presunto sucesor, el Sacro Imperio Romano Germánico) y también la del derecho consuetudinario feudal, enraizado en los particularismos locales propios de la Edad Media europea, donde distintos órdenes jurídicos para diferentes clases no tenían nada de extraño:
La clase de pequeños nobles-caballeros resolvía sus querellas recurriendo a la guerra privada, generalmente desencadenada por un insulto personal, pero siempre con el objetivo de obtener tierra y botín. Otro medio de enriquecimiento era el peaje cobrado a los mercaderes por el derecho a cruzar las tierras del señor, muchos de los cuales descubrieron que un castillo proporcionaba un cuartel general para una banda de asaltantes caballerescos (Tigary y Levi, 1978: 72).
El derecho nacido de la práctica (hábito) de origen indeterminado o consuetudinario (por lo tanto irracional) debía ser superado por la ley basada en la Razón. Esta combinación de “supranacionalidad” con “infranacionalidad” (particularismo feudal) propia de la era medieval fue específica (o más distintiva históricamente) en el continente europeo, lo que diversos autores identificaron como causa de que el Estado moderno haya nacido, inicialmente, en Europa. Otros autores relacionaron este hecho histórico con una supuesta superioridad (suprahistórica) de la “civilización europea”.4 Ciertamente, el derecho como práctica humana específica, campo o zona del saber y del actuar en que se realizan operaciones técnicas determinadas no se encuentran en todas las culturas, sino sólo en algunas. La autonomía relativa del derecho es una característica de la civilización de Occidente. En otras áreas, como la hindú, china, hebrea o islámica, las cosas son diferentes (Bretone, 2000: 162).
Max Weber insistió específicamente en esta cuestión. Pero esto no es producto de alguna “esencia civilizacional” no histórica, sino de un desarrollo histórico específico y desigual dentro de cada civilización: el derecho no nació simultáneamente en todas las áreas y regiones de Occidente; al contrario, fue impuesto en la mayoría de ellas por el fuego y la espada.5 La inteligencia histórica consiste en develar (desmitificar) los orígenes históricos y culturales. O sea, en responder la pregunta: “¿por qué y cómo se constituyeron las formas de vida social y los modos de pensar en los cuales Occidente ve su origen, cree poder reconocerse y que sirven aún hoy a la cultura europea como referencia y justificación?” (Vernant, 1986).
El derecho civil europeo nació de las necesidades derivadas de la expansión mercantil centrada en las ciudades. La palabra urbanidad, por eso, pasó a designar las prácticas y actitudes sociales que lo acompañaban. Para que el concepto de territorialidad se impusiera fue necesario que el comercio aprovechara un mercado mayor, haciendo necesarias leyes comunes, moneda, pesos y medidas establecidos por un Estado dotado de medios para imponerlos, con una seguridad oriunda del Rey-Estado, que fue adquiriendo el monopolio del uso de la violencia, impidiendo así que los ciudadanos fueran objeto de la arbitrariedad de poderes locales. La aristocracia nobiliaria conservó -durante los siglos del eclipse de su dominación- privilegios fiscales, aduaneros y militares en varias regiones de Europa, hasta el final del siglo XIX (Mayer, 1987).
El Estado absolutista, antecesor del Estado nacional, desarrolló una política mercantilista, intentando retener en sus fronteras la mayor cantidad posible de oro y plata, incentivando la obtención de un superávit comercial sobre la base de la suposición corriente de que “la riqueza de las naciones” era una cantidad invariable; cuanto más poseyera una nación, menos poseerían las otras. Esta fase de expansión comercial estuvo asociada a políticas proteccionistas en las relaciones interestatales. La forma estatal que sirvió de cuadro histórico para la victoria del capital fue, finalmente, el Estado nacional, forma alcanzada después de un proceso histórico en el cual Europa creó un modelo estatal que se extendió hacia todas las otras regiones del planeta:
“Natio es un viejo y tradicional concepto, heredado de la antigüedad romana, que califica originalmente el nacimiento o la ascendencia como la característica diferenciadora de grupos de cualquier tipo (…)
Las fronteras de una natio fueron durante mucho tiempo imprecisas. Pero el uso del término se consolidó en su significado latino original como una comunidad de derecho a la cual se pertenece por nacimiento” (Schultze, 1997: 88-89).
En el nuevo tipo de Estado, la burguesía, en tanto clase dominante, no se confundía con el propio Estado -como ocurría con la clase noble armada del período feudal. La burguesía capitalista, aun así, necesitaba de la protección del Estado como garantía social de su propiedad de los medios de producción. Tal anomalía se resolvió mediante la imposición de representantes de la burguesía en la dirección del aparato burocrático-militar del Estado. De ahí el concepto de “representación política” y de democracia representativa, eminentemente burgueses. El capitalismo (la sociedad burguesa) es el secreto de la “democracia occidental”, de la división de poderes, de la autonomía (relativa) del derecho, de toda su superestructura jurídica y política. La burguesía tendió a constituir o a favorecer el Estado nacional, porque era la forma estatal que correspondía mejor a sus intereses, la que garantizaba un mayor desarrollo de las relaciones capitalistas.
La Nación fue creada lentamente, entre los siglos XV y XVIII, gracias a una alianza entre la potencia política de la monarquía centralizada (los Estados absolutistas) y el creciente poder económico y social de la burguesía, alianza que se desdobló y fragmentó, transformándose en un conflicto al fin del cual la burguesía derrumbó (revolucionariamente o no) al Antiguo Régimen y se erigió en nueva clase dominante, dotándose del Estado-Nación moderno. Históricamente, el Estado nacional surgió de la sociedad burguesa. No sólo en tanto aparato centralizado de fuerza, sino que también elementos suyos son presupuestos del capitalismo y base de su surgimiento. El papel del Estado nacional puede ser considerado producto de las relaciones de capital. La construcción de una “identidad nacional”, capaz de incluir a todos los miembros de la sociedad, tiene la función de eclipsar los antagonismos de clase y neutralizar su lucha (Hirsch, 2010: 79).
El nacionalismo llevó esta marca exclusivista y diluyente de los conflictos de clase desde sus inicios. Así,
la emergencia de nuevas comunidades, calificables como nacionales, comenzó a ocurrir en Europa, en el final de la Edad Media, gracias a una convergencia singular de diferentes factores históricos, desfavorables simultáneamente a la mantención de la cohesión étnica y al predominio de una entidad religiosa globalizante. De hecho, Europa medieval era la única parte del mundo donde, por largo tiempo, había prevalecido completamente la pulverización del poder político entre una multitud de principados y señoríos, lo que llamamos feudalismo. En este mismo período, los imperios y reinos de China, India, Persia y de vastas regiones de Africa permanecieron como Estados, si no fuertemente centralizados, al menos suficientemente unidos como para no poder ser calificados como feudales (Fougeyrollas, 1987: 17).
Esta fue la verdadera particularidad europea. Las ideas de nación y de nacionalismo se afirmaron en Europa a partir del siglo XVIII para designar la identidad de cada pueblo, lo que no significa que cada pueblo (dotado de una lengua o una tradición común) fuera considerado consensualmente como una nación (esto es, como “digno” o legítimamente habilitado para poseer su propio Estado nacional).
En Europa había criterios o factores que permitían que un pueblo fuese clasificado como nación, “siempre que fuese suficientemente grande para pasar la puerta de entrada” (Hobsbawm, 1992). Era preciso ya existir como un “Estado de hecho”, que poseyese una lengua y una cultura comunes, además de demostrar fuerza militar. La construcción de una identidad nacional pasó por una serie de mediaciones que permitieron la invención (eventualmente hasta la imposición) de una lengua común, una historia cuyas raíces fuesen (míticamente) lo más lejanas posible, un folclore, una naturaleza (un medio natural) particular, una bandera y otros símbolos oficiales o populares: “lo que constituyó la nación es la trasmisión, a través de las generaciones, de una herencia colectiva e inalienable. La creación de las identidades nacionales consistió en inventariar este patrimonio común, es decir, de hecho, en inventarlo” (Thiesse, 2003; ver también Hobsbawm y Ranger, 1984).
El mundo de la razón nació, así, con base en el mito; y el modo de producción (capitalista) universal, con base en el particularismo (nacional); dos contradicciones de las que el capitalismo nunca se podría librar y que explotarían en la forma de conflictos nacionales con bases obviamente irracionales. La “invención” del mito nacional fue un acto perfectamente humano; es decir, racional. Racionalidad e irracionalidad mítica nunca fueron opuestos excluyentes, como supuso (con buenas razones: razones revolucionarias en esa época) el pensamiento iluminista europeo.
En el caso alemán, por ejemplo, una “Germania” inmemorial fue “descubierta” en los escritos del historiador latino Tácito:
Hasta entonces no existía una tribu alemana de la que pudiese originarse una nación alemana, de modo semejante al linaje franco del cual había surgido Francia. ‘Alemán’ (deutsch) era la denominación global de los dialectos populares germanos, un término artificial. Los germanos de Tácito pasaron a ser los antepasados de los alemanes; la Germania de los romanos correspondía, por lo tanto, a una Alemania (Deutschland), cuyo nombre apareció por primera vez alrededor del año 1500 en singular. Hasta entonces, se usaba sólo la expresión ‘tierra alemana’ (Deuts-chesland) (Schultze, 1997: 112).
Esta “invención de las tradiciones” fue un aspecto central de la ideología nacionalista y del romanticismo político del siglo XIX, en contraste y en conflicto con el economicismo crudo de la economía política liberal. La “invención” de esas “comunidades imaginarias” (Anderson, 1993) no fue sólo simple manipulación ideológica, sino una bandera de lucha contra el Ancien Régime, apoyada en el desarrollo histórico de comunidades que fueron superando, por un lado, el estrecho marco local y, por el otro, la subordinación al poder temporal-universal atribuido a la Iglesia cristiana.
El desarrollo lingüístico, la diferenciación de las lenguas llamadas nacionales, fue un aspecto central. No hay mercado unificado sin comunicación unificada, así como sin unificación de las unidades de medida. Las lenguas nacionales europeas nacieron de la escisión creciente entre el hablar erudito (realizado en latín clásico, lengua franca intelectual, religiosa, política y administrativa del Imperio Romano) y el habla popular, que acentuó su diversidad “regional” con la disolución del imperio y el aislamiento económico y social de la era feudal. Ellas no se impusieron, sin embargo, “naturalmente”, pues la elección de una sola lengua (popular) entre varias, como lengua nacional fue un proceso político, seguido de una imposición estatal, que se extendió hasta el siglo XIX (período final de formación de los modernos Estados nacionales) e inclusive hasta el siglo XX (en el caso, por ejemplo de la España franquista).
El proceso abarcó siete siglos, durante los cuales las lenguas populares (que siempre acompañaron a la lengua erudita, en el antiguo Imperio Romano) adquirieron estatuto y normas gramaticales propias, consagradas en las traducciones de la Biblia (como la inglesa, atribuida al rey James, o la alemana de Martín Lutero) al punto de crear su propia expresión literaria “culta” (erudita) y de revelarse portadoras de ventajas comunicacionales, incluso en el terreno “culto”, con relación a la vieja lengua (muerta) del Imperio Romano, constatadas mucho antes de su consagración como lenguas oficiales de cualquier comunidad política.
En el siglo XIII, en De Vulgari Eloquentia (escrito en latín), Dante Alighieri defendió la lengua popular (en la cual redactó su obra magna, La divina comedia) contra la erudita (el latín): “Un conocedor del latín no distingue, si es italiano, la lengua popular inglesa de la alemana; ni el alemán habrá de distinguir la lengua popular itálica de la provenzal. En consecuencia, el latín no es conocedor de la lengua popular”. Para el poeta florentino, lo contrario no era verdadero: “De estos dos hablares es más noble, por lo tanto, el popular, como aquél que fue usado primero por el género humano y del cual todos se benefician, aunque dividido en vocablos y fraseados distintos. Es mejor aún porque el popular es más natural a todos, en tanto el otro es más artificial”.
Una “comunidad de pueblo” (nacional) sólo podría ser fundada en una lengua popular, transformada en lengua nacional, pero la elección de una entre otras (el toscano, por ejemplo, entre los catorce idiomas principales listados por Dante en la península itálica) fue el resultado de un proceso político y cultural, coronado por una imposición estatal. Una imposición no simplemente arbitraria, pues la diferenciación de las lenguas nacionales fue el instrumento de la emergencia histórica de un nuevo sujeto, la comunidad nacional, solidificada y diferenciada por la lengua, como notó, en el siglo XIX, uno de los primeros filósofos de la lengua, Wilhelm von Humboldt: “Sin unidad de forma no sería concebible ninguna lengua; hablando, los hombres necesariamente recopilan su hablar en una unidad”. La forma de la lengua fue el elemento diferenciador de las comunidades nacionales, estableciendo fronteras entre dialectos que, a veces, se diferenciaban poco.
La forma impregna toda la lengua, y “la lengua no es el instrumento para designar objetos ya pensados, sino el órgano formativo del pensamiento”. Sobre la lengua nacional se erguía la personalidad (incluido el llamado “genio” o “alma”) nacional -distinto de la unidad religiosa, que una nación puede eventualmente compartir con otra (Humboldt, 1991). El habla (y la escritura) erudita, en latín o griego, se oponía al progreso educacional y científico, como lo constató un “hombre de Estado” de inclinaciones iluministas en la España del siglo XVIII:
“La enseñanza de las ciencias sería mejor en castellano que en latín. La lengua nativa será siempre para el hombre el instrumento más apropiado de comunicación, las ideas dadas o recibidas en ella serán siempre mejor exprimidas por los maestros y mejor recibidas por los discípulos. Sea, pues, el aspirante, buen latino o buen griego, y hasta capaz de entender la lengua hebrea; acuda a las fuentes de la antigüedad, pero reciba y exprese sus ideas en su lengua propia (Jovellanos, 1982: 83).
El saber moderno quedaba reservado para las lenguas nacionales. El latín clásico, por ser una lengua muerta (no hablada popularmente) carecía de la flexibilidad y plasticidad que le habrían permitido expresar los nuevos conceptos no sólo en palabras, sino también en construcciones gramaticales nuevas y susceptibles de modificación: su supervivencia académica era un obstáculo al desarrollo de la cultura. Los números romanos, ya caídos en desuso, eran un obstáculo para el progreso científico y hasta económico (contable, en primer lugar), debido a su incapacidad de representar fracciones inferiores a la unidad o cantidades infinitesimales, o cantidades enormes, necesarias para mediciones científicas o económicas: fueron sustituidos con gran ventaja por los números arábigos.6
Modernidad y nacionalidad surgían en el mismo proceso histórico. La laicización de la cultura (expresada por las lenguas nacionales en oposición al latín clásico usado en la liturgia religiosa cristiana) implicaba también la superación de la dominación religiosa (cristiana) en todos los terrenos de la vida política y social. La música sinfónica, por ejemplo, nació de la secularización del arte musical -o sea, de su emancipación de las ceremonias religiosas.
Los códigos consuetudinarios deben ser reemplazados por un derecho público: de las cenizas de la antigua República Cristiana nacía el ius publicum europaeoum, el derecho se colocaba como prerrogativa imprescindible de la soberanía:
Los primeros pensadores del Estado, notablemente Maquiavelo, Ho-bbes, Rousseau, Smith, Hamilton y Hegel, volvieron [después de los filósofos griegos] a apreciar al hombre como vector de pasiones valorizantes, la voluntad de gloria, la vanidad, el amor propio, la ambición y la exigencia de reconocimiento. Ninguno de estos autores ignoró los peligros asociados a este tipo de afectos, pero la mayoría arriesgó destacar sus aspectos productivos para la coexistencia humana (Sloterdijk, 2007: 31).
En El Príncipe (1513), Nicolás Maquiavelo (1469-1527) ya no se preocupaba más por el gobierno ideal y sí por analizar las formas por las cuales los líderes realmente existentes ejercían su poder: “toda ciudad está dividida por el deseo de los grandes de oprimir y comandar, y el deseo del pueblo de no ser oprimido ni comandado”. El príncipe (o el rey) no debería detenerse (o mejor, ya no se detenía) ante ningún obstáculo en la lucha por la conquista o conservación del control del Estado, aunque eso implicase el uso de la fuerza y la violencia contra sus adversarios. No se trataba sólo de real politik. El Príncipe expresó el resurgimiento moderno de la política como saber autónomo, liberado de la ética y de la teoría de la justicia, y con una razón propia: la razón de Estado.
Su codificación como derecho público y como derecho internacional fue, sin embargo, favorecida por la expansión y desarrollo de la producción mercantil que precedió a la revolución capitalista -o sea, por el desarrollo de las fuerzas productivas sociales. Este, sin embargo, no habría alumbrado un nuevo modo de producción, con su correspondiente “superestructura jurídico-ideológica”, sin el desarrollo a fondo del conflicto de clases entre señores, burgueses y campesinos del mundo feudal. La violencia concentrada del Estado fue el verdadero fórceps del nuevo modo de producción.
Osvaldo Coggiola es militante del Partido Obrero y activista del sindicalismo universitario de Brasil. Historiador y profesor de la Universidad de San Pablo; es autor, entre otros libros, de Historia del trotskismo argentino y latinoamericano, El capital contra la historia (génesis y estructura de la crisis contemporánea) y La revolución china. Adelantamos acá un capítulo de su último libro, Capitalismo. Orígenes y dinámica histórica.
NOTAS
1. Rodinson señaló cómo, a partir del siglo XVII, el Islam, a diferencia del cristianismo, fue visto en Occidente como el epítome de la tolerancia y la razón. Occidente quedó fascinado, según él, por el énfasis del Islam “en el equilibrio entre la adoración y las necesidades de la vida, y entre las necesidades morales y éticas y las necesidades corporales, y entre el respeto al individuo y el énfasis en el bienestar social” (Rodinson, 1973).
2. La Carta Magna poseía antecedentes: en 1188, Henry II fijó una tasa (la Saladin Ti-the), controlada por un jurado compuesto por representantes de los gravados: nacía así la conexión entre impuestos y representación política (Carr, 1956).
3. El término nación tiene origen latino (natio, de nacer). Designaba a los pueblos situados en el exterior y en la frontera del Imperio. En la Edad Media era utilizado por los estudiantes universitarios que se organizaban en grupos, nationes, por tener origen regional común. En cada “nación” se hablaba la lengua materna de los estudiantes y eran regidas por las leyes de sus países. La ampliación de esa noción dio origen a su uso moderno.
4. Señalar en alguna especificidad el origen de una “superioridad” fue una de las bases de legitimación del colonialismo europeo al pretender justificar la dominación en la “universalidad” del dominador.
5. El ejército napoleónico, la Grande Armée francesa, por ejemplo, impuso el Código Civil en el resto de Europa continental a punta de bayoneta.
6. En el siglo VII, un matemático musulmán de la India creó el concepto de “cero”. Esto revolucionó el estudio de la matemática. La invasión árabe a Europa hizo que se propagase el uso de los algoritmos arábigos, cuya memorización era facilitada por el hecho de que la cantidad de ángulos de cada uno correspondía al valor expreso (Crosby, 1999).
Bibliografía
Benedict Anderson (1993). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica.
Bretone, Mario (2000). Derecho y tiempo en la tradición europea. México: Fondo de Cultura Económica.
Carr, Cecil (1956). Courtenay Ilberty. Londres: Oxford University Press.
Crosby, Alfred W. (1999). A Mensurando da Realidade. A quantificagdo e a sociedade ocidental 1250-1600. San Paulo: Unesp-Cambridge Uni-versity Press.
Cruz Hernández, Manuel (1996). Historia del Pensamiento en el Mundo Islámico. Madrid: Alianza.
Dobb, Maurice (1995). “La ripresa degli scambi”. En: Ciro Manca (ed.). Formazione e Trasformazione dei Sistemi Economici in Europa dal Feudalesimo al Capitalismo. Padua: Cedam.
Fougeyrollas, Pierre (1987). La Nation. Essor et déclin des sociétés mo-dernes. París: Payot.
Hilton, Rodney (1977). A Transição do Feudalismo para o Capitalismo. Río de Janeiro: Paz e Terra.
Hirsch, Joachim. Teoria Materialista do Estado. Río de Janeiro, Revan, 2010.
Hobsbawm, Eric J. Nações e Nacionalismo desde 1780. Río de Janeiro, Paz e Terra, 1992.
Hobsbawm, Eric J., y Ranger Terence (1984). A Invenção das Tradições. Paz e Terra.
Humboldt, Wilhelm von (1991). La Diversità delle Lingue. Bari: Laterza.
Jovellanos, Gaspar Melchor de (1982). Escritos políticos y filosóficos. Buenos Aires: Orbis.
Landes, David S. (1994). Prometeu Desacorrentado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
Lange, Oskar (1976). Economía Política. México: Fondo de Cultura Económica.
Le Goff, Jacques (1993). A Idade Média e o Dinheiro. Río de Janeiro: Civilizado Brasileira.
López Piñero, José María (2002). La Medicina en la Historia. Madrid: La Esfera de los Libros.
Marx, Karl (2011). O 18 Brumário de Luís Bonaparte. San Pablo: Boi-tempo.
Mayer, Arno J. (1997). A Força da Tradição. A persistência do Antigo Regime. San Pablo, Companhia das Letras.
Meiskins Woods, Ellen (2002). The Origins of Capitalism. A longer view. Londres: Verso Books.
Meyer, Jean (1981). Les Capitalismes. París: Presses Universitaires de France.
Muller-Armack, Alfred (1986). Genealogía de los Estilos Económicos. México: Fondo de Cultura Económica.
Pernoud, Regine (1973). As Origens da Burguesia. Lisboa, Europa-América.
Pieri, Piero (1964). Formazione e Sviluppo delle Grande Monarchie Europee. Milán: Marzorati.
Renard, Georges (1980). Historia del Trabajo en Florencia. Buenos Aires, Heliasta.
Rodinson, Maxime (1973). Islam y capitalismo. Buenos Aires: Siglo XXI.
Thireau, Jean-Louis (2009). Introduction Historique au Droit. París: Flammarion.
Sauvy, Alfred (1976). La burocracia. Buenos Aires: Eudeba.
Schulze, Hagen (1997). Estado y Nación en Europa. Barcelona: Gri-jalbo-Crítica.
Sloterdijk, Peter (2007). Colèreet Temps. París, Libella-Maren Sell.
Smit, J.W (1984). La revolución en los Países Bajos. En: J. H. Elliot et al. Revoluciones y rebeliones en la Europa Moderna. Madrid, Alianza. Stoye, John (1969). Europe Unfolding 1648-1688. Londres: Collins Sons & Co.
Sombart, Werner (1932). Le Capitalisme Moderne. París: Payot. (1982). El burgués. Madrid: Alianza Editorial.
Thiesse, Anne-Marie (2003). “A criação das identidades nacionais na Europa”. Entre Passado e Futuro N° 5, Sáo Paulo, Universidade de Sáo Paulo, 2003. Cf. también.
Trevelyan, G. M. (1956). History of England. Londres: Longman. Wolf, Eric (1994). Europa y la gente sin Historia. México: Fondo de Cultura Económica.
Weber, Max (1976). A Etica Protestante e o Espirito do Capitalismo. Sao Paulo: Pioneira.
Tigary, Michael E. y Madeleine Levy (1978). O Direito e a Ascensao do Capitalismo. Río de Janeiro: Zahar.
Vernant, Jean-Pierre (1986). As Origens do Pensamento Grego. Sao Paulo: Difel.
El pasaje del feudalismo al capitalismo no hizo tabula rasa del pasado. Las instituciones dominantes en la era precapitalista buscaron adaptarse a la emergencia del capital, lo que creó una ilusión de continuidad histórica lineal: la emergencia y expansión de las relaciones capitalistas se limitarían a imponer, en un conjunto preexistente, la racionalidad como principio de organización. Se llamó, por eso, “Edad de la Razón” al período que se inició a principios del siglo XVII. Al considerarse sólo el carácter acumulativo (gradual) de este proceso, la especificidad de la era capitalista queda diluida y se ignora su carácter de ruptura histórica en relación con las eras precedentes.
La caída del Imperio Romano de Occidente significó el retroceso económico europeo con la extinción de la mayoría de las rutas del comercio exterior. El Imperio Romano de Oriente (Bizancio) permaneció abierto a los intercambios comerciales con el exterior a través de la rutas del Mediterráneo. La posterior expansión islámica no originó un modo de producción capitalista, aunque se desarrolló ampliamente el comercio de larga distancia. Los imperios orientales no originaron un espacio económico capitalista, aunque en ellos se desenvolvieron amplias redes comerciales. El Imperio Otomano, última encarnación de la expansión islámica, se mantuvo anacrónicamente como parásito de sus dominios externos durante varios siglos, en los cuales las precondiciones para un nuevo modo de producción se desarrollaron en su vecina y dividida Europa.
El capitalismo como modo de producción fue desarrollado gradualmente en el siglo XVI en Europa, aunque sectores económicos protocapitalistas ya existiesen en el mundo antiguo y aspectos iniciales del capitalismo mercantil ya hubiesen florecido en Europa durante la Baja Edad Media. Con el renacimiento urbano y comercial de los siglos XII, XIII y XIV, surgió en Europa una nueva clase social: la burguesía, la cual buscaba obtener lucro a través de actividades exclusivamente comerciales. Su creciente desarrollo en el interior de la economía feudal fue imponiendo cambios políticos que constituyeron las bases para su futura dominación. Uno de los primeros derechos que reclamaron los burgueses fue el de construir murallas y fortificaciones. Todas las ciudades ostentan en sus escudos de armas una corona de murallas, símbolo de la paz urbana garantizada por una coalición de sus habitantes; su alianza, como la del señor con sus vasallos, se afirmaba en el juramento que implicaba la obligación de defenderse mutuamente, recurriendo a las armas si fuese preciso: “los comerciantes también tenían la necesidad, para resolver sus litigios, de tribunales más expeditivos y más integrados a la vida de los negocios que los tribunales eclesiásticos y las Justicias feudales. De estas diferentes aspiraciones surgió el “movimiento comunal” (Pernoud, 1973: 22). En este movimiento fue echando sus raíces la noción de ciudadanía (o sea, derechos de la ciudad) que sería ulteriormente la base jurídica de las constituciones de las naciones modernas.
Para que el nuevo modo de producción creciera, fue necesario que hubiera una transformación en el carácter autosuficiente de las propiedades feudales en la Europa occidental -o sea, una crisis histórica del antiguo modo de producción: las tierras comenzaron a ser arrendadas y la mano de obra comenzó a ser remunerada con un salario. El dinero comenzó a circular y a penetrar todas las relaciones económicas. La moneda comenzó a desarrollarse en Europa en los siglos XII y XIII, cuando las ciudades crecieron con el comercio. Esto no significa que ya hubiera un capitalismo en el alto medioevo, por ejemplo en la monetización de las órdenes mendicantes: en ese período, la distinción social se daba aún entre “poderosos y débiles” y no entre “ricos y pobres” (Le Goff, 1993).
Los cambios económicos de la Baja Edad Media promovieron el surgimiento de una clase de comerciantes y artesanos que vivía al margen de la unidad económica feudal, ya que habitaba en una región externa llamada burgo. La burguesía medieval implantó paulatinamente una nueva configuración en la economía, en la cual la búsqueda del beneficio y la circulación de bienes para ser comercializados se transformaron en su motor dinámico (Dobb, 1995). Los burgueses compraban a los señores feudales los derechos para sus actividades. Para proteger sus intereses se organizaban en asociaciones: las guildas. Los artesanos urbanos, a su vez, se organizaban en corporaciones, que defendían a sus miembros de la competencia externa y fiscalizaban la calidad y el precio de los productos. En las ciudades más grandes, donde se desarrollaba la industria de la seda o la lana, los maestros contrataban jornaleros que cobraban por día de trabajo; éstos fueron los primeros antecesores de los modernos obreros asalariados. Para ellos, la lucha por la vida se confundía con la lucha por el tiempo: “para el trabajador medieval, el reloj de la torre distinguía netamente su tiempo del tiempo del patrón” (Landes, 1994: 103).
La moderna burguesía capitalista no fue el resultado del desarrollo lineal de la burguesía comercial surgida en el medioevo, sino su negación, producto de una ruptura histórica. El inicio de la era capitalista coincidió, temporal e históricamente, con la declinación de las “ciudades soberanas” de la Edad Media, las comunas, la que precedió el surgimiento de los Estados modernos:
El capitalismo moderno sacó su ímpetu inicial de la industria textil inglesa y no desciende directamente de los principales centros medievales. Sus bases fueron establecidas en la industria rural doméstica que huía de los centros urbanos tradicionales (…) Las restricciones impuestas por las guildas fueron las razones para el cambio del centro de gravedad de la ciudad al campo (Hilton, 1977: 106).
El centro de la dinámica económica se trasladó, inicialmente, desde el feudo agrario hacia la protociudad, para de ahí volver al campo y sólo después se retrasladó -transformado en capital- hacia la ciudad. El término y el concepto de capitalismo sólo se hicieron usuales mucho después, en el último período del siglo XIX. La transición histórica que le dio origen, sin embargo, se situó por lo menos tres siglos antes.
No faltaron autores que vieron en los comerciantes medievales europeos los antecedentes directos del capitalismo: “La historia del dinero creando dinero no es más que la ‘prehistoria del capital’. La riqueza mercantil no funcionó como capital, en tanto la producción estaba dominada por relaciones de parentesco o por relaciones tributarias. Lo que no era consumido por los productores o por tomadores de tributos podía ser llevado al mercado de otro lugar o intercambiado por productos excedentes, lo que permitía a los comerciantes quedarse con las diferencias de precios obtenidas en la operación. Para Wallers-tein, la forma en que se desarrolla el trabajo social en la producción de excedentes es algo secundario, pues para él todos los productores que operan bajo relaciones capitalistas son ‘proletarios’ y todos los tomadores de excedente son ‘capitalistas’. Estos modelos han sido criticados señalando que disuelven el concepto de modo de producción capitalista (Wolf, 1994). El capitalismo fue la negación (la ruptura) de los modos tributarios o corporativos que le precedieron, aunque se originase en ellos.
Para que el capitalismo naciera, fue necesaria la expansión del mercado, que fue producto del crecimiento de la potencia de producción. La práctica comercial burguesa, generalmente urbana, determinó una nueva lógica económica: la economía comenzó a basarse en cantidades (números) que determinaban el valor de cada mercancía, calculándose costos y beneficios que se convertían en una determinada cuantía monetaria. En 1494, Luca Pacioli, autor de una Summa Matemática, definió el sistema contable de doble entrada (crédito/débito) sobre cuya base se desarrolló la contabilidad empresarial hasta el presente.
La nueva burguesía comercial y también los cambistas y banqueros fueron elementos embrionarios del sistema capitalista, basado en el beneficio, en la acumulación de riquezas, en el control de los sistemas de producción y en la expansión permanente de los negocios. Fue sólo con la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía libremente negociada, aumentando cualitativamente el potencial productivo general, que se estableció el pasaje hacia el modo de producción capitalista, a través de violentos conflictos que eliminaron los elementos comunitarios de la vida rural europea:
La implantación de la ‘sociedad de mercado’ surgió como una confrontación entre clases, entre aquéllas cuyos intereses se expresaban en la nueva economía política del mercado y aquéllas que las combatían, poniendo el derecho a la subsistencia por encima de los imperativos del lucro” (Meiskins Wood, 2002).
¿Cuál fue el papel de la religión (y de las ideologías, en general) en este proceso? Marx les concedió un lugar subordinado (aunque no insustancial) en el cambio histórico. Werner Sombart produjo, en 1902, una síntesis historiográfica (Sombart, 1932) postulando que en cada época reina una mentalidad económica diferente: ese “espíritu” adquiriría una forma especial apropiada que modelaría la organización económica correspondiente y sería el impulso dominante en cada época. El “espíritu” era colocado en el lugar del desarrollo de las fuerzas productivas (la producción y reproducción de la vida social) como motor de la dinámica histórica: el espíritu dominante en la era del capital comprendería cuestiones como el deseo de lucro, el espíritu de empresa y las virtudes (frugalidad, ambición) burguesas (Sombart, 1982). Max Weber realizó, en la misma época, un abordaje aún más abarcador, colocando a la “ética” de origen religioso en donde Sombart situaba al “espíritu”. La vulgarización de las teorías de Max Weber hizo de él un defensor de la causalidad exclusiva de la ética protestante en el surgimiento del capitalismo, la cual era, para él, la causa principal, pero no la única: “Max Weber descubrió la fuente de la nueva ética [capitalista] en la Reforma protestante, la que trasplantó el ideal cristiano de la vida ascética de las celdas de los conventos a la vida cotidiana de todo cristiano. Creó una nueva ética que Weber llamó “ascetismo laico” (Lange, 1976). El capitalismo sería, para Weber, hijo de la transformación radical de la mentalidad económica producida por la Reforma Protestante. Ciertamente, la moral cristiana vigente en la Edad Media defendía aún el aristotélico “precio justo” y prohibía la usura; Juan Calvino, en la versión más radical de la Reforma cristiana, justificó el comercio lucrativo y el préstamo a interés, según el presupuesto de que tener un éxito comercial era una señal de predestinación divina.
Max Weber elaboró la tesis de que la ética y las ideas puritanas influenciaron decisivamente el nacimiento y desenvolvimiento del capitalismo, al punto de convertirse en su factor desencadenante. El calvinismo militante de Europa septentrional después de la Reforma Protestante fue también destacado como un estímulo decisivo al trabajo y la acumulación de riquezas. Aunque su explicación del origen del capitalismo obedezca a una causalidad diferente de la que propuso Marx, Weber no eliminó las causas de naturaleza económica, sino que acentuó el papel de la ética protestante, la producción y reproducción de la vida social jugaría un papel subordinado dentro de una construcción histórica determinada por la ideología (religiosa, en primer lugar). Tradicionalmente, en la Iglesia Católica Romana, la devoción religiosa estaba acompañada del rechazo de los asuntos mundanos, entre los que se incluía la ocupación económica.
Weber definió el “espíritu del capitalismo” como las ideas y hábitos que favorecieron, de forma ético-religiosa, la búsqueda racional de ganancia: tal espíritu no estaba, para él, limitado a la cultura occidental, aunque en Europa se realizó plenamente. Montesquieu, Buckle, Keats y otros habían sugerido la afinidad entre el protestantismo y el desarrollo del “espíritu comercial”. Weber pretendió demostrar que ciertos tipos de protestantismo (en especial el calvinismo) favorecían el comportamiento económico racional, pues en ellos el mismo recibía un significado espiritual y moral positivo. El calvinismo, por ejemplo, llevó a la religión cristiana la idea de que las habilidades humanas deberían ser percibidas como dádiva divina y por eso incentivadas. ¿Pero eso fue causa o consecuencia del amanecer del capitalismo?
Para Weber, la respuesta era clara: en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, la ética calvinista y el concepto de beruf (profesión como vocación) son vistos como un factor decisivo para la difusión de una conducta de vida ascético-racional, presupuesto del “espíritu” capitalista moderno (Weber, 1976). Las tesis sombartianas y weberianas fueron objeto de diversas críticas, sin hablar de que ambas tesis ignoran, desde el punto de vista religioso, el papel de la filosofía árabe -llamada anacrónicamente “medieval”- en el origen de las herejías y escisiones del cristianismo europeo, incluido el protestantismo.
Las protoformas del capitalismo ya existían en escala considerable en períodos históricos previos a las reformas protestantes: “el mundo medieval hizo madurar fenómenos económicos que parecen pertenecer a la Edad Moderna. En el siglo XIV, en las ciudades del norte de Italia, en la industria textil habían surgido grandes establecimientos fabriles que se asemejaban a las empresas capitalistas. En el desarrollo de las formas jurídicas racionales de las ciudades mercantiles, la Edad Media ya había creado organizaciones en las cuales apareció por primera vez el tipo de cálculo moderno. Sin embargo, todos estos indicios aparentes de una nueva época pertenecen al círculo de estilo y formas de la Edad Media” (Muller-Armack, 1986).
En las ciudades-Estado italianas, antes de la Reforma Protestante, el capital comercial y el capital bancario se expandieron con el advenimiento de las sociedades por acciones, de las letras de cambio y de la contabilidad en dos columnas; la deuda pública aumentó también los recursos del Estado y las posibilidades de inversión para los ciudadanos, con rendimientos por encima de las necesidades inmediatas de sobrevivencia. Las letras de cambio nacieron en Génova, en el siglo XII, constituyéndose en “un instrumento universal sin el cual no se podría imaginar un capitalismo comercial (o cualquier otro). Son simultáneamente instrumento de cambio de monedas, medios de compensación de los negocios (evitando los desplazamientos lentos y difíciles de las monedas metálicas), medios de préstamo a interés y, finalmente, medios de circulación fiduciaria, ya que hacen el papel de moneda paralela gracias a los diversos procedimientos de endoso y descuento. Fueron el gran (pero no único) paliativo a la insuficiencia cuantitativa de moneda metálica y a la lentitud de su circulación” (Meyer, 1981: 85).
Una fuerte burguesía financiera se desarrolló a costa de la Iglesia antes de su escisión:
El Papa tenía necesidad perpetua de dinero para mantener la suntuosidad de su corte y para sostener su lucha mortal contra el Emperador. Necesitaba oro para pagar soldados y comprar aliados. También lo necesitaban los prelados, agentes ordinarios de su política, quienes gastaban sus rentas -y más todavía- en fiestas, recepciones y viajes a las tumbas de los apóstoles. Los banqueros florentinos devoraron o absorbieron las propiedades circundantes de los grandes conventos y después se disputaron ansiosamente los clientes de Roma. Llegaron a ser una potencia europea (Benard, 1980).
Cálculos contables y proyecciones económicas bastante complejas ya eran realizados en la Edad Media, en diversos países, mucho antes de la Reforma. El papado medieval no sólo era el centro de un sistema de poder temporal, era también el centro de un vasto sistema de recaudación financiera y de inversión.
En relación a las culturas extraeuropeas, supuestamente refractarias a la modernización capitalista, Maxime Rodinson criticó la afirmación de Max Weber referente a que la “ideología islámica” hubiera sido enemiga de la actividad comercial lucrativa y “racionalizada”.1 La conciliación entre el imperativo religioso y el económico ya existía: el origen del capitalismo, por lo tanto, debería ser buscado en otra parte.
La unilateralidad weberiana no se redujo al factor propulsor del capitalismo, sino también a su ideología, para Weber centrada sólo en el cristianismo reformado, pero que tiene antecedentes en las herejías árabes. El nombre mayor de la filosofía árabe fue el “español” Averroes (Ibn Rochd, 1126-1198): el clero islámico lo acusó de herejía, deportándolo a Marruecos, pues había intentado conciliar la filosofía con el dogma religioso mediante la teoría de la “doble verdad”: una tesis podría ser verdadera en teología y falsa en filosofía, y viceversa. Esto implicaba la posibilidad de un conflicto entre la verdad revelada por la fe y aquélla a la que se llega a través de la razón. Concibiendo la eternidad del mundo y de la materia (de la cual el intelecto humano sería un atributo), Averroes negaba la creación del mundo a partir de la nada, o la posibilidad de demostrar esa tesis a través de la razón. Era, implícitamente, un ataque en regla al teísmo de cualquier naturaleza. Lo que hay de eterno en el individuo pertenecería, para Averroes, enteramente a su intelecto, lo que negaba la idea de inmortalidad personal.
Las tesis averroístas divulgadas en Europa fueron condenadas en el siglo XIII por las autoridades eclesiásticas cristianas, que tuvieron que convivir con la irrupción de un Aristóteles arabizado en las universidades europeas. La influencia del averroísmo se hizo sentir en Europa hasta comienzos del siglo XVII; en su contra fue elaborada la mayor síntesis de la teología cristiana: la Summa Teológica de Tomás de Aquino, “síntesis definitiva del aristotelismo y de la revelación cristiana”. Averroes fue, a partir del siglo XIII, el gran divisor de aguas y sus planteos tuvieron peso decisivo en las ideas y en la filosofía del Renacimiento (Cruz Hernández, 1996; López Piñero, 2002).
Marx explicó que la disolución del feudalismo (que liberó las nuevas fuerzas productivas sociales contenidas en su seno), un proceso inicialmente europeo, fue la base tanto del capitalismo como del surgimiento de los Estados nacionales. La expansión y la tendencia hacia la unificación y a hacer uniformes los mercados internos, por un lado, y el creciente volumen del comercio externo, por el otro, constituyeron su base. El desarrollo de los Estados, en determinado momento, se constituyó en impulsor del crecimiento de los mercados. Un factor significativo de la ampliación de mercados, conectado al aumento extensivo y continuo de la producción de mercancías, fue la formación de los Estados territoriales en el siglo XVI. La burguesía capitalista se encontró, ya en su cimiento, con un aparato estatal burocrático-militar desarrollado, radicado en una estructura tributaria-fiscal pública diferente de la renta feudal privada.
La historia de la formación de este aparato estatal se remonta al inicio de la Edad Moderna con el Estado monárquico absolutista. El evolucionismo antropológico, posteriormente, supuso un patrón común de etapas evolutivas a ser recorrido por todas las sociedades, por lo que se desvinculó de esa explicación. La difusión de las teorías de Weber en el siglo XX polarizó los debates sobre el origen del capitalismo. Para Marx, a diferencia de Weber, los orígenes de la sociedad capitalista no estaban en una “sociedad dotada del comportamiento económico frugal y abstemio de una elite moral”, sino en la formación de una clase sin propiedades y de otra clase, capitalista, que la explota económicamente. Contra las tesis organicistas, Marx y Engels determinaron la base del advenimiento de la era burguesa en Europa en las transformaciones en la esfera de la producción de la vida social, de las cuales las transformaciones ideológicas (incluidas las religiosas) fueron consecuencia, no causa. La declinación de las formas compulsivas de expropiación del excedente económico coincidió con el renacimiento comercial europeo, que exigió una adecuación de las formas institucionales (estatales) existentes como condición para su sobrevivencia y desarrollo.
A partir del siglo XI, Europa medieval conoció un renacimiento de las rutas comerciales internas y externas, y un crecimiento sustentado en la producción mercantil. Este crecimiento se tornó visible en el llamado “manto blanco” de iglesias y catedrales monumentales que comenzó a cubrir el continente europeo, que contrasta con la relativa modestia de las construcciones religiosas precedentes. La “revolución técnico-científica” de la era capitalista ciertamente tuvo origen medieval: Brunelleschi revolucionó (en el siglo XIV) la ingeniería y la arquitectura, fusionando arte, artesanado y matemática para construir la cúpula del duomo de Florencia. El origen medieval de la revolución científica llevó a algunos autores a negar la propia existencia de las revoluciones científicas, abogando en favor de una concepción lineal del progreso científico y técnico.
El crecimiento económico y demográfico europeo a partir del siglo XI inició el camino de recuperación de los 75 millones de habitantes del Imperio Romano de Occidente en su era de esplendor. La población europea cayó, después de la caída del imperio, durante la Alta Edad Media, a 23 millones de habitantes, divididos en unidades económicas relativamente aisladas (feudos), en medio de una declinación de la circulación comercial continental y también del intercambio comercial de Europa con el resto del mundo (conocido). El relanzamiento económico de Europa fue preparado a través de una serie de procesos y acontecimientos.
G.M. Trevelyan situó en la conquista de Inglaterra por los normandos (pueblo de origen nórdico que ocupaba el nordeste de Francia desde el siglo X) la vinculación de la historia de las islas británicas, ligadas a los reinos escandinavos desde el fin del Imperio Romano, a la historia de Europa Occidental, al mismo tiempo que “la Common law fue un desarrollo característico de Inglaterra; el Parlamento, juntamente con la Common law nos dio definitivamente una vida política propia en fuerte contraste con los desarrollos ulteriores de la civilización latina” (Trevelyan, 1956: 136). La monarquía inglesa había firmado su carácter protonacional antes que las monarquías católicas continentales, al mismo tiempo en que inició el reconocimiento de los derechos populares (commons).
Los normandos, para legitimar religiosamente su conquista, se vincularon al movimiento de reforma de la Iglesia Romana impulsado por el papado, la llamada reforma gregoriana, el movimiento por el cual el Vaticano buscó afirmar su primacía sobre cualquier poder competidor. Eso ocurrió en un contexto marcado por el combate a los herejes y a las minorías religiosas (judíos y musulmanes). Subrayando el “privilegio inglés”, la mitología whig (liberal) inglesa declaró que la monarquía británica ya poseía un origen contractual (o sea, no sólo basado en derechos hereditarios) expresado en el Witan, Consejo Real, desde antes de la invasión normanda. El impulso para la formación del Estado moderno comenzó en Inglaterra en el siglo XIII, con la sanción de la Carta Magna (Great Charter) en 1215,2 firmada por el rey John, llamado Sin tierra, de la dinastía Plantagenet, sucesora francófona de la dinastía normanda inaugurada por William el Conquistador, quien en 1066 derrotó a los anglosajones. Inglaterra estaba, en ese momento, dividida en 60.215 “feudos de caballeros”.
El representante de la dinastía extranjera intentó, con la Carta Magna, resolver el conflicto que oponía la casa real al Parlamento, representación compuesta por los barones anglosajones enfrentados a los señores extranjeros. Para resolver el impase e imponer la hegemonía monárquica, la Carta Magna reconocía los derechos y libertades de la Iglesia, de los nobles y de los simples súbditos, configurando la primera “protoconstitución” occidental. Henry II, en 1254, ante una crisis financiera de la monarquía inglesa extendió la representación parlamentaria a los representantes de los counties, los condados (“se solicita a cada sheriff que envíe dos caballeros de su condado para considerar qué ayuda podrían darle al rey de un momento de gran necesidad”).
En 1265, Simón de Montfort impuso al Parlamento que fuesen aceptados también representantes de las ciudades y aldeas (boroughs), inaugurando así la representación política de los communs. Inglaterra pasó de la histórica condición de país ocupado (por los escandinavos y franceses) a la condición histórica de invasor con la “Guerra de los cien años” contra Francia, iniciada en 1337 por el rey Edward III. La nobleza inglesa fue muy debilitada en esta guerra y en la posterior “Guerra de las dos Rosas”. Al final del siglo XIV, el trono inglés consiguió disolver las tropas feudales y destruir los castillos-fortaleza de los barones, que tuvieron que someterse al rey. Nacía el absolutismo monárquico.
La nueva forma política, inicialmente inglesa, daba una salida a la declinación de las formas arcaicas de dominio político, tanto las “supranacionales” (como el Sacro Imperio Romano Germánico) como las “infranacionales”, ejemplificadas por los principados territoriales propios del feudalismo, formas que eran propias de una economía donde los intercambios eran locales y ocasionales, oponiéndoles instituciones que pretendían reposar sobre bases territoriales amplias, que fueron engendrando el llamado “sentimiento nacional” y la idea de soberanía nacional. Estaba ausente aún la idea de ciudadanía.
Los pasos iniciáticos de la nación soberana (y de su forma política correspondiente, el Estado nacional) fueron dados en Inglaterra, en Francia (con la dinastía de los Capetos) y en los reinos ibéricos, entre los siglos XIII y XIV. Del siglo XIV al XVII, estos países pioneros fueron seguidos por los Países Bajos, Polonia y Alemania (con el ascenso del Estado prusiano). Este período fue marcado por la concentración de poder de las monarquías, por el declive de la nobleza feudal (para Engels, “fue el período en que la nobleza feudal fue llevada a comprender que el período de su dominación política y social llegaba a su fin”), por la declinación también de los privilegios de las ciudades-Estado y del Papado, así como del Sacro Imperio Romano Germánico.
A pesar de algunos injertos de representación política plebeya, no se trataba aún de Estados modernos o nacionales (y, menos aún, de Estados democráticos), sino de Estados absolutistas (Pieri, 1964) con dos características “modernas”: la soberanía (que garantizaba su independencia en relación a las dinastías y su superioridad con relación a ellas) y una especie de constitución (o “carta”) que reglamentaba las normas para el acceso al poder -en una menor medida, las condiciones de su ejercicio (Thireau, 2009: 154-155). Marx señaló cómo el poder del Estado centralizado, con sus múltiples órganos, como el ejército permanente, la policía, la burocracia, el clero y la magistratura, órganos forjados según el plan de una división de trabajo jerárquica y sistemática, tiene su origen en los tiempos de la burguesía absoluta, al servicio de la sociedad de la naciente clase media, como arma poderosa en sus luchas contra el feudalismo (Marx, 2011).
En Francia, Francois I ordenó el establecimiento del registro de estado civil de las personas (nacimientos, matrimonios, defunciones), hasta entonces inexistente. Su sucesor, Henri II, obligó a las mujeres embarazadas a declarar su estado.
La administración centralizada avanzaba a grandes pasos. Aunque estos decretos fuesen poco respetados, su existencia hacía nacer una creciente camada de administradores públicos (fonctionnaires) encargados de implementarlos. Su hermana gemela, la corrupción estatal, nació de modo simultáneo. El crecimiento de una burocracia parásita en el nuevo Estado soberano fue notado desde su inicio, motivando la crítica de Fromenteau (en Le Secret des Finances en France) ya en el siglo XVII:
Existen en Francia, para la administración de la justicia, 5.000 ó 6.000 funcionarios de los que es posible prescindir. Tenemos 5.000 ó 6.000 mil oidores, corregidores, tesoreros, pagadores, receptores, los cuales no precisamos; más de 5.000 abogados, más de 15.000 procuradores superfluos, más de 6.000 notarios, más de 12.000 sargentos, más de 6.000 gestores, más de 10.000 administrativos y secretarios. En resumen, tenemos más de 50.000 hombres completamente inútiles que los Estados [clases sociales] no reconocen; son roedores, consumidores y destructores del Estado del Rey y de su pobre pueblo (citado por Sauvy, 1976: 18).
Sin esa burocracia, el “Estado del Rey” no funcionaría ni podría imponer su hegemonía contra los representantes de las formas políticas pasadas.
La burocracia estatal creció antes, y más rápido, que la burguesía. Las revoluciones inglesas del siglo XVII añadieron, al Estado nacional en vías de nacimiento, el principio de la representación político-parlamentaria, que se desarrolló paralelamente en Europa continental en las Provincias Unidas (Holanda) emancipadas del yugo español (Smit, 1984):
Los funcionarios públicos que acudían como diputados a las reuniones de los Estados provinciales y generales opinaban instintivamente que las provincias tenían derecho a la independencia, y que la defensa de ese derecho era la justificación de la unión de las provincias. Las ciudades de Holanda también consideraban implícito que la riqueza de las provincias, responsables de la mitad del presupuesto federal y de más de la mitad de la deuda [pública], les concedía responsabilidades especiales y un derecho a la dirección [de los asuntos del Estado] (Stoye, 1969).
Como consecuencia de ese proceso, al final del siglo XVII, la “inquieta calma de Europa occidental” comenzó a mostrar los contornos de una crisis que engendró, en el siglo siguiente, un prolongado proceso de guerras y revoluciones democráticas que culminaría en la Revolución Francesa. El “Estado nacional”,3 en su forma desarrollada, sólo tomó forma en el siglo XIX, pero fue preparado por una larga serie de transformaciones en los siglos precedentes. Jurídicamente, el establecimiento del Estado moderno y de su soberanía supuso una doble superación, la del “derecho” supranacional enraizado en los imperios precedentes (el Imperio Romano y su presunto sucesor, el Sacro Imperio Romano Germánico) y también la del derecho consuetudinario feudal, enraizado en los particularismos locales propios de la Edad Media europea, donde distintos órdenes jurídicos para diferentes clases no tenían nada de extraño:
La clase de pequeños nobles-caballeros resolvía sus querellas recurriendo a la guerra privada, generalmente desencadenada por un insulto personal, pero siempre con el objetivo de obtener tierra y botín. Otro medio de enriquecimiento era el peaje cobrado a los mercaderes por el derecho a cruzar las tierras del señor, muchos de los cuales descubrieron que un castillo proporcionaba un cuartel general para una banda de asaltantes caballerescos (Tigary y Levi, 1978: 72).
El derecho nacido de la práctica (hábito) de origen indeterminado o consuetudinario (por lo tanto irracional) debía ser superado por la ley basada en la Razón. Esta combinación de “supranacionalidad” con “infranacionalidad” (particularismo feudal) propia de la era medieval fue específica (o más distintiva históricamente) en el continente europeo, lo que diversos autores identificaron como causa de que el Estado moderno haya nacido, inicialmente, en Europa. Otros autores relacionaron este hecho histórico con una supuesta superioridad (suprahistórica) de la “civilización europea”.4 Ciertamente, el derecho como práctica humana específica, campo o zona del saber y del actuar en que se realizan operaciones técnicas determinadas no se encuentran en todas las culturas, sino sólo en algunas. La autonomía relativa del derecho es una característica de la civilización de Occidente. En otras áreas, como la hindú, china, hebrea o islámica, las cosas son diferentes (Bretone, 2000: 162).
Max Weber insistió específicamente en esta cuestión. Pero esto no es producto de alguna “esencia civilizacional” no histórica, sino de un desarrollo histórico específico y desigual dentro de cada civilización: el derecho no nació simultáneamente en todas las áreas y regiones de Occidente; al contrario, fue impuesto en la mayoría de ellas por el fuego y la espada.5 La inteligencia histórica consiste en develar (desmitificar) los orígenes históricos y culturales. O sea, en responder la pregunta: “¿por qué y cómo se constituyeron las formas de vida social y los modos de pensar en los cuales Occidente ve su origen, cree poder reconocerse y que sirven aún hoy a la cultura europea como referencia y justificación?” (Vernant, 1986).
El derecho civil europeo nació de las necesidades derivadas de la expansión mercantil centrada en las ciudades. La palabra urbanidad, por eso, pasó a designar las prácticas y actitudes sociales que lo acompañaban. Para que el concepto de territorialidad se impusiera fue necesario que el comercio aprovechara un mercado mayor, haciendo necesarias leyes comunes, moneda, pesos y medidas establecidos por un Estado dotado de medios para imponerlos, con una seguridad oriunda del Rey-Estado, que fue adquiriendo el monopolio del uso de la violencia, impidiendo así que los ciudadanos fueran objeto de la arbitrariedad de poderes locales. La aristocracia nobiliaria conservó -durante los siglos del eclipse de su dominación- privilegios fiscales, aduaneros y militares en varias regiones de Europa, hasta el final del siglo XIX (Mayer, 1987).
El Estado absolutista, antecesor del Estado nacional, desarrolló una política mercantilista, intentando retener en sus fronteras la mayor cantidad posible de oro y plata, incentivando la obtención de un superávit comercial sobre la base de la suposición corriente de que “la riqueza de las naciones” era una cantidad invariable; cuanto más poseyera una nación, menos poseerían las otras. Esta fase de expansión comercial estuvo asociada a políticas proteccionistas en las relaciones interestatales. La forma estatal que sirvió de cuadro histórico para la victoria del capital fue, finalmente, el Estado nacional, forma alcanzada después de un proceso histórico en el cual Europa creó un modelo estatal que se extendió hacia todas las otras regiones del planeta:
“Natio es un viejo y tradicional concepto, heredado de la antigüedad romana, que califica originalmente el nacimiento o la ascendencia como la característica diferenciadora de grupos de cualquier tipo (…)
Las fronteras de una natio fueron durante mucho tiempo imprecisas. Pero el uso del término se consolidó en su significado latino original como una comunidad de derecho a la cual se pertenece por nacimiento” (Schultze, 1997: 88-89).
En el nuevo tipo de Estado, la burguesía, en tanto clase dominante, no se confundía con el propio Estado -como ocurría con la clase noble armada del período feudal. La burguesía capitalista, aun así, necesitaba de la protección del Estado como garantía social de su propiedad de los medios de producción. Tal anomalía se resolvió mediante la imposición de representantes de la burguesía en la dirección del aparato burocrático-militar del Estado. De ahí el concepto de “representación política” y de democracia representativa, eminentemente burgueses. El capitalismo (la sociedad burguesa) es el secreto de la “democracia occidental”, de la división de poderes, de la autonomía (relativa) del derecho, de toda su superestructura jurídica y política. La burguesía tendió a constituir o a favorecer el Estado nacional, porque era la forma estatal que correspondía mejor a sus intereses, la que garantizaba un mayor desarrollo de las relaciones capitalistas.
La Nación fue creada lentamente, entre los siglos XV y XVIII, gracias a una alianza entre la potencia política de la monarquía centralizada (los Estados absolutistas) y el creciente poder económico y social de la burguesía, alianza que se desdobló y fragmentó, transformándose en un conflicto al fin del cual la burguesía derrumbó (revolucionariamente o no) al Antiguo Régimen y se erigió en nueva clase dominante, dotándose del Estado-Nación moderno. Históricamente, el Estado nacional surgió de la sociedad burguesa. No sólo en tanto aparato centralizado de fuerza, sino que también elementos suyos son presupuestos del capitalismo y base de su surgimiento. El papel del Estado nacional puede ser considerado producto de las relaciones de capital. La construcción de una “identidad nacional”, capaz de incluir a todos los miembros de la sociedad, tiene la función de eclipsar los antagonismos de clase y neutralizar su lucha (Hirsch, 2010: 79).
El nacionalismo llevó esta marca exclusivista y diluyente de los conflictos de clase desde sus inicios. Así,
la emergencia de nuevas comunidades, calificables como nacionales, comenzó a ocurrir en Europa, en el final de la Edad Media, gracias a una convergencia singular de diferentes factores históricos, desfavorables simultáneamente a la mantención de la cohesión étnica y al predominio de una entidad religiosa globalizante. De hecho, Europa medieval era la única parte del mundo donde, por largo tiempo, había prevalecido completamente la pulverización del poder político entre una multitud de principados y señoríos, lo que llamamos feudalismo. En este mismo período, los imperios y reinos de China, India, Persia y de vastas regiones de Africa permanecieron como Estados, si no fuertemente centralizados, al menos suficientemente unidos como para no poder ser calificados como feudales (Fougeyrollas, 1987: 17).
Esta fue la verdadera particularidad europea. Las ideas de nación y de nacionalismo se afirmaron en Europa a partir del siglo XVIII para designar la identidad de cada pueblo, lo que no significa que cada pueblo (dotado de una lengua o una tradición común) fuera considerado consensualmente como una nación (esto es, como “digno” o legítimamente habilitado para poseer su propio Estado nacional).
En Europa había criterios o factores que permitían que un pueblo fuese clasificado como nación, “siempre que fuese suficientemente grande para pasar la puerta de entrada” (Hobsbawm, 1992). Era preciso ya existir como un “Estado de hecho”, que poseyese una lengua y una cultura comunes, además de demostrar fuerza militar. La construcción de una identidad nacional pasó por una serie de mediaciones que permitieron la invención (eventualmente hasta la imposición) de una lengua común, una historia cuyas raíces fuesen (míticamente) lo más lejanas posible, un folclore, una naturaleza (un medio natural) particular, una bandera y otros símbolos oficiales o populares: “lo que constituyó la nación es la trasmisión, a través de las generaciones, de una herencia colectiva e inalienable. La creación de las identidades nacionales consistió en inventariar este patrimonio común, es decir, de hecho, en inventarlo” (Thiesse, 2003; ver también Hobsbawm y Ranger, 1984).
El mundo de la razón nació, así, con base en el mito; y el modo de producción (capitalista) universal, con base en el particularismo (nacional); dos contradicciones de las que el capitalismo nunca se podría librar y que explotarían en la forma de conflictos nacionales con bases obviamente irracionales. La “invención” del mito nacional fue un acto perfectamente humano; es decir, racional. Racionalidad e irracionalidad mítica nunca fueron opuestos excluyentes, como supuso (con buenas razones: razones revolucionarias en esa época) el pensamiento iluminista europeo.
En el caso alemán, por ejemplo, una “Germania” inmemorial fue “descubierta” en los escritos del historiador latino Tácito:
Hasta entonces no existía una tribu alemana de la que pudiese originarse una nación alemana, de modo semejante al linaje franco del cual había surgido Francia. ‘Alemán’ (deutsch) era la denominación global de los dialectos populares germanos, un término artificial. Los germanos de Tácito pasaron a ser los antepasados de los alemanes; la Germania de los romanos correspondía, por lo tanto, a una Alemania (Deutschland), cuyo nombre apareció por primera vez alrededor del año 1500 en singular. Hasta entonces, se usaba sólo la expresión ‘tierra alemana’ (Deuts-chesland) (Schultze, 1997: 112).
Esta “invención de las tradiciones” fue un aspecto central de la ideología nacionalista y del romanticismo político del siglo XIX, en contraste y en conflicto con el economicismo crudo de la economía política liberal. La “invención” de esas “comunidades imaginarias” (Anderson, 1993) no fue sólo simple manipulación ideológica, sino una bandera de lucha contra el Ancien Régime, apoyada en el desarrollo histórico de comunidades que fueron superando, por un lado, el estrecho marco local y, por el otro, la subordinación al poder temporal-universal atribuido a la Iglesia cristiana.
El desarrollo lingüístico, la diferenciación de las lenguas llamadas nacionales, fue un aspecto central. No hay mercado unificado sin comunicación unificada, así como sin unificación de las unidades de medida. Las lenguas nacionales europeas nacieron de la escisión creciente entre el hablar erudito (realizado en latín clásico, lengua franca intelectual, religiosa, política y administrativa del Imperio Romano) y el habla popular, que acentuó su diversidad “regional” con la disolución del imperio y el aislamiento económico y social de la era feudal. Ellas no se impusieron, sin embargo, “naturalmente”, pues la elección de una sola lengua (popular) entre varias, como lengua nacional fue un proceso político, seguido de una imposición estatal, que se extendió hasta el siglo XIX (período final de formación de los modernos Estados nacionales) e inclusive hasta el siglo XX (en el caso, por ejemplo de la España franquista).
El proceso abarcó siete siglos, durante los cuales las lenguas populares (que siempre acompañaron a la lengua erudita, en el antiguo Imperio Romano) adquirieron estatuto y normas gramaticales propias, consagradas en las traducciones de la Biblia (como la inglesa, atribuida al rey James, o la alemana de Martín Lutero) al punto de crear su propia expresión literaria “culta” (erudita) y de revelarse portadoras de ventajas comunicacionales, incluso en el terreno “culto”, con relación a la vieja lengua (muerta) del Imperio Romano, constatadas mucho antes de su consagración como lenguas oficiales de cualquier comunidad política.
En el siglo XIII, en De Vulgari Eloquentia (escrito en latín), Dante Alighieri defendió la lengua popular (en la cual redactó su obra magna, La divina comedia) contra la erudita (el latín): “Un conocedor del latín no distingue, si es italiano, la lengua popular inglesa de la alemana; ni el alemán habrá de distinguir la lengua popular itálica de la provenzal. En consecuencia, el latín no es conocedor de la lengua popular”. Para el poeta florentino, lo contrario no era verdadero: “De estos dos hablares es más noble, por lo tanto, el popular, como aquél que fue usado primero por el género humano y del cual todos se benefician, aunque dividido en vocablos y fraseados distintos. Es mejor aún porque el popular es más natural a todos, en tanto el otro es más artificial”.
Una “comunidad de pueblo” (nacional) sólo podría ser fundada en una lengua popular, transformada en lengua nacional, pero la elección de una entre otras (el toscano, por ejemplo, entre los catorce idiomas principales listados por Dante en la península itálica) fue el resultado de un proceso político y cultural, coronado por una imposición estatal. Una imposición no simplemente arbitraria, pues la diferenciación de las lenguas nacionales fue el instrumento de la emergencia histórica de un nuevo sujeto, la comunidad nacional, solidificada y diferenciada por la lengua, como notó, en el siglo XIX, uno de los primeros filósofos de la lengua, Wilhelm von Humboldt: “Sin unidad de forma no sería concebible ninguna lengua; hablando, los hombres necesariamente recopilan su hablar en una unidad”. La forma de la lengua fue el elemento diferenciador de las comunidades nacionales, estableciendo fronteras entre dialectos que, a veces, se diferenciaban poco.
La forma impregna toda la lengua, y “la lengua no es el instrumento para designar objetos ya pensados, sino el órgano formativo del pensamiento”. Sobre la lengua nacional se erguía la personalidad (incluido el llamado “genio” o “alma”) nacional -distinto de la unidad religiosa, que una nación puede eventualmente compartir con otra (Humboldt, 1991). El habla (y la escritura) erudita, en latín o griego, se oponía al progreso educacional y científico, como lo constató un “hombre de Estado” de inclinaciones iluministas en la España del siglo XVIII:
“La enseñanza de las ciencias sería mejor en castellano que en latín. La lengua nativa será siempre para el hombre el instrumento más apropiado de comunicación, las ideas dadas o recibidas en ella serán siempre mejor exprimidas por los maestros y mejor recibidas por los discípulos. Sea, pues, el aspirante, buen latino o buen griego, y hasta capaz de entender la lengua hebrea; acuda a las fuentes de la antigüedad, pero reciba y exprese sus ideas en su lengua propia (Jovellanos, 1982: 83).
El saber moderno quedaba reservado para las lenguas nacionales. El latín clásico, por ser una lengua muerta (no hablada popularmente) carecía de la flexibilidad y plasticidad que le habrían permitido expresar los nuevos conceptos no sólo en palabras, sino también en construcciones gramaticales nuevas y susceptibles de modificación: su supervivencia académica era un obstáculo al desarrollo de la cultura. Los números romanos, ya caídos en desuso, eran un obstáculo para el progreso científico y hasta económico (contable, en primer lugar), debido a su incapacidad de representar fracciones inferiores a la unidad o cantidades infinitesimales, o cantidades enormes, necesarias para mediciones científicas o económicas: fueron sustituidos con gran ventaja por los números arábigos.6
Modernidad y nacionalidad surgían en el mismo proceso histórico. La laicización de la cultura (expresada por las lenguas nacionales en oposición al latín clásico usado en la liturgia religiosa cristiana) implicaba también la superación de la dominación religiosa (cristiana) en todos los terrenos de la vida política y social. La música sinfónica, por ejemplo, nació de la secularización del arte musical -o sea, de su emancipación de las ceremonias religiosas.
Los códigos consuetudinarios deben ser reemplazados por un derecho público: de las cenizas de la antigua República Cristiana nacía el ius publicum europaeoum, el derecho se colocaba como prerrogativa imprescindible de la soberanía:
Los primeros pensadores del Estado, notablemente Maquiavelo, Ho-bbes, Rousseau, Smith, Hamilton y Hegel, volvieron [después de los filósofos griegos] a apreciar al hombre como vector de pasiones valorizantes, la voluntad de gloria, la vanidad, el amor propio, la ambición y la exigencia de reconocimiento. Ninguno de estos autores ignoró los peligros asociados a este tipo de afectos, pero la mayoría arriesgó destacar sus aspectos productivos para la coexistencia humana (Sloterdijk, 2007: 31).
En El Príncipe (1513), Nicolás Maquiavelo (1469-1527) ya no se preocupaba más por el gobierno ideal y sí por analizar las formas por las cuales los líderes realmente existentes ejercían su poder: “toda ciudad está dividida por el deseo de los grandes de oprimir y comandar, y el deseo del pueblo de no ser oprimido ni comandado”. El príncipe (o el rey) no debería detenerse (o mejor, ya no se detenía) ante ningún obstáculo en la lucha por la conquista o conservación del control del Estado, aunque eso implicase el uso de la fuerza y la violencia contra sus adversarios. No se trataba sólo de real politik. El Príncipe expresó el resurgimiento moderno de la política como saber autónomo, liberado de la ética y de la teoría de la justicia, y con una razón propia: la razón de Estado.
Su codificación como derecho público y como derecho internacional fue, sin embargo, favorecida por la expansión y desarrollo de la producción mercantil que precedió a la revolución capitalista -o sea, por el desarrollo de las fuerzas productivas sociales. Este, sin embargo, no habría alumbrado un nuevo modo de producción, con su correspondiente “superestructura jurídico-ideológica”, sin el desarrollo a fondo del conflicto de clases entre señores, burgueses y campesinos del mundo feudal. La violencia concentrada del Estado fue el verdadero fórceps del nuevo modo de producción.
Osvaldo Coggiola es militante del Partido Obrero y activista del sindicalismo universitario de Brasil. Historiador y profesor de la Universidad de San Pablo; es autor, entre otros libros, de Historia del trotskismo argentino y latinoamericano, El capital contra la historia (génesis y estructura de la crisis contemporánea) y La revolución china. Adelantamos acá un capítulo de su último libro, Capitalismo. Orígenes y dinámica histórica.
NOTAS
1. Rodinson señaló cómo, a partir del siglo XVII, el Islam, a diferencia del cristianismo, fue visto en Occidente como el epítome de la tolerancia y la razón. Occidente quedó fascinado, según él, por el énfasis del Islam “en el equilibrio entre la adoración y las necesidades de la vida, y entre las necesidades morales y éticas y las necesidades corporales, y entre el respeto al individuo y el énfasis en el bienestar social” (Rodinson, 1973).
2. La Carta Magna poseía antecedentes: en 1188, Henry II fijó una tasa (la Saladin Ti-the), controlada por un jurado compuesto por representantes de los gravados: nacía así la conexión entre impuestos y representación política (Carr, 1956).
3. El término nación tiene origen latino (natio, de nacer). Designaba a los pueblos situados en el exterior y en la frontera del Imperio. En la Edad Media era utilizado por los estudiantes universitarios que se organizaban en grupos, nationes, por tener origen regional común. En cada “nación” se hablaba la lengua materna de los estudiantes y eran regidas por las leyes de sus países. La ampliación de esa noción dio origen a su uso moderno.
4. Señalar en alguna especificidad el origen de una “superioridad” fue una de las bases de legitimación del colonialismo europeo al pretender justificar la dominación en la “universalidad” del dominador.
5. El ejército napoleónico, la Grande Armée francesa, por ejemplo, impuso el Código Civil en el resto de Europa continental a punta de bayoneta.
6. En el siglo VII, un matemático musulmán de la India creó el concepto de “cero”. Esto revolucionó el estudio de la matemática. La invasión árabe a Europa hizo que se propagase el uso de los algoritmos arábigos, cuya memorización era facilitada por el hecho de que la cantidad de ángulos de cada uno correspondía al valor expreso (Crosby, 1999).
Bibliografía
Benedict Anderson (1993). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica.
Bretone, Mario (2000). Derecho y tiempo en la tradición europea. México: Fondo de Cultura Económica.
Carr, Cecil (1956). Courtenay Ilberty. Londres: Oxford University Press.
Crosby, Alfred W. (1999). A Mensurando da Realidade. A quantificagdo e a sociedade ocidental 1250-1600. San Paulo: Unesp-Cambridge Uni-versity Press.
Cruz Hernández, Manuel (1996). Historia del Pensamiento en el Mundo Islámico. Madrid: Alianza.
Dobb, Maurice (1995). “La ripresa degli scambi”. En: Ciro Manca (ed.). Formazione e Trasformazione dei Sistemi Economici in Europa dal Feudalesimo al Capitalismo. Padua: Cedam.
Fougeyrollas, Pierre (1987). La Nation. Essor et déclin des sociétés mo-dernes. París: Payot.
Hilton, Rodney (1977). A Transição do Feudalismo para o Capitalismo. Río de Janeiro: Paz e Terra.
Hirsch, Joachim. Teoria Materialista do Estado. Río de Janeiro, Revan, 2010.
Hobsbawm, Eric J. Nações e Nacionalismo desde 1780. Río de Janeiro, Paz e Terra, 1992.
Hobsbawm, Eric J., y Ranger Terence (1984). A Invenção das Tradições. Paz e Terra.
Humboldt, Wilhelm von (1991). La Diversità delle Lingue. Bari: Laterza.
Jovellanos, Gaspar Melchor de (1982). Escritos políticos y filosóficos. Buenos Aires: Orbis.
Landes, David S. (1994). Prometeu Desacorrentado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
Lange, Oskar (1976). Economía Política. México: Fondo de Cultura Económica.
Le Goff, Jacques (1993). A Idade Média e o Dinheiro. Río de Janeiro: Civilizado Brasileira.
López Piñero, José María (2002). La Medicina en la Historia. Madrid: La Esfera de los Libros.
Marx, Karl (2011). O 18 Brumário de Luís Bonaparte. San Pablo: Boi-tempo.
Mayer, Arno J. (1997). A Força da Tradição. A persistência do Antigo Regime. San Pablo, Companhia das Letras.
Meiskins Woods, Ellen (2002). The Origins of Capitalism. A longer view. Londres: Verso Books.
Meyer, Jean (1981). Les Capitalismes. París: Presses Universitaires de France.
Muller-Armack, Alfred (1986). Genealogía de los Estilos Económicos. México: Fondo de Cultura Económica.
Pernoud, Regine (1973). As Origens da Burguesia. Lisboa, Europa-América.
Pieri, Piero (1964). Formazione e Sviluppo delle Grande Monarchie Europee. Milán: Marzorati.
Renard, Georges (1980). Historia del Trabajo en Florencia. Buenos Aires, Heliasta.
Rodinson, Maxime (1973). Islam y capitalismo. Buenos Aires: Siglo XXI.
Thireau, Jean-Louis (2009). Introduction Historique au Droit. París: Flammarion.
Sauvy, Alfred (1976). La burocracia. Buenos Aires: Eudeba.
Schulze, Hagen (1997). Estado y Nación en Europa. Barcelona: Gri-jalbo-Crítica.
Sloterdijk, Peter (2007). Colèreet Temps. París, Libella-Maren Sell.
Smit, J.W (1984). La revolución en los Países Bajos. En: J. H. Elliot et al. Revoluciones y rebeliones en la Europa Moderna. Madrid, Alianza. Stoye, John (1969). Europe Unfolding 1648-1688. Londres: Collins Sons & Co.
Sombart, Werner (1932). Le Capitalisme Moderne. París: Payot. (1982). El burgués. Madrid: Alianza Editorial.
Thiesse, Anne-Marie (2003). “A criação das identidades nacionais na Europa”. Entre Passado e Futuro N° 5, Sáo Paulo, Universidade de Sáo Paulo, 2003. Cf. también.
Trevelyan, G. M. (1956). History of England. Londres: Longman. Wolf, Eric (1994). Europa y la gente sin Historia. México: Fondo de Cultura Económica.
Weber, Max (1976). A Etica Protestante e o Espirito do Capitalismo. Sao Paulo: Pioneira.
Tigary, Michael E. y Madeleine Levy (1978). O Direito e a Ascensao do Capitalismo. Río de Janeiro: Zahar.
Vernant, Jean-Pierre (1986). As Origens do Pensamento Grego. Sao Paulo: Difel.
Temas relacionados:
Artículos relacionados