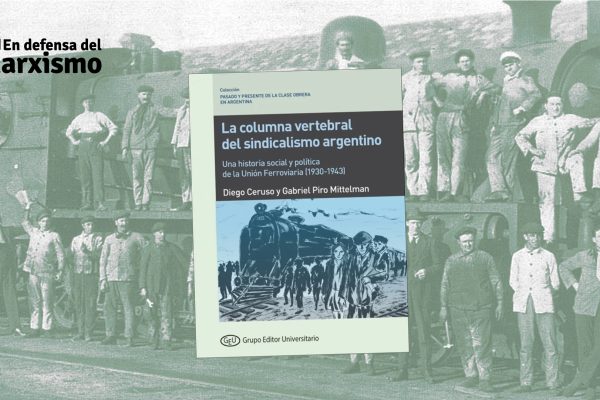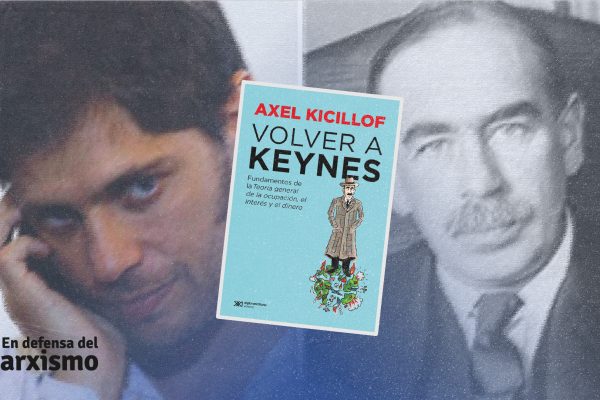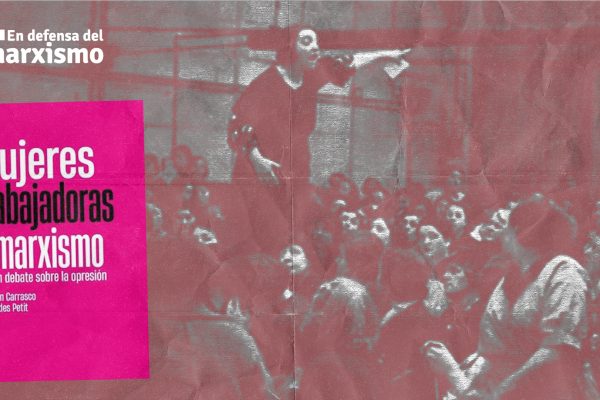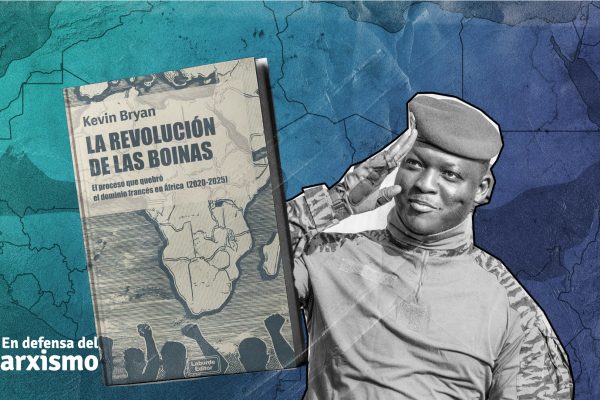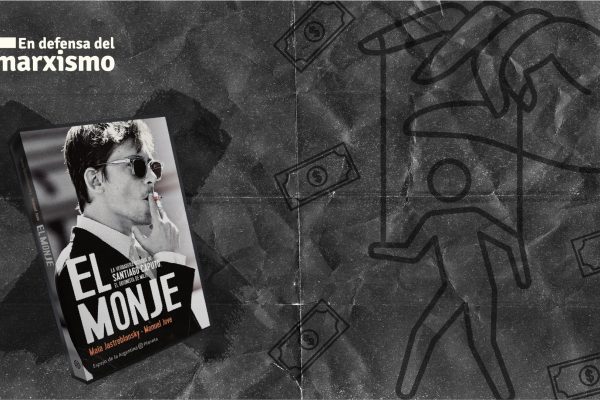El Fin del Trabajo, de Jeremy Rifkin
El Fin del Trabajo, de Jeremy Rifkin
Jeremy Rifkin es un economista reconocido en Estados Unidos. Algunas de sus obras han adquirido gran repercusión y en algunos casos han llegado a ser best sellers (El Norte despegará de nuevo; Pensiones, Política y Poder en los años 80; Entropía: hacia el mundo invernadero).
Entre Rifkin y Clinton existe una gran afinidad, hasta tal punto que se identifica al economista, que revista en el cuerpo de asesores del presidente, como el inspirador de la configuración de la política pública de la actual administración demócrata.
Precedido por esta trayectoria, su última obra El fin del trabajo es, sin duda, holgadamente la que mayor impacto ha provocado en la opinión pública norteamericana y mundial. Wassily Leontief, premio Nobel de Economía, nos dice que "nos enfrenta de forma hábil y astuta al mayor problema de la sociedad contemporánea, algo que la mayoría de los economistas ni siquiera se atreven a analizar".
Rifkin plantea que estamos entrando en una nueva fase de la historia humana, caracterizada por lo que "ya parece una permanente e inevitable decadencia de lo que hasta ahora entendíamos por trabajo".
El punto de partida es la constatación del nivel alcanzado por el desempleo, a escala mundial, que es el mayor desde la gran depresión del 30. "El número de personas infraempleadas o que carecen de trabajo está creciendo a un ritmo vertiginoso... Más de 800 millones de seres humanos están en la actualidad desempleados o subempleados en el mundo".
Para el autor, dicho fenómeno sería una consecuencia de una nueva "revolución tecnológica". Los más sofisticados ordenadores, la robótica, las telecomunicaciones y otras formas de la alta tecnología están sustituyendo rápidamente a los seres humanos en la mayor parte de los sectores económicos. Marchamos, según sus palabras, a un "mundo sin trabajo".
En el pasado, en tanto las nuevas tecnologías sustituían a los trabajadores de un determinado sector económico, siempre aparecían nuevos sectores que permitían absorber a los trabajadores despedidos.
"En los inicios del presente siglo, el incipiente sector secundario era capaz de absorber varios de los millones de campesinos propietarios de granjas desplazadas por la rápida mecanización de la agricultura. Entre mediados de la década del 50 y principios de los 80, el sector de servicios fue capaz de volver a emplear a muchos de los trabajadores de cuello azul sustituidos por la automatización".
La peculiaridad de la nueva "revolución tecnológica" consistiría en que todos los sectores han caído "víctimas" de la reestructuración tecnológica y no ha irrumpido ningún sector "significativo" habilitado para canalizar la mano de obra desplazada.
El único sector expansivo que se vislumbra es el del conocimiento, una elite de industrias cuyos profesionales los llamados analistas simbólicos o trabajadores del conocimiento continuarán creciendo en número "pero seguirán siendo pocos si los comparamos con el número de trabajadores sustituidos por la nueva generación de "máquinas pensantes".
Un panorama sombrío
La consecuencia de dicho proceso, según Rifkin, es un reciente e irreversible proceso de polarización. "El mundo acabará polarizándose en dos tendencias potencialmente irreconciliables: por una parte, una elite bien informada que controlará y gestionará la economía global de alta tecnología; y por otra, un creciente número de trabajadores permanentemente desplazados, con pocas perspectivas de futuro y aún menos esperanzas de conseguir un trabajo aceptable en un mundo cada vez más automatizado".
Partiendo de esta consideración, Rifkin nos pinta un cuadro absolutamente desolador, donde "los niveles económicos de la mayoría de los trabajadores continúan su permanente deterioro en medio del desconcierto producido por la riqueza tecnológica". A medida que la tercera revolución industrial se abre paso en todos y cada uno de los sectores industriales, el mundo pasa a estar "repleto de millones de alienados trabajadores que experimentan crecientes niveles de estrés en el ambiente tecnológico y una creciente inseguridad laboral".
El constante y progresivo crecimiento del despido tiene como correlato crecientes niveles de depresión psicológica y de deterioro de la salud mental. "A la muerte psicológica, a menudo, le sigue la muerte real, con la multiplicación del número de suicidios. La muerte de la masa laboral es interiorizada por millones de trabajadores que experimentan sus propias muertes individuales... Son los que esperan el despido y se ven forzados a aceptar trabajo a tiempo parcial con reducción en los niveles salariales o vivir de la beneficencia. Con cada indignación, su confianza y su autoestima sufren una nueva mella. Se convierten en elementos sustituibles, después en innecesarios y finalmente en invisibles en el nuevo mundo tecnológico".
A la par de ello, prolifera un segundo fenómeno, que consiste en el crecimiento espectacular del crimen y la violencia. Rifkin nos describe la correlación directa entre el desempleo masivo y la incidencia del crimen en la vida cotidiana americana y en particular en la juventud, donde las tasas de desocupación casi duplican a la media de la población total. La policía estima que más de 270.000 estudiantes llevan, cada día, armas de fuego a las escuelas... Más de 3 millones de crímenes se producen cada año en las escuelas. En 1992, cerca de un millón de jóvenes fueron violados, robados o asaltados, a menudo por gente de su misma edad. Como destaca el autor, "los niveles salariales reducidos, el creciente desempleo y la cada vez mayor polarización entre ricos y pobres está convirtiendo ciertas zonas de los Estados Unidos en territorios sin ley".
Fetichismo tecnológico
Las denominadas "revoluciones tecnológicas" han sido presentadas usualmente como palancas para un crecimiento de la producción y el empleo en forma ininterrumpida. Ya, desde los albores mismos del capitalismo, con el advenimiento de la revolución industrial, se alimentó dicha ilusión.
El positivismo fue la expresión, en el campo de las ideas, de este optimismo tecnológico.
Las previsiones económicas tradicionales afirmaban que el aumento de la productividad, como consecuencia de las nuevas tecnologías, la reducción de los costes de producción y el incremento en la oferta de productos baratos que estimulan el nivel adquisitivo, ampliaban las dimensiones del mercado y generaban un mayor número de puestos de trabajo. Dicha premisa tenía su punto de arranque en la llamada Ley de Say, economista francés de principios del siglo XIX, quien sostenía que la oferta generaba su propia demanda. Las ideas de Say fueron asumidas por los economistas neoclásicos. El abaratamiento de los productos, como resultado de los adelantos en la productividad, estimula la demanda, la cual, a su turno, estimula una producción adicional, creando de ese modo un ciclo sin fin de producción creciente y consumo. La pérdida inicial de empleo como resultado de la introducción de tecnología, sería compensada por la expansión de los niveles de la producción.
El problema de la desocupación se resolvería por sí solo, dejando actuar a las fuerzas autocorrectivas del mercado. El descenso salarial, provocado por el aumento de los desocupados, tentará a los empresarios a contratar trabajadores adicionales en lugar de invertir en materiales más caros, moderando también de esta forma el impacto de la tecnología sobre los puestos de trabajo.
A pesar de los fracasos experimentados por estas concepciones, confrontadas con la realidad, eso no ha sido óbice para que la imagen de un "tecnoparaíso" vuelva a tener vigencia. "Algunos de nuestros líderes más importantes, así como algunos de nuestros economistas más representativos, nos dicen que las cifras de desempleo representan ajustes a corto plazo producidos por importantes fuerzas de mercado que llevan la economía global hacia una tercera revolución industrial. Sostienen y defienden la llegada de un excitante nuevo mundo industrial caracterizado por una producción automatizada a partir de elementos de alta tecnología, por un fuerte incremento del comercio global y por una abundancia material sin precedentes".
Esta visión idílica parte de considerar a la ciencia y a la tecnología al margen del régimen social y otorgarles cualidades especiales, una capacidad autónoma para generar por sí mismas un progreso permanente. La ciencia y la tecnología son elevadas a la categoría de fetiche, con atributos milagrosos, por encima y con independencia del sistema social y las relaciones de producción imperantes.
Rifkin critica la imagen creada y recreada constantemente de un tecnoparaíso, pero comparte el mismo punto de vista metodológico. Igual que los apologistas de dicha concepción, el autor atribuye, esta vez, los "males" de la actual sociedad a las innovaciones tecnológicas. El desempleo tiene un carácter "tecnológico", es el resultado de la incorporación de las nuevas tecnologías a la actividad económica. Es decir, Rifkin practica un fetichismo pero al revés: en lugar de ser el pasaporte para el paraíso, nos está conduciendo al infierno.
El optimismo tecnológico ha cedido su lugar al pesimismo del mismo carácter, y Rifkin es un fiel exponente de una corriente de pensadores que deben rendirse ante el espectáculo catastrófico que se registra bajo el actual orden social capitalista.
Pero el proceso de producción capitalista no es un simple proceso de trabajo, es decir, de creación de objetos útiles. El proceso de producción material actúa de soporte del proceso de valorización.
El desarrollo tecnológico no es un fin en sí mismo, sino que su inserción en la producción está subordinado a la ley del beneficio.
El marxismo tuvo el mérito de explicar el desempleo temporario y crónico a partir de las propias leyes de la acumulación capitalista. "Las oscilaciones de la acumulación de capital, aparecen a los economistas burgueses como oscilaciones del número de asalariados que se ofrecen. Sufren del mismo engaño que las personas que creen que el Sol gira alrededor de la Tierra y ésta permanece inmóvil" (1).
La acumulación capitalista supone extender la explotación del trabajo asalariado, que es la fuente de extracción de plusvalía, por un lado, y reducir, al mismo tiempo, la parte de trabajo necesario en relación al trabajo excedente, es decir, la parte retribuida en concepto de salarios en relación a la parte no retribuida (plusvalía), por el otro.
La primera supone ampliar el número de obreros, mientras que la segunda conduce a su reducción. El proceso de producción capitalista entraña una unidad contradictoria de ambas tendencias, provocando un proceso permanente de atracción y repulsión de trabajadores.
En el sistema de producción capitalista, el crecimiento de la productividad del trabajo significa una disminución relativa del capital variable. El nuevo capital formado en el proceso de acumulación emplea, en proporción, un menor número de obreros suplementarios en relación al invertido en capital constante.
"Cuanto más rápidamente se realiza la revolución técnica tanto más veloz debe ser la acumulación capitalista para que no disminuya el número de obreros ocupados"(2). La superpoblación obrera, que pasa a ser crónica, con la creación de un ejército industrial de reserva, tiene su fundamento en la propia mecánica de la explotación capitalista. Más aún, nacida de sus entrañas, pasa a convertirse en una de sus premisas para su funcionamiento como un medio para depreciar los salarios, aumentar la superexplotación, y debilitar, a través de la competencia, la fuerza de resistencia de los trabajadores ocupados.
El capitalismo nunca ha podido funcionar sin una tendencia abierta o espontánea al desempleo. "En la Europa de la posguerra, por ejemplo, cuando la muerte de millones de trabajadores en los campos de batalla y en los campos de concentración, había creado una aguda escasez de mano de obra, los capitalistas promovieron el empleo femenino y organizaron una masiva inmigración desde la periferia (españoles, marroquíes, turcos) hacia el "centro" (Alemania y Francia)... Una hipotética eliminación definitiva de la desocupación significaría el fin del capitalismo porque ya nada podría alterar el crecimiento de los salarios y la reducción de los beneficios, salvo que los obreros fueran sometidos a un régimen de trabajos forzados (fascismo)" (3).
El rasgo dominante de la economía actual es la crisis económica y la tendencia a la depresión, es decir, un insignificante nivel de acumulación. Entre 1950 y 1970, la economía capitalista creció a una tasa promedio del 5% anual; desde entonces, no logra superar el 2,5%. En consecuencia, la tasa de desocupación se ha duplicado y hasta triplicado en los países desarrollados.
El estancamiento económico mundial, la tendencia a la sobreproducción y sobreacumulación de capitales (que no encuentran una colocación redituable en la esfera productiva) tienden a colocar un freno a la innovación tecnológica y, por sobre todo, a su aplicación a la producción.
Contra lo que sostiene Rifkin, lo sorprendente no es el gran sino el escaso impacto de la revolución informática y de las comunicaciones en los procesos industriales y en el aumento de la productividad en la fábrica moderna.
"Si las cifras oficiales merecen ser creíbles, la revolución informática no ha hecho todavía la economía más eficiente. El promedio anual del crecimiento de la productividad se detuvo del 2,6% a alrededor del 1% en los tiempos más recientes. Esta aparente contradicción una aceleración en el desarrollo de la computación y comunicaciones con una desaceleración en el ritmo de la productividad es conocido por los economistas como la paradoja de la productividad. Su existencia introduce una gran laguna en el nuevo debate económico" (4).
Jornada de trabajo I
El capital ha buscado históricamente, por todos los medios, aumentar el trabajo excedente no retribuido. Por eso, la reducción relativa del salario, como resultado del aumento de la productividad del trabajo, ha coexistido con las tentativas de prolongación de la jornada de trabajo.
"Todo capitalista tiene interés en lograr un aumento del trabajo más bien por la prolongación del tiempo de trabajo o acrecentamiento de la intensidad del trabajo que por el incremento del número de obreros, pues la suma del capital constante que tiene que desembolsar en el primer caso, aumenta mucho más lentamente que en el segundo" (5).
Tanto o más importante que el ahorro en materia de instalaciones, maquinaria, etc., lo representa el ahorro en materia de cargas sociales, indemnizaciones, riesgos y accidentes de trabajo.
El exceso de trabajo de algunos coincide con la falta de trabajo de otros.
De allí, la resistencia histórica que han ofrecido los capitalistas a reducir la jornada de trabajo que la clase obrera se vio obligada a arrancar mediante una lucha encarnizada y sangrienta. Si esto vale para los albores y apogeo capitalistas, con más razón se presenta en su etapa de crisis y decadencia.
Aún en plena crisis del 29, cuando se estaba en la cresta de la depresión, en la que la desocupación se elevó hasta 15 millones de personas, es decir, a casi el 25% de la mano de obra, aún, en esas condiciones, naufragó la tentativa por instaurar una semana laboral de treinta y cuatro horas. Dicho proyecto ya contaba con la aprobación del Senado y se aprestaba a ser aprobado en Diputados, cuando el presidente Roosevelt se movilizó para bloquear su sanción. "La comunidad empresarial, a pesar de que estaba a favor de las estrategias a corto plazo para la reducción del número de horas trabajadas, se oponía a la legislación que hubiera institucionalizado una semana de treinta y cuatro horas y la hubiese convertido en una característica permanente de la economía americana", recuerda Rifkin.
La reducción había sido llevada a la práctica por algunas empresas, con reducción salarial o sin ella, sin que hubiera comprometido los márgenes de ganancias. Más aún, una de las pioneras en la materia, Kellogs, había disminuido la jornada a seis horas, aumentado los salarios en un 12,5% y exhibía orgullosamente, sin embargo, un descenso en sus costos unitarios y una curva ascendente en sus negocios.
Sin embargo, eso no fue suficiente para disuadir a la clase capitalista americana, quien desechó un recurso que tenía al alcance de su mano, aunque esto significó hacer pasar al pueblo americano por el calvario de una crisis que se prolongó por más de diez años. Aún en el año 1940, con New Deal y todo, la desocupación rondaba el 15%. Sólo con el estallido de la guerra, el desempleo bajó a los niveles anteriores a la crisis del 30.
Este fenómeno se ha reforzado notablemente en las décadas recientes. "Aunque en los períodos anteriores de nuestra historia, los incrementos en productividad han dado como resultado una firme reducción en el promedio de horas trabajadas, exactamente lo contrario es lo ocurrido en las cuatro décadas transcurridas desde el inicio de la revolución de los ordenadores", dice Rifkin.
La respuesta a este hecho hay que buscarla en la crisis capitalista, que hace su debut en la década del 70. "Los beneficios empresariales, que habían alcanzado alturas máximas, cayeron en forma importante. Las recesiones se hicieron más profundas y más devastadoras. Las empresas se hallaban bajo una creciente presión para recortar los costes y mejorar los márgenes de beneficios. Probablemente, una gran proporción de la pesada carga fue descargada sobre los empleados" (6). Como se puede apreciar, no hay que buscar el desempleo en una causa "tecnológica" sino en la irrefrenable caída de la tasa de ganancia.
De esta manera, los americanos "trabajan más horas en la actualidad que hace cuarenta años, cuando se inició la revolución tecnológico-informática. A lo largo de las últimas décadas, el tiempo de trabajo se ha incrementado en 163 horas, o lo que es lo mismo, un mes al año". "El trabajador americano medio recibe, en la actualidad, tres veces y medio menos vacaciones pagas y días de baja laboral remunerada de lo que podía recibir a principios de la década de los años 70" (7).
Contra lo que sostienen los ideólogos de la reducción de los costos laborales, la rebaja salarial fue uno de los principales motores del desempleo, al provocar una inusual prolongación de la jornada de trabajo. Una de las causas principales (del desempleo) "ha sido una constante reducción en las tarifas salariales por horas. Esta erosión ha tenido un profundo efecto sobre las horas; a fin de mantener su nivel de vida actual, estos empleados se ven obligados a trabajar largas jornadas" (8).
La oposición empresaria se mantiene invariable hasta el presente. Rifkin no puede disimular su pesadumbre, pues "la mayoría de los directivos americanos -dice- sigue firmemente opuesta a la idea. Una encuesta realizada entre los 300 líderes empresariales, hace algunos años, en la que se les solicitaba su apoyo a una semana laboral más corta, no obtuvo ni una sola respuesta positiva". En Francia, el primer ministro socialista, Jospin, recientemente hizo de vocero del empresariado francés, planteando idéntica postura: "Si la semana de 35 horas fuera establecida inmediatamente y pagada como si fuera de 39, representaría un costo inaceptable para las empresas y por ende, sería una decisión antieconómica" (9).
El acortamiento de la jornada siempre fue presentado apocalípticamente por la burguesía como si su puesta en práctica anulara el beneficio y significara la ruina del capital. El capitalismo no sólo sobrevivió a las sucesivas reducciones de la jornada laboral que la clase obrera fue imponiendo (desmintiendo completamente aquella falacia), sino que alcanzó nuevas fases de expansión.
Como contrapartida, la prolongación de la jornada de trabajo (hasta el punto tal de retrotraernos a las condiciones laborales vigentes en el siglo pasado) no sirvió para sacar al capitalismo de la crisis. La búsqueda de la reducción de los costos laborales y de la preservación de los márgenes de ganancia, ha concluido ahondando la crisis de sobreproducción y amenazando con la pérdida no sólo de una tajada de la ganancia, sino de la torta entera. Lo que podría ser una salida individual termina siendo una catástrofe para los capitalistas tomados en su conjunto, sometidos a una feroz competencia entre sí. Siendo una palanca para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia, ha concluido provocando el efecto inverso, un estado de falencia y quiebra generalizada que perdura en la economía mundial.
La traba no reside en la extensión de la jornada de trabajo, sino en las contradicciones insuperables del capitalismo, cuyo funcionamiento reposa sobre una base antagónica, donde la tendencia ilimitada a la producción, motorizada por el incesante y grandioso aumento de la productividad del trabajo, choca con los límites en la capacidad de consumo de los explotados.
Jornada de trabajo II
Frente a esta perspectiva catastrófica, Rifkin propone, como primer remedio, una "reingeniería de la semana laboral", que consiste en "recortar el número de horas en una determinada proporción, para adaptar el gran incremento de productividad procedente de la revolución de la información y las telecomunicaciones".
La reducción de la jornada laboral, bajo las condiciones de producción capitalista, no suprimió en el pasado la desocupación. No hay ninguna razón para que, esta vez, sí funcione.
La ilusión de pensadores e ideólogos contemporáneos, de la que el autor no está exento, fue superar los límites impuestos a la acumulación del capital por el propio capital. Ampliar la demanda a través de la búsqueda de métodos sustitutivos. De allí, la tentativa de aumentar el gasto público, la emisión del dinero y el endeudamiento del Estado, procurando estimular artificialmente lo que el mercado (léase los capitalistas), librado a sus propias fuerzas era incapaz de obtener. La prolongada crisis económica actual es una prueba irrefutable del fracaso y la inviabilidad de esta salida.
El planteamiento de Rifkin, también de cuño keynesiano, se coloca en la misma sintonía, pues plantea que una jornada laboral menor combinada con el mantenimiento del salario provocaría un aumento permanente de la demanda, que nos aproximaría al pleno empleo o, al menos, a un recortamiento significativo de la desocupación.
La pretensión de Rifkin, al igual que muchos otros economistas, es solucionar la crisis a través de la redistribución de los ingresos, sin alterar el régimen de explotación. Esta es una utopía equivalente a la de querer resolver la cuadratura del círculo, pues el sistema basado en la apropiación de trabajo ajeno reproduce y refuerza, a lo largo de su desarrollo, la existencia de dos polos, ahondando el abismo social y la brecha existente en el poder adquisitivo entre explotadores y explotados. Ni hablar de la anarquía capitalista, derivada de la propiedad privada de los medios de producción, que determina una asignación ciega y caótica de los recursos y lleva, por lo tanto, en sus entrañas, el germen de la sobreproducción (de mercancías y capitales), la crisis y, como consecuencia inevitable, el desempleo.
Las reformas redistributivas tropiezan invariablemente con un sistema de producción que tiene al beneficio privado como ley suprema. "La necesidad del capital de incrementar su tasa de beneficio lleva, cuando se presenta una imposibilidad de alargar la jornada de trabajo o acentuar la flexibilidad laboral, al freno de la acumulación de capital para doblegar directamente la resistencia de los trabajadores o a un reemplazo más intenso de la fuerza de trabajo por la maquinaria, lo que replantea el problema de la desocupación" (10).
El reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, es decir, la distribución de las horas disponibles entre la totalidad de los trabajadores, sí constituye una salida a la desocupación y una barrera al capital. El reparto de las horas de trabajo constituye un principio de ejecución de economía política de la clase obrera, pues supone una planificación racional en el uso y distribución de los recursos en función de las necesidades sociales. Este principio entra en choque, obviamente, con la propiedad y el lucro privado, y plantea su supresión.
El tercer sector
El declinante papel de los sectores público y privado en la creación y continuidad del empleo, podría ser reemplazado, según el autor, por una tercera fuerza. "A pesar de que en la era moderna se ha prestado más atención a los sectores público y privado, existe un tercer sector en la vida americana que ha resultado de significativa importancia en la construcción de la nación y que ahora ofrece una posibilidad distinta para reformar el contrato social en el siglo XXI". Este tercer sector, conocido como sector de voluntarios, hasta el momento fue "colocado en las márgenes de la vida pública, apartado por el creciente dominio del mercado y de las esferas de gobierno", pero ahora, que las otras dos bases económicas dejan de tener tanta importancia, al menos en cuanto al número de horas que se les dedica, "la posibilidad de resucitar y transformar el tercer sector y convertirlo en vehículo para la creación de una interesante era posmercado debería ser explorada".
"El tercer sector destaca Rifkin ya se ha abierto paso en la sociedad". Las actividades de la comunidad abarcan una amplia gama de los servicios sociales a la asistencia sanitaria, la educación e investigación, las artes, la religión y la abogacía. "Mientras el sector empresarial representa hasta el 80% de la actividad económica en los Estados Unidos y el sector público contabiliza un 14% adicional del producto interno bruto, el tercer sector contribuye, en la actualidad, con algo del 6% de la economía y es responsable del 9% del empleo total nacional".
La amplitud del "tercer sector" puede medirse en la existencia de "1,4 millón de organizaciones sin ánimo de lucro; organizaciones cuyo objetivo prioritario es dar servicio o defender una causa". El crecimiento de dichas organizaciones, en los últimos 25 años, "ha sido realmente extraordinario".
Aunque el autor lo obvie, la extensión del tercer sector es una consecuencia directa de la descomposición capitalista. El Estado procura desembarazarse de los servicios y funciones sociales. La tendencia es a recortar los gastos en salud, educación pública, seguridad social y al parado. Esto, que es bien conocido en nuestro país, es una tendencia de alcance mundial.
La política de ajuste apunta a descargar en las masas la bancarrota e hipotecamiento del Estado, provocados por el masivo apoyo y salvataje que se le ha otorgado a la clase capitalista, y permitir, todavía en una escala mayor, que el presupuesto se concentre excluyentemente en dichas operaciones. Por otro lado, el repliegue del Estado permite crear nuevas oportunidades para la iniciativa privada, es decir, para la incursión del capital en nuevas esferas y su transformación en una actividad lucrativa.
Rifkin llama a institucionalizar esta tendencia, al alentar que "las organizaciones comunitarias y las asociaciones sin ánimo de lucro" asuman "mayores responsabilidades para la atención de las necesidades tradicionalmente atendidas por el gobierno" y "formar millones de personas que podrían trabajar directamente en sus vecindarios para ayudar a los demás".
"En primer lugar señala Rifkin deberán establecerse las iniciativas adecuadas para animar a aquellos que disponen de trabajo en la economía de mercado, pero que trabajan un número restringido de horas, para dedicar una parte de su tiempo a actividades del tercer sector. En segundo lugar, deberá ser promulgada la legislación adecuada para proporcionar a millones de americanos desempleados permanentes un trabajo útil en servicios comunitarios del tercer sector, con la finalidad de ayudar a la reconstrucción de sus propios vecindarios e infraestructura locales". Para el primer tipo de "voluntarios", el autor propone lo que denomina una "salario fantasma", que consistiría en establecer deducciones impositivas a cambio de las "horas donadas". Para el segundo, avanzar en "la posibilidad de establecer salarios sociales".
No es exagerado afirmar que estamos en presencia de una suerte de planes Trabajar que Menem y Duhalde han puesto en práctica en nuestro país con sueldos de 200 pesos, con contratos precarios sin cobertura médica, ni social, ni por accidentes de trabajo.
Los planes del gobierno federal o de ciertos estados, anunciados o puestos en práctica en esa dirección despertaron, naturalmente, el rechazo de las organizaciones sindicales de Estados Unidos, particularmente aquellas que nuclean a los empleados públicos. La AFSCME (American Federation of State, County and Municipal Employees) denunció que la tentativa del presidente Clinton de crear entre 1,2 a 2 millones de puestos de esas características llevaría al desplazamiento de cientos de miles de trabajadores.
Existe una larga tradición de lucha del movimiento obrero norteamericano enfrentando situaciones similares. En el estado de Carolina del Norte, los sindicatos de profesores se opusieron a las actividades de formación de tutores voluntarios, preocupados de que pudieran reducir el número de profesores pagos. La ciudad de Nueva York recuerda la historia de los voluntarios que intentaban limpiar una estación de subterráneo sucia. El Transport Workers Union ordenó el cese inmediato de esa acción, argumentando que si los miembros del sindicato no realizaban aquella tarea en concreto, no podría realizarla nadie más.
Pero la propuesta de Rifkin va más lejos, pues plantea este mecanismo como "alternativa a los pagos y beneficios de la asistencia pública, para los desempleados permanentes dispuestos a ser reeducados y empleados en el tercer sector". Esa propuesta empalma con la tendencia existente en los países industrializados a limitar o suprimir directamente el seguro al parado. Con el cínico argumento de elevar la autoestima y la moral del trabajador desocupado dependiente de la caridad y la beneficencia, las reformas apuntan a introducir una contraprestación.
Mientras que en la Argentina, los planes Trabajar son la pantalla para no conceder el seguro, en el caso de los países industrializados, donde éste ya existe, son un pretexto para liquidarlo.
La revisión del sistema de bienestar social, que ya se viene ensayando en diversos estados, "fijaría un plazo de dos años a los beneficios derivados de la asistencia social, después de los cuales el afectado se vería obligado a encontrar empleo o realizar algún tipo de trabajo comunitario" e incluiría, en el caso de encontrar empleo, "un plan para fomentar el trabajo mediante la asignación de complementos cuando el trabajo realizado tenga una retribución menor que la asignación por la asistencia pública".
El seguro al parado y el pago a cambio de una "contraprestación" son dos términos diametralmente antagónicos. Mientras que el primero coloca un freno a la competencia entre los obreros y a la depreciación de los salarios, el segundo exacerba dicha competencia e implica una rebaja salarial, al generalizar la disponibilidad por parte de las patronales de mano obra barata y prácticamente gratuita (si tenemos presente que el trabajador contratado pasaría a ser financiado por el Estado). Ni hablar de sus consecuencias en términos de empleo, al promover la sustitución de mano de obra ocupada por trabajadores más baratos y precarios.
¿Qué propone Rifkin para financiar esta transición hacia el tercer sector?
Por un lado, conseguir "fondos adicionales recortando los innecesarios programas de defensa". Pero si no fuera por los gastos de defensa, la economía norteamericana no habría podido mantener su desempeño, comprometiendo seriamente todos los índices de recuperación y naturalmente de empleo. Son estas razones económicas y no militares las que explican la rigidez a la baja del presupuesto militar. Rifkin se ve obligado a reconocer que dichos gastos apenas han retrocedido un 10%, comparados con los de la guerra fría.
La forma más "equitativa y supuestamente óptima" para obtener los fondos necesarios podría ser " la aplicación del IVA" (Impuesto al Valor Agregado). Es decir, todo el supuesto salvataje y reconversión recaería sobre las víctimas de la crisis, quienes deberían bancarlos de sus bolsillos mediante la implantación de este nuevo impuesto al consumo.
Como contrapartida, Rifkin no sólo desecha tasas mayores sobre las rentas (es decir, sobre los beneficios capitalistas), sino que es partidario de ampliar las deducciones fiscales a favor de los capitalistas, en función de donaciones empresarias que se realizarían para fomentar los emprendimientos "sociales".
El tercer sector no es una salida, y la salida que se construya alrededor de ese sector es una quimera. En lugar de poner fin al desempleo, conduce a la inseguridad y precarización de la mano de obra en actividad.
Y no podía ser de otra forma. El tercer sector no encarna un orden económico superior, como por ejemplo la industria que llegó de la mano del capitalismo con respecto a la agricultura. La proliferación del tercer sector no es una expresión del progreso, sino de las trabas que existen para que éste se abra paso. No es un fenómeno vital, sino un subproducto del parasitismo capitalista.
Luego del predominio alcanzado por la producción en gran escala, el imponente aumento de la productividad del trabajo, la concentración de los recursos, el carácter social de la producción, luego de todo esto, es una impostura presentar como un nuevo capítulo en la historia de la humanidad el reino de los microemprendimientos, las iniciativas locales y vecinales, caracterizadas por su baja productividad y su orfandad de recursos.
Mayor desatino cuando se pretende exhibir al tercer sector como el comienzo de un "nueva era" basada en la armonía, lazos de solidaridad, cooperación y camaradería; y mayor todavía, cuando Rifkin nos plantea que este nuevo mundo coexistirá armónicamente con el anterior.
En una economía nacional y mundial dominada por el capital, es imposible sustraerse a sus leyes. El tercer sector es un rehén de la corporación capitalista y debe girar alrededor de ésta (tercerización, subcontrataciones) o no tiene más remedio que desaparecer. El tercer sector no constituye el reino de la abundancia sino de la miseria, depositario de los despojos y migajas que provengan del sector privado y víctima y prisionero de la explotación que éste ejerza. En estas condiciones, lo único que puede florecer es la frustración, la postración económica y social, la falta de perspectiva y de futuro para las nuevas generaciones.
Organizaciones no gubernamentales
Rifkin le adjudica, además, otro alcance al tercer sector, al que señala como la emergencia de "una nueva voz de la democracia".
El nuevo interés en el tercer sector indica corre paralelo "a la expansión, a nivel mundial, de los movimientos democráticos". En particular Rifkin destaca su influencia en la antiguas naciones comunistas. "Las ONG han jugado un papel decisivo en la caída de la antigua Unión Soviética y de sus antiguos satélites en la Europa Comunista, y en la actualidad, figuran como elementos fundamentales en la reconstrucción de esa región. En 1988, más de 40.000 organizaciones no gubernamentales ilegales estaban en funcionamiento en la Unión Soviética. Muchas de las organizaciones de voluntarios en Rusia y en la Europa del Este fueron alimentadas por las autoridades de la Iglesia que, además, les garantizaban un refugio para sus actividades".
Según el autor, "estos incipientes grupos democráticos demostraron ser mucho más efectivos para derrocar a los regímenes autoritarios de Europa del Este y la Unión Soviética que los grupos tradicionales de resistencia, basados en la confrontación de ideologías políticas apoyadas por campañas militares".
Rifkin cita al historiador especializado en la Unión Soviética, Frederick Starr, quien destaca que "la extraordinaria efervescencia de la ONG de todo tipo fue el aspecto más distintivo de las revoluciones de 1989". Las ONG tendrán un papel determinante en el proceso actual de restauración capitalista. "Con el sector privado pujando por hacer su aparición y las reformas del sector público en etapas claramente iniciales, el tercer sector juega un papel único en las políticas de la región en vistas al éxito de los esfuerzos de reforma en los antiguos países".
No es menos significativo el rol de las ONG en los países llamados "periféricos". El tercer sector ha experimentado su mayor crecimiento en Asia, donde existen más de 20.000 organizaciones de voluntarios.
"América Latina, al igual que Asia, ha sido testigo de una explosión de organizaciones de voluntarios en los últimos 25 años. Gran parte del ímpetu del tercer sector ha sido consecuencia del apoyo prestado por la Iglesia Católica. Tan sólo en Brasil, "se han creado mas de 100.000 comunidades de base, con más de 3 millones de miembros".
La extensión de este fenómeno tiene su fundamento en la creciente incapacidad de los regímenes políticos de las distintas naciones del globo para hacer frente a los estragos y las tendencias a la disolución que provoca y alimenta la gigantesca crisis económica mundial. "El meteórico crecimiento es atribuible, en parte, a la creciente necesidad de llenar el vacío político dejado por la retirada, tanto del sector privado como del sector público de los diferentes asuntos relativos a las comunidades locales".
En ese mismo sentido, Rifkin cita a Miklos Marschall, antiguo alcalde de Budapest y primer director ejecutivo de la nueva organización internacional CIVICUS, que reúne a las ONG, quien destacaba que "el vacío de poder es llenado a través de la creación de pequeñas organizaciones no gubernamentales y por grupos de comunidad en docenas de países".
No es ocioso señalar la creciente atención que se les otorga a las ONG desde las metrópolis imperialistas sin omitir al Vaticano, cuyos representantes, tanto del mundo político como empresario, procuran estrechar vínculos con e llas e influenciarlas. Basta tener presente la experiencia del Este para percibir las grandes ventajas que esto significa a los Estados y grupos económicos que las promueven.
Un vínculo directo con las ONG le permite al imperialismo pasar por encima de los gobiernos, ejercer un contrapeso y una mayor presión sobre éstos y, en esa medida, condicionar aún más su desempeño. Es decir, estamos en presencia de una incalculable arma de infiltración y colonización en todos los terrenos.
Una de las vías fundamentales para el progreso en esa dirección, son los fondos y créditos que vienen entregando corporaciones y gobiernos a las ONG del tercer mundo y que apuntan a crear una tutela y un padrinazgo sobre dichas organizaciones.
Esto se refleja, dice siempre Rufkin, "en el sutil cambio en el modo que las ayudas internacionales y los fondos de desarrollo son canalizados. Aunque una parte de estas ayudas todavía fluye de gobierno a gobierno, un creciente volumen de fondos públicos son dirigidos directamente desde los gobiernos de los países del hemisferio Norte directamente hacia las ONG en los países menos favorecidos".
Conclusiones
Si un mérito se le debe adjudicar a la obra de Rifkin es que hace una descripción descarnada de la debacle social actual bajo el orden capitalista, y de los padecimientos y privaciones sin precedentes que está acarreando a las grandes masas del planeta.
Pero el tremendo realismo que exhibe en el cuadro que pinta desaparece a la hora del diagnóstico, para no hablar de las salidas. En esto Rifkin peca de una falta de realismo a toda prueba. Al igual que muchos otros intelectuales y pensadores burgueses, no acepta rendirse ante la evidencia del agotamiento histórico del actual régimen social y no resiste a la tentación de buscarle una salida, confiando en su capacidad de autorreforma y regeneración.
Fiel a esta concepción, Rifkin termina construyendo un castillo de naipes plagado de contradicciones y sin ninguna base seria de sustentación. Rifkin pretende superar las fronteras del capital sin abolir el capital; nos habla de una era "posmercado" manteniendo el mercado y el lucro privado.
La reducción de la jornada de trabajo; la liberación progresiva de la esclavitud del trabajo manual, con el consiguiente aumento del tiempo libre, y el acceso masivo a un trabajo creativo están planteados en forma objetiva a partir del acrecentamiento extraordinario de la productividad del trabajo. Pero eso exige, previamente, suprimir el régimen social que hace del trabajo una fuente de enriquecimiento privado, a través de la explotación del trabajo ajeno.
Rifkin ve, con razón, un futuro lleno de nubarrones que augura tormentas sin precedentes: "los crecientes niveles de desempleo global y la mayor polarización entre ricos y pobres crean las condiciones para la aparición de disturbios sociales y una guerra abierta de clases a una escala mundial nunca experimentada, con anterioridad, en la historia humana".
Rifkin apunta con sus propuestas a "capear el temporal que amenaza en el horizonte", pero la inconsistencia y limitaciones insalvables de su planteamiento es una prueba más de que a este "temporal" no hay forma de detenerlo. Los grandes y decisivos capítulos de la lucha de clases aún están por escribirse.
*Las citas y referencias de este trabajo, en caso de no tener notas al pie, están tomadas del libro comentado, publicado por Editorial Paidos.
Notas:
1. Carlos Kautsky. Doctrina Económica de Carlos Marx. El Yunque Editora.
2. Idem.
3. Luis Oviedo, Una desocupación en masa catastrófica. En Defensa del Marxismo Nº 13.
4. The Economist, 13 de septiembre de 1997.
5. Kautsky, op. cit.
6. Juliet B. Schor. La excesiva jornada laboral en Estados Unidos. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España.
7. Idem.
8. Idem.
9. Ambito Financiero, 29/9/97.
10. Contribución del Partido Obrero a la Asamblea Nacional.
Jeremy Rifkin es un economista reconocido en Estados Unidos. Algunas de sus obras han adquirido gran repercusión y en algunos casos han llegado a ser best sellers (El Norte despegará de nuevo; Pensiones, Política y Poder en los años 80; Entropía: hacia el mundo invernadero).
Entre Rifkin y Clinton existe una gran afinidad, hasta tal punto que se identifica al economista, que revista en el cuerpo de asesores del presidente, como el inspirador de la configuración de la política pública de la actual administración demócrata.
Precedido por esta trayectoria, su última obra El fin del trabajo es, sin duda, holgadamente la que mayor impacto ha provocado en la opinión pública norteamericana y mundial. Wassily Leontief, premio Nobel de Economía, nos dice que "nos enfrenta de forma hábil y astuta al mayor problema de la sociedad contemporánea, algo que la mayoría de los economistas ni siquiera se atreven a analizar".
Rifkin plantea que estamos entrando en una nueva fase de la historia humana, caracterizada por lo que "ya parece una permanente e inevitable decadencia de lo que hasta ahora entendíamos por trabajo".
El punto de partida es la constatación del nivel alcanzado por el desempleo, a escala mundial, que es el mayor desde la gran depresión del 30. "El número de personas infraempleadas o que carecen de trabajo está creciendo a un ritmo vertiginoso... Más de 800 millones de seres humanos están en la actualidad desempleados o subempleados en el mundo".
Para el autor, dicho fenómeno sería una consecuencia de una nueva "revolución tecnológica". Los más sofisticados ordenadores, la robótica, las telecomunicaciones y otras formas de la alta tecnología están sustituyendo rápidamente a los seres humanos en la mayor parte de los sectores económicos. Marchamos, según sus palabras, a un "mundo sin trabajo".
En el pasado, en tanto las nuevas tecnologías sustituían a los trabajadores de un determinado sector económico, siempre aparecían nuevos sectores que permitían absorber a los trabajadores despedidos.
"En los inicios del presente siglo, el incipiente sector secundario era capaz de absorber varios de los millones de campesinos propietarios de granjas desplazadas por la rápida mecanización de la agricultura. Entre mediados de la década del 50 y principios de los 80, el sector de servicios fue capaz de volver a emplear a muchos de los trabajadores de cuello azul sustituidos por la automatización".
La peculiaridad de la nueva "revolución tecnológica" consistiría en que todos los sectores han caído "víctimas" de la reestructuración tecnológica y no ha irrumpido ningún sector "significativo" habilitado para canalizar la mano de obra desplazada.
El único sector expansivo que se vislumbra es el del conocimiento, una elite de industrias cuyos profesionales los llamados analistas simbólicos o trabajadores del conocimiento continuarán creciendo en número "pero seguirán siendo pocos si los comparamos con el número de trabajadores sustituidos por la nueva generación de "máquinas pensantes".
Un panorama sombrío
La consecuencia de dicho proceso, según Rifkin, es un reciente e irreversible proceso de polarización. "El mundo acabará polarizándose en dos tendencias potencialmente irreconciliables: por una parte, una elite bien informada que controlará y gestionará la economía global de alta tecnología; y por otra, un creciente número de trabajadores permanentemente desplazados, con pocas perspectivas de futuro y aún menos esperanzas de conseguir un trabajo aceptable en un mundo cada vez más automatizado".
Partiendo de esta consideración, Rifkin nos pinta un cuadro absolutamente desolador, donde "los niveles económicos de la mayoría de los trabajadores continúan su permanente deterioro en medio del desconcierto producido por la riqueza tecnológica". A medida que la tercera revolución industrial se abre paso en todos y cada uno de los sectores industriales, el mundo pasa a estar "repleto de millones de alienados trabajadores que experimentan crecientes niveles de estrés en el ambiente tecnológico y una creciente inseguridad laboral".
El constante y progresivo crecimiento del despido tiene como correlato crecientes niveles de depresión psicológica y de deterioro de la salud mental. "A la muerte psicológica, a menudo, le sigue la muerte real, con la multiplicación del número de suicidios. La muerte de la masa laboral es interiorizada por millones de trabajadores que experimentan sus propias muertes individuales... Son los que esperan el despido y se ven forzados a aceptar trabajo a tiempo parcial con reducción en los niveles salariales o vivir de la beneficencia. Con cada indignación, su confianza y su autoestima sufren una nueva mella. Se convierten en elementos sustituibles, después en innecesarios y finalmente en invisibles en el nuevo mundo tecnológico".
A la par de ello, prolifera un segundo fenómeno, que consiste en el crecimiento espectacular del crimen y la violencia. Rifkin nos describe la correlación directa entre el desempleo masivo y la incidencia del crimen en la vida cotidiana americana y en particular en la juventud, donde las tasas de desocupación casi duplican a la media de la población total. La policía estima que más de 270.000 estudiantes llevan, cada día, armas de fuego a las escuelas... Más de 3 millones de crímenes se producen cada año en las escuelas. En 1992, cerca de un millón de jóvenes fueron violados, robados o asaltados, a menudo por gente de su misma edad. Como destaca el autor, "los niveles salariales reducidos, el creciente desempleo y la cada vez mayor polarización entre ricos y pobres está convirtiendo ciertas zonas de los Estados Unidos en territorios sin ley".
Fetichismo tecnológico
Las denominadas "revoluciones tecnológicas" han sido presentadas usualmente como palancas para un crecimiento de la producción y el empleo en forma ininterrumpida. Ya, desde los albores mismos del capitalismo, con el advenimiento de la revolución industrial, se alimentó dicha ilusión.
El positivismo fue la expresión, en el campo de las ideas, de este optimismo tecnológico.
Las previsiones económicas tradicionales afirmaban que el aumento de la productividad, como consecuencia de las nuevas tecnologías, la reducción de los costes de producción y el incremento en la oferta de productos baratos que estimulan el nivel adquisitivo, ampliaban las dimensiones del mercado y generaban un mayor número de puestos de trabajo. Dicha premisa tenía su punto de arranque en la llamada Ley de Say, economista francés de principios del siglo XIX, quien sostenía que la oferta generaba su propia demanda. Las ideas de Say fueron asumidas por los economistas neoclásicos. El abaratamiento de los productos, como resultado de los adelantos en la productividad, estimula la demanda, la cual, a su turno, estimula una producción adicional, creando de ese modo un ciclo sin fin de producción creciente y consumo. La pérdida inicial de empleo como resultado de la introducción de tecnología, sería compensada por la expansión de los niveles de la producción.
El problema de la desocupación se resolvería por sí solo, dejando actuar a las fuerzas autocorrectivas del mercado. El descenso salarial, provocado por el aumento de los desocupados, tentará a los empresarios a contratar trabajadores adicionales en lugar de invertir en materiales más caros, moderando también de esta forma el impacto de la tecnología sobre los puestos de trabajo.
A pesar de los fracasos experimentados por estas concepciones, confrontadas con la realidad, eso no ha sido óbice para que la imagen de un "tecnoparaíso" vuelva a tener vigencia. "Algunos de nuestros líderes más importantes, así como algunos de nuestros economistas más representativos, nos dicen que las cifras de desempleo representan ajustes a corto plazo producidos por importantes fuerzas de mercado que llevan la economía global hacia una tercera revolución industrial. Sostienen y defienden la llegada de un excitante nuevo mundo industrial caracterizado por una producción automatizada a partir de elementos de alta tecnología, por un fuerte incremento del comercio global y por una abundancia material sin precedentes".
Esta visión idílica parte de considerar a la ciencia y a la tecnología al margen del régimen social y otorgarles cualidades especiales, una capacidad autónoma para generar por sí mismas un progreso permanente. La ciencia y la tecnología son elevadas a la categoría de fetiche, con atributos milagrosos, por encima y con independencia del sistema social y las relaciones de producción imperantes.
Rifkin critica la imagen creada y recreada constantemente de un tecnoparaíso, pero comparte el mismo punto de vista metodológico. Igual que los apologistas de dicha concepción, el autor atribuye, esta vez, los "males" de la actual sociedad a las innovaciones tecnológicas. El desempleo tiene un carácter "tecnológico", es el resultado de la incorporación de las nuevas tecnologías a la actividad económica. Es decir, Rifkin practica un fetichismo pero al revés: en lugar de ser el pasaporte para el paraíso, nos está conduciendo al infierno.
El optimismo tecnológico ha cedido su lugar al pesimismo del mismo carácter, y Rifkin es un fiel exponente de una corriente de pensadores que deben rendirse ante el espectáculo catastrófico que se registra bajo el actual orden social capitalista.
Pero el proceso de producción capitalista no es un simple proceso de trabajo, es decir, de creación de objetos útiles. El proceso de producción material actúa de soporte del proceso de valorización.
El desarrollo tecnológico no es un fin en sí mismo, sino que su inserción en la producción está subordinado a la ley del beneficio.
El marxismo tuvo el mérito de explicar el desempleo temporario y crónico a partir de las propias leyes de la acumulación capitalista. "Las oscilaciones de la acumulación de capital, aparecen a los economistas burgueses como oscilaciones del número de asalariados que se ofrecen. Sufren del mismo engaño que las personas que creen que el Sol gira alrededor de la Tierra y ésta permanece inmóvil" (1).
La acumulación capitalista supone extender la explotación del trabajo asalariado, que es la fuente de extracción de plusvalía, por un lado, y reducir, al mismo tiempo, la parte de trabajo necesario en relación al trabajo excedente, es decir, la parte retribuida en concepto de salarios en relación a la parte no retribuida (plusvalía), por el otro.
La primera supone ampliar el número de obreros, mientras que la segunda conduce a su reducción. El proceso de producción capitalista entraña una unidad contradictoria de ambas tendencias, provocando un proceso permanente de atracción y repulsión de trabajadores.
En el sistema de producción capitalista, el crecimiento de la productividad del trabajo significa una disminución relativa del capital variable. El nuevo capital formado en el proceso de acumulación emplea, en proporción, un menor número de obreros suplementarios en relación al invertido en capital constante.
"Cuanto más rápidamente se realiza la revolución técnica tanto más veloz debe ser la acumulación capitalista para que no disminuya el número de obreros ocupados"(2). La superpoblación obrera, que pasa a ser crónica, con la creación de un ejército industrial de reserva, tiene su fundamento en la propia mecánica de la explotación capitalista. Más aún, nacida de sus entrañas, pasa a convertirse en una de sus premisas para su funcionamiento como un medio para depreciar los salarios, aumentar la superexplotación, y debilitar, a través de la competencia, la fuerza de resistencia de los trabajadores ocupados.
El capitalismo nunca ha podido funcionar sin una tendencia abierta o espontánea al desempleo. "En la Europa de la posguerra, por ejemplo, cuando la muerte de millones de trabajadores en los campos de batalla y en los campos de concentración, había creado una aguda escasez de mano de obra, los capitalistas promovieron el empleo femenino y organizaron una masiva inmigración desde la periferia (españoles, marroquíes, turcos) hacia el "centro" (Alemania y Francia)... Una hipotética eliminación definitiva de la desocupación significaría el fin del capitalismo porque ya nada podría alterar el crecimiento de los salarios y la reducción de los beneficios, salvo que los obreros fueran sometidos a un régimen de trabajos forzados (fascismo)" (3).
El rasgo dominante de la economía actual es la crisis económica y la tendencia a la depresión, es decir, un insignificante nivel de acumulación. Entre 1950 y 1970, la economía capitalista creció a una tasa promedio del 5% anual; desde entonces, no logra superar el 2,5%. En consecuencia, la tasa de desocupación se ha duplicado y hasta triplicado en los países desarrollados.
El estancamiento económico mundial, la tendencia a la sobreproducción y sobreacumulación de capitales (que no encuentran una colocación redituable en la esfera productiva) tienden a colocar un freno a la innovación tecnológica y, por sobre todo, a su aplicación a la producción.
Contra lo que sostiene Rifkin, lo sorprendente no es el gran sino el escaso impacto de la revolución informática y de las comunicaciones en los procesos industriales y en el aumento de la productividad en la fábrica moderna.
"Si las cifras oficiales merecen ser creíbles, la revolución informática no ha hecho todavía la economía más eficiente. El promedio anual del crecimiento de la productividad se detuvo del 2,6% a alrededor del 1% en los tiempos más recientes. Esta aparente contradicción una aceleración en el desarrollo de la computación y comunicaciones con una desaceleración en el ritmo de la productividad es conocido por los economistas como la paradoja de la productividad. Su existencia introduce una gran laguna en el nuevo debate económico" (4).
Jornada de trabajo I
El capital ha buscado históricamente, por todos los medios, aumentar el trabajo excedente no retribuido. Por eso, la reducción relativa del salario, como resultado del aumento de la productividad del trabajo, ha coexistido con las tentativas de prolongación de la jornada de trabajo.
"Todo capitalista tiene interés en lograr un aumento del trabajo más bien por la prolongación del tiempo de trabajo o acrecentamiento de la intensidad del trabajo que por el incremento del número de obreros, pues la suma del capital constante que tiene que desembolsar en el primer caso, aumenta mucho más lentamente que en el segundo" (5).
Tanto o más importante que el ahorro en materia de instalaciones, maquinaria, etc., lo representa el ahorro en materia de cargas sociales, indemnizaciones, riesgos y accidentes de trabajo.
El exceso de trabajo de algunos coincide con la falta de trabajo de otros.
De allí, la resistencia histórica que han ofrecido los capitalistas a reducir la jornada de trabajo que la clase obrera se vio obligada a arrancar mediante una lucha encarnizada y sangrienta. Si esto vale para los albores y apogeo capitalistas, con más razón se presenta en su etapa de crisis y decadencia.
Aún en plena crisis del 29, cuando se estaba en la cresta de la depresión, en la que la desocupación se elevó hasta 15 millones de personas, es decir, a casi el 25% de la mano de obra, aún, en esas condiciones, naufragó la tentativa por instaurar una semana laboral de treinta y cuatro horas. Dicho proyecto ya contaba con la aprobación del Senado y se aprestaba a ser aprobado en Diputados, cuando el presidente Roosevelt se movilizó para bloquear su sanción. "La comunidad empresarial, a pesar de que estaba a favor de las estrategias a corto plazo para la reducción del número de horas trabajadas, se oponía a la legislación que hubiera institucionalizado una semana de treinta y cuatro horas y la hubiese convertido en una característica permanente de la economía americana", recuerda Rifkin.
La reducción había sido llevada a la práctica por algunas empresas, con reducción salarial o sin ella, sin que hubiera comprometido los márgenes de ganancias. Más aún, una de las pioneras en la materia, Kellogs, había disminuido la jornada a seis horas, aumentado los salarios en un 12,5% y exhibía orgullosamente, sin embargo, un descenso en sus costos unitarios y una curva ascendente en sus negocios.
Sin embargo, eso no fue suficiente para disuadir a la clase capitalista americana, quien desechó un recurso que tenía al alcance de su mano, aunque esto significó hacer pasar al pueblo americano por el calvario de una crisis que se prolongó por más de diez años. Aún en el año 1940, con New Deal y todo, la desocupación rondaba el 15%. Sólo con el estallido de la guerra, el desempleo bajó a los niveles anteriores a la crisis del 30.
Este fenómeno se ha reforzado notablemente en las décadas recientes. "Aunque en los períodos anteriores de nuestra historia, los incrementos en productividad han dado como resultado una firme reducción en el promedio de horas trabajadas, exactamente lo contrario es lo ocurrido en las cuatro décadas transcurridas desde el inicio de la revolución de los ordenadores", dice Rifkin.
La respuesta a este hecho hay que buscarla en la crisis capitalista, que hace su debut en la década del 70. "Los beneficios empresariales, que habían alcanzado alturas máximas, cayeron en forma importante. Las recesiones se hicieron más profundas y más devastadoras. Las empresas se hallaban bajo una creciente presión para recortar los costes y mejorar los márgenes de beneficios. Probablemente, una gran proporción de la pesada carga fue descargada sobre los empleados" (6). Como se puede apreciar, no hay que buscar el desempleo en una causa "tecnológica" sino en la irrefrenable caída de la tasa de ganancia.
De esta manera, los americanos "trabajan más horas en la actualidad que hace cuarenta años, cuando se inició la revolución tecnológico-informática. A lo largo de las últimas décadas, el tiempo de trabajo se ha incrementado en 163 horas, o lo que es lo mismo, un mes al año". "El trabajador americano medio recibe, en la actualidad, tres veces y medio menos vacaciones pagas y días de baja laboral remunerada de lo que podía recibir a principios de la década de los años 70" (7).
Contra lo que sostienen los ideólogos de la reducción de los costos laborales, la rebaja salarial fue uno de los principales motores del desempleo, al provocar una inusual prolongación de la jornada de trabajo. Una de las causas principales (del desempleo) "ha sido una constante reducción en las tarifas salariales por horas. Esta erosión ha tenido un profundo efecto sobre las horas; a fin de mantener su nivel de vida actual, estos empleados se ven obligados a trabajar largas jornadas" (8).
La oposición empresaria se mantiene invariable hasta el presente. Rifkin no puede disimular su pesadumbre, pues "la mayoría de los directivos americanos -dice- sigue firmemente opuesta a la idea. Una encuesta realizada entre los 300 líderes empresariales, hace algunos años, en la que se les solicitaba su apoyo a una semana laboral más corta, no obtuvo ni una sola respuesta positiva". En Francia, el primer ministro socialista, Jospin, recientemente hizo de vocero del empresariado francés, planteando idéntica postura: "Si la semana de 35 horas fuera establecida inmediatamente y pagada como si fuera de 39, representaría un costo inaceptable para las empresas y por ende, sería una decisión antieconómica" (9).
El acortamiento de la jornada siempre fue presentado apocalípticamente por la burguesía como si su puesta en práctica anulara el beneficio y significara la ruina del capital. El capitalismo no sólo sobrevivió a las sucesivas reducciones de la jornada laboral que la clase obrera fue imponiendo (desmintiendo completamente aquella falacia), sino que alcanzó nuevas fases de expansión.
Como contrapartida, la prolongación de la jornada de trabajo (hasta el punto tal de retrotraernos a las condiciones laborales vigentes en el siglo pasado) no sirvió para sacar al capitalismo de la crisis. La búsqueda de la reducción de los costos laborales y de la preservación de los márgenes de ganancia, ha concluido ahondando la crisis de sobreproducción y amenazando con la pérdida no sólo de una tajada de la ganancia, sino de la torta entera. Lo que podría ser una salida individual termina siendo una catástrofe para los capitalistas tomados en su conjunto, sometidos a una feroz competencia entre sí. Siendo una palanca para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia, ha concluido provocando el efecto inverso, un estado de falencia y quiebra generalizada que perdura en la economía mundial.
La traba no reside en la extensión de la jornada de trabajo, sino en las contradicciones insuperables del capitalismo, cuyo funcionamiento reposa sobre una base antagónica, donde la tendencia ilimitada a la producción, motorizada por el incesante y grandioso aumento de la productividad del trabajo, choca con los límites en la capacidad de consumo de los explotados.
Jornada de trabajo II
Frente a esta perspectiva catastrófica, Rifkin propone, como primer remedio, una "reingeniería de la semana laboral", que consiste en "recortar el número de horas en una determinada proporción, para adaptar el gran incremento de productividad procedente de la revolución de la información y las telecomunicaciones".
La reducción de la jornada laboral, bajo las condiciones de producción capitalista, no suprimió en el pasado la desocupación. No hay ninguna razón para que, esta vez, sí funcione.
La ilusión de pensadores e ideólogos contemporáneos, de la que el autor no está exento, fue superar los límites impuestos a la acumulación del capital por el propio capital. Ampliar la demanda a través de la búsqueda de métodos sustitutivos. De allí, la tentativa de aumentar el gasto público, la emisión del dinero y el endeudamiento del Estado, procurando estimular artificialmente lo que el mercado (léase los capitalistas), librado a sus propias fuerzas era incapaz de obtener. La prolongada crisis económica actual es una prueba irrefutable del fracaso y la inviabilidad de esta salida.
El planteamiento de Rifkin, también de cuño keynesiano, se coloca en la misma sintonía, pues plantea que una jornada laboral menor combinada con el mantenimiento del salario provocaría un aumento permanente de la demanda, que nos aproximaría al pleno empleo o, al menos, a un recortamiento significativo de la desocupación.
La pretensión de Rifkin, al igual que muchos otros economistas, es solucionar la crisis a través de la redistribución de los ingresos, sin alterar el régimen de explotación. Esta es una utopía equivalente a la de querer resolver la cuadratura del círculo, pues el sistema basado en la apropiación de trabajo ajeno reproduce y refuerza, a lo largo de su desarrollo, la existencia de dos polos, ahondando el abismo social y la brecha existente en el poder adquisitivo entre explotadores y explotados. Ni hablar de la anarquía capitalista, derivada de la propiedad privada de los medios de producción, que determina una asignación ciega y caótica de los recursos y lleva, por lo tanto, en sus entrañas, el germen de la sobreproducción (de mercancías y capitales), la crisis y, como consecuencia inevitable, el desempleo.
Las reformas redistributivas tropiezan invariablemente con un sistema de producción que tiene al beneficio privado como ley suprema. "La necesidad del capital de incrementar su tasa de beneficio lleva, cuando se presenta una imposibilidad de alargar la jornada de trabajo o acentuar la flexibilidad laboral, al freno de la acumulación de capital para doblegar directamente la resistencia de los trabajadores o a un reemplazo más intenso de la fuerza de trabajo por la maquinaria, lo que replantea el problema de la desocupación" (10).
El reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, es decir, la distribución de las horas disponibles entre la totalidad de los trabajadores, sí constituye una salida a la desocupación y una barrera al capital. El reparto de las horas de trabajo constituye un principio de ejecución de economía política de la clase obrera, pues supone una planificación racional en el uso y distribución de los recursos en función de las necesidades sociales. Este principio entra en choque, obviamente, con la propiedad y el lucro privado, y plantea su supresión.
El tercer sector
El declinante papel de los sectores público y privado en la creación y continuidad del empleo, podría ser reemplazado, según el autor, por una tercera fuerza. "A pesar de que en la era moderna se ha prestado más atención a los sectores público y privado, existe un tercer sector en la vida americana que ha resultado de significativa importancia en la construcción de la nación y que ahora ofrece una posibilidad distinta para reformar el contrato social en el siglo XXI". Este tercer sector, conocido como sector de voluntarios, hasta el momento fue "colocado en las márgenes de la vida pública, apartado por el creciente dominio del mercado y de las esferas de gobierno", pero ahora, que las otras dos bases económicas dejan de tener tanta importancia, al menos en cuanto al número de horas que se les dedica, "la posibilidad de resucitar y transformar el tercer sector y convertirlo en vehículo para la creación de una interesante era posmercado debería ser explorada".
"El tercer sector destaca Rifkin ya se ha abierto paso en la sociedad". Las actividades de la comunidad abarcan una amplia gama de los servicios sociales a la asistencia sanitaria, la educación e investigación, las artes, la religión y la abogacía. "Mientras el sector empresarial representa hasta el 80% de la actividad económica en los Estados Unidos y el sector público contabiliza un 14% adicional del producto interno bruto, el tercer sector contribuye, en la actualidad, con algo del 6% de la economía y es responsable del 9% del empleo total nacional".
La amplitud del "tercer sector" puede medirse en la existencia de "1,4 millón de organizaciones sin ánimo de lucro; organizaciones cuyo objetivo prioritario es dar servicio o defender una causa". El crecimiento de dichas organizaciones, en los últimos 25 años, "ha sido realmente extraordinario".
Aunque el autor lo obvie, la extensión del tercer sector es una consecuencia directa de la descomposición capitalista. El Estado procura desembarazarse de los servicios y funciones sociales. La tendencia es a recortar los gastos en salud, educación pública, seguridad social y al parado. Esto, que es bien conocido en nuestro país, es una tendencia de alcance mundial.
La política de ajuste apunta a descargar en las masas la bancarrota e hipotecamiento del Estado, provocados por el masivo apoyo y salvataje que se le ha otorgado a la clase capitalista, y permitir, todavía en una escala mayor, que el presupuesto se concentre excluyentemente en dichas operaciones. Por otro lado, el repliegue del Estado permite crear nuevas oportunidades para la iniciativa privada, es decir, para la incursión del capital en nuevas esferas y su transformación en una actividad lucrativa.
Rifkin llama a institucionalizar esta tendencia, al alentar que "las organizaciones comunitarias y las asociaciones sin ánimo de lucro" asuman "mayores responsabilidades para la atención de las necesidades tradicionalmente atendidas por el gobierno" y "formar millones de personas que podrían trabajar directamente en sus vecindarios para ayudar a los demás".
"En primer lugar señala Rifkin deberán establecerse las iniciativas adecuadas para animar a aquellos que disponen de trabajo en la economía de mercado, pero que trabajan un número restringido de horas, para dedicar una parte de su tiempo a actividades del tercer sector. En segundo lugar, deberá ser promulgada la legislación adecuada para proporcionar a millones de americanos desempleados permanentes un trabajo útil en servicios comunitarios del tercer sector, con la finalidad de ayudar a la reconstrucción de sus propios vecindarios e infraestructura locales". Para el primer tipo de "voluntarios", el autor propone lo que denomina una "salario fantasma", que consistiría en establecer deducciones impositivas a cambio de las "horas donadas". Para el segundo, avanzar en "la posibilidad de establecer salarios sociales".
No es exagerado afirmar que estamos en presencia de una suerte de planes Trabajar que Menem y Duhalde han puesto en práctica en nuestro país con sueldos de 200 pesos, con contratos precarios sin cobertura médica, ni social, ni por accidentes de trabajo.
Los planes del gobierno federal o de ciertos estados, anunciados o puestos en práctica en esa dirección despertaron, naturalmente, el rechazo de las organizaciones sindicales de Estados Unidos, particularmente aquellas que nuclean a los empleados públicos. La AFSCME (American Federation of State, County and Municipal Employees) denunció que la tentativa del presidente Clinton de crear entre 1,2 a 2 millones de puestos de esas características llevaría al desplazamiento de cientos de miles de trabajadores.
Existe una larga tradición de lucha del movimiento obrero norteamericano enfrentando situaciones similares. En el estado de Carolina del Norte, los sindicatos de profesores se opusieron a las actividades de formación de tutores voluntarios, preocupados de que pudieran reducir el número de profesores pagos. La ciudad de Nueva York recuerda la historia de los voluntarios que intentaban limpiar una estación de subterráneo sucia. El Transport Workers Union ordenó el cese inmediato de esa acción, argumentando que si los miembros del sindicato no realizaban aquella tarea en concreto, no podría realizarla nadie más.
Pero la propuesta de Rifkin va más lejos, pues plantea este mecanismo como "alternativa a los pagos y beneficios de la asistencia pública, para los desempleados permanentes dispuestos a ser reeducados y empleados en el tercer sector". Esa propuesta empalma con la tendencia existente en los países industrializados a limitar o suprimir directamente el seguro al parado. Con el cínico argumento de elevar la autoestima y la moral del trabajador desocupado dependiente de la caridad y la beneficencia, las reformas apuntan a introducir una contraprestación.
Mientras que en la Argentina, los planes Trabajar son la pantalla para no conceder el seguro, en el caso de los países industrializados, donde éste ya existe, son un pretexto para liquidarlo.
La revisión del sistema de bienestar social, que ya se viene ensayando en diversos estados, "fijaría un plazo de dos años a los beneficios derivados de la asistencia social, después de los cuales el afectado se vería obligado a encontrar empleo o realizar algún tipo de trabajo comunitario" e incluiría, en el caso de encontrar empleo, "un plan para fomentar el trabajo mediante la asignación de complementos cuando el trabajo realizado tenga una retribución menor que la asignación por la asistencia pública".
El seguro al parado y el pago a cambio de una "contraprestación" son dos términos diametralmente antagónicos. Mientras que el primero coloca un freno a la competencia entre los obreros y a la depreciación de los salarios, el segundo exacerba dicha competencia e implica una rebaja salarial, al generalizar la disponibilidad por parte de las patronales de mano obra barata y prácticamente gratuita (si tenemos presente que el trabajador contratado pasaría a ser financiado por el Estado). Ni hablar de sus consecuencias en términos de empleo, al promover la sustitución de mano de obra ocupada por trabajadores más baratos y precarios.
¿Qué propone Rifkin para financiar esta transición hacia el tercer sector?
Por un lado, conseguir "fondos adicionales recortando los innecesarios programas de defensa". Pero si no fuera por los gastos de defensa, la economía norteamericana no habría podido mantener su desempeño, comprometiendo seriamente todos los índices de recuperación y naturalmente de empleo. Son estas razones económicas y no militares las que explican la rigidez a la baja del presupuesto militar. Rifkin se ve obligado a reconocer que dichos gastos apenas han retrocedido un 10%, comparados con los de la guerra fría.
La forma más "equitativa y supuestamente óptima" para obtener los fondos necesarios podría ser " la aplicación del IVA" (Impuesto al Valor Agregado). Es decir, todo el supuesto salvataje y reconversión recaería sobre las víctimas de la crisis, quienes deberían bancarlos de sus bolsillos mediante la implantación de este nuevo impuesto al consumo.
Como contrapartida, Rifkin no sólo desecha tasas mayores sobre las rentas (es decir, sobre los beneficios capitalistas), sino que es partidario de ampliar las deducciones fiscales a favor de los capitalistas, en función de donaciones empresarias que se realizarían para fomentar los emprendimientos "sociales".
El tercer sector no es una salida, y la salida que se construya alrededor de ese sector es una quimera. En lugar de poner fin al desempleo, conduce a la inseguridad y precarización de la mano de obra en actividad.
Y no podía ser de otra forma. El tercer sector no encarna un orden económico superior, como por ejemplo la industria que llegó de la mano del capitalismo con respecto a la agricultura. La proliferación del tercer sector no es una expresión del progreso, sino de las trabas que existen para que éste se abra paso. No es un fenómeno vital, sino un subproducto del parasitismo capitalista.
Luego del predominio alcanzado por la producción en gran escala, el imponente aumento de la productividad del trabajo, la concentración de los recursos, el carácter social de la producción, luego de todo esto, es una impostura presentar como un nuevo capítulo en la historia de la humanidad el reino de los microemprendimientos, las iniciativas locales y vecinales, caracterizadas por su baja productividad y su orfandad de recursos.
Mayor desatino cuando se pretende exhibir al tercer sector como el comienzo de un "nueva era" basada en la armonía, lazos de solidaridad, cooperación y camaradería; y mayor todavía, cuando Rifkin nos plantea que este nuevo mundo coexistirá armónicamente con el anterior.
En una economía nacional y mundial dominada por el capital, es imposible sustraerse a sus leyes. El tercer sector es un rehén de la corporación capitalista y debe girar alrededor de ésta (tercerización, subcontrataciones) o no tiene más remedio que desaparecer. El tercer sector no constituye el reino de la abundancia sino de la miseria, depositario de los despojos y migajas que provengan del sector privado y víctima y prisionero de la explotación que éste ejerza. En estas condiciones, lo único que puede florecer es la frustración, la postración económica y social, la falta de perspectiva y de futuro para las nuevas generaciones.
Organizaciones no gubernamentales
Rifkin le adjudica, además, otro alcance al tercer sector, al que señala como la emergencia de "una nueva voz de la democracia".
El nuevo interés en el tercer sector indica corre paralelo "a la expansión, a nivel mundial, de los movimientos democráticos". En particular Rifkin destaca su influencia en la antiguas naciones comunistas. "Las ONG han jugado un papel decisivo en la caída de la antigua Unión Soviética y de sus antiguos satélites en la Europa Comunista, y en la actualidad, figuran como elementos fundamentales en la reconstrucción de esa región. En 1988, más de 40.000 organizaciones no gubernamentales ilegales estaban en funcionamiento en la Unión Soviética. Muchas de las organizaciones de voluntarios en Rusia y en la Europa del Este fueron alimentadas por las autoridades de la Iglesia que, además, les garantizaban un refugio para sus actividades".
Según el autor, "estos incipientes grupos democráticos demostraron ser mucho más efectivos para derrocar a los regímenes autoritarios de Europa del Este y la Unión Soviética que los grupos tradicionales de resistencia, basados en la confrontación de ideologías políticas apoyadas por campañas militares".
Rifkin cita al historiador especializado en la Unión Soviética, Frederick Starr, quien destaca que "la extraordinaria efervescencia de la ONG de todo tipo fue el aspecto más distintivo de las revoluciones de 1989". Las ONG tendrán un papel determinante en el proceso actual de restauración capitalista. "Con el sector privado pujando por hacer su aparición y las reformas del sector público en etapas claramente iniciales, el tercer sector juega un papel único en las políticas de la región en vistas al éxito de los esfuerzos de reforma en los antiguos países".
No es menos significativo el rol de las ONG en los países llamados "periféricos". El tercer sector ha experimentado su mayor crecimiento en Asia, donde existen más de 20.000 organizaciones de voluntarios.
"América Latina, al igual que Asia, ha sido testigo de una explosión de organizaciones de voluntarios en los últimos 25 años. Gran parte del ímpetu del tercer sector ha sido consecuencia del apoyo prestado por la Iglesia Católica. Tan sólo en Brasil, "se han creado mas de 100.000 comunidades de base, con más de 3 millones de miembros".
La extensión de este fenómeno tiene su fundamento en la creciente incapacidad de los regímenes políticos de las distintas naciones del globo para hacer frente a los estragos y las tendencias a la disolución que provoca y alimenta la gigantesca crisis económica mundial. "El meteórico crecimiento es atribuible, en parte, a la creciente necesidad de llenar el vacío político dejado por la retirada, tanto del sector privado como del sector público de los diferentes asuntos relativos a las comunidades locales".
En ese mismo sentido, Rifkin cita a Miklos Marschall, antiguo alcalde de Budapest y primer director ejecutivo de la nueva organización internacional CIVICUS, que reúne a las ONG, quien destacaba que "el vacío de poder es llenado a través de la creación de pequeñas organizaciones no gubernamentales y por grupos de comunidad en docenas de países".
No es ocioso señalar la creciente atención que se les otorga a las ONG desde las metrópolis imperialistas sin omitir al Vaticano, cuyos representantes, tanto del mundo político como empresario, procuran estrechar vínculos con e llas e influenciarlas. Basta tener presente la experiencia del Este para percibir las grandes ventajas que esto significa a los Estados y grupos económicos que las promueven.
Un vínculo directo con las ONG le permite al imperialismo pasar por encima de los gobiernos, ejercer un contrapeso y una mayor presión sobre éstos y, en esa medida, condicionar aún más su desempeño. Es decir, estamos en presencia de una incalculable arma de infiltración y colonización en todos los terrenos.
Una de las vías fundamentales para el progreso en esa dirección, son los fondos y créditos que vienen entregando corporaciones y gobiernos a las ONG del tercer mundo y que apuntan a crear una tutela y un padrinazgo sobre dichas organizaciones.
Esto se refleja, dice siempre Rufkin, "en el sutil cambio en el modo que las ayudas internacionales y los fondos de desarrollo son canalizados. Aunque una parte de estas ayudas todavía fluye de gobierno a gobierno, un creciente volumen de fondos públicos son dirigidos directamente desde los gobiernos de los países del hemisferio Norte directamente hacia las ONG en los países menos favorecidos".
Conclusiones
Si un mérito se le debe adjudicar a la obra de Rifkin es que hace una descripción descarnada de la debacle social actual bajo el orden capitalista, y de los padecimientos y privaciones sin precedentes que está acarreando a las grandes masas del planeta.
Pero el tremendo realismo que exhibe en el cuadro que pinta desaparece a la hora del diagnóstico, para no hablar de las salidas. En esto Rifkin peca de una falta de realismo a toda prueba. Al igual que muchos otros intelectuales y pensadores burgueses, no acepta rendirse ante la evidencia del agotamiento histórico del actual régimen social y no resiste a la tentación de buscarle una salida, confiando en su capacidad de autorreforma y regeneración.
Fiel a esta concepción, Rifkin termina construyendo un castillo de naipes plagado de contradicciones y sin ninguna base seria de sustentación. Rifkin pretende superar las fronteras del capital sin abolir el capital; nos habla de una era "posmercado" manteniendo el mercado y el lucro privado.
La reducción de la jornada de trabajo; la liberación progresiva de la esclavitud del trabajo manual, con el consiguiente aumento del tiempo libre, y el acceso masivo a un trabajo creativo están planteados en forma objetiva a partir del acrecentamiento extraordinario de la productividad del trabajo. Pero eso exige, previamente, suprimir el régimen social que hace del trabajo una fuente de enriquecimiento privado, a través de la explotación del trabajo ajeno.
Rifkin ve, con razón, un futuro lleno de nubarrones que augura tormentas sin precedentes: "los crecientes niveles de desempleo global y la mayor polarización entre ricos y pobres crean las condiciones para la aparición de disturbios sociales y una guerra abierta de clases a una escala mundial nunca experimentada, con anterioridad, en la historia humana".
Rifkin apunta con sus propuestas a "capear el temporal que amenaza en el horizonte", pero la inconsistencia y limitaciones insalvables de su planteamiento es una prueba más de que a este "temporal" no hay forma de detenerlo. Los grandes y decisivos capítulos de la lucha de clases aún están por escribirse.
*Las citas y referencias de este trabajo, en caso de no tener notas al pie, están tomadas del libro comentado, publicado por Editorial Paidos.
Notas:
1. Carlos Kautsky. Doctrina Económica de Carlos Marx. El Yunque Editora.
2. Idem.
3. Luis Oviedo, Una desocupación en masa catastrófica. En Defensa del Marxismo Nº 13.
4. The Economist, 13 de septiembre de 1997.
5. Kautsky, op. cit.
6. Juliet B. Schor. La excesiva jornada laboral en Estados Unidos. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España.
7. Idem.
8. Idem.
9. Ambito Financiero, 29/9/97.
10. Contribución del Partido Obrero a la Asamblea Nacional.
Jeremy Rifkin es un economista reconocido en Estados Unidos. Algunas de sus obras han adquirido gran repercusión y en algunos casos han llegado a ser best sellers (El Norte despegará de nuevo; Pensiones, Política y Poder en los años 80; Entropía: hacia el mundo invernadero).
Entre Rifkin y Clinton existe una gran afinidad, hasta tal punto que se identifica al economista, que revista en el cuerpo de asesores del presidente, como el inspirador de la configuración de la política pública de la actual administración demócrata.
Precedido por esta trayectoria, su última obra El fin del trabajo es, sin duda, holgadamente la que mayor impacto ha provocado en la opinión pública norteamericana y mundial. Wassily Leontief, premio Nobel de Economía, nos dice que «nos enfrenta de forma hábil y astuta al mayor problema de la sociedad contemporánea, algo que la mayoría de los economistas ni siquiera se atreven a analizar».
Rifkin plantea que estamos entrando en una nueva fase de la historia humana, caracterizada por lo que «ya parece una permanente e inevitable decadencia de lo que hasta ahora entendíamos por trabajo».
El punto de partida es la constatación del nivel alcanzado por el desempleo, a escala mundial, que es el mayor desde la gran depresión del 30. «El número de personas infraempleadas o que carecen de trabajo está creciendo a un ritmo vertiginoso… Más de 800 millones de seres humanos están en la actualidad desempleados o subempleados en el mundo».
Para el autor, dicho fenómeno sería una consecuencia de una nueva «revolución tecnológica». Los más sofisticados ordenadores, la robótica, las telecomunicaciones y otras formas de la alta tecnología están sustituyendo rápidamente a los seres humanos en la mayor parte de los sectores económicos. Marchamos, según sus palabras, a un «mundo sin trabajo».
En el pasado, en tanto las nuevas tecnologías sustituían a los trabajadores de un determinado sector económico, siempre aparecían nuevos sectores que permitían absorber a los trabajadores despedidos.
«En los inicios del presente siglo, el incipiente sector secundario era capaz de absorber varios de los millones de campesinos propietarios de granjas desplazadas por la rápida mecanización de la agricultura. Entre mediados de la década del 50 y principios de los 80, el sector de servicios fue capaz de volver a emplear a muchos de los trabajadores de cuello azul sustituidos por la automatización».
La peculiaridad de la nueva «revolución tecnológica» consistiría en que todos los sectores han caído «víctimas» de la reestructuración tecnológica y no ha irrumpido ningún sector «significativo» habilitado para canalizar la mano de obra desplazada.
El único sector expansivo que se vislumbra es el del conocimiento, una elite de industrias cuyos profesionales los llamados analistas simbólicos o trabajadores del conocimiento continuarán creciendo en número «pero seguirán siendo pocos si los comparamos con el número de trabajadores sustituidos por la nueva generación de «máquinas pensantes».
Un panorama sombrío
La consecuencia de dicho proceso, según Rifkin, es un reciente e irreversible proceso de polarización. «El mundo acabará polarizándose en dos tendencias potencialmente irreconciliables: por una parte, una elite bien informada que controlará y gestionará la economía global de alta tecnología; y por otra, un creciente número de trabajadores permanentemente desplazados, con pocas perspectivas de futuro y aún menos esperanzas de conseguir un trabajo aceptable en un mundo cada vez más automatizado».
Partiendo de esta consideración, Rifkin nos pinta un cuadro absolutamente desolador, donde «los niveles económicos de la mayoría de los trabajadores continúan su permanente deterioro en medio del desconcierto producido por la riqueza tecnológica». A medida que la tercera revolución industrial se abre paso en todos y cada uno de los sectores industriales, el mundo pasa a estar «repleto de millones de alienados trabajadores que experimentan crecientes niveles de estrés en el ambiente tecnológico y una creciente inseguridad laboral».
El constante y progresivo crecimiento del despido tiene como correlato crecientes niveles de depresión psicológica y de deterioro de la salud mental. «A la muerte psicológica, a menudo, le sigue la muerte real, con la multiplicación del número de suicidios. La muerte de la masa laboral es interiorizada por millones de trabajadores que experimentan sus propias muertes individuales… Son los que esperan el despido y se ven forzados a aceptar trabajo a tiempo parcial con reducción en los niveles salariales o vivir de la beneficencia. Con cada indignación, su confianza y su autoestima sufren una nueva mella. Se convierten en elementos sustituibles, después en innecesarios y finalmente en invisibles en el nuevo mundo tecnológico».
A la par de ello, prolifera un segundo fenómeno, que consiste en el crecimiento espectacular del crimen y la violencia. Rifkin nos describe la correlación directa entre el desempleo masivo y la incidencia del crimen en la vida cotidiana americana y en particular en la juventud, donde las tasas de desocupación casi duplican a la media de la población total. La policía estima que más de 270.000 estudiantes llevan, cada día, armas de fuego a las escuelas… Más de 3 millones de crímenes se producen cada año en las escuelas. En 1992, cerca de un millón de jóvenes fueron violados, robados o asaltados, a menudo por gente de su misma edad. Como destaca el autor, «los niveles salariales reducidos, el creciente desempleo y la cada vez mayor polarización entre ricos y pobres está convirtiendo ciertas zonas de los Estados Unidos en territorios sin ley».
Fetichismo tecnológico
Las denominadas «revoluciones tecnológicas» han sido presentadas usualmente como palancas para un crecimiento de la producción y el empleo en forma ininterrumpida. Ya, desde los albores mismos del capitalismo, con el advenimiento de la revolución industrial, se alimentó dicha ilusión.
El positivismo fue la expresión, en el campo de las ideas, de este optimismo tecnológico.
Las previsiones económicas tradicionales afirmaban que el aumento de la productividad, como consecuencia de las nuevas tecnologías, la reducción de los costes de producción y el incremento en la oferta de productos baratos que estimulan el nivel adquisitivo, ampliaban las dimensiones del mercado y generaban un mayor número de puestos de trabajo. Dicha premisa tenía su punto de arranque en la llamada Ley de Say, economista francés de principios del siglo XIX, quien sostenía que la oferta generaba su propia demanda. Las ideas de Say fueron asumidas por los economistas neoclásicos. El abaratamiento de los productos, como resultado de los adelantos en la productividad, estimula la demanda, la cual, a su turno, estimula una producción adicional, creando de ese modo un ciclo sin fin de producción creciente y consumo. La pérdida inicial de empleo como resultado de la introducción de tecnología, sería compensada por la expansión de los niveles de la producción.
El problema de la desocupación se resolvería por sí solo, dejando actuar a las fuerzas autocorrectivas del mercado. El descenso salarial, provocado por el aumento de los desocupados, tentará a los empresarios a contratar trabajadores adicionales en lugar de invertir en materiales más caros, moderando también de esta forma el impacto de la tecnología sobre los puestos de trabajo.
A pesar de los fracasos experimentados por estas concepciones, confrontadas con la realidad, eso no ha sido óbice para que la imagen de un «tecnoparaíso» vuelva a tener vigencia. «Algunos de nuestros líderes más importantes, así como algunos de nuestros economistas más representativos, nos dicen que las cifras de desempleo representan ajustes a corto plazo producidos por importantes fuerzas de mercado que llevan la economía global hacia una tercera revolución industrial. Sostienen y defienden la llegada de un excitante nuevo mundo industrial caracterizado por una producción automatizada a partir de elementos de alta tecnología, por un fuerte incremento del comercio global y por una abundancia material sin precedentes».
Esta visión idílica parte de considerar a la ciencia y a la tecnología al margen del régimen social y otorgarles cualidades especiales, una capacidad autónoma para generar por sí mismas un progreso permanente. La ciencia y la tecnología son elevadas a la categoría de fetiche, con atributos milagrosos, por encima y con independencia del sistema social y las relaciones de producción imperantes.
Rifkin critica la imagen creada y recreada constantemente de un tecnoparaíso, pero comparte el mismo punto de vista metodológico. Igual que los apologistas de dicha concepción, el autor atribuye, esta vez, los «males» de la actual sociedad a las innovaciones tecnológicas. El desempleo tiene un carácter «tecnológico», es el resultado de la incorporación de las nuevas tecnologías a la actividad económica. Es decir, Rifkin practica un fetichismo pero al revés: en lugar de ser el pasaporte para el paraíso, nos está conduciendo al infierno.
El optimismo tecnológico ha cedido su lugar al pesimismo del mismo carácter, y Rifkin es un fiel exponente de una corriente de pensadores que deben rendirse ante el espectáculo catastrófico que se registra bajo el actual orden social capitalista.
Pero el proceso de producción capitalista no es un simple proceso de trabajo, es decir, de creación de objetos útiles. El proceso de producción material actúa de soporte del proceso de valorización.
El desarrollo tecnológico no es un fin en sí mismo, sino que su inserción en la producción está subordinado a la ley del beneficio.
El marxismo tuvo el mérito de explicar el desempleo temporario y crónico a partir de las propias leyes de la acumulación capitalista. «Las oscilaciones de la acumulación de capital, aparecen a los economistas burgueses como oscilaciones del número de asalariados que se ofrecen. Sufren del mismo engaño que las personas que creen que el Sol gira alrededor de la Tierra y ésta permanece inmóvil» (1).
La acumulación capitalista supone extender la explotación del trabajo asalariado, que es la fuente de extracción de plusvalía, por un lado, y reducir, al mismo tiempo, la parte de trabajo necesario en relación al trabajo excedente, es decir, la parte retribuida en concepto de salarios en relación a la parte no retribuida (plusvalía), por el otro.
La primera supone ampliar el número de obreros, mientras que la segunda conduce a su reducción. El proceso de producción capitalista entraña una unidad contradictoria de ambas tendencias, provocando un proceso permanente de atracción y repulsión de trabajadores.
En el sistema de producción capitalista, el crecimiento de la productividad del trabajo significa una disminución relativa del capital variable. El nuevo capital formado en el proceso de acumulación emplea, en proporción, un menor número de obreros suplementarios en relación al invertido en capital constante.
«Cuanto más rápidamente se realiza la revolución técnica tanto más veloz debe ser la acumulación capitalista para que no disminuya el número de obreros ocupados»(2). La superpoblación obrera, que pasa a ser crónica, con la creación de un ejército industrial de reserva, tiene su fundamento en la propia mecánica de la explotación capitalista. Más aún, nacida de sus entrañas, pasa a convertirse en una de sus premisas para su funcionamiento como un medio para depreciar los salarios, aumentar la superexplotación, y debilitar, a través de la competencia, la fuerza de resistencia de los trabajadores ocupados.
El capitalismo nunca ha podido funcionar sin una tendencia abierta o espontánea al desempleo. «En la Europa de la posguerra, por ejemplo, cuando la muerte de millones de trabajadores en los campos de batalla y en los campos de concentración, había creado una aguda escasez de mano de obra, los capitalistas promovieron el empleo femenino y organizaron una masiva inmigración desde la periferia (españoles, marroquíes, turcos) hacia el «centro» (Alemania y Francia)… Una hipotética eliminación definitiva de la desocupación significaría el fin del capitalismo porque ya nada podría alterar el crecimiento de los salarios y la reducción de los beneficios, salvo que los obreros fueran sometidos a un régimen de trabajos forzados (fascismo)» (3).
El rasgo dominante de la economía actual es la crisis económica y la tendencia a la depresión, es decir, un insignificante nivel de acumulación. Entre 1950 y 1970, la economía capitalista creció a una tasa promedio del 5% anual; desde entonces, no logra superar el 2,5%. En consecuencia, la tasa de desocupación se ha duplicado y hasta triplicado en los países desarrollados.
El estancamiento económico mundial, la tendencia a la sobreproducción y sobreacumulación de capitales (que no encuentran una colocación redituable en la esfera productiva) tienden a colocar un freno a la innovación tecnológica y, por sobre todo, a su aplicación a la producción.
Contra lo que sostiene Rifkin, lo sorprendente no es el gran sino el escaso impacto de la revolución informática y de las comunicaciones en los procesos industriales y en el aumento de la productividad en la fábrica moderna.
«Si las cifras oficiales merecen ser creíbles, la revolución informática no ha hecho todavía la economía más eficiente. El promedio anual del crecimiento de la productividad se detuvo del 2,6% a alrededor del 1% en los tiempos más recientes. Esta aparente contradicción una aceleración en el desarrollo de la computación y comunicaciones con una desaceleración en el ritmo de la productividad es conocido por los economistas como la paradoja de la productividad. Su existencia introduce una gran laguna en el nuevo debate económico» (4).
Jornada de trabajo I
El capital ha buscado históricamente, por todos los medios, aumentar el trabajo excedente no retribuido. Por eso, la reducción relativa del salario, como resultado del aumento de la productividad del trabajo, ha coexistido con las tentativas de prolongación de la jornada de trabajo.
«Todo capitalista tiene interés en lograr un aumento del trabajo más bien por la prolongación del tiempo de trabajo o acrecentamiento de la intensidad del trabajo que por el incremento del número de obreros, pues la suma del capital constante que tiene que desembolsar en el primer caso, aumenta mucho más lentamente que en el segundo» (5).
Tanto o más importante que el ahorro en materia de instalaciones, maquinaria, etc., lo representa el ahorro en materia de cargas sociales, indemnizaciones, riesgos y accidentes de trabajo.
El exceso de trabajo de algunos coincide con la falta de trabajo de otros.
De allí, la resistencia histórica que han ofrecido los capitalistas a reducir la jornada de trabajo que la clase obrera se vio obligada a arrancar mediante una lucha encarnizada y sangrienta. Si esto vale para los albores y apogeo capitalistas, con más razón se presenta en su etapa de crisis y decadencia.
Aún en plena crisis del 29, cuando se estaba en la cresta de la depresión, en la que la desocupación se elevó hasta 15 millones de personas, es decir, a casi el 25% de la mano de obra, aún, en esas condiciones, naufragó la tentativa por instaurar una semana laboral de treinta y cuatro horas. Dicho proyecto ya contaba con la aprobación del Senado y se aprestaba a ser aprobado en Diputados, cuando el presidente Roosevelt se movilizó para bloquear su sanción. «La comunidad empresarial, a pesar de que estaba a favor de las estrategias a corto plazo para la reducción del número de horas trabajadas, se oponía a la legislación que hubiera institucionalizado una semana de treinta y cuatro horas y la hubiese convertido en una característica permanente de la economía americana», recuerda Rifkin.
La reducción había sido llevada a la práctica por algunas empresas, con reducción salarial o sin ella, sin que hubiera comprometido los márgenes de ganancias. Más aún, una de las pioneras en la materia, Kellogs, había disminuido la jornada a seis horas, aumentado los salarios en un 12,5% y exhibía orgullosamente, sin embargo, un descenso en sus costos unitarios y una curva ascendente en sus negocios.
Sin embargo, eso no fue suficiente para disuadir a la clase capitalista americana, quien desechó un recurso que tenía al alcance de su mano, aunque esto significó hacer pasar al pueblo americano por el calvario de una crisis que se prolongó por más de diez años. Aún en el año 1940, con New Deal y todo, la desocupación rondaba el 15%. Sólo con el estallido de la guerra, el desempleo bajó a los niveles anteriores a la crisis del 30.
Este fenómeno se ha reforzado notablemente en las décadas recientes. «Aunque en los períodos anteriores de nuestra historia, los incrementos en productividad han dado como resultado una firme reducción en el promedio de horas trabajadas, exactamente lo contrario es lo ocurrido en las cuatro décadas transcurridas desde el inicio de la revolución de los ordenadores», dice Rifkin.
La respuesta a este hecho hay que buscarla en la crisis capitalista, que hace su debut en la década del 70. «Los beneficios empresariales, que habían alcanzado alturas máximas, cayeron en forma importante. Las recesiones se hicieron más profundas y más devastadoras. Las empresas se hallaban bajo una creciente presión para recortar los costes y mejorar los márgenes de beneficios. Probablemente, una gran proporción de la pesada carga fue descargada sobre los empleados» (6). Como se puede apreciar, no hay que buscar el desempleo en una causa «tecnológica» sino en la irrefrenable caída de la tasa de ganancia.
De esta manera, los americanos «trabajan más horas en la actualidad que hace cuarenta años, cuando se inició la revolución tecnológico-informática. A lo largo de las últimas décadas, el tiempo de trabajo se ha incrementado en 163 horas, o lo que es lo mismo, un mes al año». «El trabajador americano medio recibe, en la actualidad, tres veces y medio menos vacaciones pagas y días de baja laboral remunerada de lo que podía recibir a principios de la década de los años 70» (7).
Contra lo que sostienen los ideólogos de la reducción de los costos laborales, la rebaja salarial fue uno de los principales motores del desempleo, al provocar una inusual prolongación de la jornada de trabajo. Una de las causas principales (del desempleo) «ha sido una constante reducción en las tarifas salariales por horas. Esta erosión ha tenido un profundo efecto sobre las horas; a fin de mantener su nivel de vida actual, estos empleados se ven obligados a trabajar largas jornadas» (8).
La oposición empresaria se mantiene invariable hasta el presente. Rifkin no puede disimular su pesadumbre, pues «la mayoría de los directivos americanos -dice- sigue firmemente opuesta a la idea. Una encuesta realizada entre los 300 líderes empresariales, hace algunos años, en la que se les solicitaba su apoyo a una semana laboral más corta, no obtuvo ni una sola respuesta positiva». En Francia, el primer ministro socialista, Jospin, recientemente hizo de vocero del empresariado francés, planteando idéntica postura: «Si la semana de 35 horas fuera establecida inmediatamente y pagada como si fuera de 39, representaría un costo inaceptable para las empresas y por ende, sería una decisión antieconómica» (9).
El acortamiento de la jornada siempre fue presentado apocalípticamente por la burguesía como si su puesta en práctica anulara el beneficio y significara la ruina del capital. El capitalismo no sólo sobrevivió a las sucesivas reducciones de la jornada laboral que la clase obrera fue imponiendo (desmintiendo completamente aquella falacia), sino que alcanzó nuevas fases de expansión.
Como contrapartida, la prolongación de la jornada de trabajo (hasta el punto tal de retrotraernos a las condiciones laborales vigentes en el siglo pasado) no sirvió para sacar al capitalismo de la crisis. La búsqueda de la reducción de los costos laborales y de la preservación de los márgenes de ganancia, ha concluido ahondando la crisis de sobreproducción y amenazando con la pérdida no sólo de una tajada de la ganancia, sino de la torta entera. Lo que podría ser una salida individual termina siendo una catástrofe para los capitalistas tomados en su conjunto, sometidos a una feroz competencia entre sí. Siendo una palanca para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia, ha concluido provocando el efecto inverso, un estado de falencia y quiebra generalizada que perdura en la economía mundial.
La traba no reside en la extensión de la jornada de trabajo, sino en las contradicciones insuperables del capitalismo, cuyo funcionamiento reposa sobre una base antagónica, donde la tendencia ilimitada a la producción, motorizada por el incesante y grandioso aumento de la productividad del trabajo, choca con los límites en la capacidad de consumo de los explotados.
Jornada de trabajo II
Frente a esta perspectiva catastrófica, Rifkin propone, como primer remedio, una «reingeniería de la semana laboral», que consiste en «recortar el número de horas en una determinada proporción, para adaptar el gran incremento de productividad procedente de la revolución de la información y las telecomunicaciones».
La reducción de la jornada laboral, bajo las condiciones de producción capitalista, no suprimió en el pasado la desocupación. No hay ninguna razón para que, esta vez, sí funcione.
La ilusión de pensadores e ideólogos contemporáneos, de la que el autor no está exento, fue superar los límites impuestos a la acumulación del capital por el propio capital. Ampliar la demanda a través de la búsqueda de métodos sustitutivos. De allí, la tentativa de aumentar el gasto público, la emisión del dinero y el endeudamiento del Estado, procurando estimular artificialmente lo que el mercado (léase los capitalistas), librado a sus propias fuerzas era incapaz de obtener. La prolongada crisis económica actual es una prueba irrefutable del fracaso y la inviabilidad de esta salida.
El planteamiento de Rifkin, también de cuño keynesiano, se coloca en la misma sintonía, pues plantea que una jornada laboral menor combinada con el mantenimiento del salario provocaría un aumento permanente de la demanda, que nos aproximaría al pleno empleo o, al menos, a un recortamiento significativo de la desocupación.
La pretensión de Rifkin, al igual que muchos otros economistas, es solucionar la crisis a través de la redistribución de los ingresos, sin alterar el régimen de explotación. Esta es una utopía equivalente a la de querer resolver la cuadratura del círculo, pues el sistema basado en la apropiación de trabajo ajeno reproduce y refuerza, a lo largo de su desarrollo, la existencia de dos polos, ahondando el abismo social y la brecha existente en el poder adquisitivo entre explotadores y explotados. Ni hablar de la anarquía capitalista, derivada de la propiedad privada de los medios de producción, que determina una asignación ciega y caótica de los recursos y lleva, por lo tanto, en sus entrañas, el germen de la sobreproducción (de mercancías y capitales), la crisis y, como consecuencia inevitable, el desempleo.
Las reformas redistributivas tropiezan invariablemente con un sistema de producción que tiene al beneficio privado como ley suprema. «La necesidad del capital de incrementar su tasa de beneficio lleva, cuando se presenta una imposibilidad de alargar la jornada de trabajo o acentuar la flexibilidad laboral, al freno de la acumulación de capital para doblegar directamente la resistencia de los trabajadores o a un reemplazo más intenso de la fuerza de trabajo por la maquinaria, lo que replantea el problema de la desocupación» (10).
El reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, es decir, la distribución de las horas disponibles entre la totalidad de los trabajadores, sí constituye una salida a la desocupación y una barrera al capital. El reparto de las horas de trabajo constituye un principio de ejecución de economía política de la clase obrera, pues supone una planificación racional en el uso y distribución de los recursos en función de las necesidades sociales. Este principio entra en choque, obviamente, con la propiedad y el lucro privado, y plantea su supresión.
El tercer sector
El declinante papel de los sectores público y privado en la creación y continuidad del empleo, podría ser reemplazado, según el autor, por una tercera fuerza. «A pesar de que en la era moderna se ha prestado más atención a los sectores público y privado, existe un tercer sector en la vida americana que ha resultado de significativa importancia en la construcción de la nación y que ahora ofrece una posibilidad distinta para reformar el contrato social en el siglo XXI». Este tercer sector, conocido como sector de voluntarios, hasta el momento fue «colocado en las márgenes de la vida pública, apartado por el creciente dominio del mercado y de las esferas de gobierno», pero ahora, que las otras dos bases económicas dejan de tener tanta importancia, al menos en cuanto al número de horas que se les dedica, «la posibilidad de resucitar y transformar el tercer sector y convertirlo en vehículo para la creación de una interesante era posmercado debería ser explorada».
«El tercer sector destaca Rifkin ya se ha abierto paso en la sociedad». Las actividades de la comunidad abarcan una amplia gama de los servicios sociales a la asistencia sanitaria, la educación e investigación, las artes, la religión y la abogacía. «Mientras el sector empresarial representa hasta el 80% de la actividad económica en los Estados Unidos y el sector público contabiliza un 14% adicional del producto interno bruto, el tercer sector contribuye, en la actualidad, con algo del 6% de la economía y es responsable del 9% del empleo total nacional».
La amplitud del «tercer sector» puede medirse en la existencia de «1,4 millón de organizaciones sin ánimo de lucro; organizaciones cuyo objetivo prioritario es dar servicio o defender una causa». El crecimiento de dichas organizaciones, en los últimos 25 años, «ha sido realmente extraordinario».
Aunque el autor lo obvie, la extensión del tercer sector es una consecuencia directa de la descomposición capitalista. El Estado procura desembarazarse de los servicios y funciones sociales. La tendencia es a recortar los gastos en salud, educación pública, seguridad social y al parado. Esto, que es bien conocido en nuestro país, es una tendencia de alcance mundial.
La política de ajuste apunta a descargar en las masas la bancarrota e hipotecamiento del Estado, provocados por el masivo apoyo y salvataje que se le ha otorgado a la clase capitalista, y permitir, todavía en una escala mayor, que el presupuesto se concentre excluyentemente en dichas operaciones. Por otro lado, el repliegue del Estado permite crear nuevas oportunidades para la iniciativa privada, es decir, para la incursión del capital en nuevas esferas y su transformación en una actividad lucrativa.
Rifkin llama a institucionalizar esta tendencia, al alentar que «las organizaciones comunitarias y las asociaciones sin ánimo de lucro» asuman «mayores responsabilidades para la atención de las necesidades tradicionalmente atendidas por el gobierno» y «formar millones de personas que podrían trabajar directamente en sus vecindarios para ayudar a los demás».
«En primer lugar señala Rifkin deberán establecerse las iniciativas adecuadas para animar a aquellos que disponen de trabajo en la economía de mercado, pero que trabajan un número restringido de horas, para dedicar una parte de su tiempo a actividades del tercer sector. En segundo lugar, deberá ser promulgada la legislación adecuada para proporcionar a millones de americanos desempleados permanentes un trabajo útil en servicios comunitarios del tercer sector, con la finalidad de ayudar a la reconstrucción de sus propios vecindarios e infraestructura locales». Para el primer tipo de «voluntarios», el autor propone lo que denomina una «salario fantasma», que consistiría en establecer deducciones impositivas a cambio de las «horas donadas». Para el segundo, avanzar en «la posibilidad de establecer salarios sociales».
No es exagerado afirmar que estamos en presencia de una suerte de planes Trabajar que Menem y Duhalde han puesto en práctica en nuestro país con sueldos de 200 pesos, con contratos precarios sin cobertura médica, ni social, ni por accidentes de trabajo.
Los planes del gobierno federal o de ciertos estados, anunciados o puestos en práctica en esa dirección despertaron, naturalmente, el rechazo de las organizaciones sindicales de Estados Unidos, particularmente aquellas que nuclean a los empleados públicos. La AFSCME (American Federation of State, County and Municipal Employees) denunció que la tentativa del presidente Clinton de crear entre 1,2 a 2 millones de puestos de esas características llevaría al desplazamiento de cientos de miles de trabajadores.
Existe una larga tradición de lucha del movimiento obrero norteamericano enfrentando situaciones similares. En el estado de Carolina del Norte, los sindicatos de profesores se opusieron a las actividades de formación de tutores voluntarios, preocupados de que pudieran reducir el número de profesores pagos. La ciudad de Nueva York recuerda la historia de los voluntarios que intentaban limpiar una estación de subterráneo sucia. El Transport Workers Union ordenó el cese inmediato de esa acción, argumentando que si los miembros del sindicato no realizaban aquella tarea en concreto, no podría realizarla nadie más.
Pero la propuesta de Rifkin va más lejos, pues plantea este mecanismo como «alternativa a los pagos y beneficios de la asistencia pública, para los desempleados permanentes dispuestos a ser reeducados y empleados en el tercer sector». Esa propuesta empalma con la tendencia existente en los países industrializados a limitar o suprimir directamente el seguro al parado. Con el cínico argumento de elevar la autoestima y la moral del trabajador desocupado dependiente de la caridad y la beneficencia, las reformas apuntan a introducir una contraprestación.
Mientras que en la Argentina, los planes Trabajar son la pantalla para no conceder el seguro, en el caso de los países industrializados, donde éste ya existe, son un pretexto para liquidarlo.
La revisión del sistema de bienestar social, que ya se viene ensayando en diversos estados, «fijaría un plazo de dos años a los beneficios derivados de la asistencia social, después de los cuales el afectado se vería obligado a encontrar empleo o realizar algún tipo de trabajo comunitario» e incluiría, en el caso de encontrar empleo, «un plan para fomentar el trabajo mediante la asignación de complementos cuando el trabajo realizado tenga una retribución menor que la asignación por la asistencia pública».
El seguro al parado y el pago a cambio de una «contraprestación» son dos términos diametralmente antagónicos. Mientras que el primero coloca un freno a la competencia entre los obreros y a la depreciación de los salarios, el segundo exacerba dicha competencia e implica una rebaja salarial, al generalizar la disponibilidad por parte de las patronales de mano obra barata y prácticamente gratuita (si tenemos presente que el trabajador contratado pasaría a ser financiado por el Estado). Ni hablar de sus consecuencias en términos de empleo, al promover la sustitución de mano de obra ocupada por trabajadores más baratos y precarios.
¿Qué propone Rifkin para financiar esta transición hacia el tercer sector?
Por un lado, conseguir «fondos adicionales recortando los innecesarios programas de defensa». Pero si no fuera por los gastos de defensa, la economía norteamericana no habría podido mantener su desempeño, comprometiendo seriamente todos los índices de recuperación y naturalmente de empleo. Son estas razones económicas y no militares las que explican la rigidez a la baja del presupuesto militar. Rifkin se ve obligado a reconocer que dichos gastos apenas han retrocedido un 10%, comparados con los de la guerra fría.
La forma más «equitativa y supuestamente óptima» para obtener los fondos necesarios podría ser » la aplicación del IVA» (Impuesto al Valor Agregado). Es decir, todo el supuesto salvataje y reconversión recaería sobre las víctimas de la crisis, quienes deberían bancarlos de sus bolsillos mediante la implantación de este nuevo impuesto al consumo.
Como contrapartida, Rifkin no sólo desecha tasas mayores sobre las rentas (es decir, sobre los beneficios capitalistas), sino que es partidario de ampliar las deducciones fiscales a favor de los capitalistas, en función de donaciones empresarias que se realizarían para fomentar los emprendimientos «sociales».
El tercer sector no es una salida, y la salida que se construya alrededor de ese sector es una quimera. En lugar de poner fin al desempleo, conduce a la inseguridad y precarización de la mano de obra en actividad.
Y no podía ser de otra forma. El tercer sector no encarna un orden económico superior, como por ejemplo la industria que llegó de la mano del capitalismo con respecto a la agricultura. La proliferación del tercer sector no es una expresión del progreso, sino de las trabas que existen para que éste se abra paso. No es un fenómeno vital, sino un subproducto del parasitismo capitalista.
Luego del predominio alcanzado por la producción en gran escala, el imponente aumento de la productividad del trabajo, la concentración de los recursos, el carácter social de la producción, luego de todo esto, es una impostura presentar como un nuevo capítulo en la historia de la humanidad el reino de los microemprendimientos, las iniciativas locales y vecinales, caracterizadas por su baja productividad y su orfandad de recursos.
Mayor desatino cuando se pretende exhibir al tercer sector como el comienzo de un «nueva era» basada en la armonía, lazos de solidaridad, cooperación y camaradería; y mayor todavía, cuando Rifkin nos plantea que este nuevo mundo coexistirá armónicamente con el anterior.
En una economía nacional y mundial dominada por el capital, es imposible sustraerse a sus leyes. El tercer sector es un rehén de la corporación capitalista y debe girar alrededor de ésta (tercerización, subcontrataciones) o no tiene más remedio que desaparecer. El tercer sector no constituye el reino de la abundancia sino de la miseria, depositario de los despojos y migajas que provengan del sector privado y víctima y prisionero de la explotación que éste ejerza. En estas condiciones, lo único que puede florecer es la frustración, la postración económica y social, la falta de perspectiva y de futuro para las nuevas generaciones.
Organizaciones no gubernamentales
Rifkin le adjudica, además, otro alcance al tercer sector, al que señala como la emergencia de «una nueva voz de la democracia».
El nuevo interés en el tercer sector indica corre paralelo «a la expansión, a nivel mundial, de los movimientos democráticos». En particular Rifkin destaca su influencia en la antiguas naciones comunistas. «Las ONG han jugado un papel decisivo en la caída de la antigua Unión Soviética y de sus antiguos satélites en la Europa Comunista, y en la actualidad, figuran como elementos fundamentales en la reconstrucción de esa región. En 1988, más de 40.000 organizaciones no gubernamentales ilegales estaban en funcionamiento en la Unión Soviética. Muchas de las organizaciones de voluntarios en Rusia y en la Europa del Este fueron alimentadas por las autoridades de la Iglesia que, además, les garantizaban un refugio para sus actividades».
Según el autor, «estos incipientes grupos democráticos demostraron ser mucho más efectivos para derrocar a los regímenes autoritarios de Europa del Este y la Unión Soviética que los grupos tradicionales de resistencia, basados en la confrontación de ideologías políticas apoyadas por campañas militares».
Rifkin cita al historiador especializado en la Unión Soviética, Frederick Starr, quien destaca que «la extraordinaria efervescencia de la ONG de todo tipo fue el aspecto más distintivo de las revoluciones de 1989». Las ONG tendrán un papel determinante en el proceso actual de restauración capitalista. «Con el sector privado pujando por hacer su aparición y las reformas del sector público en etapas claramente iniciales, el tercer sector juega un papel único en las políticas de la región en vistas al éxito de los esfuerzos de reforma en los antiguos países».
No es menos significativo el rol de las ONG en los países llamados «periféricos». El tercer sector ha experimentado su mayor crecimiento en Asia, donde existen más de 20.000 organizaciones de voluntarios.
«América Latina, al igual que Asia, ha sido testigo de una explosión de organizaciones de voluntarios en los últimos 25 años. Gran parte del ímpetu del tercer sector ha sido consecuencia del apoyo prestado por la Iglesia Católica. Tan sólo en Brasil, «se han creado mas de 100.000 comunidades de base, con más de 3 millones de miembros».
La extensión de este fenómeno tiene su fundamento en la creciente incapacidad de los regímenes políticos de las distintas naciones del globo para hacer frente a los estragos y las tendencias a la disolución que provoca y alimenta la gigantesca crisis económica mundial. «El meteórico crecimiento es atribuible, en parte, a la creciente necesidad de llenar el vacío político dejado por la retirada, tanto del sector privado como del sector público de los diferentes asuntos relativos a las comunidades locales».
En ese mismo sentido, Rifkin cita a Miklos Marschall, antiguo alcalde de Budapest y primer director ejecutivo de la nueva organización internacional CIVICUS, que reúne a las ONG, quien destacaba que «el vacío de poder es llenado a través de la creación de pequeñas organizaciones no gubernamentales y por grupos de comunidad en docenas de países».
No es ocioso señalar la creciente atención que se les otorga a las ONG desde las metrópolis imperialistas sin omitir al Vaticano, cuyos representantes, tanto del mundo político como empresario, procuran estrechar vínculos con e llas e influenciarlas. Basta tener presente la experiencia del Este para percibir las grandes ventajas que esto significa a los Estados y grupos económicos que las promueven.
Un vínculo directo con las ONG le permite al imperialismo pasar por encima de los gobiernos, ejercer un contrapeso y una mayor presión sobre éstos y, en esa medida, condicionar aún más su desempeño. Es decir, estamos en presencia de una incalculable arma de infiltración y colonización en todos los terrenos.
Una de las vías fundamentales para el progreso en esa dirección, son los fondos y créditos que vienen entregando corporaciones y gobiernos a las ONG del tercer mundo y que apuntan a crear una tutela y un padrinazgo sobre dichas organizaciones.
Esto se refleja, dice siempre Rufkin, «en el sutil cambio en el modo que las ayudas internacionales y los fondos de desarrollo son canalizados. Aunque una parte de estas ayudas todavía fluye de gobierno a gobierno, un creciente volumen de fondos públicos son dirigidos directamente desde los gobiernos de los países del hemisferio Norte directamente hacia las ONG en los países menos favorecidos».
Conclusiones
Si un mérito se le debe adjudicar a la obra de Rifkin es que hace una descripción descarnada de la debacle social actual bajo el orden capitalista, y de los padecimientos y privaciones sin precedentes que está acarreando a las grandes masas del planeta.
Pero el tremendo realismo que exhibe en el cuadro que pinta desaparece a la hora del diagnóstico, para no hablar de las salidas. En esto Rifkin peca de una falta de realismo a toda prueba. Al igual que muchos otros intelectuales y pensadores burgueses, no acepta rendirse ante la evidencia del agotamiento histórico del actual régimen social y no resiste a la tentación de buscarle una salida, confiando en su capacidad de autorreforma y regeneración.
Fiel a esta concepción, Rifkin termina construyendo un castillo de naipes plagado de contradicciones y sin ninguna base seria de sustentación. Rifkin pretende superar las fronteras del capital sin abolir el capital; nos habla de una era «posmercado» manteniendo el mercado y el lucro privado.
La reducción de la jornada de trabajo; la liberación progresiva de la esclavitud del trabajo manual, con el consiguiente aumento del tiempo libre, y el acceso masivo a un trabajo creativo están planteados en forma objetiva a partir del acrecentamiento extraordinario de la productividad del trabajo. Pero eso exige, previamente, suprimir el régimen social que hace del trabajo una fuente de enriquecimiento privado, a través de la explotación del trabajo ajeno.
Rifkin ve, con razón, un futuro lleno de nubarrones que augura tormentas sin precedentes: «los crecientes niveles de desempleo global y la mayor polarización entre ricos y pobres crean las condiciones para la aparición de disturbios sociales y una guerra abierta de clases a una escala mundial nunca experimentada, con anterioridad, en la historia humana».
Rifkin apunta con sus propuestas a «capear el temporal que amenaza en el horizonte», pero la inconsistencia y limitaciones insalvables de su planteamiento es una prueba más de que a este «temporal» no hay forma de detenerlo. Los grandes y decisivos capítulos de la lucha de clases aún están por escribirse.
*Las citas y referencias de este trabajo, en caso de no tener notas al pie, están tomadas del libro comentado, publicado por Editorial Paidos.
Notas:
1. Carlos Kautsky. Doctrina Económica de Carlos Marx. El Yunque Editora.
2. Idem.
3. Luis Oviedo, Una desocupación en masa catastrófica. En Defensa del Marxismo Nº 13.
4. The Economist, 13 de septiembre de 1997.
5. Kautsky, op. cit.
6. Juliet B. Schor. La excesiva jornada laboral en Estados Unidos. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España.
7. Idem.
8. Idem.
9. Ambito Financiero, 29/9/97.
10. Contribución del Partido Obrero a la Asamblea Nacional.
Temas relacionados:
Artículos relacionados